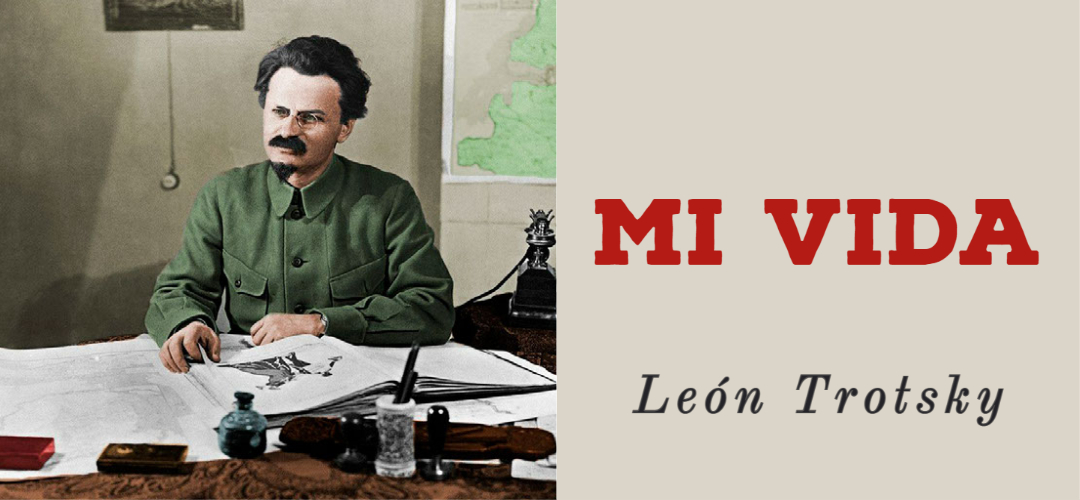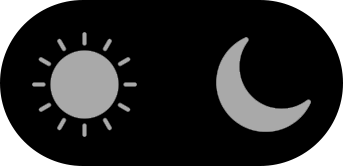“León Trotsky escribió una vez: ‘La locomotora de la historia es la verdad, no la mentira’. Es muy importante restablecer la verdad histórica en el mar de confusión, falsificaciones y alteraciones en el marco de la lucha de clases creada por los opresores y explotadores del mundo, en un intento de mantener el statu quo. La publicación de la autobiografía de mi abuelo, Mi vida, es un paso importante para establecer la verdad”. Esteban Volkov
Disponible para descargar en:
Esta obra ha sido tomada de la edición digital de Titivillus con agregados del Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx.
Para ofrecer al lector garantías de autenticidad,
en una obra de la importancia de ésta,
hubo de hacerse la versión sobre el texto alemán,
revisado por el autor.Damos las gracias a Frau Alejandra Ramm,
traductora al alemán del original ruso,
que desinteresadamente puso su trabajo
a nuestra disposición.(Nota del Traductor)
Prefacio
León Trotsky escribió una vez que "La locomotora de la historia es la verdad, no la mentira". Es muy importante volver a establecer la verdad histórica en medio de la confusión, falsificaciones y alteraciones en el marco de la lucha de clases creada por los opresores y explotadores del mundo en un intento por mantener el status quo. La publicación de una nueva edición de la autobiografía de mi abuelo, Mi vida, es un paso importante para establecer la verdad.
Es completamente falso que estalinismo y bolchevismo sean lo mismo. Habiendo usurpado el poder, la casta privilegiada de funcionarios se dedicó de manera determinada a la tarea de aniquilar el Partido de Lenin. Stalin erigió su dictadura sobre los cadáveres de los líderes de la Revolución de Octubre. Pero quedaba un hombre para exponer los crímenes de Stalin y la burocracia.
Durante más de una década, Stalin dedicó recursos económicos y humanos ilimitados para eliminar a Trotsky. Uno por uno, los partidarios y la familia de Trotsky cayeron víctimas de la máquina asesina de la GPU. Finalmente, el 20 de agosto de 1940, el gran luchador, teórico y mártir revolucionario León Trotsky murió a causa de las heridas infligidas en un cobarde ataque de un agente estalinista.
El escritor de estas líneas, Sieva Volkov es el último superviviente que queda, el último testigo que queda del último capítulo de la vida de León Trotsky en México. Llegué a México en agosto de 1939 con los Rosmer, que eran cercanos a Trotsky, y Natalia, venidos de París, donde había vivido con la viuda de León Sedov. Fue un gran cambio. Tenía 13 años cuando llegué a la casa, Viena 19 en Coyoacán, México. Lo recuerdo como una pequeña comunidad y una gran familia.
En esta pequeña vanguardia del socialismo reinaba un tremendo clima de trabajo, solidaridad y valor humano. Así lo vi yo en ese momento. Pero ahora puedo ver que era mucho más: era el cuartel de la lucha política. Natalia y León Trotsky estaban rodeados de un grupo de jóvenes camaradas de diferentes naciones, pero principalmente de Estados Unidos. Eran voluntarios. Y participaban en las actividades de la casa: guardias, secretarias.
La casa siempre estaba llena de actividad. No hacía mucho que se habían mudado de la casa de Frida. La nueva casa estaba medio en ruinas y se necesitaban muchas reformas. Una de las cualidades que deben destacarse de Lev Davidovich es su gran admiración por el trabajo humano. No admitió privilegios ni distinciones de ningún tipo. Recuerdo un problema que tuvimos en casa una vez con un pozo séptico; el propio Trotsky tomó un pico y comenzó a limpiar las aguas residuales.
Todos participaron en este trabajo. Un camarada mexicano, Melquíades, construyó jaulas para las gallinas y las conejeras. Alex Buckman, que era fotógrafo profesional y experto en electricidad, instaló el sistema de seguridad. Los mejores archivos fotográficos, y los últimos que hubo, fueron tomados por Alex Buckman, fallecido recientemente.
En las descripciones de la casa que se han realizado en otros lugares ha habido muchos errores y falsificaciones. La casa se conoce con frecuencia como una fortaleza. Sin embargo, no era una fortaleza en absoluto. Sólo contábamos con paredes de cierta altura y en cuyo interior se instalaron algunos cables que, si se rompían, disparaban la alarma. La pena fue que había muchas palomas que no conocían este dato, por lo que estas palomas nos dieron muchos dolores de cabeza.
Trotsky era muy activo y animado. Sabía muy bien que sus días estaban contados y quería realizar el mayor trabajo posible en el poco tiempo que le quedaba. Nunca olvidó la educación política de los compañeros. Y con frecuencia había reuniones por la tarde o noche en su oficina, donde había polémicas y discusiones.
Uno de los rasgos sobresalientes de Lev Davidovich era su maravilloso sentido del humor, el interés que sentía por los camaradas, su calidez humana; pero al mismo tiempo también era muy estricto con las normas y el orden. En una ocasión, un joven guardia estadounidense, Sheldon Hart, dejó la puerta abierta. Trotsky, con un sentido premonitorio, dijo que este error no se puede perdonar y que el propio Hart podría ser la primera víctima. Esta advertencia resultó ser demasiado cierta.
La prensa estalinista en México siempre estaba atacando y calumniando a Trotsky. Se trajeron miles de rublos de Moscú y se distribuyeron de manera generosa entre los periodistas corruptos. A principios de 1940 vimos un aumento en el número de calumnias y ataques. El comentario de Trotsky fue: "Parece que estos periodistas están a punto de cambiar los bolígrafos por la ametralladora". Pronto se demostró que esta observación lacónica era correcta.
El 24 de mayo entró en la casa una banda de sicarios de la GPU encabezada por el pintor Álvaro Siqueiros. Tomaron el control de la casa. Un grupo se colocó detrás de un árbol frente a las casetas de vigilancia. Establecieron tal nivel de fuego que los guardias no pudieron moverse. Otro grupo fue tras L. D. y Natalia y dispararon desde tres ángulos diferentes con una Thompson en la oscuridad.
Uno de los asaltantes entró en la habitación donde yo dormía y abrió fuego. Trotsky seguía dormido debido a las pastillas para dormir que había tomado. Su primera impresión fue que se trataba de una celebración religiosa mexicana con fuegos artificiales. Pero el olor a pólvora y la cercanía del ataque lo convencieron de lo contrario. Fue un verdadero milagro que Trotsky sobreviviera. Esto se debió en parte a la rápida reacción de Natalia que lo empujó debajo de una mesa y lo protegió con su propio cuerpo.
Recuerdo que cuando los atacantes se marcharon escuchamos inmediatamente la voz de Trotsky, que logró disparar con su arma contra la sombra que se movía por el canal cerca de la casa. Justo después todos los miembros de la familia se reunieron con todos los presentes en la casa. Trotsky estaba realmente eufórico por haber escapado de este ataque a su vida. Recuerdo que poco después sonó el teléfono y Trotsky lo descolgó y empezó a maldecir. Obviamente, pensó que eran sus atacantes tratando de obtener información. Pero hubo un detalle que hizo que el ambiente fuera más sobrio, y fue el hecho de que Sheldon había sido secuestrado por los atacantes.
Después del ataque se hicieron modificaciones a la casa gracias a la ayuda del partido trotskista estadounidense: se instalaron puertas de hierro, nuevas ventanas, torres para los guardias… Trotsky era un poco escéptico sobre la utilidad de todo este trabajo. Estaba convencido de que el próximo ataque no sería del mismo tipo. Y tenía razón. Nadie podría haber imaginado que Jackson, que era pareja de Sylvia Ageloff, sin ningún interés político —un hombre de negocios generoso, amigable con los guardias, etc.— fuera un agente de la GPU. Finalmente logró cumplir los deseos de Stalin.
El 20 de agosto volvía de la escuela y caminaba por la calle Viena, que es una caminata bastante larga. Cuando estaba a tres cuadras de la casa noté que algo estaba pasando. Corrí a casa, lleno de ansiedad. Había varios agentes de policía junto a la puerta, que estaba abierta. Había un coche mal aparcado. Entré y vi a Harold Robbins, uno de los guardias, que llevaba una pistola y estaba muy agitado. Le pregunté: "¿Qué está pasando?" Y él respondió: "Jackson, Jackson ..."
Al principio no entendía y seguí caminando. Pero cuando entré a la casa me di cuenta de la terrible verdad. Natalia y los guardias atendían a mi abuelo. Cuando Trotsky se dio cuenta de que estaba allí, les dijo a los guardias que me llevaran. Incluso en esos momentos, no quería que su nieto tuviera que ver lo que había sucedido. Eso demuestra la humanidad de este hombre.
Más tarde, vi a un hombre con dos policías con sangre en la cara. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que era Jackson. En su furia, los guardias habían golpeado a Jackson y Hansen le había roto la mano a golpes. A pesar de sus terribles heridas, el Viejo aún tuvo la presencia de ánimo para indicar que Jackson no debería ser asesinado. Era más útil vivo. Tiene que hablar.
Cuando vi a Jackson-Mercader estaba en muy mal estado, gritando y chillando histéricamente. Causó una impresión lamentable, más parecida a un trapo humano que a un hombre. Cuando pienso sobre la cobarde conducta de estos grandes "héroes" estalinistas, siempre comparo mentalmente su comportamiento con el de los trotskistas en los campos de Stalin, que lucharon y murieron bajo las balas de la GPU gritando "¡Viva Lenin y Trotsky!" y cantando la Internacional. Ésta es la diferencia entre los revolucionarios proletarios conscientes y los gánsteres contratados por la contrarrevolución estalinista.
Hasta el último momento, la construcción del partido revolucionario, de una nueva Internacional que defendiera la gran herencia del marxismo, el bolchevismo y la revolución de Octubre, fue lo más importante en la mente de Trotsky. Me vienen a la mente algunas frases que Trotsky hizo a los camaradas estadounidenses con motivo de la fundación de la IV Internacional:
“Nunca hubo una tarea más grande en la tierra, nuestro partido nos exige que nos entreguemos plenamente y como un todo. Pero a cambio nos da la máxima satisfacción. La conciencia de que se participa en la construcción de un futuro mejor. Y lleva sobre los hombros la raíz de las esperanzas de la humanidad. Y que nuestra vida no se habrá vivido en vano”.
Toda la vida del revolucionario León Trotsky confirma estas palabras. Una vida dedicada plenamente a la revolución, y finalmente sacrificada a la causa de la revolución. Una pregunta importante nos viene a la mente. ¿Valió la pena realizar la gran revolución de octubre de 1917? La revolución de Octubre terminó destruida por el estalinismo que a su vez supuso la muerte de decenas de millones, así como la aniquilación de la gran mayoría de los movimientos revolucionarios, contribuyendo a la supervivencia del capitalismo en su fase más destructiva y parasitaria.
La respuesta es clara: No hay duda de ello. Para sacar a la humanidad del infierno del capitalismo y del totalitarismo burocrático. Para llegar a una nueva civilización, donde la humanidad ya no será utilizada como valor y ocupará el lugar que le corresponde. Para lograr esto, ningún sacrificio será demasiado elevado o inutil.
No soy un experto en religión, pero creo que contiene una gran verdad. La existencia del infierno. El único pequeño error es sobre su ubicación. No está bajo tierra, sino aquí en la superficie, bajo el dominio del imperio de la producción y el capital privados. En este infierno viven las tres cuartas partes de la humanidad o quizás más. Todos los avances tecnológicos y científicos realizados se utilizan para explotar a los trabajadores y los recursos naturales de manera más eficiente. La gran elección es entre la muerte por hambre y la muerte por bombas inteligentes.
Lo que falló en Rusia no fue el socialismo, sino sólo una monstruosa caricatura totalitaria-burocrática del socialismo. Trotsky más que nadie entendió el papel de la burocracia como freno a la revolución. En la última parte de su vida, que consideraba la más importante, se dedicó a la tarea de construir una nueva vanguardia revolucionaria, así como a continuar la lucha contra el régimen burocrático de Stalin y a desenmascararlo. Su lucha hizo temblar al tirano del Kremlin por su coraje, su inquebrantable determinación de defender las auténticas tradiciones e ideales de Octubre. Esto hizo del asesinato de Lev Davidovich la principal tarea de Stalin.
Stalin y sus ejecutores se fueron hace mucho tiempo al lugar al que pertenecen: la cámara de los horrores de Nerón y Calígula. El monstruoso intento de los estalinistas de apagar la llama de la revolución mundial, asesinando a su mayor defensor, fracasó. Sus ideas han sido arrojadas al basurero de la historia. Pero las ideas de Trotsky y del genuino bolchevismo siguen vigentes y son más relevantes hoy que nunca.
Recuerdo un comentario que le hizo mi abuelo a André Malraux cuando el famoso escritor francés le preguntó qué sentía por la muerte. Tal vez Malreaux pretendía inquietar a mi abuelo con una pregunta así, y que se quedara sin respuesta, pero de ser así, no lo consiguió. Trotsky, con calma, dijo que la muerte no es un problema en absoluto cuando un hombre ha cumplido su propósito en la vida. En esta breve respuesta vemos la esencia de la perspectiva de Trotsky.
Creo que sería apropiado terminar este breve prólogo de Mi vida con las últimas frases del Testamento de Trotsky.
“Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de vida consciente y durante cuarenta y dos luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo trataría, por supuesto, de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme, que en mi juventud.”
“Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el patio para que entre más aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja de césped verde que se extiende tras el muro, arriba el cielo claro y azul y el sol que brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente” (León Trotsky, Testamento, 27 de febrero de 1940).
Esteba Volkov, 20 de julio de 2005
Introducción
Mi Vida es uno de los documentos políticos y literarios más notables jamás escritos. Su autor, Lev Davidovich Trotsky, fue, junto a Lenin, uno de los dos más grandes marxistas del siglo XX. Toda su vida estuvo dedicada por completo a la causa de la clase trabajadora y el socialismo internacional. Y ¡Qué vida!
Desde su más tierna juventud, cuando trabajaba toda la noche produciendo folletos de huelga ilegal, lo que le valió su primer período en la cárcel y el exilio siberiano, hasta que finalmente fue abatido por uno de los agentes de Stalin en agosto de 1940, trabajó incansablemente por el movimiento revolucionario. En la primera Revolución Rusa de 1905, fue presidente del Soviet de Petersburgo. Condenado una vez más al exilio siberiano, nuevamente escapó y continuó su actividad revolucionaria desde el exilio. Durante la Primera Guerra Mundial, Trotsky adoptó una posición internacionalista consistente. Fue el autor del Manifiesto de Zimmerwald, que intentó unir a los opositores revolucionarios de la guerra.
En 1917, desempeñó un papel destacado como organizador de la insurrección en Petrogrado. Después de la Revolución de Octubre, Trotsky fue el primer Comisario de Relaciones Exteriores y estuvo a cargo de las negociaciones con los alemanes en Brest-Litovsk. Durante la sangrienta Guerra Civil, cuando la Rusia soviética fue invadida por 21 ejércitos extranjeros de intervención, y cuando la supervivencia de la Revolución estaba en juego, Trotsky organizó el Ejército Rojo y dirigió personalmente la lucha contra los ejércitos blancos contrarrevolucionarios, viajando miles de kilómetros en el famoso tren blindado. Trotsky se mantuvo como Comisario de Guerra hasta 1925.
"Mostradme otro hombre", dijo Lenin, golpeando la mesa "capaz de organizar en un año un ejército casi ejemplar y además de ganarse la estima de los especialistas militares".
Estas líneas reproducidas en las memorias de Gorki muestran con precisión la actitud de Lenin hacia Trotsky en ese momento.
El papel de Trotsky en la consolidación del primer Estado obrero del mundo no se limitó al Ejército Rojo: también jugó el papel principal, junto con Lenin, en la construcción de la Tercera Internacional, en los primeros cuatro congresos de los que Trotsky escribió los Manifiestos y muchas de las declaraciones políticas más importantes; el período de reconstrucción económica en el que Trotsky reorganizó los destrozados sistemas ferroviarios de la URSS; además, Trotsky, siempre un prolífico escritor, encontró tiempo para escribir estudios penetrantes, no sólo sobre cuestiones políticas sino sobre arte y literatura (Literatura y Revolución) e incluso sobre los problemas que enfrentaba la gente en el período de transición (Problemas de la vida cotidiana).
Después de la muerte de Lenin en 1924, Trotsky lideró la lucha contra la degeneración burocrática del estado soviético, una lucha que Lenin ya había comenzado desde su lecho de muerte. En el proceso de la lucha, Trotsky fue el primero en defender la idea de los planes quinquenales, a la que se opusieron Stalin y sus seguidores. A partir de entonces, Trotsky prácticamente solo, continuó defendiendo las tradiciones revolucionarias, democráticas e internacionales de Octubre.
Desafortunadamente, el relato de la vida de Trotsky escrito por él mismo se concluyó en 1930. Quedando los últimos diez años. Durante estos años, sólo él proporcionó un análisis marxista científico de la degeneración burocrática de la Revolución Rusa en obras como La Revolución Traicionada, En Defensa del Marxismo y Stalin. Sus escritos del período 1930-40 nos proporcionan un verdadero tesoro de la teoría marxista, que trata no sólo de los problemas inmediatos del movimiento obrero internacional (la revolución china, el ascenso de Hitler en Alemania, la Guerra Civil española), sino de todo tipo de cuestiones artísticas, filosóficas y culturales.
¡Esto es más que suficiente para varias vidas! Sin embargo, si uno examinara objetivamente la vida de Trotsky, estaría obligado a estar de acuerdo con la valoración que él mismo hizo de ella. Es decir, a pesar de todos los logros extraordinarios de Trotsky, el período más importante de su vida fueron los últimos diez años. Aquí se puede decir con absoluta certeza que cumplió una tarea, que nadie más podría haber cumplido, a saber, la lucha por defender las ideas del Bolchevismo y la tradición de Octubre contra la voracidad de la contrarrevolución estalinista.
Aquí estaba la contribución más grande e indispensable de Trotsky al marxismo y al movimiento obrero mundial. Es un logro sobre el que estamos construyendo hasta el día de hoy. La presente introducción no pretende ser un relato exhaustivo de la vida y obra de Trotsky. Para eso, no se necesitaría un artículo sino varios volúmenes. Pero si este ensayo tan insuficiente sirve para alentar a la nueva generación a leer los escritos de Trotsky por sí mismos, mi propósito se habrá logrado.
Los inicios
El 26 de agosto de 1879, pocos meses antes del nacimiento de Trotsky, un pequeño grupo de revolucionarios, miembros de la organización terrorista clandestina Narodnaya Volya, anunció la sentencia de muerte para el zar ruso Alejandro II. Comenzó así un período de luchas heroicas de un puñado de jóvenes contra todo el aparato estatal que culminaría el 1° de marzo de 1881 con el asesinato del zar. Estos estudiantes e intelectuales jóvenes odiaban la tiranía y estaban dispuestos a dar su vida por la emancipación de la clase trabajadora, pero creían que todo lo que se necesitaba para “provocar” movilizaciones masivas era la “propaganda del hecho consumado”. En realidad, intentaron sustituir el movimiento consciente de la clase trabajadora por la bomba y la ametralladora.
Los terroristas rusos consiguieron finalmente asesinar al zar. A pesar de todo esto, los esfuerzos de los terroristas no dieron el resultado esperado. Lejos de fortalecer el movimiento de masas, los actos de terrorismo tuvieron el efecto contrario: fortalecieron el aparato represivo del Estado, aislar y desmoralizar a los cuadros revolucionarios y, finalmente, conducir a la destrucción total de la organización Narodnaya Volya. El error de los “populistas” radica en la falta de comprensión de los procesos fundamentales de la revolución rusa. En ausencia de un proletariado fuerte, los terroristas buscaron otro estrato social sobre el que basar la revolución socialista. Se imaginaron que lo habían encontrado en el campesinado.
Marx y Engels explicaron que la única clase que puede llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad es el proletariado. En una sociedad semifeudal atrasada como la Rusia zarista, el campesinado desempeñará un papel importante como auxiliar de la clase obrera, pero no podrá sustituirla.
Para comenzar, en la década de 1880, la mayoría de los jóvenes de Rusia no se sintieron atraídos por las ideas del marxismo. No tenían tiempo para la "teoría"; exigían acción. Sin comprender la necesidad de ganarse a la clase trabajadora con una explicación paciente, tomaron las armas para destruir el zarismo mediante la lucha individual.
El hermano mayor de Lenin era un terrorista. Trotsky inició su vida política en un grupo populista y probablemente Lenin también se involucró de la misma manera. Sin embargo, el populismo ya estaba en proceso de declive. En la década de 1890, lo que había sido una atmósfera impregnada de heroísmo se había convertido en una de depresión, descontento y pesimismo entre los círculos de intelectuales. Y mientras tanto, el movimiento obrero había entrado en la escena de la historia con la impresionante ola de huelgas de la década de 1890. En unos pocos años, la superioridad de los "teóricos" marxistas en comparación con los terroristas individuales "prácticos" había sido probada por la propia experiencia con el espectacular crecimiento de la influencia del marxismo en la clase trabajadora. Comenzando con pequeños círculos marxistas y grupos de discusión, el nuevo movimiento se hizo cada vez más popular entre los trabajadores.
Entre los jóvenes activistas de la nueva generación de revolucionarios se encontraba el joven Lev Davidovich Bronstein, quien inició su carrera revolucionaria en marzo de 1897 en Nikolayev, donde organizó la primera organización de trabajadores ilegales, el Sindicato de Trabajadores del Sur de Rusia. Lev Davidovich fue arrestado por primera vez cuando tenía solo 19 años y pasó dos años y medio en prisión, después de lo cual fue exiliado a Siberia. Pero pronto escapó y, utilizando un pasaporte falso, logró salir de Rusia y unirse a Lenin en Londres. En una de esas ironías en las que la historia es muy rica, el nombre en el pasaporte era Trotsky, el nombre de uno de los carceleros, que Lev Davidovich había elegido al azar y luego ganaría fama mundial.
Trotsky e Iskra
El joven movimiento socialdemócrata estaba todavía disperso y casi sin organización. La tarea de organizar y unir a los numerosos grupos socialdemócratas locales dentro de Rusia fue asumida por Lenin junto con el exiliado "Grupo de Emancipación del Trabajo" de Pléjanov. Con el respaldo de Pléjanov, Lenin lanzó un nuevo periódico, el Iskra, que jugó un papel clave en la organización y unión de la genuina tendencia marxista. Todo el trabajo de producir y distribuir el periódico y mantener una voluminosa correspondencia con Rusia fue realizado por Lenin y su infatigable compañera, Nadezhda Krupskaya.
A pesar de todos los obstáculos, lograron introducir clandestinamente Iskra en Rusia, donde tuvo un impacto enorme. Muy rápidamente, los marxistas genuinos se unieron en torno a Iskra, que en 1903 ya se había convertido en la tendencia mayoritaria en la socialdemocracia rusa.
En 1902, Trotsky apareció en la puerta de Lenin en Londres, donde se unió al personal de Iskra, trabajando en estrecha colaboración con Lenin. Aunque el joven revolucionario, que acababa de llegar de Rusia, no lo sabía, las relaciones en el Consejo de Redacción ya eran tensas. Hubo constantes enfrentamientos entre Lenin y Pléjanov por una serie de cuestiones políticas y organizativas.
La verdad del asunto es que los viejos activistas del “Grupo Emancipación del Trabajo”; se habían visto seriamente afectados por el largo período de exilio, cuando su trabajo se había limitado a la propaganda al margen del movimiento obrero ruso. Se trataba de un pequeño grupo de intelectuales, indudablemente sinceros en sus ideas revolucionarias, pero que padecían todos los vicios del exilio y la mentalidad de pequeño círculo. En ocasiones, sus métodos de trabajo eran más los de un club de discusión, o de un círculo de amigos personales, que los de un partido revolucionario cuyo objetivo era tomar el poder.
Lenin, que prácticamente hizo la parte más importante de este trabajo, con la ayuda de Krupskaya, luchó contra estas tendencias, pero con muy pocos resultados. Había depositado todas sus esperanzas en la convocatoria de un Congreso del Partido, en la que las bases de la clase obrera pusieran orden “en su propia casa”. Depositó muchas esperanzas en Trotsky, cuyas habilidades de escritura le habían valido el apodo de “Pero”, la pluma. En la primera edición de sus Memorias de Lenin, Krupskaya subraya la alta opinión que tenía Lenin del “Joven Águila”.
Lenin buscaba desesperadamente un joven camarada capaz de Rusia para cooptarlo en el Consejo de Redacción a fin de romper el estancamiento con los antiguos editores. La aparición de Trotsky, recientemente escapado de Siberia, fue aprovechada con entusiasmo por Lenin para hacer el cambio. Trotsky, que entonces sólo tenía 22 años, ya se había hecho un nombre como escritor marxista. En las primeras ediciones de sus Memorias de Lenin, Krupskaya ofrece una descripción honesta de la actitud entusiasta de Lenin hacia Trotsky. Dado que estas líneas se han eliminado de todas las ediciones posteriores, las citamos aquí en su totalidad:
“Tanto las cordiales recomendaciones del ‘joven águila’ como esta primera conversación hicieron que Vladímir Ilich prestara una atención particular al recién llegado. Habló con él largo y tendido y se fueron juntos a dar paseos.”
“Vladímir Ilich le preguntó por su visita a Yuzhny Rabochii [el Obrero del Sur, el cual adoptó una postura vacilante entre Iskra y sus oponentes]. Estaba muy complacido con la manera precisa en que Trotsky formuló la postura. Le gustó la forma en que Trotsky era capaz de entender inmediatamente el fondo de las diferencias y de percibir, debajo de las capas de declaraciones bien intencionadas, los deseos de mantener la autonomía de un pequeño grupito bajo la excusa de un periódico popular.”
“Mientras tanto, se recibía con mayor insistencia la llamada desde Rusia para que se mandase a Trotsky de vuelta. Vladímir Ilich quería que permaneciese en el extranjero para ayudar en el trabajo de Iskra.”
“Plejánov inmediatamente miró a Trotsky con sospechas: le vio como un seguidor del sector más joven del Comité de Redacción de Iskra (Lenin, Mártov y Potrésov) y como un discípulo de Lenin. Cuando Vladímir Ilich envió a Plejánov un artículo de Trotsky, respondió: ‘No me gusta la pluma de tu Pluma’. ‘El estilo es meramente un asunto que se adquiere’, respondió Vladímir Ilich, ‘pero el hombre es capaz de aprender y será muy útil” (Krúpskaya, O Vladimirye Ilyiche, Vol. 1, págs. 85-6).
En marzo de 1903, Lenin solicitó formalmente la inclusión de Trotsky como séptimo miembro del Comité Editorial. En una carta a Pléjanov, escribió:
“Estoy presentando a todos los miembros del Comité de Redacción la propuesta de cooptar a Pluma como un miembro de pleno derecho del Comité. (Tengo entendido que para cooptar no es suficiente una mayoría, sino que hace falta una decisión unánime).”
“Tenemos una gran necesidad de un séptimo miembro porque simplificaría las votaciones (al ser seis un número par) y también porque reforzaría el Comité.”
“Pluma ha estado escribiendo en todos los números durante varios meses. En general, está trabajando para el Iskra muy enérgicamente, dando discursos (y con tremendo éxito), etc. Para nuestra sección de artículos de actualidad y otras cosas será no sólo muy útil sino también bastante indispensable. Sin lugar a dudas, es un hombre de una habilidad mayor que el promedio, convencido, enérgico y prometedor. Y podría contribuir grandemente en el terreno de las traducciones y de la literatura popular.”
“Debemos de atraer fuerzas jóvenes: esto los animará y les alentará a considerarse escritores profesionales. Y que tenemos pocos de estos está claro como lo demuestra 1) la dificultad de encontrar editores de las traducciones; 2) la escasez de artículos que analizan la situación interna, y 3) la escasez de literatura popular. Es en el terreno de la literatura popular donde a Pluma le gustaría probar.”
“Adenda 1) Pluma es propuesto no para un puesto independiente sino para el Comité. En él, ganará experiencia. Indudablemente tiene la ‘intuición’ de un hombre de Partido, un hombre de nuestra tendencia; en lo que se refiere a conocimiento y experiencia, estos pueden adquirirse. Que trabaja duro es igualmente incuestionable. Es necesario cooptarle para finalmente involucrarle y animarle...” (Lenin, A G.V. Plejánov, 2 marzo 1903, Obras completas, Vol. 43, págs. 110-1. El énfasis es nuestro).
Sin embargo, Pléjanov, adivinando que Trotsky apoyaría a Lenin, colocándolo en minoría, vetó airadamente la propuesta.
“Poco después”, añade Krúpskaya, “Trotsky fue a París, donde empezó a avanzar con gran éxito”.
Estas líneas de la compañera de toda la vida de Lenin son incluso más interesantes por haber sido escritas en 1930, cuando Trotsky había sido expulsado del Partido, vivía en el exilio en Turquía y bajo prohibición total dentro de la Unión Soviética. Sólo el hecho de que Krúpskaya era la viuda de Lenin le salvó de la ira de Stalin, al menos por el momento. Más tarde, fue forzada mediante intolerable presión a bajar la cabeza y aceptar pasivamente la distorsión de los datos históricos, aunque al final rehusó resueltamente unirse al coro de glorificación de Stalin, que juega un papel mínimo en las páginas de su biografía —lo cual, en verdad, refleja la situación real—.
Desafortunadamente, esta temprana colaboración entre Lenin y Trotsky se detuvo abruptamente por la división en el Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.
El Segundo Congreso
Se han escrito muchas tonterías sobre el famoso Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR) sin que ninguna de ellas explique las razones de la división. Todo partido revolucionario tiene que pasar por una etapa bastante larga de trabajo de propaganda y formación de cuadros. Este período trae inevitablemente una serie de hábitos y formas de pensar que, con el tiempo, pueden convertirse en un obstáculo para transformar el partido en un partido de masas. Si el partido demuestra ser incapaz de cambiar estos métodos, cuando la situación objetiva cambia, se convierte en una secta osificada.
En el Segundo Congreso la pugna entre las dos alas del grupo Iskra, que sorprendió a todos, incluidos los directamente involucrados, se debió a la incompatibilidad entre la posición de Lenin, que era la de consolidar un partido revolucionario de masas con algún grado de disciplina y eficiencia, y la de los miembros del antiguo Grupo de Emancipación del Trabajo, que se sentían cómodos en su rutina, no veían la necesidad de ningún cambio y achacaban la posición de Lenin a cuestiones de personalidad, al deseo de ser el centro de atención, a “tendencias bonapartistas”, “ultracentralismo” y a todo lo demás.
En general, es una ley de la historia que las tendencias pequeñoburguesas son orgánicamente incapaces de separar las cuestiones políticas de las personales. Así, cuando Lenin, por razones totalmente justificadas, propuso sacar a Axelrod, Zasulich y Potresov del Comité de Redacción de Iskra, lo tomaron como un insulto personal y provocaron un escándalo. Desafortunadamente, los viejos activistas lograron impresionar a Trotsky, quien, siendo joven e impresionable, no entendió la situación y aceptó al pie de la letra las acusaciones que estaban haciendo Zasulich, Axelrod y los demás.
La denominada tendencia “blanda” representada por Mártov emergió como minoría y luego de la Conferencia se negó a acatar sus decisiones, a participar en el Comité Central o en el Comité de Redacción. Todos los esfuerzos de Lenin por encontrar una solución de compromiso después del Congreso fracasaron debido a la oposición de la minoría. Pléjanov, que en el Congreso había apoyado a Lenin, demostró ser incapaz de hacer frente a las presiones de sus viejos camaradas y amigos. Al final, a principios de 1904, Lenin descubrió que tenía que organizar “comités de la mayoría” (bolcheviques) para salvar algo de los escombros del Congreso. La división del partido se había convertido en un hecho consumado.
Inicialmente, Trotsky había apoyado a la minoría contra Lenin. Esto ha llevado a la falsa explicación de que Trotsky era un “menchevique”. Sin embargo, en el Segundo Congreso, el bolchevismo y el menchevismo aún no habían emergido como tendencias políticas claramente definidas. Sólo un año después, en 1904, comenzaron a surgir diferencias políticas entre las dos tendencias, y estas diferencias no tenían nada que ver con la cuestión del “centralismo” o del “no centralismo”. Se trataba de la cuestión clave a la que se enfrenta la Revolución Rusa: la colaboración con la burguesía liberal o la independencia de clase. Tan pronto como surgieron las diferencias políticas, Trotsky rompió con los mencheviques y permaneció formalmente independiente de ambas facciones hasta 1917.
Trotsky en 1905
En vísperas de la guerra ruso-japonesa, todo el país estaba en un fermento prerrevolucionario. Una ola de huelgas fue seguida por manifestaciones estudiantiles. El fermento afectó a los liberales burgueses que lanzaron una campaña de banquetes, basada en los Zemstvos, comités locales en el campo, que sirvieron de plataforma para los liberales. Se planteó la cuestión de cuál debería ser la posición de los marxistas frente a la campaña de los liberales. Los mencheviques estaban a favor del apoyo total a los liberales.
Los bolcheviques se opusieron radicalmente a cualquier tipo de apoyo a los liberales y salieron con fuertes críticas a su prensa, exponiéndolos a los ojos de la clase trabajadora. Trotsky tenía la misma posición que los bolcheviques, lo que le llevó a romper con los mencheviques. A partir de ese momento, hasta 1917, Trotsky permaneció organizativamente separado de ambas tendencias, aunque en todas las cuestiones políticas siempre estuvo mucho más cerca de los bolcheviques que de los mencheviques.
La situación revolucionaria estaba madurando rápidamente. Las derrotas militares del ejército zarista se sumaron al creciente descontento que estalló durante la manifestación del 9 de enero de 1905 en San Petersburgo, que fue brutalmente reprimida. Así comenzó la revolución de 1905 en la que Trotsky jugó un papel destacado.
¿Qué papel jugó Trotsky en la Revolución de 1905 y en qué relación estaba con Lenin y los bolcheviques? Lunacharsky, quien en ese momento era una de las manos derechas de Lenin, escribe en sus memorias:
“Debo decir que, de todos los dirigentes socialdemócratas de 1905-06, Trotsky demostró sin duda, a pesar de su juventud, que era el mejor preparado. De todos, era el menos marcado por la emigración. Trotsky comprendió mejor que nadie lo que significaba dirigir la lucha política contra el Estado. Trotsky emergió de la revolución y consiguió un enorme grado de popularidad, del que ni Lenin ni Mártov disfrutaban. Plejánov perdió bastante por las tendencias casi cadetes [es decir, liberales] que en él se dejaban ver. Trotsky se mantuvo entonces en la primera línea del frente” (A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p. 61).
Este no es el lugar para analizar en detalle la revolución de 1905. Uno de los mejores libros sobre esta cuestión es 1905 de Trotsky, una obra clásica del marxismo, cuyo valor se ve reforzado por el hecho de que fue escrito por uno de los líderes más destacados de esa revolución.
Con sólo 26 años, Trotsky era el presidente del Soviet de Diputados Obreros de Petersburgo, el principal de esos órganos, que Lenin describió como “órganos embrionarios del poder revolucionario”. La mayoría de los manifiestos y resoluciones del Soviet fueron obra de Trotsky, quien también editó su revista Izvestiya. En las principales ocasiones habló tanto por los bolcheviques y mencheviques como por el Soviet en su conjunto.
Los bolcheviques, en Petersburgo, no habían sabido apreciar la importancia del Soviet y estaban débilmente representados en él. Lenin, exiliado en Suecia, escribió al diario bolchevique Novaya Zhizn, instando a los bolcheviques a adoptar una actitud más positiva hacia el Soviet, pero la carta no se imprimió y sólo vio la luz treinta y cuatro años después. Esta situación se reproduciría en todas las coyunturas importantes de la historia de la Revolución Rusa; la confusión y vacilación de los líderes del Partido dentro de Rusia, ante la necesidad de una iniciativa audaz sin la mano guía de Lenin.
En 1905, Trotsky se hizo cargo de la revista Russkaya Gazeta y la transformó en el popular periódico revolucionario llamado Nachalo. Este periódico, con su circulación masiva, permitió a Trotsky exponer sus opiniones sobre la revolución, cercanas a las de los bolcheviques y en oposición directa al menchevismo. Era natural que, a pesar de la enconada disputa en el Segundo Congreso, coincidiera el trabajo de los bolcheviques y Trotsky en la revolución. Así, el Nachalo de Trotsky y la bolchevique Novaya Zhizn, editada por Lenin, trabajaron en solidaridad, apoyándose mutuamente contra los ataques de la reacción, sin librar polémicas entre sí.
El diario bolchevique saludó así al primer número de Nachalo:
“El primer número de Nachalo ha salido. Damos la bienvenida a un compañero de lucha. El primer número es notable por su brillante descripción de la huelga de octubre escrita por el camarada Trotsky”.
Lunacharsky recuerda que cuando alguien le contó a Lenin sobre el éxito de Trotsky en el Soviet, el rostro de Lenin se ensombreció por un momento. Luego dijo: “Bueno, el camarada Trotsky se lo ha ganado con su incansable e impresionante trabajo”. En años posteriores, Lenin escribió más de una vez positivamente sobre el Nachalo de Trotsky en 1905.
Como presidente del famoso Soviet de San Petersburgo, Trotsky fue arrestado junto con los demás miembros del Soviet y exiliado una vez más a Siberia después de la derrota de la revolución. Desde el banquillo de acusados, Trotsky pronunció un conmovedor discurso que se convirtió en una acusación contra el régimen zarista. Finalmente fue sentenciado a la “deportación perpetua” pero de hecho permaneció en Siberia durante sólo ocho días antes de escapar. En 1906 se exilió nuevamente, esta vez a Austria, donde continuó su actividad revolucionaria, lanzando un periódico desde Viena llamado Pravda. Con su estilo simple y atractivo, Pravda de Trotsky pronto alcanzó una popularidad que ninguna otra publicación socialdemócrata pudo igualar en ese momento.
Los años de reacción que siguieron a la derrota fueron probablemente el período más difícil en la historia del movimiento obrero ruso. Las masas estaban exhaustas después de la lucha. Los intelectuales estaban desmoralizados. Había un estado de ánimo generalizado de desánimo, pesimismo e incluso de desesperación. Hubo muchos casos de suicidio. Por otro lado, en esta situación reaccionaria generalizada, las ideas místicas y religiosas se esparcen como una nube negra sobre los círculos intelectuales, encontrando eco dentro del movimiento obrero en una serie de intentos de revisar las ideas filosóficas del marxismo. En estos años difíciles, Lenin se dedicó a una lucha implacable contra el revisionismo, por la defensa de la teoría y los principios marxistas. Pero fue Trotsky quien proporcionó la base teórica necesaria sobre la cual la Revolución Rusa pudo resucitar de la derrota de 1905 y avanzar hacia la victoria.
La revolución permanente
La experiencia de la Revolución de 1905 puso de manifiesto claramente las diferencias entre bolchevismo y menchevismo, es decir, la diferencia entre reformismo y revolución, entre colaboración de clases y marxismo. El quid del asunto era la actitud del movimiento revolucionario hacia la burguesía y los partidos llamados “liberales”. Fue en este tema que Trotsky rompió con los mencheviques en 1904. Como Lenin, Trotsky despreció el colaboracionismo de clases de Dan, Pléjanov y otros, y señaló al proletariado y al campesinado como las únicas fuerzas capaces de llevar la revolución hasta el final.
Incluso antes de 1905, durante las discusiones sobre la cuestión de las alianzas de clases, Trotsky había desarrollado las líneas generales de La Teoría de la Revolución Permanente, una de las contribuciones más brillantes a la teoría marxista. ¿En qué consistió esta teoría? Los mencheviques sostenían que la revolución rusa sería de naturaleza democrático-burguesa y por tanto la clase obrera no podría aspirar a tomar el poder, sino que tendría que apoyar a la burguesía liberal.
Con esta forma mecánica de pensar, los mencheviques estaban haciendo una parodia de las ideas de Marx sobre el desarrollo de la sociedad. La teoría menchevique de las “etapas” aplazaba la revolución socialista para un futuro lejano. Mientras tanto, la clase obrera debía comportarse como un apéndice de la burguesía “liberal”. Esta es la misma teoría reformista que muchos años después conduciría a la derrota de la clase trabajadora en China en 1927, en España en 1936-39, en Indonesia en 1965 y en Chile en 1973.
Ya en 1848, Marx notó que la “democracia revolucionaria” burguesa alemana era incapaz de jugar un papel revolucionario en la lucha contra el feudalismo, con el que prefería hacer un trato por temor al movimiento revolucionario de los trabajadores. Fue en este punto cuando el propio Marx propuso por primera vez la consigna de la “revolución permanente”. Siguiendo los pasos de Marx, quien había descrito al “partido democrático” burgués como “mucho más peligroso para los trabajadores que los liberales de antaño”, Lenin explicó que la burguesía rusa, lejos de ser un aliado de los trabajadores, inevitablemente se pondría del lado de la contrarrevolución. Escribió en 1905 que:
“La burguesía en su mayoría se volverá inevitablemente del lado de la contrarrevolución, del lado de la autocracia contra la revolución, contra el pueblo, en cuanto sean satisfechos sus intereses estrechos y egoístas, en cuanto ‘dé la espalda’ a la democracia consecuente (y ahora ya comienza a darle la espalda)” (Obras Escogidas, vol. 1, p. 549. Ed. Progreso. Moscú, 1961).
¿Qué clase encabezaría la revolución democrático-burguesa, en opinión de Lenin?:
“Queda ‘el pueblo’, es decir, el proletariado y los campesinos: sólo el proletariado es capaz de ir seguro hasta eso, el proletariado lucha en vanguardia por la república, rechazando con desprecio los consejos, necios e indignos de él, de quienes le dicen que tenga cuidado de no asustar a la burguesía” (Ibíd.).
¿A quién se referían estas palabras? ¿A Trotsky y a la revolución permanente? Veamos lo que escribía Trotsky en aquel entonces:
“Esto conduce a que la ‘lucha por los intereses de toda Rusia corresponda a la única clase fuerte actualmente existente, al proletariado industrial. ‘Como consecuencia de esto al proletariado industrial le corresponde una gran importancia política; por lo tanto, la lucha en Rusia por la liberación del pulpo asfixiante del absolutismo ha llegado a ser un duelo entre éste y la clase de obreros industriales, un duelo en el cual el campesinado otorga un apoyo importante pero sin que pueda desempeñar un papel dirigente” (1905. Resultados y perspectivas, vol. 2, p. 174. Ruedo Ibérico. París, 1971).
Y continuaba:
“Armar la revolución significa en Rusia, antes que nada, armar a los obreros. Como los liberales lo sabían y lo temían, preferían desistir de crear las milicias. Sin combate, pues, abandonaron estas posiciones al absolutismo igual que el burgués Thiers abandonó París y Francia a Bismarck con el único objeto de no tener que armar a los obreros” (Ibíd., p. 168).
Sobre la cuestión de la actitud hacia los partidos burgueses, las ideas de Lenin y Trotsky estaban en completa solidaridad frente a los mencheviques, que se escondían detrás del carácter burgués de la revolución como manto de la subordinación del partido obrero a la burguesía. Al argumentar en contra de la colaboración de clases, tanto Lenin como Trotsky explicaron que sólo la clase trabajadora, en alianza con las masas campesinas, podía llevar a cabo las tareas de la revolución democrático-burguesa.
Pero, ¿cómo es posible que los trabajadores llegaran al poder en un país atrasado y semifeudal como la Rusia zarista? Trotsky respondió a este argumento de la siguiente manera en 1905:
“Es posible que el proletariado de un país económicamente atrasado llegue antes al poder que en un país capitalista evolucionado (...) En nuestra opinión la revolución rusa creará las condiciones bajo las cuales el poder puede pasar a manos del proletariado (y, en el caso de una victoria de la revolución, así tiene que ser) antes de que los políticos del liberalismo burgués tengan la oportunidad de hacer un despliegue completo de su genio político” (Ibíd, subrayado en el original).
¿Esto quiere decir, como afirmaron más tarde los estalinistas, que Trotsky negaba la naturaleza burguesa de la revolución? El propio Trotsky lo explica:
“En la revolución de comienzos del siglo XX, pese a ser igualmente burguesa en virtud de sus tareas objetivas inmediatas, se bosquejó como perspectiva próxima la inevitabilidad o, por lo menos, la probabilidad del dominio político del proletariado. El propio proletariado se ocupará, con toda seguridad, de que este dominio no llegue a ser un ‘episodio’ meramente pasajero tal como lo pretenden algunos filisteos realistas. Pero ahora podemos ya formular la pregunta: ¿tiene qué fracasar forzosamente la dictadura del proletariado entre los límites que determina la revolución burguesa o puede percibir, en las condiciones dadas de la historia universal, la perspectiva de una victoria después de haber reventado este marco limitado? Aquí nos urgen algunas cuestiones tácticas: ¿Debemos dirigir la acción conscientemente hacia un gobierno obrero, en la medida en que el desarrollo revolucionario nos acerque a esta etapa, o bien tenemos que considerar, en dicho momento, el poder político como una desgracia que la revolución quiere cargar sobre los obreros, siendo preferible evitarla?” (Ibíd., vol. 2, p. 175. El subrayado es nuestro).
En 1905 Trotsky era el único dispuesto a defender la idea de que era posible que la revolución socialista triunfara en Rusia antes que en Europa occidental. Lenin todavía tenía una posición poco clara. En general, la posición de Trotsky era muy cercana a la de los bolcheviques, como admitiría más tarde el propio Lenin. Sin embargo, en 1905 sólo Trotsky estaba preparado para plantear la necesidad de la revolución socialista en Rusia de una manera tan clara y audaz. Doce años después, la historia probaría que tenía razón.
Unión política
En el período de auge revolucionario, las dos alas del movimiento se habían unido una vez más. Pero la unidad había sido más formal que real. Y con una nueva pausa en el movimiento, la tendencia de los mencheviques hacia el oportunismo resurgió una vez más, encontrando un claro eco en la famosa declaración de Pléjanov: “Los trabajadores no deberían haber tomado las armas”. Las diferencias entre las dos tendencias surgieron una vez más de manera aguda. Y nuevamente Trotsky se encontró en una posición política muy similar a la de los bolcheviques.
La verdadera diferencia entre Lenin y Trotsky en este período no fue por la política sino por la tendencia “conciliadora” de Trotsky. Para usar una expresión poco amable, Trotsky era un “traficante de la unidad”. Sin embargo, de ninguna manera estaba sólo en esto. Trotsky había abogado constantemente por la reunificación en su diario Nachalo, y había intentado permanecer al margen de la lucha entre facciones, pero fue arrestado y encarcelado por su papel en el Soviet antes de que se celebrara el Cuarto Congreso (de Unidad) en Estocolmo.
El progreso de la revolución había dado un tremendo impulso al movimiento por la reunificación de las fuerzas del marxismo ruso. Los trabajadores bolcheviques y mencheviques lucharon hombro con hombro bajo las mismas consignas; los comités rivales del Partido se fusionaron espontáneamente. La revolución unió a los trabajadores de ambas facciones. A lo largo de la segunda mitad de 1905 hubo un proceso continuo y espontáneo de unidad desde abajo. Sin esperar una dirección desde arriba, las organizaciones de los partidos bolchevique y menchevique simplemente se fusionaron. Este hecho expresaba en parte el instinto natural de unidad de los trabajadores, pero también el hecho, como ya hemos visto, de que los dirigentes mencheviques habían sido empujados hacia la izquierda por la presión de sus propias bases. Finalmente, a sugerencia del Comité Central bolchevique, incluido Lenin, se pusieron en marcha medidas para lograr la reunificación. En diciembre de 1905, los dos liderazgos se habían reunido efectivamente. Ahora había un Comité Central unido.
El Congreso de Unidad se convocó en mayo de 1906 en Estocolmo, pero para entonces la ola revolucionaria estaba menguando y, con ella, el espíritu de lucha y los discursos de “izquierda” de los mencheviques. Era inevitable un conflicto entre los revolucionarios consecuentes y los que ya estaban abandonando a las masas y acomodándose a la reacción. La derrota de la insurrección de Moscú en diciembre marcó el comienzo del fin de la Revolución de 1905.
Los acontecimientos de diciembre también marcaron un cambio decisivo en la actitud de los llamados “liberales”. Todos los burgueses hasta el último hombre (y mujer) unidos contra la "locura" de diciembre. De hecho, los liberales ya habían pasado a la reacción en octubre, después de que el zar concediera una nueva constitución. Pero ahora emergieron en sus verdaderos colores. Por supuesto, no era la primera vez en la historia que veíamos un fenómeno de este tipo. Exactamente lo mismo ocurrió en la revolución de 1848, como explicaron Marx y Engels.
En efecto, los mencheviques abogaban por la capitulación ante la burguesía liberal, que en la práctica se había pasado al monarquismo constitucional y se había rendido a la autocracia. La esencia de la diferencia de Lenin con los mencheviques era precisamente esta:
“El ala derecha de nuestro partido no cree en la victoria completa del presente, es decir, la revolución democrática burguesa en Rusia; teme tal victoria; no pone enfática y definitivamente la consigna de tal victoria ante el pueblo. Está siendo engañada constantemente por la idea esencialmente errónea, que en realidad es una vulgarización del marxismo, de que sólo la burguesía puede ‘hacer’ independientemente la revolución burguesa, o que sólo la burguesía debe dirigir la revolución burguesa. El papel del proletariado como vanguardia en la lucha por la victoria completa y decisiva de la revolución burguesa no está claro para los socialdemócratas de derecha.” (V.I. Lenin, Obras completas, vol. 10, págs. 377-8.)
Como Trotsky, Lenin estaba a favor de la unidad organizativa, pero no abandonó ni por un momento la lucha ideológica, manteniendo una posición firme sobre todas las cuestiones básicas de táctica y perspectivas. En la práctica, mientras el Partido estaba formalmente unido, desde el principio se dividió en dos tendencias opuestas: la revolucionaria y la oportunista. Reformismo o revolución, colaboración de clases o política proletaria independiente. Éstas eran las cuestiones básicas que separaban al bolchevismo del menchevismo. Las diferencias básicas surgieron de inmediato sobre la actitud hacia la Duma y los partidos burgueses. Sobre estas cuestiones fundamentales, la posición de Lenin y Trotsky era idéntica, como señaló el propio Lenin en el Quinto Congreso (Londres) del POSDR (1907). En el curso del debate sobre la actitud hacia los partidos burgueses, Lenin comentó:
“Trotsky expresó, en forma impresa [su acuerdo con la opinión] sobre la comunidad económica de intereses entre el proletariado y el campesinado en la actual revolución en Rusia. Trotsky reconoció la permisibilidad y utilidad de un bloque de izquierda contra la burguesía liberal. Estos hechos me bastan para reconocer que Trotsky se ha acercado a nuestros puntos de vista ... [así] tenemos aquí solidaridad en puntos fundamentales en la cuestión de la actitud hacia los partidos burgueses. (VI Lenin, Works, vol. 12, p. 470)
Desde un punto de vista diferente, Trotsky luchaba por lo mismo que Lenin. Su periódico Pravda, con sede en Viena, gozó de gran popularidad. Varios líderes bolcheviques favorecieron el uso de Pravda con el propósito de lograr una fusión de bolcheviques y mencheviques partidarios. En esta reunión de París, Kamenev y Zinoviev, ahora colaboradores más cercanos de Lenin, propusieron el cierre de Proletary y propusieron que se aceptara a Pravda como órgano oficial del Comité Central del POSDR. Esta posición también fue apoyada por otros como Tomsky. En efecto, la propuesta fue aprobada en contra de la oposición de Lenin, quien contrapuso la creación de un periódico bolchevique popular y una revista teórica mensual. Al final, se llegó a un compromiso mediante el cual Proletary seguiría apareciendo, pero no más de una vez al mes. Mientras tanto, se acordó entablar negociaciones con Trotsky con miras a convertir la Pravda de Viena en el órgano oficial del CC del POSDR. Este incidente muestra la fuerza de las tendencias conciliadoras en las filas de los bolcheviques, y también nos dice bastante sobre la actitud de los bolcheviques hacia Trotsky en este período.
El error fundamental de Trotsky en este período, como hemos señalado, reside en su “conciliacionismo”, la idea de la posibilidad de unidad entre bolcheviques y mencheviques. Esto fue lo que se llamó “trotskismo”. Trotsky usó su artículo para este propósito y durante un tiempo pareció estar a punto de lograrlo. Muchos líderes bolcheviques estaban de acuerdo con él en esta cuestión. En el CC, los bolcheviques N. A. Rozhkov y V. P. Noguin eran conciliadores, al igual que los miembros del consejo editorial de Sotsial Demokrat, Kamenev y Zinoviev.
La acalorada denuncia de Lenin del “trotskismo” (es decir, la conciliación) en este momento estaba dirigida a los bolcheviques que se inclinaban por esta posición. Ver carta a Zinoviev 11 (24) de agosto de 1909. En estos y otros escritos de este período, Lenin se refiere a Trotsky en términos muy duros. En general, no se sabe que la principal razón de la dureza del tono de Lenin al polemizar contra Trotsky durante este período y hasta la Revolución de febrero fue precisamente la persistencia de tales tendencias dentro del Partido Bolchevique.
Trotsky había irritado a Lenin por su negativa a unirse a la tendencia bolchevique, aunque no había diferencias políticas reales que los separaran. Se aferraba a la opinión de que, tarde o temprano, una nueva ola revolucionaria empujaría a los mejores elementos de ambas tendencias a unir fuerzas. Al aferrarse a esta posición “conciliadora” Trotsky cometió el error más grave de su vida, como él mismo admitió mucho más tarde.
Sin embargo, no debemos olvidar que las cosas no estaban tan claras en ese momento. El mismo Lenin, en más de una ocasión, trató de acercarse a ciertas capas dentro de los mencheviques. En 1908 llegó a un acuerdo con Pléjanov y, según Lunacharsky, “soñaba con una alianza con Mártov”. Pero la experiencia demostraría que esto era imposible. Las dos tendencias, la revolucionaria y la reformista, evolucionaban en dos direcciones opuestas. Tarde o temprano, una ruptura total era inevitable.
Por iniciativa de Trotsky, el movimiento hacia la unidad dio lugar a un pleno especial para expulsar a los liquidadores de derecha y los otzovistas de ultraizquierda y establecer la unidad entre los bolcheviques y los mencheviques de izquierda. Lenin se opuso a esto. Se opuso a la participación en un Pleno de elementos que, de facto, se habían colocado fuera del partido. Al final, se demostró que el escepticismo de Lenin estaba bien fundado. La deriva hacia la derecha de los mencheviques había ido demasiado lejos. Los mencheviques de izquierda (en torno a Mártov) se negaron a romper con la derecha y el intento de unidad pronto fracasó como resultado de diferencias irreconciliables. Trotsky luego admitió honestamente su error en esta cuestión. Lenin sacó las conclusiones necesarias y rompió decisivamente con los mencheviques en 1912, la verdadera fecha del establecimiento del Partido Bolchevique.
En 1911 se abrió un nuevo período de luchas que continuó hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La clase trabajadora, recién despertada, rápidamente gravitó hacia el ala izquierda. En estas circunstancias, el vínculo con los mencheviques fue un obstáculo para el desarrollo del Partido. La decisión de Lenin de romper con los mencheviques y organizar un partido separado estaba totalmente justificada por los acontecimientos. Muy pronto los bolcheviques representaron la mayoría decisiva de la clase trabajadora: en el período 1912-1914, cuatro quintas partes de los trabajadores organizados de San Petersburgo apoyaron a los bolcheviques.
El lanzamiento de un diario bolchevique, que tomó el nombre de Pravda, jugó un papel central, una medida que amargó aún más las relaciones con Trotsky. Pero todas sus protestas fueron en vano. En lo que respecta a la mayoría de los trabajadores activos, los mencheviques habían sido desacreditados por su política de colaboración con la burguesía. Trotsky una vez más se pronunció contra la escisión, intentando, sin éxito, trabajar por la unidad. Fue este error lo que lo separó de Lenin. Sin embargo, fue un error honesto, el error de un revolucionario genuino con los intereses del movimiento en el fondo. Muchos años después, Trotsky enfrentó francamente su error. En 1924, Trotsky escribió a la Oficina de Historia del Partido:
“Como he dicho muchas veces, en mis desacuerdos con el bolchevismo en toda una serie de temas fundamentales, fui yo el que estaba equivocado. Para resumir en pocas palabras la naturaleza y alcance de mis primeros desencuentros con el bolchevismo debo decir: durante todo el tiempo en que permanecí fuera del Partido Bolchevique, en ese período en que mis diferencias con el bolchevismo alcanzaron su punto álgido, la distancia que me separaba de las opiniones de Lenin nunca fue tan grande como la distancia que separa la actual posición de Stalin-Bujarin de los fundamentos del marxismo y el leninismo”.
Así, de manera directa, honesta, Trotsky revela y explica sus propios errores y señala que en la cuestión del conciliacionismo, Lenin había tenido razón desde el principio. Sin embargo, desarrollos mucho mayores pronto harían irrelevantes las viejas diferencias entre Lenin y Trotsky. La división en Rusia fue solo una anticipación de otra división mayor que tendría lugar dos años más tarde a nivel internacional. Y en esta cuestión decisiva, Lenin y Trotsky volvieron a estar del mismo lado.
La Primera Guerra Mundial
La decisión de los líderes de los partidos de la Internacional Socialista de apoyar a “su” burguesía en 1914 fue la mayor traición en la historia del movimiento obrero mundial. Llegó como un rayo, conmocionando y desorientando a las filas de la Internacional. La posición de los líderes de la Segunda Internacional hacia la Primera Guerra Mundial significó el colapso de facto de la Internacional. Desde agosto de 1914 en adelante, la cuestión de la guerra captó la atención de los socialistas de todos los países.
Muy pocas personas lograron mantener su rumbo en este momento. Lenin en Rusia y Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht en Alemania, los líderes de los socialdemócratas serbios, James Connolly en Irlanda y John Maclean en Escocia fueron excepciones a la regla. Desde el principio, Trotsky adoptó una clara posición revolucionaria contra la guerra, como se expresa en su libro La guerra y la internacional. En la Conferencia de Zimmerwald de 1915, que reunió a todos los socialistas que se oponían a la guerra, Trotsky fue el encargado de redactar el Manifiesto, que fue aprobado por todos los delegados, a pesar de las diferencias entre ellos.
En París, Trotsky publicó una revista rusa que defendía los principios del internacionalismo revolucionario, Nashe Slovo. Contaban con pocos colaboradores e incluso menos dinero, pero con enormes sacrificios lograron publicar la revista a diario, un logro único, inigualable por ninguna otra tendencia del movimiento ruso, incluidos los bolcheviques de la época. Durante dos años y medio, bajo la atenta mirada del censor, Nashe Slovo llevó una existencia precaria hasta que las autoridades francesas, bajo la presión del gobierno ruso, cerraron la revista. Durante un motín en la flota rusa en Toulon, se encontraron copias del periódico de Trotsky en posesión de algunos de los marineros, y usando esto como excusa, las autoridades francesas deportaron a Trotsky a fines de 1916.
Después de un breve período en España, donde Trotsky conoció el interior de las cárceles españolas, fue nuevamente deportado a Nueva York, donde colaboró con Bujarin y otros revolucionarios rusos en la publicación del periódico Novy Mir. Todavía estaba trabajando en este documento cuando llegaron los primeros informes confusos sobre un levantamiento en Petrogrado. Había comenzado la segunda revolución rusa.
Lenin y Trotsky en 1917
La política revolucionaria es una ciencia. El estudio de las revoluciones pasadas es un método mediante el cual nos preparamos para el futuro. La teoría no es un extra opcional, sino una guía vital para la acción. Cuando, antes de la Primera Guerra Mundial, Trotsky defendió la idea de la posibilidad de una revolución proletaria en Rusia antes de la revolución en Europa Occidental, nadie lo tomó en serio. Sólo en octubre de 1917 se demostró la superioridad del método marxista de Trotsky.
Cuando estalló la revolución de febrero, Lenin estaba en Suiza y Trotsky en Nueva York. Aunque estaban muy lejos de la revolución y el uno del otro, sacaron las mismas conclusiones. Los artículos de Trotsky en Novy Mir y las Cartas desde lejos de Lenin son prácticamente idénticos en lo que respecta a las cuestiones fundamentales relativas a la revolución: la actitud hacia el campesinado y la burguesía liberal, el Gobierno Provisional y la revolución mundial.
A pesar de todos los intentos de los estalinistas de falsificar la situación real mediante la construcción de un muro chino entre Lenin y Trotsky, los hechos hablan por sí mismos: en el momento decisivo de la revolución misma, el “trotskismo” y el leninismo eran la misma cosa.
Para Lenin, como para Trotsky, el año 1917 marcó el punto de inflexión decisivo, que hizo irrelevantes todas las viejas polémicas con Trotsky. Por eso Lenin nunca tuvo ocasión de referirse a ellos después de 1917. Lenin, en su última palabra al Partido Comunista Ruso (el famoso Testamento suprimido, que los estalinistas ocultaron durante décadas) advirtió que el pasado no bolchevique de Trotsky no debería ser usado contra él. Esta fue la última palabra de Lenin sobre Trotsky y su relación con el Partido Bolchevique, antes de 1917.
Con la única excepción de Lenin, los demás líderes bolcheviques no habían entendido la situación y estaban abrumados por los acontecimientos. Es una ley histórica que durante una situación revolucionaria el partido, y sobre todo su dirección, siempre se encuentra bajo la enorme presión del enemigo de clase, de la “opinión pública” burguesa, e incluso de los prejuicios de las masas trabajadoras. Ninguno de los líderes bolcheviques de Petrogrado fue capaz de resistir estas presiones. Ninguno planteaba la necesidad de que el proletariado tomara el poder como única vía para hacer avanzar la revolución. Todos habían abandonado una perspectiva de clase y habían adoptado una posición democrática vulgar. Stalin estaba a favor de apoyar “críticamente” al Gobierno Provisional y fusionarse con los mencheviques. Kamenev, Rykov, Molotov y los demás mantenían la misma posición.
Sólo después de la llegada de Lenin, el Partido Bolchevique cambió de posición, después de una lucha interna en torno a las Tesis de abril de Lenin publicadas en Pravda con su firma. Nadie estaba dispuesto a identificarse con esta posición. Lo cierto es que no habían entendido el método de Lenin y habían transformado las consignas de 1905 en un fetiche. El “crimen” de Trotsky consistió en el hecho de que había previsto todo esto mucho antes de que se desarrollaran los hechos. En 1917, los hechos mismos demostraron que la teoría de la Revolución Permanente era correcta.
A partir de ese momento no hubo nada que separara políticamente a Trotsky de Lenin. Todas las diferencias del pasado dejaron de existir. Cuando Trotsky regresó a Petrogrado en mayo de 1917, Lenin y Zinoviev asistieron a la ceremonia de bienvenida organizada por el Mezhrayontsy (“Comité Inter distritos”). En esta reunión, Trotsky declaró que ya no defendía la unidad de bolcheviques y mencheviques. Sólo aquellos que habían roto con el social patriotismo deberían unirse ahora bajo la bandera de una nueva Internacional. De hecho, desde el momento de la llegada de Trotsky, habló y actuó en solidaridad con los bolcheviques. Al comentar sobre esto, el bolchevique Raskolnikov recordó que:
“Lev Davidovich [Trotsky] en ese momento no era militante formal de nuestro partido, pero en la práctica trabajó continuamente en él desde el primer día que llegó de Estados Unidos. En cualquier caso, inmediatamente después de su primer discurso en el Sóviet, todos le consideraban como uno de los dirigentes de nuestro partido” (Proletarskaya Revolutsia, 1923, p. 71).
Sobre las controversias del pasado, el mismo escritor comentó:
“Los ecos de las polémicas previas a la guerra habían desaparecido completamente. No existían diferencias entre la táctica de Lenin y Trotsky. Esta fusión, que ya se podía observar durante la guerra, se logró definitivamente desde el momento en que Trotsky regresó a Rusia. A partir de su primer discurso público todos nosotros, los antiguos leninistas, le consideramos uno de los nuestros” (Ibíd., p. 150).
Si Trotsky no entró inmediatamente al Partido Bolchevique no fue por ningún tipo de desacuerdo político (ya había hecho público su deseo de afiliarse después de la discusión con Lenin y sus colegas), sino porque quería ganar para el partido a la organización del Mezhrayontsi, que aglutinaba a cuatro mil trabajadores de Petrogrado y muchas destacadas figuras de la izquierda, como Uritsky, Joffe, Lunacharsky, Riazánov, Volodarsky y otros, que después jugaron un importante papel en la dirección del Partido Bolchevique.
Como explicó en su testimonio a la Comisión Dewey:
“Trabajaba junto con el Partido Bolchevique. Había un grupo en Petrogrado que era el mismo programáticamente que el Partido Bolchevique, pero organizativamente independiente. Consulté a Lenin sobre si sería bueno que entrara inmediatamente en el Partido Bolchevique, o si sería mejor que entrara con esta buena organización obrera que tenía tres o cuatro mil revolucionarios” (The case of Leon Trotsky, p. 21).
Sobre el Congreso de los Soviets de toda Rusia celebrado a principios de junio, que todavía estaba dominado por mencheviques y socialrevolucionarios, E. H. Carr, refiriéndose a Trotsky y Mezhrayontsy, observa que:
“Trotsky y Lunacharsky estuvieron entre los diez delegados de los ‘socialdemócratas unificados’ que apoyaron sólidamente a los bolcheviques durante las tres semanas del congreso” (E. H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p. 89).
Para acelerar la admisión del Mezhrayontsi a los bolcheviques, a la que se oponían algunos de los líderes, Trotsky escribió en Pravda la siguiente declaración:
“En mi opinión en el momento actual [julio] no existen diferencias ni de principios ni de tácticas entre las organizaciones Interdistrito y los bolcheviques. Por consiguiente, no hay motivos que justifiquen la existencia separada de ambas organizaciones” (énfasis nuestro).
En mayo de 1917, incluso antes de que Trotsky se uniera formalmente al Partido Bolchevique, Lenin propuso que lo nombraran editor en jefe de Pravda, y de paso recordó la calidad de primer nivel del Russkaya Gazeta (el periódico que Trotsky había asumido y transformado en Nachalo en 1905). Este hecho se dio a conocer en 1923 en Krasnaya Letopis No. 3 (14). Aunque la propuesta no fue aceptada por el comité editorial de Pravda, muestra con precisión la actitud de Lenin hacia Trotsky en este momento. Estaba tan ansioso de que Trotsky y sus partidarios se unieran a los bolcheviques que estaba dispuesto a ofrecerles puestos de liderazgo en el Partido y no ponerles condiciones.
Cuando el Mezhrayontsi se fusionó con el Partido Bolchevique, su membresía en el Partido Bolchevique se retrocedió a la primera vez que se unieron al Mezhrayontsi, lo que era una admisión pública de que no había habido diferencias importantes entre los dos grupos. Una nota a las obras de Lenin publicadas en Rusia después de la revolución dice: “Sobre la cuestión de la guerra, los Mezhrayontsi ocuparon una posición internacionalista, y en sus tácticas estaban cerca de los bolcheviques”. (V. I. Lenin, Collected Word, vol. 14, p. 448.)
Después de las Jornadas de julio, la iniciativa pasó un tiempo a las fuerzas de la reacción. En los días más difíciles, cuando el Partido fue conducido a la clandestinidad, cuando Lenin y Zinoviev se vieron obligados a partir hacia Finlandia, cuando Kámenev estaba en la cárcel y los bolcheviques sometidos a calumnias descaradas como “agentes alemanes” Trotsky habló públicamente en su defensa: e identificó su posición con la de ellos. En este momento difícil y peligroso, Trotsky escribió una carta al Gobierno Provisional, que vale la pena citar en su totalidad, a la vista de la luz que arroja sobre las relaciones entre Trotsky y los bolcheviques en 1917. La carta está fechada el 23 de julio de 1917:
“Ciudadanos Ministros:”
“He tenido conocimiento que en relación a los acontecimientos de los días 16 y 17 de julio, se ha decretado una orden judicial de arresto de Lenin, Zinóviev y Kámenev pero no mío. Me gustaría, por tanto, llamar su atención en los siguientes puntos:”
“1. Estoy de acuerdo con las principales tesis de Lenin, Zinóviev y Kámenev y las he defendido tanto en el periódico Vperiod como en mis discursos públicos.”
“2. Mi actitud con respecto a los acontecimientos del 16 y el 17 de julio fue la misma que la de ellos.”
“a) Kámenev, Zinóviev y yo conocimos los planes propuestos para el regimiento de Ametralladoras y otros regimientos en la asamblea conjunta de los Burós [Comités Ejecutivos] del 16 de julio. Inmediatamente tomamos medidas para evitar que los soldados salieran. Zinóviev y Kámenev se pusieron en contacto con los bolcheviques y yo con la organización ‘interdistritos’ (Mezhrayontsi) a la que pertenezco.”
“b) Cuando, sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, tuvo lugar la manifestación, mis camaradas bolcheviques y yo pronunciamos numerosos discursos delante del Palacio de Taúrida, en los que nos declaramos a favor de la principal consigna de la multitud: ‘Todo el poder a los soviets’ pero, al mismo tiempo, hicimos un llamamiento a los manifestantes, tanto soldados como civiles, para que volvieran a sus hogares y a sus cuarteles pacífica y ordenadamente.”
“c) En la conferencia que tuvo lugar en el Palacio de Taúrida la noche del 16 al 17 de julio entre bolcheviques y algunas organizaciones de distrito, yo apoyé la moción de Kámenev de que se debería hacer todo lo posible para evitar que se repitiera la manifestación al día siguiente. Cuando, sin embargo, se supo por boca de los agitadores, que venían de diferentes distritos, que los regimientos y los trabajadores de las fábricas ya habían decidido salir y que era imposible contener a la multitud hasta que la crisis del gobierno estuviera superada, todos los allí presentes acordamos que lo mejor que podíamos hacer era dirigir la manifestación en líneas pacíficas y pedir a las masas que dejaran las armas en casa. En el transcurso del día 17 de julio, que yo pasé en el Palacio de Taúrida, los camaradas bolcheviques y yo instamos más de una vez a ello a la multitud.”
“3. El hecho de que yo no tenga relación con Pravda y no sea miembro del Partido Bolchevique no se debe a diferencias políticas, sino a ciertas circunstancias de la historia de nuestro partido que ahora carecen de importancia.”
“4. El intento de los periódicos de dar la impresión de que yo no tengo ‘nada que ver’ con los bolcheviques tiene tanto de cierto como el informe de que yo he solicitado a las autoridades que me protejan de la ‘violencia de la muchedumbre’ y de las Centurias u otros falsos rumores que han aparecido en la prensa.”
“Por todo lo que he dicho, está claro que no se me puede excluir de la orden de arresto que han decretado para Lenin, Kámenev y Zinóviev. Tampoco les puede caber ninguna duda de que soy un oponente político tan intransigente como los camaradas mencionados anteriormente. Excluirme simplemente remarca la arbitrariedad contrarrevolucionaria que se esconde tras el ataque a Lenin, Zinóviev y Kámenev” (León Trotsky, La era de la revolución permanente, Ed. Akal, pp. 98-9, énfasis nuestro).
A lo largo de todo este período, Trotsky, en decenas de ocasiones, expresó su acuerdo con la posición de los bolcheviques. Como resultado, fue nuevamente encarcelado.
Trotsky y la Revolución de Octubre
Aquí no es posible hacer justicia al papel de Trotsky durante la Revolución de Octubre. Hoy su papel es reconocido universalmente. Sin embargo, lo que podemos decir es que la experiencia de la revolución rusa demuestra la enorme importancia del factor subjetivo (es decir, el liderazgo) y del papel del individuo en la historia. El marxismo es determinista, pero no fatalista. Los viejos populistas y terroristas rusos eran “voluntaristas” y utópicos. Imaginaban que toda la historia dependía de la voluntad de los individuos, “grandes personajes” y héroes, independientemente de la situación objetiva y de las leyes de la historia. Pléjanov y los marxistas rusos llevaron a cabo una lucha implacable contra esta interpretación idealista de la historia.
Dicho esto, hay momentos en la historia de la sociedad, en los que se han desarrollado todos los factores objetivos necesarios para la revolución y, por tanto, el factor subjetivo, la dirección, se convierte en el factor decisivo. En estos momentos todo el proceso histórico depende de las actividades de un pequeño grupo de individuos, e incluso de una sola persona.
Engels explicó que hay períodos históricos en los que un período de veinte años puede transcurrir como si fuera un sólo día. Durante este período, nada parece suceder y, por mucha actividad que haya, la situación no cambia. Pero también señaló que hay períodos en los que la historia de veinte años puede concentrarse en el espacio de unas pocas semanas o incluso días. Si no hay un partido revolucionario con una dirección revolucionaria que pueda aprovechar la situación, este momento se puede perder y pueden pasar diez o veinte años antes de que se presente otra oportunidad.
En el corto espacio de nueve meses, entre febrero y octubre de 1917, surgió claramente la importancia de la cuestión de la clase, el partido y la dirección. El Partido Bolchevique fue el partido más revolucionario jamás visto en la historia. Sin embargo, a pesar de su enorme experiencia y la fuerza acumulada de la dirección, en el momento decisivo los dirigentes de Petrogrado vacilaron y entraron en crisis. En última instancia, el destino de la revolución recayó sobre los hombros de dos hombres: Lenin y Trotsky. Sin ellos, la Revolución de Octubre nunca habría tenido lugar.
A primera vista, esta afirmación parece refutar la comprensión marxista del papel del individuo en la historia. Pero los dirigentes de la socialdemocracia ya no se atreven a mirar el porvenir cara a cara. En la situación que siguió, sin el partido, Lenin y Trotsky habrían sido totalmente impotentes. Habían necesitado casi dos décadas de trabajo, construir y perfeccionar este instrumento, ganar autoridad dentro de la clase obrera y echar raíces profundas entre las masas, en las fábricas, en los cuarteles del ejército y en los distritos obreros. Un sólo individuo, por muy grande que haya sido, nunca podría haber tomado el lugar de este instrumento, que nunca se puede crear mediante la improvisación.
La clase trabajadora necesita un partido para cambiar la sociedad. Si no hay un partido revolucionario, capaz de dar una dirección consciente a la energía revolucionaria de la clase, esta energía se puede desperdiciar, de la misma manera que se pierde vapor si no hay una máquina que pueda usar su poder. Por otro lado, cada partido tiene su lado conservador. De hecho, a veces los revolucionarios pueden ser las personas más conservadoras. Este conservadurismo se desarrolla como consecuencia de años de trabajo rutinario, que es absolutamente necesario, pero que puede conducir a ciertos hábitos y tradiciones que, en una situación revolucionaria, pueden actuar como un freno, si no son superados por la dirección. En el momento decisivo, cuando la situación exige un cambio brusco en la orientación del partido, del trabajo rutinario a la toma del poder, los viejos hábitos pueden entrar en conflicto con las necesidades de la nueva situación. Es precisamente en ese contexto donde el papel del liderazgo es vital.
Un partido, como órgano de lucha de una clase contra otra, tiene alguna comparación con un ejército. Así, el partido también tiene sus generales, sus tenientes, sus cabos y sus soldados. En una revolución, como en la guerra, el momento oportuno es una cuestión de vida o muerte. Sin Lenin y Trotsky, los bolcheviques sin duda habrían corregido sus errores. ¿Pero a qué costo? La revolución no puede esperar años para que el partido corrija sus errores y el precio de las vacilaciones y las demoras es la derrota. Esto quedó claramente demostrado en la derrota de la revolución en Alemania en 1923.
Para comprender el papel clave que jugó Trotsky en 1917 es suficiente leer cualquier periódico de la época, o leer cualquier memoria o historia contemporánea, ya sea amigable u hostil. Tomemos, por ejemplo, las siguientes líneas, escritas apenas doce meses después de que los bolcheviques llegaran al poder:
“Todo el trabajo práctico relacionado con la organización de la insurrección se realizó bajo la dirección directa del compañero Trotsky, presidente del Sóviet de Petrogrado. Se puede afirmar con toda seguridad que el Partido tiene una deuda ante todo y principalmente con el camarada Trotsky, por la rapidez con que la guarnición se pasó al Sóviet y la eficiente manera de organizar el trabajo del Comité Militar Revolucionario” (J. V. Stalin, Works, Moscú, edición de 1953).
El pasaje anterior fue escrito por Stalin con motivo del primer aniversario de la Revolución de Octubre. Más tarde, el mismo Stalin pudo escribir:
“El camarada Trotsky no jugó ningún papel en particular, ni en el partido ni en la insurrección de Octubre, y se puede decir que en el período de Octubre era un hombre relativamente nuevo”. (Ibidem).
Más tarde, no sólo Trotsky, sino todo el estado mayor de Lenin fueron acusados de ser agentes de Hitler, empeñados en restaurar el capitalismo en la URSS. En efecto, setenta y cuatro años después de octubre, como predijo Trotsky, fueron los herederos de Stalin quienes llevaron a cabo la liquidación de la URSS y todas las conquistas de la Revolución.
De hecho, incluso la valoración anterior de Stalin no hace justicia al papel desempeñado por Trotsky en la Revolución de Octubre. Dado que en el período clave de septiembre a octubre, Lenin todavía estaba mayormente escondido, la carga principal de llevar a cabo los preparativos políticos y organizativos para el levantamiento estaba sobre los hombros de Trotsky. La mayoría de los antiguos seguidores de Lenin —Kámenev, Zinoviev, Stalin— se oponían a tomar el poder o al menos tenían una posición vacilante y ambigua. En el caso de Zinoviev y Kámenev, su oposición a la insurrección de octubre llegó incluso a publicar los planes del levantamiento en la prensa no partidaria. La lectura más superficial de la correspondencia de Lenin con el Comité Central es suficiente para ver qué lucha tuvo para superar la resistencia de la dirección bolchevique. En un momento llegó incluso a amenazar con dimitir y apelar a las bases del Partido a cargo del Comité Central. En esta lucha, Trotsky y Mezhrayontsy apoyaron resueltamente la línea revolucionaria de Lenin.
Una de las obras más famosas sobre la Revolución Rusa es Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed. Lenin, en su Introducción, describió este libro como: "una exposición más veraz y vívida" y recomendó que se vuelva a publicar en "millones de copias y se traduzca a todos los idiomas". Sin embargo, bajo Stalin, el libro de John Reed desapareció de las publicaciones de los partidos comunistas soviéticos y extranjeros. La razón no es difícil de ver. Un vistazo a la página de contenido muestra que el autor menciona a Lenin 63 veces, Trotsky 53 veces, Kamenev ocho veces, Zinoviev siete veces, Bujarin y Stalin, solo dos. Esto refleja más o menos exactamente el estado real de las cosas.
La lucha interna del Partido duró hasta octubre y más allá. El principal argumento de los conciliadores era que los bolcheviques no deben tomar el poder por sí mismos, sino que deben formar una coalición con otros partidos "socialistas", es decir, los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Pero esto equivalía a una política de devolver el poder a la burguesía, como sucedió en Alemania después de noviembre de 1918. John Reed describe el tipo de discusiones acaloradas en las que los llamados viejos bolcheviques chocaron repetidamente con Lenin y Trotsky:
“El Congreso debía reunirse a la una y el gran salón de sesiones estaba lleno desde hacía rato. Sin embargo, a las siete, el Buró no había aparecido todavía... Los bolcheviques y la izquierda socialrevolucionaria deliberaban en sus propias salas. Durante toda la tarde, Lenin y Trotski habían tenido que combatir las tendencias hacia una componenda. Una buena parte de los bolcheviques opinaba que debían hacerse las concesiones necesarias para lograr constituir un gobierno de coalición socialista.”
“—No podemos aguantar —exclamaban—. Son demasiados contra nosotros. No contamos con los hombres necesarios. Quedaremos aislados y se desplomará todo.”
“Así se manifiestan Kaménev, Riazánov y otros.”
“Pero Lenin, con Trotski a su lado, se mantenía firme como una roca. —Quienes deseen llegar a un arreglo, acepten nuestro programa y los admitiremos. Nosotros no cederemos ni una pulgada. Si hay camaradas aquí que no tienen el valor y la voluntad de atreverse a lo que nosotros nos atrevemos ¡que se vayan a reunir a los cobardes y conciliadores! ¡Con el apoyo de los obreros y los soldados seguiremos adelante!” (John Reed, Diez Díaz que estremecieron al mundo, Brigada Para Leer en Libertad, pp. 171-72).
Tal era el grado de unidad entre Lenin y Trotsky, y la identidad total entre ellos en la mente de la gente, que el Partido Bolchevique era frecuentemente conocido como el Partido de Lenin y Trotsky. En una reunión del Comité de Petrogrado el 14 de noviembre de 1917, Lenin habló sobre el peligro de las tendencias conciliacionistas en la dirección del Partido que constituían una amenaza incluso después de la Revolución de Octubre.
El 14 de noviembre, once días después de la exitosa insurrección, tres miembros del Comité Central (Kamenev, Zinoviev, Noguin) dimitieron en protesta contra la política del Partido y emitieron un ultimátum exigiendo la formación de un gobierno de coalición que incluyera a los mencheviques y a los socialrevolucionarios: "de lo contrario, el único camino que queda es mantener un gobierno puramente bolchevique por medio del terror político". Terminaron su declaración con un llamamiento a los trabajadores para una "conciliación inmediata" sobre la base de su lema "¡Viva el gobierno de todos los partidos soviéticos!"
Esta crisis en las filas parecía probable que destruyera la totalidad de los logros obtenidos en octubre. En respuesta a una situación peligrosa, Lenin abogó por la expulsión de los principales malhechores. Fue en esta situación que Lenin pronunció el discurso que termina con las palabras: “¡Sin compromiso! Un gobierno bolchevique homogéneo”. En el texto original del discurso de Lenin aparecen las siguientes palabras: “En cuanto a la coalición, no puedo hablar más que con seriedad. Trotsky hace tiempo dijo que era imposible una unión. Trotsky lo comprendió, y desde entonces no ha habido otro bolchevique mejor”.
Tras la muerte de Lenin, la camarilla dominante (Stalin, Kámenev y Zinóviev) emprendió una campaña sistemática de falsificaciones con el objetivo de minimizar el papel de Trotsky en la revolución y exagerar el suyo. Para ello inventaron la leyenda del ‘trotskismo’, para introducir una cuña entre la posición de Trotsky y la de Lenin y los ‘leninistas’ (ellos mismos). Historiadores a sueldo hurgaron en la basura acumulada de viejas polémicas olvidadas hacía mucho tiempo hasta por los mismos que participaron en ellas, olvidadas porque todas las discrepancias quedaron resueltas con la experiencia de Octubre y por lo tanto no tenían otro interés que el puramente abstracto e histórico. Pero los falsificadores tenían todavía un serio obstáculo: la propia Revolución de Octubre. Este obstáculo se eliminó borrando gradualmente el nombre de Trotsky de los libros de historia, reescribiendo la historia y, finalmente, suprimiendo directamente toda mención, incluso la más inocua, del papel de Trotsky.
Trotsky y el Ejército Rojo
Ni Lenin ni Trotsky sabían mucho sobre tácticas militares antes de la Revolución. A Trotsky se le pidió que tomara el control de los asuntos militares en un momento en que la Revolución estaba en peligro extremo. El viejo ejército zarista se había derrumbado y no había nada que poner en su lugar. La joven República Soviética había sido invadida por 21 ejércitos imperialistas de intervención. En una etapa, el estado soviético se redujo al territorio de la vieja Moscovia, el área que rodeaba Moscú y Petrogrado. Sin embargo, la situación cambió y el estado obrero sobrevivió. Este éxito se debió en gran medida al trabajo infatigable de Trotsky en la creación del Ejército Rojo.
En septiembre de 1918, cuando el poder soviético, en palabras de Trotsky, había alcanzado su punto más bajo, el gobierno aprobó un decreto especial declarando que la patria socialista estaba en peligro. En este momento difícil, Trotsky fue enviado al decisivo frente oriental, donde la situación militar era catastrófica. Simbirsk, y luego Kazán, habían caído ante los Blancos. El tren blindado de Trotsky sólo podía llegar hasta Simbirsk, en las afueras de Kazán. Las fuerzas enemigas eran superiores tanto en número como en organización. Algunas compañías Blancas estaban compuestas exclusivamente por oficiales y demostraron ser más que un rival para las fuerzas Rojas mal entrenadas y mal disciplinadas.
“El pánico se extendió entre las tropas que se retiraban en desorden ante la contrarrevolución triunfante. ‘Hasta el suelo parecía estar henchido de pánico’”. Recordó Trotsky más tarde en su autobiografía. “Los destacamentos rojos de refresco, que llegaban con una moral excelente, no tardaban en verse contagiados también por la inercia de la retirada. Entre los campesinos empezó a correr el rumor de que los Soviets estaban en las últimas. Los popes y los mercaderes empezaban a levantar cabeza. Los elementos revolucionarios de la comarca se inhibían. Todo se desmoronaba; no había un solo palmo de tierra firme. La situación parecía desesperada” (ver el capítulo “Un mes en Sviask” de la actual obra).
Esa fue la situación cuando llegaron Trotsky y sus agitadores. Sin embargo, en una semana, Trotsky regresaba victorioso de Kazán, después de la primera victoria militar decisiva de la Revolución. En un discurso al Soviet de Petrogrado, pidiendo voluntarios para el Ejército Rojo, describe la situación en el frente:
“La imagen acaba de aparecer ante mis ojos. Fue una de las noches más tristes y trágicas antes de Kazán, cuando las fuerzas jóvenes y brutas se retiraron presas del pánico. Eso fue en agosto, en la primera mitad, cuando sufrimos reveses. Llegó un destacamento de comunistas: eran más de cincuenta, cincuenta y seis, creo. Entre ellos había personas que nunca antes habían tenido un rifle en sus manos. Había hombres de cuarenta o más años, pero la mayoría eran muchachos de dieciocho, diecinueve o veinte. Recuerdo cómo uno de esos comunistas de Petrogrado, con cara de pocos amigos, de rostro afable, de dieciocho años, apareció en el cuartel general por la noche, rifle en mano, y nos contó cómo un regimiento había desertado de su posición y habían tomado su lugar, y dijo: 'Somos Comuneros’. De este destacamento de cincuenta hombres volvieron doce, pero, camaradas, crearon un ejército, estos obreros de Petrogrado y Moscú, que fueron a posiciones abandonadas en destacamentos de cincuenta o sesenta hombres y regresaron doce en total. Murieron sin nombre, como suele ocurrir con la mayoría de los héroes de la clase trabajadora. Nuestro problema y deber es esforzarnos por restablecer sus nombres en la memoria de la clase trabajadora. Muchos murieron allí, y ya no se les conoce por su nombre, pero hicieron para nosotros ese Ejército Rojo que defiende a la Rusia soviética y defiende las conquistas de la clase obrera, esa ciudadela, esa fortaleza de la revolución internacional que ahora representa nuestra Rusia Soviética. A partir de ese momento, camaradas, nuestra posición se volvió, como saben, incomparablemente mejor en el frente oriental, donde el peligro era mayor, porque los checoslovacos y los guardias blancos, avanzando desde Simbirsk a Kazán, nos amenazaron con un movimiento en Nizhny en una dirección y, en otra, con una hacia Vologda, Yaroslavl y Archangel, para unirse a la expedición anglo-francesa. Es por eso que nuestros principales esfuerzos se dirigieron al frente oriental, y estos esfuerzos dieron buenos resultados”. (León Trotsky Speaks, p. 126.)
Después de la liberación de Kazán, Simbirsk, Khvalynsk y las demás ciudades de la región del Volga, a Trotsky se le encomendó la tarea de coordinar y dirigir la guerra en muchos frentes de este vasto país. Reorganizó enérgicamente las fuerzas armadas de la Revolución e incluso compuso el juramento del Ejército Rojo, en el que cada soldado juraba lealtad a la revolución mundial. Pero su logro más notable fue obtener la colaboración de un gran número de oficiales del antiguo ejército zarista. Sin esto, no habría sido posible encontrar los cuadros militares necesarios para el personal de más de quince ejércitos en diferentes frentes. Algunos, por supuesto, resultaron ser traidores. Otros sirvieron de mala gana o fuera de la rutina. Pero un número sorprendentemente grande se ganó para el lado de la Revolución y sirvió lealmente. Algunos, como Tukhachevsky, un genio militar, se convirtieron en comunistas convencidos. Casi todos fueron asesinados por Stalin en la Purga de 1937.
El alcance del éxito de Trotsky con los antiguos oficiales fue una sorpresa incluso para Lenin, como vemos en el siguiente pasaje de Mi vida. Cuando Lenin le preguntó a Trotsky durante la Guerra Civil si era mejor reemplazar a los viejos oficiales zaristas, que estaban controlados por comisarios políticos, por otros comunistas, Trotsky respondió:
“¿Sabe usted cuántos sirven al presente en nuestro ejército?”
“—No, no lo sé”.
“—¿Cuántos, aproximadamente, calcula usted?”
“—No tengo idea.”
“—Pues no bajarán de treinta mil. Por cada traidor habrá cien personas seguras y por cada tránsfuga dos o tres caídos en el campo de batalla. ¿Por quién quiere usted que los sustituyamos?”
“A los pocos días, Lenin pronunciaba un discurso acerca de los problemas que planteaba la reconstrucción socialista del Estado, en el que dijo, entre otras cosas, lo siguiente: ‘Cuando hace poco tiempo el camarada Trotsky hubo de decirme, concisamente, que el número de oficiales que servían en el departamento de Guerra ascendía a varias docenas de millares, comprendí, de un modo concreto, dónde está el secreto de poner al servicio de nuestra causa al enemigo… y cómo es necesario construir el comunismo utilizando los propios ladrillos que el capitalismo tenía preparados contra nosotros’” (Ver el capítulo “Oposición militar” en la presente obra)”.
Los logros de Trotsky fueron reconocidos incluso por enemigos declarados de la Revolución, incluidos oficiales y diplomáticos alemanes. Max Bauer rindió homenaje a Trotsky como "un organizador y líder militar nato", y agregó: "Como creó un nuevo ejército de la nada en medio de duras batallas y luego organizó y entrenó su ejército es absolutamente napoleónico". Y el general Hoffmann llegó a la misma conclusión: "Incluso desde un punto de vista puramente militar, uno se sorprende de que fuera posible que las tropas rojas recién reclutadas aplastaran las fuerzas, a veces aún fuertes, de los generales blancos y las eliminaran por completo" (Citado en EH Carr, The Bolchevik Revolution, 1917-23, vol. 3, p. 326.).
A pesar de su hostilidad hacia el bolchevismo, Dimitri Volkogonov se ve obligado a rendir homenaje al papel de Trotsky en la Guerra Civil: “Era omnipresente”, escribe Volkogonov, “su tren viajaba de un frente a otro; trabajó duro para asegurar suministros para las tropas y su participación personal en el uso de comisarios militares en el frente produjo resultados positivos. Los jefes del ejército, además, vieron en él al "segundo hombre" de la República Soviética, un importante funcionario político y estatal, un hombre con una enorme autoridad personal. Su papel en la esfera de la estrategia fue, por tanto, político, más que militar” (D. Volkogonov, Trotsky: The Eternal Revolutionary, p. 140.).
Demos la última palabra sobre el papel de Trotsky en la Revolución Rusa y la Guerra Civil a Lunacharsky, el veterano bolchevique que se convirtió en el primer comisario soviético de Educación y Cultura:
“Sería un error imaginar que el segundo gran líder de la Revolución Rusa es inferior a su colega [es decir, Lenin] en todo: hay, por ejemplo, aspectos en los que Trotsky lo supera indiscutiblemente: es más brillante, es más claro, es más activo. Lenin está capacitado como nadie para tomar la presidencia del Consejo de Comisarios del Pueblo y guiar la revolución mundial con un toque de genialidad, pero nunca podría haber hecho frente a la titánica misión que Trotsky asumió sobre sus propios hombros, con aquellos relampagueantes movimientos de un lugar a otro, esos discursos asombrosos, esas fanfarrias de órdenes sobre el terreno, ese papel de ser el electrificador incesante de un ejército que se debilita, ahora en un lugar, ahora en otro. No hay un hombre en la tierra que pudiera haber reemplazado a Trotsky a este respecto”.
“Siempre que ocurre una revolución verdaderamente grandiosa, un gran pueblo siempre encontrará al protagonista adecuado para desempeñar cada papel y uno de los signos de grandeza en nuestra revolución es el hecho de que el Partido Comunista ha producido de sus propias filas o ha tomado prestado de otros partidos y ha incorporado a su propio organismo suficientes personalidades destacadas, más adecuadas que ningún otro para cumplir la función política que se requiera”.
“Y dos de los más fuertes, totalmente identificados con sus papeles, son Lenin y Trotsky” (A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, pp. 68-9.).
La lucha de Trotsky contra la burocracia
Desde una perspectiva marxista, la Revolución de Octubre fue el evento más importante en la historia de la humanidad. Por primera vez, si excluimos la corta experiencia de la Comuna de París, las masas oprimidas comenzaron a tomar su destino en sus propias manos y asumieron la tarea de reconstruir la sociedad. La revolución socialista es totalmente diferente de todas las demás revoluciones de la historia, porque el factor subjetivo se convierte, por primera vez, en el motor del desarrollo social. La explicación de esto se encuentra en las diferentes relaciones productivas.
Bajo el capitalismo, las fuerzas del mercado funcionan de manera descontrolada, sin ninguna planificación o intervención estatal. La revolución socialista pone fin a la anarquía productiva e impone control y planificación por parte de la sociedad. Como resultado, después de la revolución, el factor subjetivo, la conciencia de clase, es también el factor decisivo. En palabras de Engels, el socialismo es “el salto del reino de la necesidad al de la libertad”.
Pero la conciencia de las masas no es algo separado de las condiciones materiales de vida, del nivel de la cultura, de la jornada laboral... No en vano, Marx y Engels insistieron en que los requisitos materiales para el socialismo dependían del desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando los mencheviques protestaron contra la Revolución de Octubre, argumentando que las condiciones materiales para el socialismo estaban ausentes en Rusia, había un elemento de verdad en lo que dijeron. Sin embargo, las condiciones objetivas existían a nivel mundial.
El internacionalismo para los bolcheviques no era una cuestión sentimental. Lenin repitió cientos de veces que o la Revolución Rusa se extendería a otros países o sería aplastada. De hecho, después de la Revolución Rusa hubo una ola de situaciones revolucionarias y prerrevolucionarias en muchos países (Alemania, Hungría, Italia, Francia...) pero sin la presencia de partidos revolucionarios de masas fueron derrotados o, para ser más precisos, fueron traicionados por la dirección socialdemócrata. Debido a la traición de los líderes socialdemócratas en Alemania y en otros países, la Revolución Rusa quedó aislada en un país atrasado, donde las condiciones de vida de las masas eran atroces. En solo un año, seis millones de personas murieron de hambre. Al final de la Guerra Civil la clase obrera estaba exhausta.
En esta situación, la reacción era inevitable. Los resultados obtenidos no se correspondían con las esperanzas de las masas. Una capa importante de los trabajadores más conscientes y militantes había muerto durante la Guerra Civil. Otros, absortos en las tareas de administrar la industria y el estado, se divorciaron gradualmente del resto de la clase. En una atmósfera de creciente cansancio, desánimo y desorientación de las masas, el aparato estatal se fue elevando gradualmente por encima de la clase obrera. Cada paso hacia atrás por parte de la clase trabajadora animó aún más a los burócratas y arribistas. En esta situación, surgió una casta burocrática satisfecha con su propia posición y que no estaba de acuerdo con las ideas "utópicas" de la revolución mundial. Estos elementos se aferraron con entusiasmo a la idea, propuesta por primera vez por Stalin en 1924, del "socialismo en un solo país".
El marxismo explica que las ideas no caen del cielo. Si se presenta una idea y logra obtener un apoyo masivo, esta idea necesariamente reflejará los intereses de una clase o casta social. Hoy en día, los historiadores burgueses intentan presentar la lucha entre Stalin y Trotsky como un "debate" sobre cuestiones teóricas, en el que, por oscuras razones, Stalin ganó y Trotsky perdió. Sin embargo, el factor determinante en la historia no es la lucha entre ideas, sino entre intereses de clase y fuerzas materiales.
La victoria de Stalin no se debió a su superioridad intelectual (de hecho, de todos los líderes bolcheviques, Stalin fue el más mediocre en cuestiones de teoría), sino al hecho de que las ideas que defendía representaban los intereses y privilegios de la nueva casta burocrática que se estaba formando, mientras que Trotsky y la Oposición de Izquierda defendían las ideas de Octubre y los intereses de la clase obrera que se veía obligada a retroceder ante la ofensiva lanzada por la burocracia, la pequeña burguesía, los kulaks...
Las ideas y acciones de Stalin tampoco se desarrollaron ni planificaron de antemano. En las primeras etapas no sabía hacia dónde se dirigía, y, de hecho, si hubiera sabido en 1923 hacia dónde lo llevaría el proceso que él mismo conducía, lo más probable es que nunca hubiera comenzado por ese camino. Lenin era consciente del peligro y trató de advertir contra el peligro de la burocracia.
En el XI Congreso, Lenin presentó al Partido una dura acusación de burocratización del aparato estatal:
“Si nos fijamos en Moscú, con sus 4.700 comunistas en puestos de responsabilidad, y si nos fijamos en la inmensa máquina burocrática, esa multitud, debemos preguntarnos: ¿quién está dirigiendo a quién? Yo dudo mucho que se pueda decir sinceramente que los comunistas están dirigiendo a esa multitud. A decir verdad, no están dirigiendo, están siendo dirigidos” (Works, vol. 33, p. 288. El subrayado es nuestro).
Para llevar a cabo el trabajo de eliminar a los burócratas y arribistas del aparato estatal y del partido, Lenin inició la creación de RABKRIN (la comisión Inspectora de Trabajadores y Campesinos) con Stalin a cargo. Lenin vio la necesidad de un organizador fuerte para que este trabajo se llevara a cabo a fondo; El historial de Stalin como organizador del partido pareció calificarlo para el cargo. En unos pocos años, Stalin ocupó varios puestos organizativos en el Partido: jefe de RABKRIN, miembro del Comité Central y Politburó, Orgburo y Secretariat. Pero su estrecha perspectiva organizativa y su ambición personal llevaron a Stalin a ocupar el puesto, en un corto espacio de tiempo, como el principal portavoz de la burocracia en la dirección del partido, no como su oponente.
Ya en 1920, Trotsky criticó el funcionamiento de RABKRIN, que de una herramienta en la lucha contra la burocracia se estaba convirtiendo en un hervidero de burocracia. Inicialmente, Lenin defendió a RABKRIN contra Trotsky. Su enfermedad le impidió darse cuenta de lo que sucedía a sus espaldas en el estado y el partido. Stalin usó su posición, que le permitió seleccionar personal para puestos de liderazgo en el estado y el partido, para reunir silenciosamente a su alrededor un bloque de aliados y hombres que dijeran que sí a todo, personas políticamente insignificantes que le agradecían su avance. En sus manos, RABKRIN se convirtió en un instrumento para construir su propia posición y eliminar a sus rivales políticos.
Lenin solo se dio cuenta de la terrible situación cuando descubrió la verdad sobre el manejo de Stalin de las relaciones con Georgia. Sin el conocimiento de Lenin o del Politburó, Stalin, junto con sus secuaces Dzerzhinsky y Ordzhonikidze, había llevado a cabo un golpe de estado en Georgia. Los mejores cuadros del bolchevismo georgiano fueron purgados y los líderes del partido denegaron el acceso a Lenin, a quien Stalin alimentó con una serie de mentiras. Cuando finalmente se enteró de lo que estaba pasando, Lenin estaba furioso. Desde su lecho de enfermo, a finales de 1922, dictó una serie de notas a su taquígrafo sobre “las notorias cuestiones de la autonomización, que, según parece, se denomina oficialmente la cuestión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”.
Las notas de Lenin son un aplastante rechazo de la arrogancia burocrática y chovinista de Stalin y su camarilla. Pero Lenin no trata este incidente como un fenómeno accidental, sino la expresión del nacionalismo podrido y reaccionario de la burocracia soviética. Vale la pena citar extensamente las palabras de Lenin sobre el aparato estatal.
“Se dice que era necesario un aparato del Estado. ¿De dónde provino esa convicción? ¿Acaso no fue del mismo aparato ruso que, como señalé en otro capítulo de mi diario, tomamos del zarismo y ungimos ligeramente con aceite soviético?”
“Sin duda esa medida debería haberse retrasado hasta que hubiéramos podido garantizar un aparato propio. Pero ahora debemos admitir, conscientemente, lo contrario; el aparato del Estado que denominamos nuestro nos es todavía, de hecho, bastante ajeno; es una mezcolanza burguesa y zarista y durante los últimos cinco años no ha habido ninguna posibilidad de librarse de ella porque no hemos contado con la ayuda de otros países y porque la mayoría del tiempo hemos estado ‘ocupados’ en compromisos militares y luchando contra el hambre.
“Resulta bastante natural que en tales circunstancias la ‘libertad para separarse de la Unión’ con la que nos justificamos sea un simple trozo de papel, incapaz de defender a los no rusos del asalto del verdadero hombre ruso, del chovinista de la Gran Rusia, que es en esencia un bribón y un tirano, como el típico burócrata ruso que es. No cabe duda de que el porcentaje infinitesimal de trabajadores soviéticos y sovietizados se sumergirán en la marea de gentuza chovinista como una mosca en la leche” (Works, vol. 36, p. 605. El subrayado es nuestro).
Tras el asunto de Georgia, Lenin puso todo el peso de su autoridad en la lucha para destituir a Stalin del cargo de secretario general del partido, que ocupaba en 1922, tras la muerte de Sverdlov. Sin embargo, el principal temor de Lenin ahora más que nunca fue que una escisión abierta en la dirección, en las condiciones imperantes, pudiera llevar a la disolución del partido por líneas de clase. Por lo tanto, intentó mantener la lucha confinada al liderazgo, y las notas y otro material no se hicieron públicos.
Lenin escribió en secreto a los bolcheviques leninistas georgianos (enviando copias a Trotsky y Kamenev) asumiendo su causa contra Stalin "de la forma más sincera". Como no pudo continuar con el asunto en persona, le escribió a Trotsky solicitándole que asumiera la defensa de los georgianos en el Comité Central. Durante su último período de enfermedad, para combatir el proceso de burocratización, incluso le pidió a Trotsky que formara un bloque con él para luchar contra Stalin en el XXI Congreso del Partido. Pero Lenin murió antes de poder llevar a cabo sus planes. Su “Carta al Congreso”, en la que describe a Trotsky como el miembro más capaz del Comité Central y exige la destitución de Stalin como secretario general del Partido, fue reprimida por la camarilla dirigente y permaneció inédita durante décadas.
“El socialismo en un solo país”
Incluso con la participación de Lenin, el proceso no podría haberse desarrollado de otra manera. Las causas no se encontraban en los individuos, sino en la situación objetiva de un país atrasado y hambriento, aislado por el retraso de la revolución socialista en Occidente. Después de la muerte de Lenin, el grupo dirigente (“la troika”), compuesto inicialmente por Kámenev, Zinoviev y Stalin, ignoró el consejo de Lenin y en su lugar inició una campaña contra el llamado trotskismo, que en la práctica significó el repudio de las ideas de Lenin y la Revolución de Octubre. Inconscientemente, reflejaban la presión del creciente estrato de funcionarios privilegiados que habían salido bien de la Revolución y deseaban detener el período de tormenta y estrés y la democracia obrera.
La reacción pequeñoburguesa contra la Revolución de Octubre encontró su expresión en la campaña contra el "trotskismo" y sobre todo en la teoría antileninista del "socialismo en un solo país". El hecho de que Rusia fuera un país atrasado no habría sido un problema si tal revolución fuera el preludio de una revolución socialista mundial exitosa. Ese era el objetivo del Partido Bolchevique bajo Lenin y Trotsky. El internacionalismo no fue un gesto sentimental, sino que estaba arraigado en el carácter internacional del capitalismo y la lucha de clases.
En palabras de Trotsky:
“El socialismo es la organización de una producción social planificada y armoniosa para la satisfacción de las necesidades humanas. La propiedad colectiva de los medios de producción no es todavía socialismo, sino sólo su premisa legal. El problema de una sociedad socialista no se puede abstraer del problema de las fuerzas productivas, que en la etapa actual del desarrollo humano son mundiales en su esencia misma. (Historia de la Revolución Rusa).
La Revolución de Octubre fue considerada como el comienzo del nuevo orden socialista mundial.
La teoría antimarxista del "socialismo en un solo país", expuesta por Stalin en el otoño de 1924, iba en contra de todo lo que habían predicado los bolcheviques y la Internacional Comunista. ¿Cómo fue posible construir un nacionalsocialismo en un solo país, y mucho menos en un país extremadamente atrasado como Rusia? Tal pensamiento nunca pasó por la cabeza de ningún bolchevique, incluido el de Stalin hasta 1924.
En abril de 1924, Stalin todavía podía escribir en su libro Los fundamentos del leninismo:
“Para derrocar a la burguesía bastan los esfuerzos de un país: la historia de nuestra revolución lo confirma. Para la victoria final del socialismo, para la organización de la producción socialista, los esfuerzos de un país, particularmente uno campesino como Rusia, son insuficientes. Por eso se necesita el esfuerzo del proletariado de todos los países avanzados”.
Pero a los pocos meses, estas líneas se retiraron y se colocó exactamente lo contrario en su lugar: “Después de consolidar su poder y asumir la dirección del campesinado el proletariado victorioso puede y debe construir la sociedad socialista.” (JV Stalin, Los fundamentos del leninismo, p. 39. Pekín, 1975.)
Una formulación así, que va en contra de todo lo que alguna vez escribieron Marx, Engels y Lenin, habría sido impensable mientras Lenin todavía estaba vivo. Demostró hasta dónde había llegado la reacción burocrática contra octubre. Esto produjo una crisis en el triunvirato gobernante. Alarmados por este giro de los acontecimientos, Kamenev y Zinoviev rompieron con Stalin y formaron una alianza con Trotsky, la Oposición de Izquierda Unificada.
En 1926, durante una reunión de la Oposición, la viuda de Lenin, Krupskaya, comentó amargamente: "Si Vladimir estuviera aquí, estaría en la cárcel". La razón principal de la derrota de Trotsky y la Oposición se encontraba en el estado de ánimo de las masas, que simpatizaban con la Oposición pero estaban exhaustas y desgastadas por largos años de guerra y revolución.
El surgimiento de una nueva casta gobernante hundía profundas raíces en la sociedad. El aislamiento de la revolución fue la principal razón del ascenso de Stalin y la burocracia, pero al mismo tiempo se convirtió en la causa de nuevas derrotas de la revolución internacional: Bulgaria y Alemania (1923); la derrota de la huelga general en Gran Bretaña (1926); China (1927) y la derrota más terrible de todas, la de Alemania (1933). Cada derrota de la revolución internacional profundizaba el desánimo de la clase trabajadora y alentaba aún más a los burócratas y arribistas.
Después de la terrible derrota en China en 1927, cuya culpa se puede atribuir directamente a Stalin y Bujarin, comenzó la expulsión de la Oposición. Incluso antes de eso, los partidarios de la oposición fueron perseguidos sistemáticamente, despedidos de sus trabajos, marginados y, en algunos casos, llevados al suicidio.
Las monstruosas acciones de los estalinistas estaban en completa contradicción con las tradiciones democráticas del Partido Bolchevique. Estos métodos consistían en la disolución de reuniones por parte de matones, una feroz campaña de mentiras y calumnias en la prensa oficial, la persecución de los amigos y partidarios de Trotsky que condujo a la muerte de varios bolcheviques prominentes como Glazman (empujado por el chantaje a suicidarse) y Joffe, el famoso diplomático soviético a quien se le negó el acceso al tratamiento médico que necesitaba y se acabó suicidando. En las reuniones del Partido, los oposicionistas estaban sujetos al abuso sistemático de bandas de matones cuasi-fascistas organizadas por el aparato estalinista para intimidar a la Oposición. En los años veinte, el periódico comunista francés Contre le Courant informó sobre los métodos utilizados por los estalinistas durante su "debate partidista nacional":
“Los burócratas del partido ruso han organizado por todo el país bandas de reventadores. Cada vez que un trabajador del partido que pertenece a la Oposición sube a la tarima, éstos se sitúan por toda la sala formando un verdadero cerco humano, armados con silbatos de policía. En cuanto el orador de la Oposición pronuncia las primeras palabras, comienzan los pitidos. La algarabía continúa hasta que éste cede la tarima a otro” (The real situation in Russia, nota al pie de la página 14).
Dado el aislamiento de la Revolución en condiciones de terrible atraso, el agotamiento de la clase obrera y su vanguardia, la victoria de la burocracia estalinista era un desenlace inevitable. Esto no fue el resultado de la astucia o la previsión de Stalin. Todo lo contrario. Stalin no previó nada ni entendió nada, sino que procedió empíricamente, como muestran los constantes zig-zags de su política. Stalin y su aliado Bujarin tomaron un rumbo hacia la derecha, intentando basarse en los "campesinos fuertes" (es decir, los Kulaks). Trotsky y la Oposición de Izquierda advirtieron insistentemente del peligro de tal política. Abogaron por una política de industrialización, planes quinquenales y colectivización de la agricultura mediante el ejemplo. En una sesión plenaria del Comité Central en abril de 1927, Stalin se burló de esta propuesta. De hecho, comparó el plan de electrificación de la Oposición (el esquema Dnieperstroi) con “ofrecer a un campesino un gramófono en lugar de una vaca”.
Las advertencias de la Oposición demostraron ser correctas. El peligro Kulak, manifestado en una huelga en la producción de cereales y su sabotaje, amenazaba con derrocar al poder soviético y poner a la contrarrevolución capitalista a la orden del día. En una reacción de pánico, Stalin se vio obligado a romper con Bujarin y lanzarse a una aventura ultraizquierdista. Habiendo rechazado desdeñosamente la propuesta de Trotsky de un plan quinquenal para desarrollar la economía soviética de repente dio un salto mortal de 180 grados en 1928 y comenzó a defender la locura de un 'plan quinquenal en cuatro años' y la 'liquidación de los Kulaks como clase' a través de la colectivización forzada.
Este giro repentino desorientó a muchos oposicionistas, que imaginaban que Stalin había adoptado las políticas de la Oposición. Pero la política de Stalin fue sólo una caricatura de las políticas de la Oposición. Descartó cualquier retorno a las normas de la democracia soviética leninista y condujo a la consolidación de la burocracia como casta dominante. Comenzando con Zinoviev y Kamenev, un ex oposicionista tras otro capituló ante Stalin, con la esperanza de ser aceptado nuevamente en el Partido.
Esto era ingenuo. Su claudicación sólo allanó el camino para nuevas exigencias y nuevas capitulaciones, que terminaron en la humillación final de los juicios de Moscú, donde Kamenev, Zinoviev y otros viejos bolcheviques se declararon culpables de los crímenes más monstruosos contra la Revolución. Pero ni siquiera esto los salvó. Fueron a la muerte a manos de los verdugos de Stalin, habiendo ensuciado previamente sus propios nombres.
Trotsky se mantuvo firme, aunque no se hacía ilusiones de que pudiera ganar esta batalla, dada la correlación de fuerzas, que era abrumadoramente desfavorable. Pero estaba luchando por dejar una bandera, un programa y una tradición para la nueva generación. Como explica en Mi Vida:
“El grupo dirigente de la Oposición afrontaba este desenlace con los ojos bien abiertos. Nosotros sabíamos perfectamente que no íbamos a transmitir nuestras ideas a las nuevas generaciones con pactos ni con subterfugios, sino mediante una lucha abierta y sin asustarnos ante las consecuencias prácticas que ello pudiera acarrear. Sabíamos que íbamos a una derrota, pero con esta derrota preparábamos el triunfo de nuestros ideales en el futuro”.
La Oposición de Izquierda Internacional
En 1929, Trotsky fue exiliado a Turquía. Stalin no había fortalecido su posición lo suficiente como para poder asesinarlo. Desde sus lugares de exilio (primero su exilio interno en la Unión Soviética y tras su deportación desde el extranjero) entre 1928 y 1933 Trotsky dedicó sus energías a organizar la Oposición Internacional de Izquierda, con el objetivo de regenerar la URSS y la Internacional Comunista. El giro ultraizquierdista de Stalin en la Unión Soviética encontró su expresión en el campo internacional en la teoría del llamado Tercer Período y el "socialfascismo". Se suponía que esto marcaría el comienzo de la "crisis final" del capitalismo a escala mundial. La Comintern, siguiendo instrucciones de Moscú, declaró fascistas a todos los partidos excepto a los comunistas. Este epíteto lo dirigían sobre todo a los partidos socialdemócratas que fueron apodados "socialfascistas". Esta locura tuvo resultados particularmente desastrosos en Alemania, donde condujo directamente a la victoria de Hitler.
La profunda depresión mundial de 1929-33 tuvo sus efectos más devastadores en Alemania. El desempleo se disparó hasta los 8 millones. Amplios sectores de la clase media se arruinaron. Pero después de haber sido defraudada por los socialdemócratas en 1918 y por los comunistas en 1923, la desesperada clase media de Alemania ahora creyó encontrar una salida en el Partido Nazi de Hitler. En las elecciones de septiembre de 1930, los nazis obtuvieron casi seis millones y medio de votos.
Desde su lugar de exilio en Turquía, Trotsky advirtió insistentemente sobre el peligro del fascismo en Alemania. Exigió que los comunistas alemanes formaran un frente único con los socialdemócratas para detener a Hitler. Este mensaje lo plasmó en una serie de artículos y documentos como "El giro en la Internacional Comunista y la situación alemana". Este fue un llamado a regresar a la política leninista del frente único. Pero esta advertencia cayó en oídos sordos.
Aunque el movimiento obrero alemán fue el más poderoso del mundo occidental, se vio paralizado en el momento de la verdad por las políticas de sus dirigentes. En particular, los lideres del Partido Comunista Alemán estalinizado jugaron un papel pernicioso a la hora de dividir el movimiento obrero frente a la amenaza Nazi. Incluso lanzaron la consigna '¡Golpea a los pequeños Scheidemann en los patios de la escuela!' - una increíble incitación de los hijos de los comunistas a golpear a los hijos de los socialdemócratas.
Esta locura alcanzó su punto culminante en el supuesto Referéndum Rojo. Cuando en 1931 Hitler organizó un referéndum destinado a derrocar al gobierno socialdemócrata en Prusia, el Partido Comunista, siguiendo órdenes de Moscú, ordenó a sus seguidores que apoyaran a los Nazis. Todavía en 1932, el periódico estalinista británico, The Daily Worker, escribía:
“Es significativo que Trotsky haya salido en defensa de un frente único entre los partidos comunista y socialdemócrata contra el fascismo. Posiblemente, es la consigna más perjudicial y contrarrevolucionaria que se pueda imaginar en el momento actual”.
En 1933, el Partido Comunista Alemán tenía unos seis millones de seguidores, mientras que los socialdemócratas contaban con unos ocho millones. Sus milicias combinadas tenían alrededor de un millón de combatientes, un número mucho mayor que la Guardia Roja en Petrogrado y Moscú en 1917. Sin embargo, Hitler podía jactarse de que "he llegado al poder sin romper un plato". Esta fue una traición a la clase trabajadora comparable a la de agosto de 1914. De la noche a la mañana, las poderosas organizaciones del proletariado alemán quedaron reducidas a cenizas. Los trabajadores del mundo entero, y sobre todo de la Unión Soviética, pagaron un precio terrible por esa traición.
Trotsky esperaba que una derrota de esta magnitud sirviera para sacudir la Internacional Comunista hasta sus raíces y abrir un debate en las filas de los Partidos Comunistas que los regeneraría y exoneraría a la Oposición. Sin embargo, las cosas tomaron un cariz diferente. La Comintern y sus partidos estaban tan estalinizados que no hubo debate, ni autocrítica, sólo una reiteración de las mismas políticas desacreditadas. La línea del Partido Comunista Alemán (y por lo tanto de Stalin, el Gran Líder y maestro) fue solemnemente ratificada como la única correcta.
Increíblemente, los líderes comunistas alemanes lanzaron la consigna: “¡Después de Hitler, nuestro turno!” Peor aún, al año siguiente, cuando los fascistas franceses de la Croix de Feu y otros grupos intentaron derrocar al gobierno del radical Deladier, los estalinistas de hecho dieron instrucciones a sus miembros para que se manifestaran junto a los fascistas contra el Deladier "radical-fascista".
Un partido y una Internacional incapaz de aprender de sus errores está condenada. La terrible derrota de la clase obrera alemana como resultado de las políticas tanto de los estalinistas como de los socialdemócratas, seguida de la total falta de autocrítica o discusión sobre la cuestión dentro de los partidos de la Internacional Comunista, convenció a Trotsky de que la Comintern había degenerado irremediablemente. Mientras que en los primeros años la burocracia aún no se había consolidado como una casta gobernante, ahora había quedado claro que ya no era una aberración histórica que pudiera corregirse mediante la crítica y la discusión, sino que representaba una contrarrevolución triunfante que había destruido todos los elementos de la democracia obrera que había sido establecida por la Revolución de Octubre. Trotsky, por lo tanto, planteó la consigna de una nueva Internacional: la Cuarta Internacional.
Los juicios farsa
La expresión más clara de la nueva situación fueron el infame “proceso de Moscú”, que Trotsky describió como "una guerra civil unilateral contra el Partido Bolchevique". Entre 1936 y 1938, todos los miembros del Comité Central de la época de Lenin que seguían vivos en la URSS fueron asesinados. “El juicio de los 16” (Zinoviev, Kamenev, Smirnov, etc.); “El juicio de los 17” (Radalev, Pyatakov, Sokolnikov, etc.); “El juicio secreto de los oficiales del ejército” (Tujachevsky, etc.); “El juicio de los 21” (Bujarin, Rykov, Rakovsky, etc.) Los viejos camaradas de Lenin fueron acusados de haber cometido toda clase de crímenes grotescos contra la revolución. Por lo general, se les acusaba de ser agentes de Hitler (de la misma manera que se acusó a los jacobinos de ser agentes de Inglaterra en el período de la reacción termidoriana en Francia).
Los objetivos de la burocracia eran simples: destruir por completo a todos aquellos que podrían haberse convertido en un punto de referencia para el descontento de las masas. Incluso llegaron a arrestar y asesinar a miles de personas que habían sido totalmente leales a Stalin, cuyo único crimen fue su vínculo directo con la experiencia de la Revolución de Octubre. Era peligroso ser amigo, vecino, padre o hijo de alguno de los detenidos. En los campos de concentración se encontraban familias enteras, incluidos los niños. El general Yakir fue asesinado en 1938. Su hijo pasó 14 años con su madre en los campos de concentración. Esto ocurría con frecuencia.
El principal acusado no estuvo presente en los juicios. León Trotsky, después de que todos los países de Europa le negaran el derecho de asilo, se encontraba en México, donde organizó una campaña de protesta internacional contra los procesos de Moscú. ¿Por qué la burocracia estalinista le tenía tanto miedo a un sólo hombre? La Revolución de Octubre había establecido un régimen de democracia obrera que otorgó a los trabajadores una amplia libertad. Por otro lado, la burocracia usurpadora solo podía gobernar destruyendo la democracia obrera e instalando un régimen totalitario y deformado. No podía tolerar la menor libertad de expresión o crítica, ya sea en política, arte, ciencia o literatura.
En la superficie, el régimen de Stalin era similar al de Hitler, Franco o Mussolini. Pero había una diferencia fundamental: la nueva casta gobernante en la URSS se basó en las nuevas relaciones de propiedad establecidas por la Revolución de Octubre. Por tanto, se encontró en una situación contradictoria. Para defender su poder y privilegios, esta casta parasitaria tuvo que defender, al mismo tiempo, las bases de la nueva economía planificada y nacionalizada que trajo grandes logros para la clase trabajadora. Los burócratas privilegiados que habían destruido las conquistas políticas de octubre y aniquilado al Partido Bolchevique, se vieron obligados a mantener la ficción de un “Partido Comunista”, “Soviets”, etc. También tuvieron que desarrollar las fuerzas productivas, utilizando la economía planificada y nacionalizada. Así, jugaron un papel relativamente progresista, al desarrollar la industria, aunque a un precio diez veces superior al de la burguesía en otros países en el pasado.
Los marxistas no defienden la democracia por razones sentimentales. Como explicó Trotsky, una economía planificada necesita democracia de la misma manera que el cuerpo humano necesita oxígeno. El control asfixiante de una burocracia todopoderosa es incompatible con el desarrollo de una economía planificada. La existencia de la burocracia genera inevitablemente todo tipo de corruptelas, mala gestión y despilfarro a todos los niveles. Esta es la razón por la que una burocracia, a diferencia de la burguesía, no podía tolerar ninguna crítica o pensamiento independiente, no sólo en política, sino en literatura, música, arte o filosofía. Trotsky era una amenaza para la burocracia porque permaneció como testigo y recordatorio de las genuinas tradiciones democráticas e internacionalistas del bolchevismo.
En la década de 1930 Trotsky analizó este nuevo fenómeno de la burocracia estalinista en su clásico La revolución traicionada y explicó la necesidad de una nueva revolución, una revolución política, para regenerar la URSS. Al igual que todas las clases dominantes o castas de la historia, la burocracia rusa no iba a "desaparecer" por sí sola. Ya en 1936, Trotsky advirtió que la burocracia estalinista gobernante representaba una amenaza mortal para la supervivencia de la URSS. Predijo, con asombrosa precisión, que, a menos que la clase trabajadora eliminara la burocracia, inevitablemente conduciría a una contrarrevolución capitalista.
Con un retraso de unos cincuenta años, la predicción de Trotsky se ha confirmado. Insatisfechos con sus abultados privilegios obtenidos del saqueo de la economía planificada y nacionalizada, los hijos y nietos de los funcionarios estalinistas ahora se han convertido en los propietarios privados de los medios de producción en Rusia, sumiendo así la tierra de la Revolución de Octubre en una nueva Edad Oscura de barbarie y colapso, como también advirtió Trotsky.
Stalin y la casta privilegiada que representaba nunca podrían perdonar a Trotsky por exponerlos como usurpadores y sepultureros de la Revolución de Octubre. La obra de Trotsky y sus colaboradores, representó un peligro mortal para la burocracia, que respondió con una campaña masiva de asesinatos, persecuciones y calumnias.
Se buscaría en vano en los anales de la historia moderna un paralelo de la persecución sufrida por los trotskistas a manos de Stalin y su monstruosa máquina asesina. Sería necesario remontarnos a la persecución de los primeros cristianos o la obra infame de la Inquisición española para encontrar una analogía. Uno por uno, los partidarios de Trotsky en la Unión Soviética fueron silenciados por los verdugos de Stalin. Camaradas, amigos y familiares terminaron en esa infernal máquina trituradora que era el gulag de Stalin.
Incluso en estos lugares infernales, los trotskistas se mantuvieron firmes. Solo ellos mantuvieron su organización y disciplina. Se las ingeniaron para seguir los asuntos internacionales, organizaron reuniones y grupos de discusión marxistas y lucharon por defender sus derechos. Incluso organizaron manifestaciones y huelgas de hambre, como la huelga en los campamentos de Pechora en 1936, que duró 136 días.
Los huelguistas protestaron contra su traslado desde lugares anteriores de deportación y contra cumplir pena sin haber tenido un juicio público. Exigieron una jornada de ocho horas, la misma alimentación para todos los internos (independientemente de que cumplieran con las normas de producción o no), la separación de los presos políticos y criminales y el traslado de inválidos, mujeres y ancianos de las regiones subpolares a áreas con un clima más suave. La decisión de huelga se tomó en una asamblea abierta. Se eximió a los presos enfermos y ancianos; "pero éstos últimos rechazaron categóricamente la exención". En casi todos los barracones los no trotskistas respondieron al llamado, pero sólo "en las barracas de los trotskistas se completó la huelga".
“La administración, temerosa de que la acción se extendiera, trasladó a los trotskistas a unas chozas medio derruidas y desiertas a veinticinco millas del campamento. De un total de mil huelguistas, varios murieron y solo dos se rindieron; pero estos dos no eran trotskistas. En marzo de 1937, por orden de Moscú, la administración del campo cedió en todos los puntos; y la huelga llegó a su fin”. (I. Deutscher, The Prophet Outcast p. 416.)
“Durante abril y parte de mayo continuaron las ejecuciones. Todos los días o día por medio se llamaba a treinta o cuarenta personas ... " Se difundieron comunicados por los altavoces: “Por agitación contrarrevolucionaria, sabotaje, bandidaje, negativa a trabajar e intentos de fuga, se han ejecutado los siguientes…” “Una vez que un gran grupo, unas cien personas, en su mayoría trotskistas, fueron sacados al lugar de ejecución... Mientras se marchaban, cantaron la Internacional; y cientos de voces en los barracones se unieron al canto”. (Ibíd., p. 418.)
Un hombre contra el mundo
Para el líder de la Revolución de Octubre no había refugio ni lugar de descanso seguro en la tierra. En un lugar tras otro, se le cerraba el paso de un portazo. Los estados que se autodenominaban democracias y les gustaba compararse favorablemente con los "dictadores" bolcheviques no mostraban más tolerancia que los demás. Gran Bretaña, que antes había dado refugio a Marx, Lenin y el propio Trotsky, ahora, bajo un gobierno laborista, le negó la entrada. Francia y Noruega se comportaron, en esencia, no de manera diferente, imponiendo tales restricciones a los movimientos y actividades de Trotsky que el "santuario" se volvió en algo indistinguible del encarcelamiento. Finalmente, Trotsky y su fiel compañera Natalia Sedova encontraron refugio en México bajo el gobierno del progresista burgués Lázaro Cárdenas.
Incluso en México, Trotsky no estaba seguro. El brazo de la GPU era largo. Al levantar la voz contra la camarilla del Kremlin, Trotsky seguía siendo un peligro mortal para Stalin, quien, se ha demostrado, ordenaba que todos los escritos de Trotsky se colocaran en su escritorio cada mañana. Obtuvo una terrible venganza sobre su contrincante. Ya en la década de 1920, Zinoviev y Kamenev habían advertido a Trotsky: “Crees que Stalin responderá a tus ideas. ¡Pero Stalin te golpeará en la cabeza!”
En los años previos a su asesinato, Trotsky había presenciado el asesinato de uno de sus hijos y la desaparición del otro; el suicidio de su hija, la masacre de sus amigos y colaboradores dentro y fuera de la URSS, y la destrucción de las conquistas políticas de la Revolución de Octubre. La hija de Trotsky, Zinaida, se suicidó como resultado de la persecución de Stalin. Tras el suicidio de su hija, su primera esposa, Alexandra Sokolovskaya, una mujer extraordinaria que murió en los campos de Stalin, escribió una carta desesperada a Trotsky:
“Nuestros hijos estaban condenados. Ya no creo en la vida. No creo que puedan crecer. Todo el tiempo estoy esperando algún nuevo desastre". Y concluye: “Me ha resultado difícil escribir y enviar esta carta. Disculpa mi crueldad hacia ti, pero debes saber todo sobre nuestros parientes y amigos" (Citado por I. Deutscher, op. Cit. P. 198.).
León Sedov, el hijo mayor de Trotsky, que jugó un papel clave en la Oposición de Izquierda Internacional, fue asesinado mientras se recuperaba de una operación en una clínica de París en febrero de 1938. También murieron dos de sus secretarios europeos, Rudolf Klement y Erwin Wolff. Ignace Reiss, un oficial de la GPU que rompió públicamente con Stalin y se declaró a favor de Trotsky, fue otra víctima más de la máquina asesina de Stalin, asesinado a tiros por un agente de la GPU en Suiza.
El golpe más doloroso llegó con el arresto del hijo menor de Trotsky, Sergei, quien se había quedado en Rusia, creyendo que, como no estaba activo políticamente, estaría a salvo. ¡Vana esperanza! Incapaz de vengarse del padre, Stalin recurrió a la tortura más refinada: presionar a los padres a través de sus hijos. Nadie puede imaginar los tormentos que sufrieron en este momento Trotsky y Natalia Sedova. Sólo en los últimos años se ha revelado que Trotsky incluso llegó a contemplar el suicidio, como una posible forma de salvar a su hijo. Pero se dio cuenta de que tal acto no salvaría a Sergei y le daría a Stalin justo lo que quería. Trotsky no se equivocó. Sergei ya estaba muerto, parece que le dispararon en secreto en 1938, habiéndose negado rotundamente a denunciar a su padre.
Uno a uno, los antiguos colaboradores de Trotsky fueron víctimas del terror de Stalin. Los que se negaron a retractarse fueron liquidados físicamente. Pero incluso la capitulación no salvó la vida de los que se rindieron. Fueron ejecutados de todos modos. La última de las principales figuras de la oposición dentro de la URSS que se mantuvo firme fue el gran marxista de los Balcanes y curtido revolucionario Christian Rakovsky. Cuando Trotsky se enteró de las capitulaciones de Rakovsky, escribió el siguiente pasaje en su diario:
“Rakovsky fue prácticamente mi último contacto con la vieja generación revolucionaria. Después de su capitulación ya no queda nadie. Aunque a partir de mi deportación se interrumpió nuestra correspondencia a causa de la censura, su figura seguía siendo un nexo simbólico con mis viejos camaradas de armas. Ahora ya no queda nadie. Durante mucho tiempo no he podido satisfacer mi necesidad de intercambiar ideas y discutir problemas con otra persona. Me quedo reducido a dialogar con los periódicos, o más bien a través de los periódicos con hechos y opiniones”.
“Y todavía pienso que el trabajo en el que estoy comprometido ahora, a pesar de su naturaleza extremadamente insuficiente y fragmentaria, es el trabajo más importante de mi vida, más importante que 1917, más importante que el período de la Guerra Civil o cualquier otro.”
“En aras de la claridad, lo plantearía de la siguiente manera. Si no hubiera estado presente en 1917 en Petersburgo, la Revolución de Octubre aún se habría producido, con la condición de que Lenin estuviera presente y al mando. Si ni Lenin ni yo hubiéramos estado presentes en Petersburgo, no habría habido Revolución de Octubre: la dirección del Partido Bolchevique lo habría impedido, ¡de esto no tengo la menor duda! Si Lenin no hubiera estado en Petersburgo, dudo que hubiera logrado vencer la resistencia de los líderes bolcheviques. La lucha contra el ‘trotskismo’ (es decir, con la revolución proletaria) habría comenzado en mayo de 1917 y el resultado de la revolución habría quedado en entredicho. Pero repito, con la presencia de Lenin, la Revolución de Octubre habría salido victoriosa de todos modos. Lo mismo podría decirse en general de la Guerra Civil, aunque en su primer período, especialmente en el momento de la caída de Simbirsk y Kazán, Lenin vaciló y tuvo muchas dudas. Pero este fue sin duda un estado de ánimo pasajero que probablemente nunca admitió ante nadie más que ante mí.”
“Por tanto, no puedo hablar de la 'indispensabilidad' de mi trabajo, ni siquiera del período de 1917 a 1921. Pero ahora mi trabajo es "indispensable" en el pleno sentido de la palabra. No hay nada de arrogancia en esta afirmación. El colapso de las dos Internacionales ha planteado un problema que ninguno de los líderes de estas Internacionales está preparado para resolver. Las vicisitudes de mi destino personal me han enfrentado a este problema y me han provisto de una importante experiencia para abordarlo. Ahora no hay nadie más que yo para llevar a cabo la misión de armar a una nueva generación con el método revolucionario por encima de las cabezas de los líderes de la Segunda y Tercera Internacional. ¡Y estoy totalmente de acuerdo con Lenin (o más bien con Turgenev) en que el peor vicio es tener más de 55 años! Necesito al menos unos cinco años más de trabajo ininterrumpido para asegurar la sucesión” (L. Trotsky, Diario en el exilio, págs. 53-4.).
Pero a Trotsky no se le concedió su deseo. A pesar de todo su poder y el poderío de su estado totalitario, el dictador del Kremlin se sentía inseguro. El descontento de las masas iba en aumento, e incluso el sangriento reinado del terror desatado por los procesos de Moscú no pudo contenerlo para siempre. El estallido de la guerra sólo contribuyó a aumentar el sentimiento de inseguridad de Stalin.
Uno sólo puede imaginar la reacción de Stalin cuando escuchó la noticia de que Trotsky estaba trabajando en una biografía sobre él. Furiosamente, exigió que la GPU silenciara a su enemigo de una vez por todas. Los jefes de la GPU sabían que si fallaban, serían los siguientes en la lista. En la noche del 24 de mayo de 1940, una banda armada de terroristas estalinistas encabezados por el pintor mexicano David Siqueiros irrumpió en la casa de Trotsky en Coyoacán y acribillaron a balazos los dormitorios. De milagro, Trotsky y su familia sobrevivieron.
Después del ataque, se reforzó la seguridad del lugar y se ampliaron las fortificaciones, pero Trotsky se mostró escéptico. Sabía que sus días estaban contados. Mi amigo Sieva Volkov, nieto de Trotsky, me dijo:
“Mi abuelo no puso mucha fe en estas medidas. Sabía que Stalin no se detendría ante nada y tenía enormes recursos a su disposición. Si todos los demás medios fallaban, podrían envenenar nuestra comida o incluso arrojar una bomba sobre la casa y matarnos a todos”.
Al final, resultaron suficientes métodos más simples. Utilizando los servicios de un agente, la GPU finalmente logró poner fin a la vida de Trotsky el 20 de agosto de 1940. Con un solo golpe traicionero por la espalda, Stalin aniquiló al hombre que, junto con Lenin, había estado a la cabeza del movimiento revolucionario del proletariado mundial.
A pesar de todo, hasta el final, Trotsky se mantuvo absolutamente firme en sus ideas revolucionarias. Su testamento revela un enorme optimismo en el futuro socialista de la humanidad. Pero su verdadero testamento se encuentra en sus libros y otros escritos, que siguen siendo un tesoro de ideas marxistas para la nueva generación de revolucionarios. El hecho de que hoy en día el espectro del "trotskismo" continúe acechando a los dirigentes burgueses, reformistas y estalinistas es prueba suficiente de la resistencia de las ideas del bolchevismo-leninismo. Porque eso, esencialmente, es lo que significa "trotskismo".
Sobre todo, en Rusia, la patria de la Revolución de Octubre, la relevancia del trotskismo conserva toda su fuerza. Trotsky advirtió hace tiempo que la burocracia estalinista, ese tumor canceroso en el cuerpo del Estado obrero, terminaría por destruir todas las conquistas de Octubre.
“La caída de la dictadura burocrática actual, sin que fuera reemplazada por un nuevo poder socialista, anunciaría, también, el regreso al sistema capitalista con una baja catastró” (La revolución traicionada).
Ahora esa predicción se ha visto completamente justificada. Los últimos cinco o seis años han proporcionado amplia prueba de ello. Los mismos dirigentes del llamado Partido Comunista de la Unión Soviética, que ayer juraron lealtad a Lenin y al socialismo, están hoy sumidos en una repugnante carrera por enriquecerse mediante el saqueo sistemático de las propiedades de la Unión Soviética. En comparación con esta monstruosa traición, las acciones de los líderes socialdemócratas en agosto de 1914 parecen un juego de niños.
Sin embargo, a pesar de las predicciones de Francis Fukuyama, la historia no ha terminado. La naciente burguesía en Rusia ha demostrado su total incapacidad para hacer avanzar a la sociedad y desarrollar las fuerzas productivas. La historia de los últimos diez años en Rusia ha sido de un colapso sin precedentes de las fuerzas productivas y la cultura. Sólo la falta de una dirección marxista ha impedido el derrocamiento de un régimen claramente podrido y reaccionario. Los ex dirigentes estalinistas del Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) han actuado constantemente como un freno a la clase trabajadora. No tienen nada en común con las tradiciones de Lenin y el Partido Bolchevique.
A Lenin le gustaba mucho un proverbio ruso: "La vida enseña". En la medida en que los trabajadores de Rusia se den cuenta del impasse que significa el capitalismo (y se están dando cuenta de este hecho con mayor claridad cada día que pasa), llegarán a ver la necesidad de volver a las viejas tradiciones. Redescubrirán en acción la herencia de 1905 y 1917. Redescubrirán las ideas y el programa de Vladimir Ilich Lenin y también de ese gran líder y mártir de la clase obrera, León Trotsky. Después de décadas de la más terrible represión, las ideas del bolchevismo-leninismo siguen vivas y vibrantes, las genuinas ideas de la Revolución de Octubre, que no se pueden destruir ni con la calumnia ni con las balas de los asesinos. En palabras de Lenin: "El marxismo es todopoderoso, porque es verdad".
Alan Woods,
Londres, 8 de Junio de 2004.
Prólogo
Puede que nunca hayan abundado tanto como hoy los libros de Memorias. ¡Es que hay mucho que contar! El interés que despierta la historia del día se hace más apasionado cuanto más dramática y más accidentada es la época en que se vive. En los desiertos del Sahara no pudo nacer la pintura paisajista. Nos hallamos en un momento de transición entre dos épocas, y es natural que sintamos la necesidad de mirar a un ayer, que, con serlo, queda ya tan lejano, con los ojos de quienes lo vivieron activa y afanosamente. Tal es, a nuestro parecer, la causa del gran auge que ha tomado, desde la guerra para acá, la literatura autobiográfica. Y en ello puede residir también, acaso, la justificación del presente libro.
Ya el mero hecho de que pueda publicarse obedece a una pausa en la vida política activa de su autor. En el proceso de mi vida, Constantinopla representa una etapa imprevista, aunque nada casual. Acampado en el vivac —y no es éste el primer alto en mí camino— espero sin prisa lo que ha de venir. La vida de un revolucionario sería inconcebible sin una cierta dosis de “fatalismo”. De cualquier modo, ningún momento mejor que este entreacto de Constantinopla para volver la vista sobre lo andado, entretanto que las circunstancias nos permiten reanudar la marcha interrumpida.
Mi primera idea fue limitarme a trazar, rápidamente, unos cuantos esbozos autobiográficos, que vieron la luz en los periódicos. Advertiré que, desde mi retiro, no me ha sido posible vigilar la forma en que esos ensayos llegasen a manos del lector. Mas, como todo trabajo tiene su lógica, cuando los artículos periodísticos iban tocando a su fin, era cabalmente cuando yo empezaba a ahondar en el tema. En vista de ello, decidí escribir un libro, acometiendo de nuevo el trabajo sobre una escala mucho mayor. Los primitivos artículos publicados en los periódicos y el presente libro de Memorias, no guardan más afinidad que la del tema. Fuera de esto, tratase de obras perfectamente distintas.
Me he detenido especialmente en el segundo período de la revolución de los Soviets, que se inicia con la enfermedad de Lenin y el comienzo de la campaña contra el “trotskismo”. La lucha entablada por los epígonos en tomo al poder, no tiene, como pretendo demostrar aquí, un carácter puramente personal, sino que revela una fase política: la reacción contra el movimiento de Octubre y los primeros síntomas del giro termidoriano. Y así surge, casi espontáneamente, la pregunta que tantas veces he escuchado:
—Pero ¿cómo se las arregló usted para perder el Poder?
La autobiografía de un político revolucionario tiene por fuerza que tocar una serie de problemas teóricos, relacionados unos con la evolución social de su país, y otros con la marcha de la humanidad, y muy especialmente con esos períodos críticos a que damos el nombre de revoluciones.
Como se comprende, estas páginas no eran el lugar más adecuado para ahondar en problemas teóricos tan complejos. La llamada teoría de la revolución permanente, que tanta influencia ha tenido en mi vida, y que está cobrando un interés tan grande en la Actualidad para los países orientales, resuena a lo largo de las páginas de este libro como un remoto leitmotiv. El lector a quien esto no baste confórmese con saber que el análisis detenido del problema de la revolución será objeto de otra obra, en la cual trataré de deducir y exponer las experiencias teóricas más importantes de estos últimos decenios.
Por estas páginas desfilarán buen golpe de personajes enfocados con una iluminación un poco distinta de aquélla en que a los propios interesados hubiera placido ver a su persona o a su partido.
Y así, es natural que más de uno tache mis Memorias de poco objetivas. Ha bastado que los periódicos publicasen algunos fragmentos de esta obra, para que empezasen a sonar las protestas y refutaciones. Era inevitable. Un libro autobiográfico como éste, aunque el autor hubiera conseguido hacer de él —y no se lo propuso, ni mucho menos— un frío daguerrotipo de su vida, no podía menos de despertar, al publicarse ahora, un eco de aquellas polémicas que acompañaron en vivo a las colisiones en él relatadas. Pero estas Memorias no son una fotografía inanimada de mi vida, sino un trozo de ella. En sus páginas, el autor sigue librando el combate que llena su existencia.
La exposición es análisis y es crítica; el relato es a la par defensa y ataque, y más éste que aquélla.
Creo sinceramente que es la única manera de imprimir a una biografía una elevada objetividad; es decir, de darle una fisonomía en la que vivan los rasgos de una persona y de una época.
La objetividad no consiste en esa fingida imparcialidad e indiferencia con que una hipocresía averiada trata al amigo y al adversario, procurando sugerir solapadamente al lector lo que sería incorrecto decirle a la cara. De esta mentira y de esta celada convencional —que no otra cosa son— yo no pienso servirme. Ya que me he sometido a la necesidad de hablar de mí mismo —hasta hoy no sé que nadie haya conseguido escribir una autobiografía sin hablar de su persona—, no tengo por qué ocultar mis simpatías y mis antipatías, mis amores mis odios.
He escrito un libro polémico. En él se refleja la dinámica de una sociedad cimentada toda ella sobre antagonismos y contradicciones. El estudiante que se insolente con su profesor; los aguijones de la envidia escondidos entre las zalemas de los salones; en el comercio, una rabiosa competencia, y como en el comercio en la técnica, en la ciencia, en el arte, en el deporte; choques parlamentarios bajo los que palpitan hondos conflictos de intereses; la furiosa guerra diaria de la Prensa; huelgas obreras; manifestantes ametrallados en las calles, maletas cargadas de gases asfixiantes con que se obsequian mutuamente por los aires las naciones civilizadas; las lenguas de fuego de las guerras civiles, que no dejan de azotar un instante la superficie de nuestro planeta: he ahí otras tantas formas y modalidades de “polémica” social, que van desde lo cotidiano, normal, consuetudinario, y a fuerza de serlo, pese a su intensidad, casi imperceptible, hasta ese grado: monstruoso, explosivo, volcánico de polémica que culmina en las guerras y las revoluciones. Es la imagen de nuestra época. De la época con la que nos criamos, en la que respiramos y vivimos.
Imposible ser polémicos sin hacerle traición.
Pero hay otro criterio, un criterio más escueto y elemental, y es el que consiste en exponer concienzudamente los hechos. Así como el revolucionario más intransigente no puede volver la espalda a las circunstancias de lugar y tiempo, el polemista más fogoso tiene que guardar las proporciones de las personas y las cosas. A esta norma confío en que habré sabido mantenerme fiel en el conjunto de la obra y en sus detalles.
A veces, pocas, reproduzco en forma dialogada antiguas conversaciones. A nadie se le ocurrirá exigir una reproducción literal, a la vuelta de tantos años. No está tampoco en mi propósito asignarles ese valor. Algunos de los diálogos tienen carácter puramente simbólico. Pero hay ciertas conversaciones —todo el mundo lo sabe— que se graban con especial relieve en la memoria. Las comunica uno a los amigos y allegados. Y a fuerza de repetirlas, las palabras se quedan indelebles en el recuerdo. Me refiero, en primer término, naturalmente, a las conversaciones de carácter político.
Yo soy hombre acostumbrado a fiar en la memoria. Cuantas veces he contrastado objetivamente sus recuerdos, los he encontrado justos. En efecto; aunque mi memoria topográfica —y no hablemos de la musical— es harto endeble, y la plástica y la lingüística bastante mediocres, mi capacidad retentiva para las ideas descuella considerablemente sobre el nivel medio. Y las ideas, el desarrollo de las ideas y las luchas de los hombres en torno a ellas, llenan la parte principal de esta obra.
Cierto que la memoria no es una máquina registradora cine funcione automáticamente. Ni tiene nada de desinteresado. Tiende con frecuencia a descartar o dejar recatados en un rincón sombrío aquellos episodios que no le parecen favorables al instinto vital que la vigila, y claro está que no lo hace generalmente por altruismo. Pero dejemos estas cuestiones al “psicoanálisis”, ingenioso y divertido a ratos, aunque más arbitrario y caprichoso que ameno casi siempre.
Huelga decir que he procurado revisar celosamente los datos de la memoria sobre las piezas documentales de que disponía. A pesar de todas las trabas y dificultades que se me ofrecieron para poder consultar las bibliotecas y los archivos, los datos más importantes en que se basa este trabajo han sido objeto de comprobación.
Desde 1897, he batallado casi siempre con la pluma en la mano. Gracias a esto, los episodios de mi vida han ido dejando, durante más de treinta y dos años, un rastro casi ininterrumpido en el papel impreso. Con el año 1903, empiezan las luchas intestinas dentro del partido, ricas en duelos personales. Ni mis adversarios ni yo rehuimos nunca los golpes, y en la letra de imprenta han quedado las cicatrices. Desde el alzamiento de Octubre, la historia del movimiento revolucionario comienza a ocupar lugar preeminente en las investigaciones de los historiadores e institutos históricos rusos. De los Archivos de la revolución y del Departamento de policía de los zares van saliendo a la luz y entregándose a la imprenta, con notas y comentarios aclaratorios, todos los materiales que encierran algún interés. En los primeros años, cuando aún no había por qué ocultar ni disfrazar nada, este trabajo llevábase concienzudamente. Las “Ediciones del Estado” han publicado las obras completas de Lenin y parte de las mías, provistas de notas que llenan docenas de páginas de cada volumen y contienen los datos indispensables para situar la actividad de sus autores y los sucesos de la época que abarcan. Esto me ha ayudado mucho, naturalmente, guiándome con segura orientación en la trama cronológica de los hechos y librándome de incurrir, a lo menos, en errores de bulto.
No niego que mi vida no ha discurrido por los cauces más normales. Pero las causas de ello no hay que buscarlas en mí mismo, sino en las condiciones de la época en que mi vida se ha desarrollado. Por supuesto, que para llevar a cabo la labor, buena o mala, que me cupo en suerte, hacían falta ciertas dotes personales. Pero, en otro ambiente histórico, estas dotes hubieran dormitado tranquilamente, como tantas y tantas capacidades y pasiones humanas que no tienen, salida en el mercado de la vida social. En cambio, es posible que hubiesen surgido en mí otras condiciones, hoy anuladas o cohibidas. Por encima de la subjetividad se alza lo objetivo, que es siempre, en última instancia, lo que decide.
El curso consciente de mi vida, que empieza hacia los diez y siete o los diez y ocho años, ha sido una constante lucha por ideas determinadas. En mi vida personal no hay nada que merezca de por sí la publicidad. Todo lo que en mi pasado pueda haber de más o menos extraordinario, hállase asociado íntimamente a las luchas revolucionarias y recibe de éstas su relieve y valor. Es la única razón que, puede justificar el que salga a luz esta autobiografía.
Pero, la razón es a la par la dificultad. Los sucesos de mi vida personal están de tal manera prendidos en la trama de los hechos histéricos, que es punto menos que imposible arrancarlos a ella.
Sin embargo, este libro no pretende hacer historia. No destaca los hechos por lo que en sí objetivamente signifiquen, sino en lo que tienen de contacto con las vicisitudes de la vida del autor.
Nada tendrá, pues, de extraño, que en la pintura de momentos o etapas enteras falten las proporciones que serían de rigor en una obra histórica. Para trazar la línea divisoria entre la autobiografía y el proceso de la revolución, no hemos tenido más remedio que proceder de un modo empírico.
Sin convertir por ello el relato de una vida en un estudio de historia, había que ofrecer al lector un punto de apoyo en los hechos que informaron el giro de aquélla. Dando por supuesto, naturalmente, que quien leyere estas páginas conoce las líneas generales de nuestra revolución y que hasta con avivar rápidamente en su recuerdo los hechos históricos y sus consecuencias.
Cuando este libro salga a luz, habré cumplido cincuenta años. Mi cumpleaños cae en el día de la Revolución de Octubre. Un pitagórico o un místico argüirían de aquí grandes conclusiones. La verdad es que yo no he venido a parar mientes en esta curiosa coincidencia hasta que ya habían pasado tres años de las jornadas de Octubre. Hasta la edad de nueve años, viví sin interrupción en una aldea apartada del mundo. Pasé ocho estudiando en el Instituto. Al año de salir de sus aulas, fui detenido por vez primera. Mis Universidades fueron, como las de tantos otros en aquella época, la cárcel, el destierro y la emigración. Dos veces estuve preso en las cárceles zaristas, por espacio de cuatro años en total; las deportaciones del antiguo régimen me alcanzaron otras tantas veces, la primera dos años poco más o menos, la segunda unas semanas. Las dos veces pude huir de Siberia. He vivido emigrado, en junto, unos doce años, en varios países de Europa y América: dos años antes de estallar la revolución de 1905 y hacia diez después de su represión. Durante la guerra, fui condenado a prisión en rebeldía en la Alemania de los Hohenzoller (1905); al siguiente año, expulsado de Francia a España, donde, tras breve detención en la cárcel de Madrid y un mes de estancia en Cádiz bajo la vigilancia de la policía, me expulsaron de nuevo rumbo a Norteamérica. Allí, me sorprendieron las primeras noticias de la revolución rusa de Febrero. De vuelta a Rusia, en marzo de 1917, fui detenido por los ingleses e internado durante un mes en un campo de concentración del Canadá. Tomé parte activa en las revoluciones de 1905 y 1917, y ambos años fui Presidente del Soviet de Petrogrado. Intervine muy de cerca en el alzamiento de Octubre y pertenecí al Gobierno de los Soviets. En funciones de Comisario del pueblo para las relaciones exteriores, dirigí en Brest-Litovsk las negociaciones de paz entabladas con Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Ocupé el Comisariado de Guerra y Marina, y desde él dediqué cinco años a la organización del Ejército rojo y la reconstrucción de la flota. En el año 1920, me encargué, además, de dirigir los trabajos de reorganización de los ferrocarriles, que estaban en el mayor abandono.
Dejando a un lado los años de la guerra civil, la parte principal de mi vida la llena mi actividad de escritor y militante dentro del partido. Las “Ediciones del Estado” emprendieron en 1923 la publicación de mis obras completas. De entonces acá, han visto la luz, sin contar los cinco tomos en que se coleccionan mis trabajos sobre temas militares, trece volúmenes. La publicación fue suspendida en el 1927, cuando empezó a agudizarse la campaña de persecución contra el “trotskismo”.
En enero de 1928 me envió al destierro el actual Gobierno ruso, y hube de pasar un año junto a la frontera china. En febrero de 1929 fui expulsado a Turquía, y escribo estas líneas en Constantinopla.
No puede decirse que mi vida, aun presentada en tan rápida síntesis, tenga nada de monótona.
Más bien cabría afirmar, por el número de virajes bruscos, súbitos cambios y agudos conflictos, por los vaivenes que en ella tanto abundan, que es una vida pletórica de “aventuras”. Y, sin embargo, permítaseme afirmar que nada hay que tanto repugne a mis naturales inclinaciones como una vida aventurera. Mi amor al orden y mis hábitos conservadores puede decirse que rayan en lo pedantesco. Amo y sé apreciar el método y la disciplina. No con ánimo de paradoja, sino porque es verdad, diré que me indignan la destrucción y el desorden. Fui siempre un discípulo aplicado y puntual, dos condiciones que he conservado a lo largo de toda la vida. Durante los años de la guerra civil, cuando en mi tren cubría distancias varias veces iguales al Ecuador, me recreaba ver, de trecho en trecho, una empalizada nueva de tablas de pino. Lenin, que me conocía esta pequeña Debilidad, solía burlarse cariñosamente de mí a causa de ella. Para mí, los mejores y más caros productos de la civilización han sido siempre —y lo siguen siendo— un libro bien escrito, en cuyas páginas haya algún pensamiento nuevo, y una pluma bien tajada con la que poder comunicar a los demás los míos propios. Jamás me ha abandonado el deseo de aprender, ¡y cuántas veces, en medio de los ajetreos de mi vida, no me ha atosigado la sensación de que la labor revolucionaria me impedía estudiar metódicamente! Sin embargo, casi un tercio de siglo de esta vida se ha consagrado por entero a la revolución. Y si empezara a vivir de nuevo, seguiría sin vacilar el mismo camino.
Véome obligado a escribir estas líneas en la emigración, la tercera de la serie, mientras mis mejores amigos, que lucharon con denuedo decisivo por ver implantada la República de los Soviets, pueblan sus cárceles y sus estepas, presos unos y otros deportados. Algunos hay que vacilan, que retroceden y se rinden al adversario. Unos, porque están moralmente agotados; otros, porque, confiados a sus solas fuerzas, son incapaces para encontrar una salida a este laberinto en que los colocaron las circunstancias; otros, en fin, por miedo a las sanciones materiales. Es la tercera vez que presencio una deserción en masa de las banderas revolucionarias. La primera fue tras el reprimido movimiento de 1905; la segunda, al estallar la guerra. Conozco harto bien, por experiencia, lo que son estas mareas y reflujos. Y sé que están regidos por leyes. No vale impacientarse, pues no han de cambiar de rumbo a fuerza de impaciencia. Y yo no soy de esos que acostumbran a enfocar las perspectivas históricas con el ángulo visual de sus personales intereses y vicisitudes. El deber primordial de un revolucionario es conocer las leyes que rigen lo sucesos de la vida y saber encontrar, en el curso que estas leyes trazan, su lugar adecuado. Es, a la vez, la más alta satisfacción personal que puede apetecer quien no une la misión de su vida al día que pasa.
L. TROTSKY
Prinkipo, 14 de septiembre de 1929.
Ianovka
Tiénese a la infancia por la época más feliz de la vida. ¿Lo es, realmente? No lo es más que para algunos, muy pocos. Este mito romántico de la niñez tiene su origen en la literatura tradicional de los privilegiados. Los que gozaron de una niñez holgada y radiante en el seno de una familia rica y culta, sin carecer de nada, entre caricias y juegos, suelen guardar de aquellos tiempos el recuerdo de una pradera llena de sol que se abriese al comienzo del camino de la vida. Es la idea perfectamente aristocrática, de la infancia, que encontramos canonizada en los grandes señores de la literatura o en los plebeyos a ellos enfeudados. Para la inmensa mayoría de los hombres, si por acaso vuelven los ojos hacia aquellos años, la niñez es la evocación de una época sombría, llena de hambre y de sujeción. La vida descarga sus golpes sobre el débil, y nadie más débil que el niño.
La mía no fue una infancia helada ni hambrienta. Cuando yo nací, mi familia había conquistado ya el bienestar. Pero era ese duro bienestar de quienes han salido de la miseria a fuerza de privaciones y no quieren quedarse a mitad de camino. En aquella casa, todos los músculos estaban tensos, todos los pensamientos enderezados hacia una preocupación: trabajar y acumular. Ya se comprende que, en tales condiciones, no quedaba mucho tiempo libre, para dedicarlo a los niños.
Y si es verdad que no supimos lo que era la miseria, tampoco conocimos la abundancia ni las caricias de la vida. Para mí, los años de la niñez no fueron ni la pradera soleada de los privilegiados ni el infierno adusto, hecho de hambre, violencia y humillación, que es la infancia para los más.
Fue la niñez monótona, incolora, de las familias modestas de la burguesía, soterrada en una aldea, en un rincón sombrío del campo, donde la naturaleza es tan rica como mezquina y limitadas las costumbres, las ideas y los intereses.
La atmósfera espiritual que envolvió mis primeros años y aquélla en que había de discurrir mi vida desde que tuve uso de razón, son dos mundos distintos entre los que se alzan, aparte de las distancias y los años, una cordillera de grandes acontecimientos y toda una serie de conmociones interiores, que no por quedar recatadas son menos decisivas para la vida de quien las experimenta.
Cuando por vez primera me puse a abocetar estos recuerdos, cercábame, obstinada, la sensación de que no era mi propia niñez la que evocaba, sino un viaje ya casi olvidado por lejanas tierras. Y hasta llegué a pensar en poner el relato en tercera persona. Pero me abstuve de hacerlo, para que esta forma convencional no fuese a dar cierto aire “literario” a mis recuerdos, pues nada hay que tanto me preocupe como el huir de hacer en ellos literatura.
Mas, aunque se trate de dos mundos antagónicos, hay no sé qué sendas subterráneas por las que la unidad de persona se trasplanta del tino al otro. Es lo que explica, en general, el interés por las Memorias y autobiografías de hombres que, por una razón o por otra, llegaron a ocupar puestos destacados en la sociedad. Intentaré, pues, referir con algún detalle lo que fueron mi niñez y mis primeras letras, procurando no incurrir en anticipación ni prejuicio; es decir, no dar a los hechos un enfoque predeterminado, sino exponerlos sencillamente, tal como fueron, o tal como, al menos, se han conservado en mi memoria.
Más de una vez me ha acontecido creer recordar hasta los tiempos en que andaba colgado del pecho de mi madre. Hay que suponer, sin embargo, que transpondría inconscientemente a mi pasado la sugestión de lo que más tarde hube de observar en mis hermanos, pequeños. Guardo un recuerdo confuso de no sé qué escena que debió de desarrollarse debajo de un manzano, en una huerta, teniendo yo unos diez y ocho meses. Mas tampoco este recuerdo es seguro. En cambio, se me fijó bastante bien en la memoria el sucedido siguiente: Había ido con mi madre de visita a casa de la familia Z. de Bobrínez, que tenía una niña de dos o tres años. Me dijeron que yo era su novio. Nos pusimos a jugar en una sala, sobre el piso encerado. A poco, desaparece la nena y el rapaz se queda solo, arrimado a una cómoda: vive un momento de pasmo, como en un sueño. Entra mi madre con la señora de la casa. Mi madre se queda mirando para el chiquillo, luego para un charquito que hay junto a él, toma a mirar al chico, menea la cabeza con gesto de reproche, y dice: —¿No te da vergüenza?
El chico mira para la madre, se mira a sí y mira al charco, como a algo que nada tuviese que ver con él.
—¡Por Dios, déjalo; no tiene ninguna importancia! —dice la señora de la casa—. Los pobres, estaban distraídos jugando
El niño no se siente avergonzado ni arrepentido. ¿Qué edad podía tener? Unos dos años, acaso tres.
Fue por entonces cuando, paseando con la chacha por la huerta, vi la primera culebra.
—¡Mira, mira, Liova —dijo la chica, apuntando para algo que brillaba entre la yerba—; mira dónde está enterrada una tabaquera! Y cogiendo un palito, se puso a escarbar.
La niñera era también una niña, pues no tendría más de diez y seis años. La tabaquera, al hurgarla, se desenrolló y resultó ser una culebra, que se deslizó silbando por entre la maleza del huerto. La niñera, toda asustada, rompió a chillar, me cogió del brazo y salimos corriendo. A mí, me costaba trabajo todavía mover las piernas a prisa. Todo jadeante, les conté a los de casa cómo habíamos creído encontrar entre la yerba una tabaquera y había resultado ser una culebra.
Me acuerdo también perfectamente de otra escena ocurrida por aquellos años en la cocina “blanca”. Mis padres han salido y en la cocina están la criada, la cocinera y una visita. Está también Alejandro, mi hermano mayor, que ha venido a casa a pasar las vacaciones. Mi hermano se encarama con los dos pies en lo alto de una pala de madera, tomándola a guisa de zancos, y se pone a andar a saltitos por el piso de barro de la cocina. Le pido que me deje la pala, intento hacerlo yo también, caigo de bruces contra el suelo y me echo a llorar a gritos. Alejandro me levanta, me besa y, en brazos, me saca de la cocina.
Acaso tuviese cuatro años cuando me montaron en una yegua grande, de pelaje gris, mansa como un cordero; estaba a pelo, sin freno ni silla, con un ramal al pescuezo solamente. Abría las piernas cuanto pude y me aferré a la crin con las dos manos. La yegua me llevó, con un andar muy suave, y acertó a pasar por debajo de un peral, una de cuyas ramas me azotó en el vientre. Sin darme cuenta de lo que pasaba, resbalé por el lomo del animal y fui a dar con el cuerpo entre la yerba.
No me dolió, pero no sabía cómo explicarme aquello.
Juguetes de tienda, apenas tuve nunca ninguno. Únicamente un caballito de cartón y una pelota que mi madre me trajo un día de Kharkov. Mi hermana la pequeña y yo jugábamos con muñecas caseras de trapo, que nos hacían tía Fenia y tía Raisa, hermanas de mi padre, y a las que la tía Fenia pintaba con lápiz ojos, boca y nariz. Aquellas muñecas me parecían a mí algo extraordinario, y todavía me parece estarlas viendo. Una tarde de invierno, Iván Vasilievich, el mecánico de la finca, me hizo un coche de cartón con ventanas y las ruedas pegadas con engrudo. Mi hermano, mayor, que estaba en casa pasando las Navidades, dijo que un coche como aquél lo hacía él de dos guantadas. Como primera providencia lo desmontó, armose de regla, lápiz y tijeras y se estuvo dibujando largo y tendido, pero luego, al recortar los dibujos, resultó que no casaban.
Los parientes y conocidos que salían de viaje me solían preguntar:
—¿Qué quieres que te traigamos de Ielisavetgrado o de Nikolaiev?
Los ojos se me saltaban. ¿Qué les pediría? Alguien venía en mi auxilio, y me aconsejaba: un caballito o libros, o lápices de colores, o unos patines.
—¡Unos patines! —concluía yo—. Pero que sean de tal marca —y decía una que le había oído a mi hermano.
Mas los viajeros, apenas trasponían el umbral, se olvidaban de la promesa. Y yo vivía días y semanas enteras alimentando mi esperanza, para luego atormentarme con el desengaño.
En la huerta que había delante de casa posose una abeja sobre una flor de girasol. Yo sabía que las abejas picaban y que había que andarse con precauciones. Arranqué, pues, una hoja de salvia y cogí con ella el animalillo. De pronto sentí una punzada horrible, y salí corriendo y chillando por el corral adelante hasta el taller en que trabajaba Iván. Éste me sacó el aguijón y me untó el dedo con un líquido, que me quitó los dolores.
Iván Vasilievich tenía un vago con tarantelas puestas en aceite de girasol. Era el remedio que se consideraba más eficaz contra las picaduras. Las tarantelas las habíamos cazado Vitia Gertopanov y yo, con un hilo que tenía atado a uno de los extremos un pedacito de cera y que se metía en el agujero. La tarantela quedábase pegada con las patitas a la cera. Luego, la guardábamos en una caja de cerillas. Pero no aseguro que esto de andar a caza de tarantelas no ocurriese ya en una época más tardía.
Me acuerdo de haber oído hablar en una de aquellas charlas con que se distraían las largas veladas invernales, de cómo y cuándo habían comprado mis padres la finca de Ianovka, de la edad que teníamos entonces los niños y de cuándo había entrado al servicio de la casa Iván.
—A Liova —dijo mí madre, mirándome con ojos de malicia— le trajimos ya listo de la alquería.
Yo echo mis cuentas para mí y digo luego, en voz alta:
—¿Entonces, yo nací en la alquería?
—No —me contestan—; naciste aquí, en Ianovka.
—¿Pues, no dice mamá que me trajeron listo de la alquería?
—Lo ha dicho por decirlo, por gastar una broma
Sin embargo, la explicación no me satisface del todo, y pienso que es una broma un poco extraña; pero nada digo. Me basta con leer en la cara de las personas mayores que me rodean esa sonrisa característica e insoportable de los iniciados. Del recuerdo de aquella velada junto al té invernal, en que nadie tiene prisa, brota una cronología. Pues habiendo yo nacido el 26 de Octubre, ello quiere decir que mis padres se debieron de trasladar de la alquería a la finca de Ianovka en la primavera o en el verano de 1879.
Fue el año en que estallaron las primeras bombas de dinamita contra el zarismo. El 26 de agosto de 1879, dos meses antes de nacer yo el partido terrorista “Narodnaia Wolia[1]”, que acababa de crearse, decretó la muerte de Alejandro II. El 19 de noviembre estalló la bomba al paso del tren real. Y comenzó la cruzada de terror que el día 1.º de marzo de 1881 había de costarle la vida al Zar, a la vez que exterminaba al propio partido ejecutor.
Un año antes había terminado la guerra ruso-turca. En agosto de 1879, Bismarck ponía la primera piedra de la alianza germano-austriaca. Fue el mismo año en que Zola publicó aquella novela “Nana” donde aparecía el futuro organizador de la “Entente”, a la sazón príncipe de Gales, luciendo su talento de conquistador de artistas de opereta. El vendaval de la reacción, que había arreciado desde la guerra franco-prusiana y la represión de la Comuna de París, seguía adueñado de la política europea. En Alemania regían ya las leyes de excepción dictadas por Bismarck contra el socialismo. En el mismo año —1879— Víctor Hugo y Luis Blanc presentaban a la Cámara francesa la petición de amnistía a favor de los communards.
Pero a la aldehuela donde yo vine al mundo y pasé los nueve primeros años de mi vida no llegaban ni el eco de los debates parlamentarios, ni el de las transacciones diplomáticas, ni aun siquiera el que levantaban las explosiones de la dinamita. En las estepas inmensas de la provincia de Kherson y en toda Novorosia reinaban con reino indisputado y regido por sus propias leyes el trigo y las ovejas. Su dilatada extensión y la falta de comunicaciones teníanlas inmunizadas contra toda posible infección política. Innúmeros montículos esteparios eran claro indicio de la gran emigración de los pueblos derramada en tiempos sobre aquellas comarcas.
Mi padre era un terrateniente que empezó trabajando en condiciones muy modestas y fue agrandando su hacienda poco a poco, a fuerza de sacrificios. Habíase emancipado de chico con su familia del suelo judío donde naciera, en la provincia de Poltava, para probar suerte en las estepas libres del Sur. En las provincias de Kherson y Iekaterinoslavia había por entonces unas cuarenta colonias agrícolas judías, pobladas por veinticinco mil almas aproximadamente. Hasta el año 1881, el agricultor judío hallábase equiparado al mujik, no sólo en derechos, sino en pobreza. A fuerza de trabajar infatigable, dura e inexorablemente sobre la primera tierra adquirida, con sus brazos y los ajenos, mi padre fue saliendo adelante poco a poco.
En la colonia de Gromokley no llevaban el Registro civil con gran rigor. Muchas partidas sentábanse a medida que iban conviniendo. Mis padres decidieron que ingresase en una escuela graduada, y como resultó que no tenía edad legal, en la certificación, hubo de anticiparse el nacimiento un año, del 79 al 78. De modo que había que llevar la cuenta de mis años por partida doble: una para la edad oficial y otra para la auténtica.
Durante los nueve primeros años de mi vida, puede decirse que apenas traspuse la raya de la aldea paterna. Ésta tenía su nombre, Ianovka, del anterior propietario Ianovsky, a quien mi padre comprara la tierra. De soldado raso había llegado a Coronel, y como gozaba del favor de sus superiores, le dieron a elegir, reinando Alejandro II, 500 desiatinas de tierra en las estepas, todavía yermas, de la provincia de Kherson. El Coronel levantó en la estepa una casuca de barro techada de paja y una granja igualmente primitiva. Pero no consiguió sacar adelante la explotación. Su familia, al morir él, volviose a Poltava. Mi padre les compró unas cien desiatinas, tomando además en arriendo hacia 200. Todavía me acuerdo perfectamente de la Coronela, una vieja seca, que solía presentarse en nuestra casa una o dos veces al año a cobrar la renta y a ver cómo andaban las cosas. Había que mandar el “coche” a buscarla a la estación y ponerle una silla para que pudiera descender de él más cómodamente. Era un carro al que le habían puesto muelles habilitándole para “coche”, pues hasta mucho más tarde no tuvimos faetón y un buen tiro de caballos. A la Coronela poníanle caldo de gallina y huevas blandas. La vieja salía a pasear a la huerta con mi hermana, y aún me parece verla arañar con sus uñas secas la resina cuajada en los troncos de los árboles y comérsela, pues aseguraba que era una deliciosa golosina.
Gradualmente iba dilatándose en nuestra posesión la superficie de tierra labrantía y el número de yuntas y cabezas de ganado. Mi padre intentó aclimatar en la finca las merinas, pero el ensayo no cuajó. En cambio, teníamos una piara grande de cerdos, que se movían a sus anchas por el corral, hozándolo todo y acabando con la huerta. La explotación llevábase celosamente, pero a la antigua.
Allí, nadie se preocupaba de averiguar más que a ojo y por tanteo qué ramas rendían beneficios y cuáles pérdidas. Por lo mismo, hacíase también imposible de todo punto tasar la hacienda. Toda nuestra fortuna estaba en la tierra, en las espigas, en el trigo; y éste, amontonado en las paneras o camino del puerto. Muchas veces, mi padre acordábase de pronto a la hora del té o de la cena, y decía:
—Apunta que hoy se han recibido 1.300 rublos del comisionista, 660 se mandaron a la Coronela y 400 se los di a Dembovsky. Y apunta, además, que di cien rublos a Feodosia Antonovna la primavera pasada, cuando estuve en Ielisavetgrado.
Ése era, poco más o menos, el método de contabilidad que se llevaba allí. Y, a pesar de todo, mi padre iba saliendo adelante, lenta y porfiadamente.
Vivíamos en la misma casucha de barro que había levantado nuestro antecesor. Estaba cubierta de paja, y debajo del alero albergaba innumerables nidos de gorriones. Por fuera, las paredes estaban todas agrietadas y eran nido de culebras. No nos cansábamos de echar en los resquicios agua hirviendo del samovar. Cuando llovía fuerte, el agua se colaba por el techo, que era muy bajo, sobre todo en el portal. Para recogerla, ponían en el suelo barreños y palanganas. Los cuartos eran pequeños, los cristales de las ventanas turbios, los pisos de los dos dormitorios y del cuarto de los niños, de barro, donde anidaban a sus anchas las pulgas. El comedor estaba entarimado y todas las semanas fregaban el piso con arena. El del cuarto principal de la casa, que medía ocho pasos de largo y al que daban el pomposo nombre de “salón”, estaba encerado. En esta sala era donde se alojaba, cuando venía, la Coronela. En el jardincillo que había delante de casa se alineaban unas cuantas acacias amarillas y rosales blancos y colorados, y en el verano grandes matas de “habas de España”. El patio o corral no estaba cerrado con empalizada. En un pabellón grande de barro, techado con teja y construido ya por mi padre, se albergaban el taller, la cocina para el personal y el cuarto de la servidumbre. A continuación estaba el granero “pequeño”, de madera, y luego venía el granero “grande” y en seguida el “nuevo”, todos con techumbre de caña. Para que no pudiera penetrar el agua y el trigo no se pudriese, los graneros estaban levantados sobre piedras. En la canícula y en la época de los hielos se recogían aquí, entre el suelo y las tablas, los perros, los cerdos y las aves. Las gallinas buscaban, para poner, los rincones más recatados. Muchas veces, tenía que ir yo, arrastrándome por entre las piedras, a sacar los huevos del nido, pues el cuerpo de un adulto no hubiera podido colarse por allí. Sobre la techumbre del granero grande venían a anidar todos los años las cigüeñas, y levantando al cielo su pico colorado, se tragaban ranas y culebras. Era muy desagradable de ver. Se veía colgar el cuerpo de la culebra y parecía como si estuviese devorando por dentro al pájaro. En el granero, dividido en varios compartimentos, se amontonaban el oloroso trigo candeal, la cebada, de ásperas aristas; las simientes del lino, suaves, escurridizas, casi fluidas; las negras perlas de la colza, con sus reflejos azulinos; la avena, delgada y ligera.
Cuando en casa hay una visita de respeto, a los chicos nos es permitido ir a jugar al escondite a los graneros. Y heme aquí trepando por el tabique de uno de los compartimentos, tirándome a lo alto de un montón de trigo y dejándome resbalar por la otra vertiente. Los brazos se entierran hasta el codo y las piernas hasta la rodilla en la avalancha de trigo, los zapatos, no pocas veces agujereados, y la camisa se llenan de granos. La puerta del granero está cerrada; alguien ha colgado por fuera el candado, para disimular, pero sin echar la llave, pues así lo requieren las reglas del juego.
Me veo tumbado en el frescor del granero, enterrado entre el trigo, respirando el polvillo vegetal, y oigo a Senia W. o a Senia Ch. o a Senia S., a mi hermana Lisa o a cualquiera de los otros rondar por la corraliza y descubrir a los que se han escondido; pero conmigo, enterrado entre el trigo fresco, no consiguen dar.
Las cuadras y los establos de los caballos, las vacas y los cerdos y las jaulas de las aves están del otro lado de la casa. Todo construido primitivamente, con argamasa de barro, ramaje y paja. Como a unos cien pasos de la casa está el pozo, y detrás una presa que riega los huertos de los campesinos. Todas las primaveras la crecida rompía la presa, y había que volver a reforzarla con paja, tierra y boñigas secas. En un pequeño altozano, junto a la presa, levantábase el molino, una barraca de madera que daba albergue a una pequeña máquina de vapor de diez caballos de fuerza, y a dos muelas. Aquí se pasaba mi madre la mayor parte de su afanosa vida, durante los primeros años de mi niñez. El molino no trabajaba sólo para la finca, sino para cuantos quisieran venir a moler a él, en diez o quince vertstas a la redonda. Los campesinos acudían con sus sacos de trigo y pagaban un diezmo por la molienda. En tiempo de calor, antes de la trilla, el molino trabajaba las veinticuatro horas del día, y cuando yo supe ya escribir y contar, me mandaban muchas veces pesar el trigo de los campesinos y calcular lo que había que separar por la maquila. Una vez recogida la cosecha, el molino se cerraba, empleándose la máquina para trillar. Más adelante, instalaron un motor fijo, y las paredes del nuevo molino eran de piedra y la techumbre de teja. La antigua casucha del Coronel cedió también el puesto a una casa grande de ladrillo con techumbre de chapa ondulada. Pero todo esto ocurría cuando yo tenía ya cerca de diez y siete años. Recuerdo que en las últimas vacaciones había intentado calcular la distancia entre las ventanas y la medida de las puertas, pero no lo conseguí. Cuando volví a la aldea, ya estaban echados los cimientos, de piedra. No volvió a presentárseme ocasión de habitar la nueva morada, donde hoy tiene su hogar una escuela de los Soviets
Muchas veces, los labriegos tenían que estarse semanas enteras esperando la molienda. Los que vivían cerca, ponían los sacos en turno y se iban a sus casas. Pero los que tenían la casa lejos, se acomodaban en sus carros, y cuando llovía dormían encima de los sacos, en el molino.
A uno de estos aldeanos le desapareció un día una brida del aparejo. Alguien le dijo que había visto a un muchacho, hijo de otro labriego, andar con su caballo. Revolviendo en el carro de su padre, apareció la brida escondida entre el heno. El padre del ladronzuelo, un aldeano barbudo de rostro sombrío, santiguose vuelto hacia Oriente y juró que la culpa era toda del maldito muchacho, que era un pillo, que él no tenía arte ni parte en el robo y que iba a arrancarle las entrañas.
Pero el otro no le creía. Entonces, el padre, cogiendo al chico por el pescuezo, le derribó en tierra y se puso a azotarlo despiadadamente con el cuerpo del delito. Yo observaba esta escena por entre las espaldas de los mayores, que hacían corro. El muchacho clamaba y juraba que no volvería a hacerlo. Y aquellas almas de Dios escuchaban impasibles los chillidos de la víctima, fumando tranquilamente los cigarrillos liados por su mano y mascullando para sus barbas que el otro daba de azotes al rapazuelo para descargar sobre él la culpa, pero que a quien había que azotar era al padre.
Detrás de los graneros y los establos alzábanse los cobertizos, techumbres gigantescas de más de setenta pies de largo —unas de paja y otras de caña—, sostenidas sobre estacas, y sin muros. Bajo estos cobertizos se amontonaban grandes parvas de trigo, que luego, en los tiempos de lluvia o de tormenta, se aventaban o trillaban. Detrás de los cobertizos estaba la era, donde se hacía la trilla.
Y más allá, separado por una zanja, el aprisco, hecho todo de estiércol seco.
Mi niñez se halla toda asociada a la casucha del Coronel y al viejo sofá del comedor. En este sofá, chapado de madera roja imitando caoba, era donde yo me sentaba para tomar el té, para comer, para cenar, donde jugaba con mi hermana a las muñecas y donde, más tarde, me entregaba a la lectura. La tela estaba rota por dos sitios. Tenía un agujerito pequeño del lado donde se sentaba Iván Vasilievich y otro, bastante mayor, donde yo tomaba asiento junto a mi padre.
—Ya va siendo hora de ponerle otra tela al sofá —dice Iván.
—Sí, ya va siendo hora —asiente mi madre—. No hemos vuelto a forrarlo desde el año en que mataron al Zar.
—No llevo otra cosa en el pensamiento —alega mi padre— cuando bajo a la villa. Pero, ya sabéis lo que ocurre, se harta uno de correr de acá para allá, el cochero le clava a uno, no se mira más que salir de allí cuanto antes, y todo se deja olvidado.
Sosteniendo el techo achaparrado, corría a lo largo del comedor una viga pintada de blanco, en la que solían colocarse los objetos más diversos: platos con comida, para que no los alcanzase el gato, clavos, cuerdas, libros, un tintero taponado con papel, un palillero con una pluma vieja, toda oxidada. En aquella casa, no abundaban las plumas. Había semanas en que tenía que cortar con un cuchillo de mesa una pluma de madera, para copiar los caballitos que venían en las ilustraciones de unos cuantos números viejos de la “Niva”. Arriba, en lo alto del techo, en un saliente hecho para recoger el humo, moraba el gato. Allí traía al mundo a sus crías, y, cuando apretaba el calor, bajaba con ellas entre los dientes, dando un salto magnífico. Las visitas un poco altas tropezaban irremisiblemente con la cabeza contra la viga, al levantarse de la mesa, y era costumbre advertirlas del peligro, diciéndoles: ¡Cuidado!, a la par que se apuntaba con la mano hacia arriba.
El mueble más notable que había en la salita, ocupando un espacio considerable, era el piano. Este piano había entrado en casa en una época de que yo me acuerdo ya perfectamente. Una propietaria arruinada que vivía a unas 15 o 20 verstas de nuestra finca, se fue a vivir a la villa y puso en venta los muebles. Nosotros le compramos un sofá, tres sillas vienesas y un piano viejo y averiado que llevaba ya la mar de tiempo arrinconado en el granero con las cuerdas rotas. Nos costó 16 rublos y lo trajeron a Ianovka en un carro. Al desarmarlo, aparecieron debajo de la caja de resonancia dos ratones muertos. Durante varias semanas de invierno, el taller no tuvo más ocupación que arreglar el piano. Iván Vasilievich limpiaba, encolaba, bruñía, sacaba las cuerdas, las ponía tensas, las afinaba. Las teclas volvieron a ocupar su sitio, y a los pocos días el piano sonaba en la sala, con un timbre bastante quebrado, pero irresistible. Los maravillosos dedos de Iván pasaron de los registros del acordeón a las teclas del piano, arrancando a sus cuerdas los acordes de la “Kamarinskaia”, una polka y el cuplé de “Mi amado Agustín”. Mi hermana mayor se puso a estudiar música, y a veces cencerreaba también en el piano mi hermano Alejandro, que había estudiado violín en Ielisavetgrado un par de meses. Al cabo de algún tiempo, yo me puse también a querer deletrear con un dedo las notas por las que había estudiado mi hermano. Pero no tenía oído, y el sentido de la música se me quedó dormido e impotente toda la vida.
En la primavera, el corral convertíase en un mar de lodo. Iván andaba en zuecos de madera, que eran verdaderos coturnos, de su propia confección, y yo, por la ventana, veíale entusiasmado, pues los zuecos añadían más de media arquina a su estatura. A poco, presentose en la finca un talabartero viejo, cuyo nombre no conocía seguramente nadie. Tendría sus buenos ochenta años. Había servido veinticinco años en el ejército, reinando el Zar Nicolás I. De talla gigantesca, ancho de hombros, barba y pelo blancos, levantando con trabajo las piernas del suelo, iba camino del granero, donde había montado su taller ambulante
—¡Estas piernas ya no rigen!
Hace diez años que el viejo se lamenta con las mismas palabras. Pero, en cambio, sus manos, que huelen siempre a cuero, son recias como tenazas. Las uñas, como puntas de marfil, duras y puntiagudas.
—¿Quieres ver Moscú?
—¡Pues claro que quería verlo!
Y el viejo me coge con sus dedazos por debajo de las orejas y me levanta en vilo. Siento que las terribles uñas se me clavan en la carne, y me echo a llorar. Me han engañado. Pataleo, y le mando que me baje.
—¿Ah, no quieres? —torna a preguntar el viejo—. ¡Pues bien, allá tú!
Pero, a pesar, del engaño de que me ha hecho víctima, no me voy de junto a él.
—Sube por la escalera al granero, y mira a ver qué es aquello que se divisa allí, tirado en el suelo.
Yo sospecho que es una nueva añagaza y titubeo. Y resulta que “aquello” es Constantino, el molinero, un mozo joven y Katiuska, la cocinera. Los dos bellos y con ganas de retozar, los dos buenos peones.
—¿Cuándo vas a casarte con Katiuska? —le pregunta mi madre al molinero.
—¿Para qué? ¡Nos va bien así! —responde Constantino—. El casarse cuesta diez rublos, y por ese dinero prefiero comprarle unos zapatos a Katia.
Tras el ardoroso y fatigante verano de la estepa, que culmina en las faenas de la recolección en los lejanos campos, se acerca el temprano otoño, con su carga, en que se resume todo un año de trabajos forzados. La trilla está en su apogeo. Ahora, el centro de toda la actividad es la era, situada como a un cuarto de versta de la casa. Una nube de polvillo de paja se extiende sobre ella. El tambor de la máquina trilladora atruena el espacio. Felipe, el molinero, armado de gafas, lo alimenta.
Tiene la barba negra cubierta de polvillo gris. Desde lo alto del carro le alargan las gavillas, que él toma sin levantar la vista, las desata, las desparrama un poco y las deja deslizarse tambor adentro.
La máquina se ha tragado la gavilla y aúlla como perro que ha hecho presa en un hueso. Por los canales, va saliendo la paja trillada, mientras la manga vomita el tamo. La paja es arrastrada a la parva. Yo, de pie al borde de una tabla, me agarro a la cuerda.
—¡Ten cuidado, no vayas a caer! —me grita mi padre.
Pero es ya la décima vez que caigo, ora contra la paja, ora entre el trigo. Una nube espesa de polvo gris se apelotona sobre la era, el tambor ruge, el tamo se le cuela a uno por la camisa y la nariz, provoca el estornudo.
—¡Eh, tú, Felipe, más despacio! —ordena mi padre, desde abajo, cuando el tambor rompe a retumbar con demasiada furia.
Me agarro a la correa, y ésta se suelta de repente con toda su fuerza y me da en los dedos. Y es un dolor tan fuerte, que se me nubla la vista y no distingo nada. A rastras, me aparto a un lado para que no me vean llorar, y escapo corriendo a casa. Mi madre me lava la mano con agua fría y me venda el dedo. Pero el dolor no cede. Anduve con el dedo hinchado varios días, que fueron días de tortura.
Los sacos, de trigo llenan los graneros y las eras, y se apilan debajo de un toldo, en el patio. Y no es raro ver al dueño de la finca plantado delante de la criba, entre las estacas, enseñando a su gente cómo hay que dar al volante para que el aire se lleve el tamo y luego, con un golpe seco, caiga sobre la lona el trigo limpio, sin que se pierda un solo grano. En las eras y en los graneros, al abrigo del aire, trabajan las máquinas de aechar y clasificar. El trigo sale limpio, en disposición de lanzarse al mercado.
Preséntanse los tratantes, con sus medidas y balanzas de metal en estuches de madera barnizada.
Examinan el trigo, proponen un precio, hacen lo indecible por entregar una cantidad en señal. Los dueños de la finca los reciben cortésmente, los obsequian con té y rebanadas de pan untado de manteca, pero el trigo se queda sin vender. Estos traficantes ya no están a la altura de nuestra explotación. Mi padre ha rebasado los métodos tradicionales y tiene su agente propio en Nikolaiev.
—No me corre prisa vender —dice mi padre—. El trigo no va a pudrirse.
A los ocho días llega una carta de Nikolaiev, o tal vez un telegrama, anunciando que el precio del trigo ha subido en cinco kópeks el pud.
—Así como así —comenta mi padre—, nos hemos ganado mil rublos, que no se los encuentra uno tirados en la calle
Claro que, a veces, acontecía también lo contrario, que los precios bajaban. Los misteriosos efluvios del mercado universal llegaban hasta Ianovka. De vuelta de la villa, mi padre vino diciendo un día, con gesto ensombrecido:
—Dicen que ¿cómo se llama? ah, sí, la Argentina, ha lanzado este año al mercado mucho trigo.
En el invierno todo es quietud en la aldea. Sólo el molino y el taller trabajan incansablemente. En las estufas se quema paja, que los criados traen en grandes brazadas, regándola por el camino, para recogerla luego. Da gusto meter la paja en el hogar y ver cómo arde. Un día, el tío Grigory vino a sacarnos del comedor, que estaba todo lleno de humo azulado, a Olía, mi hermana pequeña, y a mí. Yo no podía ya tenerme en pie. Andaba aturdido, sin distinguir los objetos, y caí desmayado al oír la voz del tío, que me llamaba.
Los días de invierno solíamos quedamos solos en casa, sobre todo, cuando mi padre estaba de viaje, y todo el gobierno de la finca corría de cuenta de mi madre. Yo me estaba muchas veces en la penumbra, apretado contra mi hermanilla pequeña, recostados los dos en el sofá con los ojos muy abiertos, sin atrevernos a respirar. De vez en cuando, irrumpía en el sombrío comedor, dejando entrar una bocanada de hielo, un coloso calzado con gigantescas botas de fieltro y forrado en una pelliza gigantesca, con un cuello imponente, gorro de piel y guantes voluminosos, con la barba cuajada de carámbanos y gritando en la sombra con voz de gigante: —¡Buenas tardes, muchachos!
Acurrucados en una esquina del sofá, llenos de miedo, no encontrábamos fuerzas para contestarle.
El gigante encendía una cerilla y nos descubría escondidos en un rincón. Y, entonces, resultaba que el gigante era nuestro vecino. Cuando la soledad del comedor se nos hacía ya intolerable, yo salía corriendo al portal, a pesar del frío que hacía, abría la puerta, saltaba encima de la piedra —una piedra grande y lisa que había delante del umbral— y me ponía a gritar con todas mis fuerzas, en las tinieblas de la noche: —¡Maska, Maska, ven al comedor, ven al comedor!
Gritaba muchas, muchísimas veces, sin conseguir que Maska acudiese en nuestro socorro, pues a aquella hora la muchacha estaba ocupada en la cocina, en el cuarto de la servidumbre o en otro sitio con sus quehaceres. Por fin, llegaba mi madre del molino, encendía la lámpara, y el samovar empezaba a echar humo.
Por la noche, nos estábamos generalmente en el comedor hasta que, nos rendía el sueño. Era un constante ir y venir, traer y llevar fuentes y platos, dar órdenes y hacer preparativos para el día siguiente. Durante estas horas, mis hermanas y yo, y a veces también la niñera, vivíamos en un mundo sujeto al de los mayores, oprimido por ellos. De vez en cuando, éstos pronunciaban una palabra que evocaba en nosotros no sé qué especiales sugerencias. Entonces, yo guiñaba el ojo a la hermanilla, y ésta echábase a reír disimuladamente, bajo las miradas distraídas de los mayores.
Le hago otra guisada, ella se esfuerza por esconder la risa debajo del tapete de hule, y se da con la frente contra la mesa. Esto me contagia y, a veces, contagia también a mi hermana mayor, que procura comportarse con la dignidad de una mujercita de trece años y oscila entre los pequeños y las personas mayores. Acaso la risa se hace ya demasiado escandalosa, y, entonces, tengo que esconderme debajo de la mesa, deslizarme por entre las piernas de los grandes e ir a recatarme, después de haber pisado el rabo al gato, al cuarto de al lado, que llamaban “el cuarto de los niños”. A los pocos minutos volvía a reproducirse la tempestad de risa. Los dedos, crispados, nos temblaban, y no había manera de sostener un vaso. La cabeza, los labios, los brazos, las piernas, todo se desmadejaba y fundía en aquel mar de risas.
—¿Qué os pasa? —nos preguntaba mi madre, con un gesto de fatiga.
Por un momento cruzábanse los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Los mayores se quedaban mirando inquisitivamente para los niños, con mirada cariñosa unas veces y otras, las más, con ceño duro. En este instante, la risa, súbitamente sorprendida y contenida, volvía a estallar. Olia tornaba a esconder la cabeza debajo de la mesa, yo me dejaba caer sobre el sofá, Lisa se mordía el labio y la niñera desaparecía.
—¡Los niños a la cama! —decía la voz de los mayores.
Pero no nos marchábamos, sino que nos escondíamos por los rincones, temerosos de mirarnos a la cara. A la hermanilla pequeña la cogían y se la llevaban; yo me quedaba, generalmente, dormido en el sofá, hasta que venía alguien y me cogía en brazos. A veces, medio en sueños, rompía a llorar a gritos. Veíame cercado de perros o de serpientes que silbaban, o era una cuadrilla de ladrones que me asaltaban en despoblado. La pesadilla del niño invadía por un instante el mundo de los mayores. Por el camino, tranquilizábanme, me acariciaban y me besaban. Tal era la cadena: de la risa al sueño, de éste a la pesadilla, de la pesadilla al despertar y vuelta al sueño, esta vez entre los edredones de la tibia alcoba.
El invierno era la estación en que se hacía más vida de familia. Había días en que ni mi padre ni mi madre salían de casa. Los hermanos mayores venían a pasar con nosotros las vacaciones de Navidad. Los domingos solía presentarse Iván armado de peine y tijeras, bien lavado y peinado, y nos cortaba el pelo, primero a mi padre, luego a Sacha, el que estudiaba en el Instituto, y, por fin, a mí.
—¿Sabe usted el corte de pelo a la Capule? —pregunta el estudiante bisoño.
Todos se quedan mirándole, y Sacha cuenta lo maravillosamente que le había cortado el pelo un peluquero en Ielisavetgrado y cómo ello le valió al día siguiente una severa reprensión del inspector del colegio.
Después de cortarnos el pelo, nos sentábamos a comer. Mi padre e Iván ocupaban los dos sillones de las cabeceras de la mesa y los niños nos acomodábamos en el sofá, con la mamá enfrente. Iván se sentó siempre a la mesa con nosotros hasta que se casé. Las comidas, en invierno, discurrían lentamente y con largas sobremesas. Iván poníase a fumar y lanzaba al aire graciosos anillos de humo. A veces, mandaban a Sacha o a Lisa que leyesen en voz alta. Mi padre dormitaba en el banco de la estufa, y le molestaba que le sorprendiésemos cabeceando. Por la noche, después de cenar, alguno que otro día, se jugaba a las cartas, a un juego familiar muy gracioso, entre chanzas y risas, aunque poníamos en él mucha pasión, y no faltaban, de vez en cuando, las disputas. Lo que más nos tentaba era hacerle trampas a mi padre, que jugaba sin poner atención y se echaba a reír si perdía; en cambio, mi madre jugaba mejor, se apasionaba por las jugadas y ponía todos sus cinco sentidos en no dejarse engañar por el hermano mayor.
De Ianovka a la oficina de Correos más próxima habla 23 kilómetros, hasta la más cercana estación de ferrocarril, 35. Vivíamos lejos de las autoridades, del comercio, de los centros urbanos, y mucho más lejos todavía de los grandes acontecimientos históricos. Allí, la vida estaba regida exclusivamente por el ritmo de las labores del campo. Todo lo demás era indiferente. Todo, menos los precios del mercado de granos. Por entonces aún no llegaban a las aldeas periódicos ni revistas. Esto, aconteció mucho después, cuándo yo estudiaba ya en el Instituto. Y sólo de tarde en tarde, cuando se presentaba la ocasión de mandarlas por mano de alguien, se recibían cartas. A lo mejor, un pariente o un vecino a quien entregaban en Bobrínez una carta para nosotros la traía en el bolsillo un par de semanas. En aquellos tiempos, recibir una carta era un acontecimiento, y recibir un telegrama no digamos, una catástrofe.
Me habían asegurado que los telegramas iban por un alambre, pero yo veía por mis propios ojos que el despacho lo traía de Bobrínez un mandadero a caballo, a quien le daban por el servicio dos rublos y 50 kópeks. Los telegramas eran papelitos con unas cuantas palabras escritas a lápiz.
¿Cómo iba a pasar aquello por el alambre empujado por el viento? Es por electricidad, me explicaron. Pero la explicación lo ponía todavía más oscuro. Mi tío Abraham se esforzó un día por aclararme el misterio.
—Mira, por el alambre pasa una corriente y marca signos en una cinta de papel. ¡A ver, repítelo!
—La corriente —torné a decir yo— pasa por el alambre y marca signos en una cinta papel.
—¿Entendido?
—Entendido Pero entonces, ¿de dónde sale la carta? —le pregunté, con el pensamiento puesto en el papelito azul del telegrama.
—La carta viene aparte —me contestó el tío.
Yo no me explicaba para qué la corriente, si la “carta” había de traerla un propio a caballo. Mi tío empezó a enfadarse y a chillar.
—Deja la carta estar, chiquillo. ¡Estoy explicándole el telegrama, y él vuelta con la dichosa carta!
Y el misterio se quedó sin aclarar.
Recuerdo que teníamos en casa de visita a una señora joven de Bobrínez, Polina Petrovna, con unos grandes pendientes y un mechón de pelo que le caía sobre la frente. Mi madre la acompañó en su viaje de regreso a la villa y me llevó con ella. Al doblar el alto, como a unas once verstas de la aldea, vimos los postes del telégrafo y los hilos empezaron a zumbar.
—¿Cómo se pone un telegrama? —le dije a mi madre.
—Pregúntale a Polina Petrovna; ella te lo dirá —me contestó mi madre, un tanto perpleja.
He aquí la explicación de Polina:
—Los signos que aparecen en la cinta representan letras, el telegrafista las escribe en un papel y el repartidor, a caballo, lo lleva al punto de destino.
Esto ya se entendía.
—¿Y por dónde va la corriente, que no se ve? —volví a preguntar, apuntando para los hilos.
—La corriente va por dentro —me contestó la señora—. Los alambres son una especie de tubitos que llevan por dentro la corriente.
También esto se entendía. Por algún tiempo, me quedé tranquilo. Aquello de los fluidos electromagnéticos de que, años más tarde, había de hablarnos el profesor de Física, me pareció bastante menos fácil de comprender.
Mis padres, de carácter tan distinto, se llevaban bastante bien, aunque en una vida de trajín como la suya no podía faltar, naturalmente, alguna que otra desavenencia. Mi madre descendía de una de esas modestas familias burguesas de las ciudades que miran con desdén a los aldeanos de manos encallecidas. En sus años mozos, mi padre había sido un hombre hermoso, esbelto, de rostro enérgico y varonil. A fuerza de ahorros, consiguió reunir algún dinero, con el que más tarde adquirió la finca de Ianovka. Su mujer, trasplantada de pronto de la capital provinciana a la estepa, tardó en adaptarse a las duras condiciones de la vida del campo, hasta que se entregó a ellas por entero, para no dejar ya, en cerca de cuarenta y cinco años afanosos, el yugo del trabajo. De ya, en cerca de cuarenta y cinco años afanosos, el yugo del trabajo. De los ocho hijos que tuvo sólo vivieron cuatro. Yo era el quinto. Cuatro murieron de niños, unos de la difteria, otros de la escarlatina, inadvertidos casi, como los que quedábamos. La tierra, el ganado, el molino, la recolección, absorbían todas las energías y preocupaciones de aquella casa. Las estaciones se sucedían, y la rotación de las faenas no dejaba tiempo ni humor para emplearlos en la vida de familia. Allí no había —a lo menos, no las hubo en los primeros años— caricias ni ternuras. Pero entre mis padres reinaba esa profunda unión que hace la comunidad en el trabajo.
—Dale a tu madre una silla —solía decirnos mi padre, tan pronto como aquélla aparecía en el umbral de vuelta del molino, toda cubierta de harina.
—¡Prepara aprisa el samovar, Maska! —ordenaba ella, apenas entraba en casa— que tu padre va a llegar de un momento a otro.
Los dos sabían bien lo que era estarse trabajando de la mañana a la noche y volver a casa agotados por la fatiga.
Mi padre era, indudablemente, superior a mi madre, lo mismo en inteligencia que en carácter. Era más profundo, más ponderado, más sociable. Tenía un golpe de vista sorprendentemente certero, igual para las cosas que para las personas. En los primeros años sobre todo, en mi casa se compraban muy pocas cosas, pues allí se conocía el valor del dinero; pero mi padre sabía siempre lo que compraba. Lo mismo daba que se tratase de telas, de sombreros o de zapatos, que de un caballo o una máquina; acertaba siempre a elegir lo bueno.
—No creas que amo el dinero —solía decirme años más tarde, disculpándose de su espíritu ahorrativo—, lo que no me gusta es verme en falta.
Hablaba una mezcla rara: de ruso y ucraniano, en la que predominaba el dialecto regional. A las personas las juzgaba por sus maneras, por la cara, por su modo de comportarse, y rara vez se equivocaba.
Los muchos partos y trabajos acabaron por enfermar a mi madre, que hubo de irse a consultar con un médico de Kharkov. Un viaje de éstos constituía un acontecimiento magno para el que había que prepararse con gran antelación. Mi madre se estuvo varios días pertrechando de dinero, tarros de manteca, una saquita de bizcochos, pollos asados y qué sé yo cuantas cosas más. Se preparaban grandes desembolsos. El médico cobraba tres rublos por la consulta. Era una cantidad inaudita, y nos lo contábamos unos a otros y se lo referíamos a las visitas con gesto muy solemne; un gesto que expresaba el respeto que sentíamos por la ciencia y el dolor de que costase tan cara, a la par que un cierto orgullo de poder resistir tarifas tan considerables. Todos esperábamos ansiosamente el regreso de la viajera. Esta presentose ataviada con un vestido nuevo, que puso una nota de grave solemnidad en el comedor aldeano.
De pequeños, mi padre nos trataba con más dulzura, y de un modo más igual que mi madre, la cual se sentía muchas veces irritada, en ocasiones sin saber por qué, y descargaba sobre nosotros su cansancio o el malhumor que le causaban los reveses económicos. A lo primero era más cuerdo entenderse con mi padre que con ella. Pero con los años, también él fue haciéndose más severo.
Contribuían a ello las dificultades de los negocios, las preocupaciones, que aumentaban conforme se iba extendiendo la hacienda, y que se agudizaron especialmente al sobrevenir la crisis agraria del último cuarto de siglo, y los disgustos y desengaños que le daban los hijos.
En las largas horas del invierno, cuando la nieve de la estepa envolvía por todas partes la aldea, llegando hasta el alféizar de las ventanas, mi madre gustaba de entregarse a la lectura. Sentábase en el banquito triangular de la estufa que había en el comedor, con las piernas puestas en una silla, o se acomodaba en el sillón de mi padre, junto a la ventana cubierta de hielo, ya atardecido, y se ponía a leer, mascullando la lectura en voz alta, una novela toda manoseada, traída de la Biblioteca pública de Bobrínez, y conforme leía, iba pasando por las líneas sus dedos encallecidos. Muchas veces, perdía las palabras y deteníase en las frases más difíciles. Y no era raro que alguno de sus hijos le interpretase de palabra lo leído, aunque cambiando el sentido de raíz. No importa; ella seguía leyendo, obstinada e incansablemente, y en las horas libres de los tranquilos días invernales, oíase ya desde la puerta el rítmico mascullar de su lectura.
Mi padre aprendió a deletrear de viejo, para poder, cuando menos, descifrar los títulos de mis libros. En 1910, estando en Berlín, me emocionaba ver a aquel hombre que hacía esfuerzos porfiados por entender el título de mi obra sobre la Socialdemocracia alemana. Al estallar la revolución de Octubre, mi padre gozaba ya de una posición bastante holgada. Mi madre murió en 1910, pero él alcanzó aún a conocer el régimen soviético. En el apogeo de la guerra civil, tan furiosa y tan larga en las regiones del Sur, y acompañada de un eterno cambio de gobiernos, hubo de recorrer a pie, a los setenta y cinco años, cientos de kilómetros, hasta encontrar refugio, por poco tiempo, en Odesa. Tenía que huir de los rojos, que le perseguían por ser terrateniente, y de los blancos, que no podían olvidar que era mi padre. Cuando las tropas soviéticas se adueñaron del Sur y lo limpiaron de blancos, pudo trasladarse a Moscú. La revolución le despojó, naturalmente, de todo lo que tenía. Estuvo dirigiendo más de un año una pequeña fábrica de harinas del Estado, situada en las inmediaciones de la capital. Zuriupa, que regía entonces el Comisariado de Subsistencias, gustaba de departir con él sobre asuntos económicos. Mi padre murió del tifus en la primavera de 1922, en el preciso momento en que yo desarrollaba un informe ante el Cuarto Congreso de la Internacional comunista.
El lugar más importante de Ianovka era, sin duda alguna, el taller en que trabajaba Iván Vasilievich Grebeni. Había entrado a servir con mis padres a los veinte años, precisamente en el año en que nací yo. Nos tuteaba a todos los hermanos, aun a los mayores, y nosotros le tratábamos de usted y le llamábamos Iván Vasilievich. Cuando le llegó la edad de entrar en filas, se fue mi padre con él a la ciudad, sobornó a no sé quién y consiguió que Iván siguiese en la finca. Era hombre de gran valer y hermosa estampa; gastaba bigote de color castaño y perilla. Sus conocimientos mecánicos eran universales: lo mismo reparaba máquinas de vapor y limpiaba calderas que torneaba bolas de metal y de madre, o fundía bronce y construía coches de muelles; arreglaba relojes, afinaba pianos y tapizaba los muebles, y había llegado a construir, pieza por pieza, una bicicleta, a la que sólo faltaban los neumáticos. En esta bicicleta aprendí yo a montar durante las vacaciones que tuve entre la enseñanza primaria y el ingreso en el Instituto. Los colonos alemanes de las inmediaciones traían al taller sus máquinas segadoras y agavilladoras para que Iván se las arreglase, y tomaban su consejo antes de decidirse a comprar una máquina trilladora o de vapor. Mi padre servíales de consejero en cuestiones económicas; Iván era su asesor técnico. En el taller trabajaban oficiales y aprendices. Y en no pocas cosas, yo era aprendiz de los aprendices.
Era entretenidísimo aquello de forjar tornillos y clavos, pues en seguida veía uno entre las manos, tangible, el fruto de su trabajo. A veces, poníame a batir colores sobre una piedra bien pulida, pero me cansaba pronto y no se cesaba de preguntar si ya era bastante. Iván, tocaba la mezcla grasa con la punta de los dedos y meneaba negativamente la cabeza. Y yo, que no podía más, entregaba la tarea a uno de los aprendices.
Algunos ratos, Iván Vasilievich se sentaba en un rincón encima de la caja de la herramienta, detrás del banco, y poníase a fumar con la mirada distraída, acaso pensativo o entregado a sus recuerdos, acaso simplemente descansando sin pensar en nada. Yo solía acercarme a él de lado y me ponía a retorcerle suavemente una de las guías de su magnífico bigote, o me quedaba mirando con atención para sus manos, aquellas manos extrañas de maestro y de obrero. Tenían toda la piel salpicada de puntitos negros: esquirlas casi invisibles que se quedaban, allí enterradas. Los dedos, duros como raíces, pero sin ser ásperos, anchos en la yema y rapidísimos de movimiento; el pulgar, bastante separado de los demás y un poco arqueado. Cada uno de aquellos dedos parecía poseer una conciencia propia, vivía y se movía a su manera, y todos juntos formaban un falansterio extraordinario. A pesar de ser tan pequeño, yo veía y comprendía que aquellas manos empuñaban el martillo y las tenazas de modo distinto a las de los otros. Una cicatriz le cruzaba al sesgo el pulgar de la mano izquierda. El mismo día en que yo nací, Iván se había dado con el hacha en el dedo que le quedó colgando, adherido nada más por un trocito de piel. El maquinista, que era entonces muy joven, colocó la mano sobre una tabla, y ya se disponía a cortar el dedo del todo, cuando mi padre, que le vio desde lejos, le gritó: —¡Eh, quieto, que el dedo se volverá a unir!
—¿Cree usted que se volverá a unir? —preguntole el maquinista, dejando a un lado el hacha.
Y en efecto, el dedo volvió a adherirse y trabajaba concienzudamente, aunque no alcanzaba a doblarse tanto como el de la mano derecha.
Iván había remontado para perdigón la vieja carabina de chispa, y probaba la precisión del tiro.
Todos fueron desfilando por turno; la prueba consistía en apagar una vela encendida disparando a unos cuantos pasos. Pero no todos lo conseguían. Por casualidad, presentose mi padre y quiso probar también su puntería. Las manos le temblaban y sostenía torpemente la escopeta. No obstante, apagó la vela. Tenía para todo un ojo certero, e Iván lo sabía. Entre ellos, no surgían nunca disputas ni diferencias, y eso que mi padre era de un carácter bastante ordenancista y dado a la crítica y a la censura.
Yo no carecía nunca de ocupación en el taller. Unas veces tiraba del fuelle —era un sistema de ventilación inventado por Iván, en que el ventilador no estaba a la vista, sino que quedaba oculto en el suelo, cosa que causaba la admiración de todos los visitantes— y otras veces daba hasta que no podía más al torno del banco, sobre todo cuando se trataba de tornear bolas de madera seca de acacia para jugar al crocket. En el taller escuchábanse conversaciones interesantísimas, en las cuales no siempre se respetaban los límites de lo honesto. Al contrario, muchas veces se faltaba a ellos abiertamente. Mis horizontes iban dilatándose por días y por horas. Foma nos contaba las fincas en que había servido e inacabables aventuras de sus señores y de sus señoras. Y no parece que sintiese gran simpatía por ellos. Felipe, el molinero, enhebraba en este tema los recuerdos de sus tiempos de soldado. Iván Vasilievich hacía preguntas, mediaba, completaba.
Yaska el fogonero, que a veces desempeñaba también funciones de herrero, hombre rubio y seco como de unos treinta años, no sabía estarse quieto mucho tiempo en el mismo sitio. Cuando le acometía el arrebato, fuese en el otoño o en la primavera, desaparecía, para reaparecer a la vuelta de medio año. Bebía pocas veces, pero cuando bebía era a grandes dosis y alcohol muy fuerte.
Sentía una pasión ciega por la caza, pero había convertido la carabina en aguardiente. Foma contaba que un día se había presentado en una tienda de Bobrínez descalzo, con los pies cubiertos de tierra negra, pidiendo pistones para cartuchos de caza. Dejó caer la caja que estaba sobre el mostrador, se agachó a recoger los pistones caídos, y como el que no quiere la cosa, puso el pie encima de uno y se lo llevó pegado a la tierra.
—¿Es verdad eso? —preguntó Iván.
—Pues claro que lo es —contestó Yaska—. ¿Qué quería usted que hiciese, si no tenía un cuarto?
A mí, este procedimiento para conseguir un objeto apetecido o necesario parecíame plausible y diario de ser imitado.
—Ha venido nuestro Ignacio —dijo Maska la criada— y Dunika se ha marchado a su casa a pasar las fiestas.
Llamaba a Ignacio, el fogonero, el “nuestro” para distinguirlo de Ignacio el giboso, antecesor de Taras en la alcaldía de la aldea.
“Nuestro”. Ignacio, que había entrado en quintas, volvía de la ciudad. Iván midiole el pecho antes de marchar y aseguró que le darían por inútil. La comisión de reclutamiento le tuvo un mes recluido en el hospital, en observación. Aquí trabó conocimiento con unos cuantos obreros y decidió probar suerte en una fábrica. Ignacio volvía ahora a la aldea, calzado con botas urbanas, envuelto en una pelliza con vueltas de color y haciéndose lenguas de la ciudad, del trabajo, del orden, de los tornos, de los jornales.
—¡Claro, una fábrica! —le interrumpió Foma, gruñendo.
—Has de saberte que una fábrica no es un taller —intervino Felipe. Y las miradas de todos vagaron distraídamente por el taller adelante.
—¿Muchos tornos? —preguntó codicioso Víctor.
—Parecía un bosque.
Y yo, que escuchaba sin pestañear aquella conversación, imaginábame la fábrica como un tupido bosque de máquinas: máquinas arriba y abajo, a derecha e izquierda, delante y detrás, y moviéndose por entre ellas, Ignacio, ceñido por un cinturón de cuero. Además, Ignacio había traído de su excursión un reloj, que pasaba de mano en mano, entre la admiración de todos.
Al atardecer, mi padre paseábase por las inmediaciones de la casa con el recién llegado, seguidos ambos por el inspector de la finca. Yo seguíales afanoso, tan pronto al lado de mi padre como junto al fogonero.
—Bien, ¿y la comida? ¿No tienes que comprarte el pan y la leche y pagar el cuarto?
—Sí, es verdad —asentía Ignacio—, hay que pagarlo todo pero el jornal da para ello.
—Ya sé, ya sé que los jornales son mayores que en la aldea, pero todo lo que se gana se gasta en mantenerse.
—Pues mire usted —debatíase Ignacio con tesón—, a pesar de todo, en el medio año que llevo ya me he hecho un poco de ropa y he comprado un reloj. Aquí lo tiene usted —y volvía a sacar el mecanismo. Este argumento era irrebatible. El patrón guardaba silencio un momento, para volver en seguida al ataque—: Y dime Ignacio, ¿no te has aficionado a beber? No faltarán buenos maestros que te enseñen
—No, no me da por el aguardiente.
—¿Y qué, piensas llevar contigo a Dunika? —pregúntale mi madre.
Ignacio sonríe, como si rehuyese la pregunta sabiéndose culpable, y no contesta.
—¡Ah, ya veo —torna a decir mi madre— que te has echado otra por allá! ¡Confiésalo, bribón!
E Ignacio se fue definitivamente a trabajar a la ciudad.
A los niños nos estaba prohibido entrar en el cuarto de la servidumbre. Pero cuando no nos veía nadie, nos introducíamos allí. Siempre había alguna novedad interesante. Durante mucho tiempo, tuvimos de cocinera a una mujer de pómulos salientes y nariz medio en ruinas. Su marido, un viejo de cara casi paralítica, era pastor. Los llamaban “kazapos”, porque eran oriundos de una provincia del interior. Tenían una niña de unos ocho años, muy bonita, rubia, de ojos azules, que estaba acostumbrada a que sus padres anduviesen siempre a la greña.
Los domingos, las muchachas se ocupaban en mirar la cabeza a los chicos y ellas entre sí. Encima de un manojo de paja, en el cuarto de la servidumbre, descansaban una al lado de otra, las dos Tatianas, la grande y la pequeña. Afanasy, el mozo de cuadra, hijo de Pud el inspector y hermano de Parasika, la cocinera, se sentaba atravesado entre las dos, con las piernas puestas encima de la pequeña y la cabeza apoyada en la mayor.
—¡Qué te parece, qué vago! —decía envidiosamente el inspector joven—. ¿No es hora de ir a dar de beber a los caballos?
Este Afanasy, el rubio, y Mutusok, el moreno, eran los espíritus malos que me atormentaban.
Siempre que me presentaba allí a la hora de repartir la sopa o la “kacha”, sonaba inevitablemente la misma voz burlona: —¿Por qué no te sientas a comer con nosotros, Liova? O bien: —Vamos, Liovita, vete a decirle a tu mamá que nos mande unos pollos
Yo me retiraba, perplejo. En Pascua, les ponían pasteles pascuales y huevos pintos. Mi tía Raisa era maestra en esto de pintar huevos. Un día, trajo varios de la colonia, y me dio dos. Detrás de la bodega en un poco de pendiente, estaban jugando a los huevos echándolos a rodar para que chocasen y ver cuál era el más fuerte. Yo llegué ya al final; todos se habían ido, menos Afanasy.
—¡Mira qué bonito! —le dije, enseñándole uno de los huevos que me había regalado la tía.
—No está mal —replicó el otro, en tono displicente—. ¿Quieres que los echemos a reñir a ver cuál es más fuerte?
No me atreví a rechazar el reto. Afanasy echó los dos huevos a rodar, y el mío se descascaró por la punta.
—Ha vencido el mío —dijo mi contrincante—. Veamos ahora el otro.
Sin atreverme a replicar, le entregué el segundo, y Afanasy repitió la prueba.
—También éste es mío.
Y guardándose los dos huevos se alejó muy tranquilamente sin mirar para atrás. Yo le seguí con la vista, todo asombrado y a punto de romper a llorar; pero la cosa no tenía remedio.
Los obreros que trabajaban en la finca todo el año eran pocos. La mayoría de los que hacían las faenas de la recolección, que llegaban a cientos, eran obreros de temporada, de las provincias de Kier, Tchernigov y Poltava, a los que se ajustaba hasta el 1.º de octubre. Cuando la cosecha venía buena, la provincia de Kherson ocupaba hasta 200 o 300 mil jornaleros de éstos. Los segadores cobraban de 40 a 50 rublos por los cuatro meses del verano, y mantenidos, y las mujeres de 20 a 30 rublos. Dormían a campo raso, y en tiempo de lluvia en los pajares. Les daban de comer, a medio día una especie de pote, el “borchtch”, y la “kacha”, y para cenar una papilla de mijo. Carne, no la veían nunca, y la grasa era toda vegetal, y tampoco muy abundante. La comida daba lugar, a veces, a pequeños plantes. Los jornaleros abandonaban los campos, congregábanse en el patio, se tumbaban boca abajo a la sombra de los graneros con las piernas desnudas, todas picadas y arañadas por la paja, y esperaban tranquilamente. Dábanles leche cuajada o melones, o medio saco de pescado seco, y se volvían al trabajo, a veces cantando. Así ocurría en todas las fincas.
Había segadores viejos, nervudos, tostados por el sol, que llevaban diez años viniendo a Ianovka, pues sabían que para ellos nunca faltaba trabajo. Éstos cobraban unos cuantos rublos más que los otros y se les daba de vez en cuando un vasito de vodka, porque eran los que llevaban el ritmo del trabajo. Muchos traían detrás a sus numerosas familias. Venían a pie desde sus provincias, andando un mes entero muchas veces, alimentándose de pan y durmiendo al cielo raso. Un verano, todos los jornaleros se enfermaron de ceguera nocturna. Al trasponerse el sol perdían la vista y se movían lentamente, con los brazos extendidos. Un sobrino de mi madre, que estaba con nosotros pasando unos días, mandó un artículo a un periódico sobre el caso, y no pasó desapercibido, pues a los pocos días el “zemstvo” envió a un inspector. Mi padre y mi madre querían mucho al articulista, pero aquello no les gustó. Tampoco él estaba contento. Sin embargo, la cosa no trajo consecuencias desagradables. De la inspección resultó que la enfermedad era debida a la falta de grasa en la alimentación y que estaba extendida por casi toda la provincia, pues en todas partes se daba la misma comida a los jornaleros, y en algunos sitios todavía peor.
En el taller, en el cuarto de la servidumbre, en los rincones del patio, la vida me ofrecía una faz distinta y más gozosa que en el seno de la familia. La película de la vida no tiene fin, y yo estaba empezando. Mi presencia, mientras fui pequeño, no estorbaba a nadie. Las lenguas se desataban, sobre todo cuando no estaban delante Iván ni el administrador, pues estos dos pertenecían ya, en parte, al círculo de los señores. Iluminados por el resplandor de la fragua o de la cocina, mis padres, familiares y vecinos cambiaban de aspecto. Muchas de las conversaciones escuchadas entonces se me han quedado grabadas para siempre en la memoria. Y no pocas de las cosas que allí oí echaron los cimientos sobre los que había de levantarse más tarde la actitud adoptada ante la sociedad.
Notas
[1] “Voluntad del pueblo”: es el nombre de un periódico y de una tendencia política de aquella época.
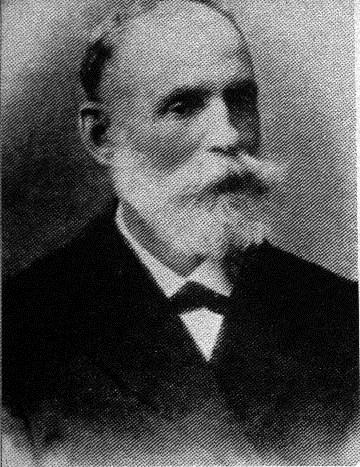
David Bronstein, padre de Trotsky
Nuestros vecinos. Mis primeras letras
Situada a una versta, o acaso menos, de Ianovka, estaba la finca de los Dembovsky. Mi padre llevaba unas tierras suyas en renta y mantenía con ellos relaciones de negocios desde hacía mucho tiempo. La finca pertenecía a Feodosia Antonovna, una vieja terrateniente polaca, que había sido en tiempos ama de llaves. Al morir su primer marido, un hombre rico, se casó con su administrador, Casimiro Antonovich, al que llevaba veinte años. Pero ya hacía mucho tiempo que no vivía con él, aunque el Casimiro seguía administrando la finca como antes de casarse. Era un polaco alto, alegre y bullicioso, con grandes bigotes. Varias veces le habíamos visto sentado a nuestra mesa tomando el té y contando ruidosamente historias insubstanciales, siempre las mismas, repitiendo varias veces algunas palabras y chasqueando los dedos.
Casimiro Antonovich tenía grandes colmenas, bastante alejadas de las cuadras del ganado, pues las abejas no toleran el olor a caballo. Aquellas abejas libaban de los árboles frutales, de las acacias blancas, de la colza, del trigo, hasta emborracharse. De vez en cuando, el propio Casimiro venía a traernos, en una servilleta, entre dos platos, un hermoso panal de miel, nadando en oro fluido.
Un día, fuimos a su finca Iván y yo, a recoger unas palomas para la cría. Casimiro nos obsequió con té en un cuartito de aquella casa espaciosa y vacía. En la mesa, había varios platos húmedos con manteca cuajada y miel. Yo bebí el té por el plato y me puse a escuchar la lenta conversación.
—¿No se nos hará tarde? —le pregunté en voz baja a Iván.
—No, ten paciencia —contestó Casimiro Antonovich—, hay que darles tiempo a que se apacigüen en el palomar. ¡No tiene cuenta las que allí hay!
Yo ansiaba marcharme cuanto antes. Por fin, nos arrastrábamos, linterna en mano, por el suelo del palomar.
—Ahora, ten cuidado —me dijo el de la finca.
Era un desván largo, oscuro, cruzado por vigas en todas direcciones. Olía a ratón, a polvo, a telas de araña y a palomina. Apagaron la linterna.
—Aquí están, ¡écheles usted mano! —dijo Casimiro, en voz baja.
Apenas había pronunciado estas palabras, ocurrió algo indescriptible. En medio de aquella profunda tiniebla, comenzó una zambra infernal; el desván zumbaba y se agitaba como en un torbellino. Por un momento, me pareció que el mundo se estrellaba, que todo estaba perdido. Poco a poco, fui volviendo en mí y oí voces contenidas:
—Todavía hay más, por aquí, por aquí métalas usted en el saco ¡Ea, ya tenemos bastantes!
Iván Vasilievich se echó el saco al hombro, y durante todo el camino de vuelta, la agitación del desván proseguía sobre sus espaldas.
Instalamos el palomar debajo del tejado del taller. Yo subía, trepando, a visitar a las palomas mis buenas diez veces al día, les llevaba agua, mijo, trigo, migajas de pan. Como a la semana, aparecieron dos huevecillos en un nido. Pero no habíamos tenido tiempo a regocijarnos de este hecho, cuando ya las palomas habían vuelto volando, una pareja tras otra, a su viejo palomar. Sólo se quedaron tres parejas que tenían las alas cortadas y que al cabo de otros ocho días, cuando habían vuelto a crecerles, abandonaron también el hermoso palomar nuevo, construido por el sistema de corredores. Así acabó el ensayo de criar palomas en nuestra finca.
Mi padre tomó en arriendo unas tierras cerca de Ielisavetgrado, de propiedad de una señora viuda, la Tskaia, de cuarenta años, fuerte de carácter. Vivía con ella un pope, también viudo, aficionado a la música, al naipe y a muchas otras cosas. Un día, la propietaria se presenta con el “padrecito” en Ianovka, a examinar las condiciones del arriendo. Les instalan en la sala y en el cuarto de al lado. Para comer, les ponen un pollo asado y licor y pasteles de cereza. Yo permanezco en la sala después de levantarse los manteles, y veo que el pope se acerca a la señora y le dice al oído una gracia. Luego, remangándose la sotana, saca del bolsillo del pantalón un estuche de plata con iniciales; enciende un cigarrillo, y dándole elegantes chupadas, se aprovecha de una breve ausencia de la señora a quien acompaña, para contar de ella que en las novelas no lee más que los diálogos.
Los presentes sonríen todos por cortesía, pero se guardan de comentar, pues saben que el “padrecito” se lo contaría en seguida a la señora, aderezando el cuento a su manera.
Mi padre tomó unas tierras en renta a la Tskaia junto con Casimiro Antonovich. Por entonces, ya Casimiro había enviudado, y su aspecto cambió de repente, como por ensalmo. Desapareció el color gris de su barba. Empezó a ponerse cuellos duros y elegantes corbatas adornadas con alfileres. En el bolsillo llevaba el retrato de una dama. Y aunque se reía un poco, como todos, del tío Grigory, era el único a quien hacía confidencias de lo que pasaba en su corazón; un día le enseñó el retrato, sacándolo de un sobre:
—Eh, ¿qué le parece a usted la dama? —dijo el galán al tío Grigory, que se derretía de entusiasmo. Y le contó que un día le había dicho: Señora, vuestros labios se han hecho para besar y ser besados.
Por fin, Casimiro Antonovich se casó con ella, pero al año o año y medio de estar casado, un buey le mató de una cornada en la finca de la Tskaia que llevaba en arriendo
Como a unas ocho verstas de distancia de la nuestra, estaba la finca de los hermanos F-ser, que abarcaba miles de desiatinas de tierra. La casa en que vivían los dueños tenía forma de castillo, y estaba instalada lujosamente, con numerosos cuartos para los huéspedes, una sala de billares y todo lo apetecible. Eran dos hermanos —Leu e Iván—, que habían heredado la posesión de su padre Timofei y que, poco a poco, iban acabando con ella. La finca estaba por entero en manos de un administrador, y, a pesar de llevar la contabilidad por partida doble, no arrojaba más que pérdidas.
—David Leontievich, aunque viva en una casucha de barro, es más rico que yo —solía decir el hermano mayor, refiriéndose a mi padre, que dio muestras de agradarle mucho el dicho cuando se lo contaron.
Un día se presentó en nuestra finca Iván, el hermano menor, acompañado por dos cazadores con las carabinas a la bandolera y una traílla de perros blancos de caza. En Ianovka no se había visto nunca nada semejante.
—Pronto, pronto acabarán con cuanto tienen —decía mi padre, con gesto de reproche.
Estas familias señoriales de la provincia de Kherson tenían los días contados. Todas caminaban rápidamente hacia la ruina, lo mismo las de la nobleza hereditaria y las de antiguos funcionarios recompensados por sus servicios, que las de los polacos, alemanes y judíos a quienes había sido dado adquirir tierras antes de 1881. Los fundadores de muchas de estas dinastías de la estepa eran, a su modo, hombres extraordinarios, caballeros de fortuna y, en rigor, verdaderos bandidos. Yo no alcancé a conocer personalmente a ninguno, pues en mi tiempo ya habían desaparecido todos del horizonte. Muchos de ellos habían empezado a vivir en la nada, llegando a hacerse con riquezas fabulosas mediante audaces golpes de mano, que no pocas veces caían de lleno dentro de la ley penal. La segunda generación criábase ya en un ambiente de señorío recién fraguado, con sus conversaciones en francés, su billar y todo género de disipaciones. La crisis agraria que sobrevino en el último cuarto de siglo, provocada por la competencia de América, trajo su ruina, y cayeron todos, como cae la hoja seca del árbol. La tercera generación no era ya más que una muchedumbre de estafadores arruinados, de vagos indolentes y de viejos prematuros y caducos.
La familia Gertopanov era el prototipo del linaje noble arruinado. Su finca, Gertopanovka, había dado nombre a una gran parroquia y a una comarca extensa, pertenencia toda ella, en otro tiempo, de la familia. Ahora, la antigua propiedad quedaba reducida a 400 desiatinas, y aun éstas cargadas de hipotecas y gravámenes. Mi padre, que llevaba la tierra arrendada, tenía que entregar las rentas a un Banco. Timofei Isaievich, el dueño de la finca, vivía de escribir cartas, instancias y memoriales para los labriegos. Cuando alguna vez venía de visita a nuestra casa, se llevaba escondido en las mangas tabaco y azúcar. Y lo mismo su mujer. Esta, salpicando saliva, nos contaba sus recuerdos de juventud, de aquellos tiempos en que vivía rodeada de esclavas, pianos, sedas y perfumes. De sus hijos, dos se criaban casi como analfabetos: el más pequeño, Víctor, estaba de aprendiz en nuestro taller.
A cinco o seis verstas de nuestra casa, vivía un terrateniente judío llamado M-sky: Aquélla era una familia fantástica y medio loca. El viejo, Moisés Kharitonovich, hombre de unos sesenta años, había sido educado a la manera noble; hablaba francés de corrido, sabía tocar el piano y conocía algo de literatura. Apenas podía manejar la mano izquierda, pero le bastaba con la derecha, según él, hasta para dar conciertos. Sus uñas abandonadas sonaban como castañuelas sobre las teclas del viejo piano. Empezaba por una polonesa de Oginsky, y de ella se pasaba imperceptiblemente a una rapsodia de Liszt, para acabar con la Oración de una doncella. Y lo mismo era en la conversación, saltaba constantemente de unos temas a otros. De pronto, dejaba de tocar, se iba al espejo y, si nadie le veía, con un cigarrillo encendido se quemaba la barba por todas partes, para darle forma. Fumaba incesantemente, jadeando y haciendo gestos de asco. Hacía lo menos quince años que no cambiaba palabra con su mujer, una vieja obesa. Tenía un hijo de treinta y cinco años, llamado David, que andaba siempre con una venda blanca en la cara, y un ojo convulso, todo inyectado, encima del vendaje; era un suicida fracasado. En el servicio le dijo no sé qué insolencia, delante de la tropa, al oficial, y éste le pegó. David, contestole con una bofetada, se fue corriendo al cuartel y se pegó un tiro con un fusil. La bala le salió por la mejilla; por eso andaba siempre con el vendaje blanco. Al soldado le amenazaba un severo castigo. Pero por entonces vivía aún el fundador de la dinastía, el viejo Khariton, un déspota rico, influyente y medio analfabeto, que revolvió toda la provincia hasta conseguir que declarasen a su nieto incapaz. Declaración, por lo demás, que acaso no anduviese muy lejos de lo cierto. Desde entonces, David andaba por el mundo con la mejilla atravesada por una bala y un salvoconducto de idiota.
La decadencia de esta familia seguía su curso en una época de que yo me acuerdo ya perfectamente. Siendo yo un niño pequeño, Moisés Kharitonovich andaba todavía en un faetón tirado por caballos de lujo muy lucidos. Tendría yo unos cuatro o cinco años cuando estuve de visita con mi hermano mayor en la finca de nuestros vecinos. Recuerdo un jardín grande y bien cuidado, en que había hasta pavos reales. Era la primera vez que veía aquellos pájaros maravillosos, que tenían coronas sobre su cabeza voluble, preciosos espejitos en la cola, que parecía cosa de cuento, y espuelas en las patas. Poco a poco, fueron desapareciendo los pavos reales y muchas cosas más. La tapia que cercaba el jardín se cayó a pedazos. El ganado desenterró los árboles frutales y se comió las flores. Moisés Kharitonovich ya no venía a visitarnos en el lujoso faetón, sino en un cochecillo tirado por dos caballejos aldeanos. Los hijos intentaron levantar la finca explotándola al modo campesino.
—Vamos a comprar caballos para labrar, y mañana mismo saldremos al campo, como hacen nuestros vecinos —decían, refiriéndose a nosotros.
—Ya veréis como no sale nada de ellos —comentaba mi padre.
Mandaron a David a la feria de Ielisavetgrado, a mercar caballos para la labor. El mozo dio unas cuantas vueltas por el ferial, examinó con ojo de caballista los caballos que había a la venta, y eligió tres. Era ya anochecido cuando se presentó en la aldea. La casa estaba llena de visitas, ataviadas con ligeros trajes de verano. Abraham salió, lámpara en mano, a revistar los animales, y con él unas cuantas damas, estudiantes, jóvenes. David, que se veía en su elemento, empezó a cantar las excelencias de los caballos, uno por uno, y en especial las de aquel que tenía, según dijo, cierto parecido con una señorita. Abraham se rascaba la barba y decía, una y otra vez:
—Los caballitos me gustan
La fiesta acabó comiendo y bebiendo. David, quitándole el zapato a una de las damas, muy bonita, lo llenó de cerveza y se lo llevó a los labios.
—¿Pero de veras va usted a beberlo? —le preguntó la dama, entre asustada y entusiasmada.
—¡Yo, que no tuve miedo, cuando había que pegarse un tiro! —replicó el héroe, bebiéndose de un tirón la cerveza del zapato.
—Más valiera que no te jactases de tus hazañas —intervino, inesperadamente, la madre, una señora alta, desmadejada, sobre la que pesaba todo el trabajo de la casa y que no solía despegar los labios en las reuniones.
—¿Esto es trigo invernizo, verdad? —le preguntó un día Abraham a mi padre, para demostrarle su interés por las cosas de la agricultura.
—¡Hombre, claro, no va a ser trigo veraniego!
—¿Es “nikopolka”?
—Ya hemos dicho que es trigo de invierno.
—Ya lo sé, que es trigo de invierno, pero ¿de qué clase: “nikopolka” o “ghiska”?
—Es la primera vez que oigo que la “nikopolka” sea un trigo de invierno. Puede que lo sea en otros sitios, aquí en mi finca no. En mi finca, lo es la “sandomirka”.
Como se ve, los esfuerzos de nuestros vecinos no prosperaban. Al año, la finca estaba arrendada en manos de mi padre.
Los colonos alemanes formaban grupo aparte. Entre ellos, había algunos riquísimos, y éstos se sostenían firmes. Sus costumbres familiares eran duras; rara vez mandaban a los hijos a la ciudad, y las hijas salían a trabajar también al campo. Sus casas eran de ladrillo, con tejado de latón pintado de verde o de rojo, sus caballos de sangre, tenían los arreos siempre en orden, y los coches de muelles solían llamarse, en nuestra región, “coches alemanes”. El colono alemán más cercano a nosotros era Iván Ivanovich Dorn, un hombre gordo y ágil, de pelo gris, que andaba en zapatos bajos y sin calcetines, con las mejillas curtidas y agrietadas. Hacía siempre sus excursiones en un coche impecable, pintado de flores claras y tirado por dos caballos negros como cuervos, que hacían resonar la tierra con sus herraduras. Había muchos Dorn en aquella comarca: era un linaje numeroso. Pero por encima de todos sobresalía la figura de Falsfein, una especie de rey de las ovejas, el “Kanitverstán” de la estepa.
Veíanse cruzar rebaños infinitos.
—¿De quién son esas ovejas?
—De Falsfein.
Pasan criados y criados con carros cargados de paja, de heno, de granzas.
—¿De quién? De Falsfein, naturalmente.
Cruza veloz un tiro de tres caballos arrastrando un amplio trineo sobre el que se levanta una pirámide de pieles. Es el administrador de Falsfein. O discurre una caravana de camellos, sembrando el miedo con su aspecto y sus mugidos. Sólo podía ser de Falsfein. De Falsfein, que tenía potros traídos de América y toros de Suiza.
El fundador de este linaje, un Fals sin Fein todavía, había sido rabadán con un duque de Oldemburgo, a disposición del cual puso el Gobierno grandes cantidades para la cría de ganado lanar. El duque contrajo cerca de un millón de rublos de deudas, pero el ensayo fracasó. Fals le compró el negocio, y se puso a administrar los re baños, mas no a la manera de un duque, sino con los métodos de un rabadán. Y los rebaños crecieron, y con los rebaños los pastos y las fincas. Casó a su hija con un criador de ovejas llamado Fein, y así se unieron en una las dos dinastías de ganaderos.
El nombre de Falsfein evocaba las pisadas de miles y millones de patas de ovejas y el balido de corderos innumerables, los silbidos y los gritos de los pastores de la estepa, con sus largas cayadas, y los ladridos de innúmeros perros de rebaños. Era como si la propia estepa pronunciase este nombre, bajo los agobiantes calores y los hielos inhumanos.
He dejado atrás los primeros cinco años de mi vida. Mi experiencia se va dilatando. La vida es increíblemente rica en ocurrencias y en hallazgos, que lo mismo se tejen afanosamente en el más apartado rincón que en las grandes encrucijadas del mundo. Los acontecimientos se precipitan sobre mí, uno tras otro.
Un día, traen del campo a una jornalera mordida por una víbora. La muchacha llora, inconsolable.
Le ataron la pierna, hinchada ya, por encima de la rodilla y le metieron el pie en un barreño lleno de suero de leche. La llevaron al hospital de Bobrínez, y al poco tiempo volvió y se puso a trabajar de nuevo. Traía la pierna de la mordedura metida en una media sucia y rota, y los jornaleros, ahora, la trataban siempre de señorita.
Un jabalí mordió en la frente, los hombros y el brazo a un muchacho que se acercó a cebarle. Era un jabalí gigantesco que habían traído para regenerar la piara. El rapaz pasó un miedo horroroso, y sollozaba como una criatura. También se lo llevaron al hospital.
Dos jornaleros jóvenes se lanzaban, de un carro a otro, tridentes de hierro para manejar el heno.
Yo bebía con los ojos aquel espectáculo. Uno de los tridentes se le espetó en el costado a uno de los dos mozos, que cayó del carro dando gritos.
Todo esto ocurrió en el transcurso de un verano, y no había ninguno que transcurriese sin acontecimientos.
En una noche de otoño, la barraca de madera en que se albergaba el molino se derrumbó sobre el estanque. Ya hacía mucho tiempo que estaban podridos los pivotes, y la tormenta arrastró las tablas como las velas de un barco. El motor, el molino de cebada, la máquina clasificadora aparecían desnudos, en medio de las ruinas. Y de entre las tablas saltaban a cada momento ratas de molino, de un tamaño imponente.
Un día, me escapé con el aguador a cazar hurones. La caza consiste en echar agua en la madriguera, procurando no hacerlo demasiado a prisa ni muy despacio, y esperar, palo en mano, a que asome el hocico del animalillo, con su piel suave y húmeda. Un hurón viejo resiste mucho tiempo, tapando el hoyo con el trasero, pero al segundo cubo de agua se entrega y sale a buscar la muerte.
Luego, se cortaban las patitas a la víctima y se ataban con una cuerda, pues el “zemstvo” pagaba un kópek por cada hurón huerto. A lo primero, bastaba presentar la cola, pero los había tan hábiles, que hacían una docena de colas de la piel del animal. Por eso ahora, exigían que se presentasen las patas. Volví a casa todo mojado y lleno de tierra. Mis padres no veían con buenos ojos estas escapadas; preferían que me estuviese en el comedor, sentado en el sofá, copiando aquellos dibujos que representaban a Edipo el ciego y Antígona.
Me acuerdo de que una vez volvía con mi madre de Bobrínez, la villa próxima a nuestra aldea.
Cegado por el resplandor de la nieve y acunado por los vaivenes del trineo, me quedé medio dormido. En un viraje, vuelca el trineo, y caigo boca abajo. Quedo debajo de una manta, y un montón de heno. Oigo los gritos de miedo de mi madre, pero no acierto a responder. El cochero —que es nuevo—, un mocetón corpulento y rubio, levanta la manta y da conmigo. Volvemos a instalarnos en el trineo y reanudamos el viaje. Yo comienzo a quejarme de que el frío me corre por la espalda como un hormiguero.
—¿Un hormiguero? —exclama el mozancón de barba rubia, volviéndose para mí y dejando al descubierto sus dientes blancos y fuertes.
Yo le miro a la boca, y le digo:
—Sí, como si fuese un hormiguero, ¿sabe usted?
El cochero se ríe:
—No tiene importancia, pronto llegaremos —y arrea el caballo.
A la noche siguiente el cochero ha desaparecido con la bestia. En la finca hay gran alarma, y se reúne una expedición de gente montada, con mi hermano mayor a la cabeza, para salir a dar caza al ladrón. Ensilla a “Muz” y vomita amenazas contra el bribón, diciendo que va a hacer y acontecer.
—Primero, tendrás que cogerlo —le dice mi padre, con cara sombría.
Pasan dos días sin que regresen los perseguidores. Mi hermano vuelve quejándose de la niebla, que le ha impedido descubrir al criminal ¿De modo que aquel mozo jovial y alegre era un ladrón de caballos? ¿Con los dientes tan blancos?
Me atosiga la fiebre y me revuelco en la cama. Me estorban los brazos, las piernas y la cabeza; parece como si se me hinchasen y tropezasen contra el techo, contra la pared, y no hay manera de librarse de estos obstáculos, pues vienen de dentro. Me duele la garganta, me arde el cuerpo. Mi madre me mira las anginas, luego viene mi padre y hace lo mismo; parecen muy preocupados, y acuerdan darme en la garganta un toque con nitrato de plata.
—Temo —dice mi madre— que el niño tenga la difteria.
—Si tuviese la difteria, a estas horas ya estaría listo.
Vagamente, me doy cuenta de que aquello de “estar listo” es estar muerto, como mi hermana Rososka. Pero no se me ocurre que pueda referirse a mí, y oigo la conversación tranquilamente. Después de mucho meditarlo, deciden llevarme a Bobrínez. Mi madre, aunque no tiene nada de devota, no se decide a ponerse en viaje un sábado camino de la ciudad. Me acompaña, pues, Iván Vasilievich, y vamos a para a casa de Tatiana, la pequeña, que había estado sirviendo con nosotros y que ahora vive casada en la villa. Como no tiene niños, no hay peligro de contagio. El doctor Chatunovsky me mira la garganta, me toma la temperatura y, como de costumbre, se reserva el diagnóstico. Tatiana me da, para distraerme, una botella vacía, en cuyo interior está formada, con tablitas y cachitos de madera, una iglesia. Las piernas y los brazos dejaron de agobiarme. Volvía a estar sano y bueno. ¿Cuándo ocurría esto? Poco antes de descubrir el cómputo del tiempo.
La cosa sucedió del modo siguiente: Mi tío Abraham, un viejo egoísta que no solía dignarse perder una sola palabra con los niños, me llamó en un momento de buen humor, y me lanzó a boca de jarro esta pregunta:
—Vamos a ver, dime, sin pensarlo: ¿en qué año estamos? ¿Ah, no lo sabes? En el año 1885. Repítelo, y no lo olvides, que he de volver a preguntarte.
Yo no sabía qué significaba aquello.
—Sí, estamos en el año 1885 —me dijo mi prima Olga la silenciosa—, y luego vendrá el año 1886.
Yo no podía creerlo, pues, aun suponiendo que el tiempo tuviese un nombre, me parecía que el año 1885 debía durar eternamente, es decir, mucho, mucho tiempo, como aquella piedra grande que estaba delante de la puerta de casa haciendo de escalón, como el molino, como yo mismo.
Betia, la hermana pequeña de Olga, no sabía a quién creer. Los tres teníamos la sensación de pisar en un terreno desconocido, y era como si de pronto alguien, cruzando a la carrera, hubiese abierto de par en par la puerta de un cuarto vacío, lleno de penumbra, en que todo el mundo habla en voz baja. Al cabo, no tuve más remedio que ceder. Todos se ponían del lado de Olga. Y así, el año 1885 fue el primer año numerado que entró en mi conciencia, poniendo fin al tiempo informe y caótico, a la prehistoria de mi vida. Con este incidente, comienza mi era. Tenía yo entonces seis años. Fue, para Rusia, un año de mala cosecha y de crisis, en que estallaron los primeros disturbios obreros de alguna consideración. Yo me esforzaba infatigablemente por descubrir la relación misteriosa entre la cifra y el tiempo. Pronto, los años empezaron a sucederse, primero con lentitud y luego a una marcha cada vez más veloz. Sin embargo, aquel año de 1885 se destaca entre todos como el más antiguo, como el año inicial. Con él comienza mi era.
He aquí lo que un día me ocurrió: Me senté en el pescante del coche que estaba delante de la puerta de casa y entre tanto llegaba mi padre cogí las riendas. Los caballos, que eran nuevos, se pusieron al trote, dejaron atrás la casa, el granero, la huerta y se metieron campo adelante, sin guía, en la dirección de la finca de Dembovsky. Oí gritos detrás de mí. Delante, se abría una zanja. Ahora, los caballos galopaban desbocados. Ya al borde de la zanja, dieron un viraje brusco hacia un lado y se pararon en seco, volcando casi el coche. Acudió corriendo el cochero, detrás algunos jornaleros, en seguida mi padre, y allá lejos oíase gritar a mi madre, y se veían mis hermanas haciendo gestos de espanto. Mi madre seguía chillando cuando me lancé corriendo hacia ella. Haré constar que mi padre, pálido como la muerte, me dio dos bofetadas. No se lo tomé a mal, pues todo aquello parecíame algo extraordinario.
Sería probablemente el mismo año en que hice un viaje con mi padre a Ielisavetgrado. Salimos al amanecer y fuimos a poca marcha hasta Bobrínez, donde echamos un pienso a los caballos, para llegar al anochecer a una aldea que tenía por nombre Vchivaia[2], aunque por cortesía la llamaban Chvivaia, donde pasamos la noche, pues por las inmediaciones del poblado pululaban los bandidos. Ninguna gran capital —ni París ni Nueva York— había de producirme, corriendo el tiempo, la impresión que me causó la villa de Ielisavetgrado, con sus aceras, sus tejados verdes, sus balcones, sus tiendas, sus guardias y aquellos balones rojos sujetos por hilos. Durante varias horas, pude mirar a la cara de la civilización con los ojazos abiertos.
Al año de descubrir el cómputo del tiempo empezaron mis estudios. Una mañana, entré en el comedor, después de sacudir el sueño y lavarme a prisa (en Ianovka todo el mundo se lavaba de prisa y corriendo), paladeando ya por anticipado el nuevo día, especialmente el té con leche y el pan blanco con manteca, y vi a mi madre sentada con un caballero desconocido, un hombre flaco que sonreía tristemente y se desvivía a todas luces por aparecer servicial. Por el modo como me miraron los dos, comprendí que estaban hablando de mí.
—Da los buenos días, Liova —me dijo mi madre—, pues este señor va a ser tu maestro.
Al oír aquello, miré al caballero con cierto miedo, no exento de curiosidad, y él me saludó con esa dulzura con que todos los maestros saludan a sus futuros discípulos en presencia de los padres. Mi madre, delante de mí, se puso a arreglar el lado financiero del asunto: por tantos y tantos rublos y tantos y tantos puds de harina, el maestro se obligaba a enseñarme en su escuela de la colonia, lengua rusa, Aritmética y la Biblia en hebreo. Sin embargo, las materias sobre que había de versar la enseñanza sólo se tocaron vagamente, pues mi madre no andaba muy fuerte en esas cosas.
Aquella mañana, el té con leche me dejó en el paladar un gustillo raro, que era el del cambio que iban a experimentar de un momento a otro mis destinos.
Al domingo siguiente, mi padre me llevó en coche a la colonia, a casa de mi tía Raquel, equipado con varias sacas de harina, mijo y otros productos.
Gromokley distaba de Ianovka cuatro verstas. La colonia extendíase a los dos lados de una zanja: de un lado estaban las familias judías y del otro las alemanas. Era difícil confundir los dos barrios.
En el barrio alemán, las casas resaltaban por su limpieza, unas estaban cubiertas de tejas y otras de caña; veíanse caballos bien cebados y vacas muy lucidas. En el barrio judío, las casas estaban todas medio ruinosas, los tejados llenos de agujeros, el ganado era mísero.
A primera vista, parece raro que sólo guarde recuerdos muy vagos de mis primeros años de escuela. Una pizarra en la que aprendí a escribir los primeros caracteres rusos, el índice del maestro encorvado sobre la pluma, las lecturas de la Biblia a coro, un muchacho castigado por ladrón; recuerdos muy confusos, manchas nebulosas, en las que no se destaca ninguna imagen clara. Con una excepción, acaso: la mujer del maestro, una señora alta y gorda, que de vez en cuando, y siempre inesperadamente, invadía la vida escolar. Recuerdo que un día entró en la clase a quejarse a su marido de que la harina que acababan de comprar olía mal, y cuando el maestro acercó su nariz aguileña a la mano, le espolvoreó toda la cara. Era una broma que quería gastarle. Todos, chicos y chicas, nos echamos a reír. El único que no se reía era el maestro. A mí me daba pena verle en medio de la clase con el rostro enharinado.
Vivía con mi buena tía Raquel, sin advertir casi su presencia. En el edificio principal, que daba al mismo patio, vivía entronizado el tío Abraham, completamente indiferente hacia sus sobrinos. A mí me distinguía alguna que otra vez y me invitaba, convidándome con un hueso, y diciendo:
—Ese hueso no lo daría yo por diez rublos.
La casa de mi tío estaba casi a la entrada de la colonia. Al otro extremo, vivía un judío alto, flaco y negro, del que decían que se dedicaba a robar caballos y a otros negocios sucios. Tenía una hija, de la que corría también mala fama. No lejos de su casa, veíase, sentado a la máquina, al gorrero, un judío joven con una barbilla roja como el fuego. Un día la mujer del gorrero presentose al delegado gubernativo de la colonia, que en sus viajes de inspección se alojaba en casa de mi tío, a quejarse de que la hija de su vecino le quería robar el marido. No sé, pero me figuro que el delegado no sabría qué aconsejarle. Otro día, volviendo de la escuela, vi a un tropel de gente que gritaba, vociferaba y escupía arrastrando por la calle a una mujer joven, que era la hija del que decían cuatrero. Esta escena bíblica se me quedó grabada para siempre en la memoria. Pocos años después, mi tío Abraham se casaba con aquella mujer. A su padre lo habían desterrado a Siberia a instancia de los colonos, amputándolo de la sociedad como a miembro malsano.
Maska, la que había sido mi niñera, estaba de criada en casa de mi tío. Siempre que podía, corría a la cocina a refugiarme junto a ella, pues aquella mujer mantenía vivo en mí el recuerdo de Ianovka. De vez en cuando, entraban hombres, y cuando la visita era muy impaciente, como a veces ocurría, me echaba fuera de la cocina, empujándome suavemente por los hombros. Un buen día, por la mañana, los chicos de la casa nos enteramos de que Maska había tenido un niño, y la mar de excitados y contentos cuchicheábamos comentando la noticia por los rincones. A los pocos días, se presentó mi madre y se fue a la cocina a ver a nuestra antigua criada y al niño. Yo me colé detrás de ella. Maska se tocaba con un pañuelo que casi le tapaba los ojos; el niño estaba acostado encima de un banco. Mi madre echó una mirada a Maska, luego volvió la vista al niño, y sin decir nada, meneó la cabeza con un gesto de reproche. La antigua niñera se estaba silenciosa, mirando al suelo, hasta que posé la vista en la criatura, y dijo: —¡Mire qué hermoso es y cómo reclina la mejilla en la manecita, como si fuese una persona!
—¿Te da pena por el niño? —preguntole mi madre.
—¡Por Dios! —contestó Maska—. Todo me da igual.
—No es verdad —le replicó mi madre, ya con tono conciliador—. No niegues que te da pena
A la semana, el recién nacido moría con el mismo misterio con que había venido al mundo.
Yo iba con frecuencia a la aldea, pasando semanas enteras con Mis padres. No hice amistad con ninguno de los chicos de la escuela, pues no hablaba el judío. A los pocos meses, me sacaron, y esto explica quizá los pocos recuerdos que guardo de aquel colegio. No olvido, sin embargo, que Schufer —pues así se llamaba el pedagogo de Gromokley— me enseñó a leer y escribir, dos cosas que habían de prestarme magníficos servicios en la vida. Esto sólo hasta para que guarde un recuerdo agradecido de mi primer maestro.
Empecé a debatirme con la letra impresa. Copiaba poesías. Hacía versos. Poco tiempo después me entregaba con mi primo Senia Ch. a la redacción de una revista. Pero era una senda llena de abrojos. Apenas supe escribir, se apoderé de mí la tentación de la escritura. Y cuando me dejaban solo en el comedor, poníame a trazar sobre el papel en letras de a puño aquellas palabras misteriosas que había oído en el taller y en la cocina y que en el seno de la familia nadie pronunciaba. La intuición me decía que aquello no estaba bien, pero precisamente lo que tenían de prohibido era lo que hacía tentadoras aquellas palabras. Un día, decidí meter el papelito fatal en una caja de cerillas y enterrar la caja en un pozo muy hondo, debajo del granero. Pero aún no había acabado de redactar mi documento, cuando entró en el comedor la mayor de mis hermanas y quiso ver lo que había escrito. A toda prisa, arrebaté el papel de la mesa. Detrás de mi hermana, entró mi madre. A toda fuerza querían que les enseñase el papel. Encendido de vergüenza, lo arrojé detrás del sofá.
Mi hermana se agachó a cogerlo, pero le grité, con gritos de histérico, que lo cogería yo. Me metí a gatas debajo del sofá e hice cachos el papelito. Mi desesperación y mi llanto no tenían fin.
Por Navidades —sería probablemente el año 1886, pues ya sabía yo escribir—, estábamos tomando el té, cuando irrumpió en el comedor una pandilla de enmascarados. La cosa fue tan súbita, que caí tan largo como era en el sofá en que estaba sentado, sin poder dominar el terror. Me tranquilizaron, y a los pocos momentos estaba escuchando ansiosamente un parlamento del emperador Maximiliano. Por vez primera, se abría ante mis ojos el mundo de lo fantástico, con el ropaje de la realidad escénica, ¡y cuál no fue mi asombro, cuando me dijeron que el principal personaje lo representaba Prokhor, un jornalero que había sido soldado! Al día siguiente, inmediatamente después de comer, me introduje furtivamente en el cuarto de la servidumbre, armado de papel y lápiz, y pedí al “emperador Maximiliano” que me dictase su monólogo. Prokhor no quería, pero yo le rogué, le supliqué, le exigí, no cedí a sus excusas. Hasta que por fin nos sentamos junto a la ventana, y tomando el sucio marco de ésta por pupitre, me puse a escribir los versos que iba dictándome el improvisado comediante. Apenas habían pasado cinco minutos cuando apareció en la puerta mi padre, y viendo la escena que se estaba desarrollando junto a la ventana, dijo con voz severa: —¡Liova, vete de aquí inmediatamente!
Me pasé toda la tarde en el sofá llorando.
Mis versos de por entonces acaso testimoniasen el temprano amor qué despertó en mí la palabra, pero es seguro que no auguraban grandes dotes poéticas para el porvenir. Por mi hermana mayor supo de mis versos mi madre, y por ella llegó la noticia a oídos de mi padre. Cuando teníamos visita, se empeñaban en que se los leyese. Aquello me torturaba. Para vencer mi negativa, insistían con palabras que a lo primero eran cariñosas y luego se convertían en duras, para acabar en amenazas. Muchas veces, salía corriendo. Pero las personas mayores no cedían hasta no ver su deseo conseguido. Y con el corazón todo agitado y lágrimas en los ojos, no tenía más remedio que ponerme a leer mis versos, avergonzándome de los plagios y de la mala rima.
Pero había mordido ya del árbol de la ciencia, y esto era lo importante. La vida iba abriéndome sus horizontes por días y por horas. De aquel sofá agujereado del comedor partían una serie de hilos invisibles hacia otros mundos. La lectura abre una nueva época en mi vida.
Notas
[2] Que significa, en ruso, algo así como “piojoso”.

Anna Bronstein, madre de Trotsky
Regresar al índice
La familia y la escuela
El año 1888 trajo a mi vida grandes acontecimientos. Fue el año en que me mandaron a estudiar a Odesa. La cosa ocurrió del modo siguiente. Había venido a pasar el verano a la aldea un sobrino de mi madre, Moisés Filipovich Spenzer, hombre de veintiocho años, bueno e inteligente, que en su tiempo había “sufrido” algo en política, como entonces se decía, y que por actuar en ella no lograra entrar en la Universidad. En la actualidad, se dedicaba un poco al periodismo y otro poco a la estadística. Había venido a la aldea para fortificarse contra la tuberculosis, que le acechaba.
Tanto por su inteligencia como por su carácter, Monia, que así le llamaban cariñosamente, era el orgullo de su madre y de sus numerosas hermanas. También en nuestra casa disfrutaba de gran consideración. Todos se alegraron cuando supieron que venía. Y yo sentía también, para mis adentros, gran alegría. Al entrar nuestro huésped en el comedor, yo estaba junto a la puerta del que llamaban cuarto de los niños, una habitación pequeña que daba al comedor, sin osar moverme, para que no me viese los zapatos, rotos. No era indicio de pobreza, pues por entonces ya mi familia gozaba de una posición bastante holgada, sino de despreocupación rústica, de agobio de trabajo y del modesto nivel en que se movían nuestras necesidades domésticas.
—¡Buenos días, muchacho —me dijo Moisés Filipovich—, ven acá !
—Buenos días —contestó el muchacho, sin moverse del sitio.
Con una risa un poco avergonzada, le explicaron la razón de mi retraimiento, y entonces vino a sacarme alegremente de mi difícil situación, cogiéndome y abrazándome.
A la hora de comer, toda la atención estaba reconcentrado en el huésped. Mi madre le ponía en el plato los mejores bocados, y preguntábale si le gustaba o deseaba otra cosa. Al anochecer, cuando ya el ganado estaba recogido, Monia vino a mí y me dijo: —¡Ven, date prisa, vamos a tomar un vaso de leche recién ordeñada! Anda, coge los vasos , pero no los cojas por dentro, precioso, sino por fuera.
Él me enseñó muchas cosas de que yo no tenía idea: cómo se cogían los vasos, cómo había que lavarse, cómo se pronunciaban ciertas palabras y por qué la leche recién ordeñada era buena para el pecho. Spenzer salía a pasear, escribía, jugaba a los bolos y me enseñaba aritmética y ruso, preparándome para ingresar en el Instituto. Yo adoraba en él, aunque no dejaba de inspirarme un cierto temor, pues tras su persona presentía el principio de una imperiosa disciplina. Eran las primeras manifestaciones de la cultura urbana.
Monia era amable con todos los parientes de la aldea, bromeaba mucho y cantaba con una suave voz de tenor. Pero de vez en cuando, su talante se ensombrecía, y se sentaba a comer silencioso y retraído. Preocupados de verle así, le preguntábamos qué tenía, si estaba enfermo, pero él rehuía las preguntas con monosílabos. Cuando ya se acercaba el día de su marcha, pareciome descubrir vagamente la causa de aquellos retraimientos, y era que alguna grosería o injusticia aldeana había herido su sensibilidad. No es que mis padres fuesen especialmente severos, no. Su modo de tratar a los jornaleros y a los labriegos no era peor que el empleado en otras casas. Pero tampoco mejor.
Era, por consiguiente, un trato áspero, brusco. Un día en que el administrador azotó al pastorcillo con una fusta, por haber dejado los caballos en el abrevadero hasta anochecido, Monia palideció y dijo, mordiéndose los labios y entre dientes: ¡Qué brutalidad! Sí, también yo comprendía que era una brutalidad. No sé si, a no estar él allí, lo hubiera comprendido. Acaso sí. De todas maneras, él me ayudó a comprenderlo, y basta esto para que toda la vida le guarde un sentimiento de gratitud.
Spenzer iba a casarse de un día a otro con la directora de la escuela oficial de niñas judías de Odesa. En Ianovka no la conocía nadie, pero sin conocerla, todos estaban seguros de que sería una persona de mérito, tanto por su cargo como por ser la mujer elegida por Monia. Y se acordó llevarme a Odesa en la primavera, a casa del nuevo matrimonio, y ponerme a estudiar la segunda enseñanza.
Partí de la aldea equipado por el sastre de la colonia y con un cajón lleno de tarros de manteca, vasos de confitura y otros regalos para los parientes de la ciudad. La despedida fue larga y penosa; yo lloraba amargamente, lloraba mi madre, lloraban mis hermanas, y por vez primera comprendí el cariño que tenía a Ianovka y a todos los que quedaban en aquella casa. Fuimos en coche hasta la estación de ferrocarril, por la estepa, y hasta que no llegamos al camino principal no se me limpiaron los ojos de lágrimas. El tren nos llevó desde Novi Bug hasta Nikolaiev, donde seguimos viaje embarcados. Los pitidos del vapor me daban escalofríos y resonaban en mí como el anuncio de una vida nueva. De momento navegábamos por el río Bug, con el mar delante. Y con el mar, muchas, muchísimas otras cosas. He aquí el puerto, el coche de alquiler, la callejuela de Pokrovsky, con el viejo edificio que daba albergue a la escuela de niñas y a su directora. Me miran, me examinan por todos lados, me besan, en la frente, en las mejillas, primero una mujer joven, luego una vieja, madre de la otra. Moisés Filipovich bromea como siempre, me pregunta por Ianovka, por sus moradores y hasta por algunas vacas de que aún se acuerda. Pero a mí las vacas me parecen ahora seres tan insignificantes, que me avergüenzo de tener que hablar de ellas entre gente tan culta y elevada. La vivienda no es grande. Me preparan el alojamiento en un rincón del comedor, detrás de una cortina. Allí pasé los cuatro primeros años de mi vida de colegial.
Desde el primer día, caí por entero bajo el dominio de aquella disciplina, atrayente pero imperiosa, que ya en la aldea irradiaba Moisés Filipovich. El régimen de vida en aquella familia, no era severo, pero estaba reglamentado: por eso al principio me pareció severo. A las nueve, me mandaban a acostarme, y hasta que no adelanté en los estudios, no me cambiaron la hora. Paulatinamente, fueron enseñándome a saludar por la mañana al levantarme, a traer las manos y las uñas limpias, a dar las gracias a la muchacha cuando me servía algo, a no comer con el cuchillo, a ser puntual y a no hablar mal de la gente en su ausencia. Y supe que docenas y docenas de palabras que en la aldea parecían evidentes no eran palabras rusas, sino ucranianas desfiguradas. No pasaba día sin que a mi vista se abriese, a retazos, un ambiente más cultivado que aquél en que discurrieran los nueve primeros años de mi vida. Hasta el taller empezó a palidecer y a perder sus encantos ante la magnificencia de la literatura clásica y la maravilla legendaria del teatro. Poco a poco, iba convirtiéndome en un pequeño hombre de la ciudad. Pero de vez en cuando, en mi conciencia reaparecía la aldea, con colores vivos y brillantes, y me tentaba como un paraíso perdido.
En aquellos momentos de nostalgia, no encontraba, sosiego, me consolaba escribiendo en los cristales de las ventanas con el dedo el nombre de mi madre, y por la noche lloraba sobre la almohada.
La familia con quien vivía llevaba una vida modesta, pues no andaba sobrada de recursos. Monia no tenía ocupación fija: traducía tragedias griegas y les ponía notas, escribía cuentos para niños, estudiaba las obras de Schlosser y otros historiadores, con la intención de formar unas tablas cronológicas, y ayudaba a su mujer a dirigir la escuela. Más tarde, fundó una pequeña editorial, que en los primeros años vivió difícilmente, hasta que un día empezó a subir. En el transcurso de diez o doce años, se convirtió en el editor más prestigioso del Sur de Rusia, y llegó a tener una gran imprenta y una casa propias. Seis años pasé con esta familia que coincidieron con la primera época de la editorial. Me fui familiarizando, con las cajas, las correcciones, la impresión, con la plegadera y los cuadernillos. Corregir pruebas era mi ocupación favorita. De aquellos lejanos años de colegial, data mi amor por la tinta de imprenta.
Como en todas las familias burguesas, y muy especialmente en las de la pequeña burguesía, los criados ocupaban en mi vida un lugar importante, aunque no fuese visible. Dacha, la primera criada, tenía conmigo una gran amistad confidencial y me confiaba sus secretos. Después de la comida de mediodía, cuando todo el mundo estaba entregado al descanso, me deslizaba furtivamente en la cocina, y Dacha, sin dejar su trabajo, iba contándome toda su vida y su primer amor. Después de Dacha, tuvimos una criada judía de Jitomir, divorciada de su marido. ¡Era un bandido, un asco!, me decía, refiriéndose a él. La enseñé a leer y escribir, y todos los días se pasaba por lo menos media hora sentada a mi mesa, iniciándose en los misterios de las letras y en sus enlaces para formar palabras. En casa había ya un niño, al que hubo que buscar ama. Ésta mandome escribirle una carta, en que contaba sus cuitas al marido, emigrado en América. Me hizo pintarle sus penas con los más negros colores, y yo, por mi cuenta, añadía al final que “nuestro niño es la única estrella que alumbra con luz pura en el sombrío horizonte de mi vida”. Esto la entusiasmó. Yo mismo le leí la carta, encantado de hacerlo, si bien el final, en que se hablaba del envío de dólares, me era desagradable. Cuando hubimos terminado, me dijo, suplicante:
—Ahora, vas a escribirme otra cartita.
—¿Para quién? —le pregunté, preparando ya la inspiración.
—Para un primo contestome el ama, un tanto insegura.
Esta carta hablaba también de sus penas y dificultades, pero no aludía a la estrella, y terminaba declarando que estaba dispuesta a ir con él tan pronto como se lo mandase. Apenas se había marchado el ama con las cartas, cuando se presentó la criada, mi discípula, que seguramente había estado escuchando detrás de la puerta.
—¡No es para su primo, no la creas! —me susurró al oído, indignada.
—¿Pues para quién es?
—Para otro
Aquello me dio materia para pensar en lo complicadas que eran las relaciones humanas.
A la mesa, oí que Fanny Solomonovna me decía, sonriendo de un modo especial:
—¿No quieres que te ponga otro poco de sopa, escritor?
—¿Cómo, escritor? —le pregunté, inquieto.
—¡Pues naturalmente! ¿No escribes cartas para el ama? Pues eres un escritor ¿Cómo era aquello de “la única estrella que brilla en el sombrío horizonte”? ¡Ya veo que eres todo un poeta! —Y se echó a reír.
—Las cartas están bien escritas —dijo Moisés Filipovich para tranquilizarme—, pero no sigas escribiéndoselas, ¿sabes? Vale más que se las escriba Fanny.
Pero los enredos del reverso de la vida, que ni la familia ni los profesores se allanaban a sancionar, no dejaban por ello de existir, y eran tan vivos y tan potentes, que la atención de aquel muchacho de diez años no podía sustraerse a ellos. Y como no los dejaban entrar por la clase ni por la puerta ancha, tenían que dar un rodeo y entrar por la cocina.
En el año de 1887, el Gobierno había puesto la tasa del diez por ciento para el ingreso de muchachos judíos en la enseñanza del Estado. Conseguir entrar en un Gimnasio era punto menos que imposible, pues para ello había que contar con muchas influencias o gastarse mucho dinero para allanar el camino. Los Institutos técnicos se diferenciaban de los Gimnasios en que el plan de enseñanza no incluía las lenguas clásicas y exigía, en cambio, más matemáticas, ciencias naturales e idiomas modernos. Y aunque la “tasa” regía también para estos Institutos, la afluencia de chicos era aquí menor y mayores, por tanto, las posibilidades de ingreso. En periódicos y revistas sosteníanse grandes polémicas sobre las ventajas de la educación clásica y la técnica. Los conservadores defendían el criterio de que el clasicismo desarrollaba el espíritu de disciplina; o para decirlo sinceramente, daban por descontado que el ciudadano que en temprana edad pasaba por el suplicio del griego, sabría soportar pacientemente, cuando fuese hombre, el régimen zarista. Los liberales, sin repudiar el clasicismo, que no en vano es hermano de leche del liberalismo, pues los dos se amamantaron en el Renacimiento, fomentaban al mismo tiempo la enseñanza técnica. En la época de mi ingreso, ya se habían acallado estas polémicas por una circular en la que se prohibía discutir acerca de las ventajas de uno y otro sistema de enseñanza.
En otoño, me examiné para el ingreso en el primer curso del Instituto de San Pablo. Hice un examen mediocre: en ruso me dieron un tres y en aritmética un cuatro.
No bastaba, pues la “tasa” hacía que la selección fuese muy rigurosa, y los sobornos contribuían a que el rigor se acentuase. En vista de esto, acordaron mandarme a una escuela preparatoria incorporada al Instituto con el carácter de colegio privado, de la que se pasaba luego a aquél, siempre con aplicación de la consabida tasa para los alumnos judíos, pero con preferencia respecto a los externos.
El Instituto de San Pablo era, por sus orígenes, un colegio alemán. Procedía de la escuela de la parroquia luterana, y a él acudían los muchos alemanes establecidos en Odesa y su distrito. Y aunque era un establecimiento oficial, como sólo tenía seis cursos, al llegar al séptimo había que matricularse en otro Instituto para poder luego ingresar en la Universidad. Es probable que de ese modo se confiase en contrarrestar durante el último curso el exceso de espíritu alemán recogido en los anteriores. Sin embargo, en el Instituto de San Pablo, el ambiente germano iba desapareciendo progresivamente de año en año. La proporción de alumnos alemanes era de menos de la mitad, y de las cátedras se procuraba alejar cuidadosamente a los profesores de esa estirpe.
El primer día de clase fue un día de tortura, pero luego vinieron días mejores. Salí de casa camino de la escuela con mi uniforme flamante, una gorra nueva con cinta amarilla y una preciosa escarapela de metal que ostentaba, entre dos hojas de trébol, las iniciales del Instituto, y a la espalda un morral también nuevo, con los nuevos textos magníficamente forrados y una hermosa cajita con el lápiz acabado de tajar, goma de borrar y palillero recién comprado. Iba yo, calle de Uspenskaia abajo, con mi bagaje maravilloso, muy contento de que la travesía no fuese corta, y parecíame que todos se paraban a verme pasar con admiración y algunos hasta con envidia. Miraba lleno de confianza y curiosidad las caras de los que se cruzaban conmigo. Pero he aquí que de pronto, sin saber cómo, un mozalbete alto y flaco, como de unos trece años (que seguramente trabajaría en un taller, pues llevaba en la mano un objeto de hierro), se plantó a dos pasos delante de aquel colegial tan lindamente equipado, echó la cabeza atrás, tosió haciendo mucho ruido y lanzando un escupitajo con todas sus fuerzas contra las hombreras de mi blusa nueva, me miró despreciativamente y siguió su camino sin decir una palabra. Entonces, aquello me pareció inexplicable, pero hoy ya no me lo parece tanto. Aquel muchacho, desdeñado por la suerte, de camisa desgarrada y pantalones rotos, descalzo, sucio, obligado a trotar calles para servir a sus señores, mientras el señorito, muy orgulloso, se paseaba luciendo su uniforme nuevo y brillante, selló en mí su protesta social. Mas la verdad es que la impresión que aquella mañana me dejó el hecho distaba mucho de estas teorías. Me estuve un rato frotándome los hombros con hojas de castaño, di rienda suelta a mi impotente indignación y anduve lo que me faltaba de camino triste y malhumorado.
En el patio de la escuela me esperaba el segundo revés.
—¡Piotr Paulovich, ahí viene otro —gritaban de todos lados—, y viene también de uniforme, el pobrecillo!
¿Cómo, qué pasaba? Pues, pasaba que, como la escuela preparatoria tenía carácter de colegio privado, a los colegiales les estaba terminantemente prohibido usar uniforme. Piotr Paulovich, que era un inspector de barba negra, me lo explicó, advirtiéndome que por ahora tenía que prescindir de la escarapela, la cinta amarilla y la hebilla de metal, cambiando los botones de uniforme por otros sencillos, de hueso. Aquel día, todo fueron desgracias.
Por ser la apertura de curso, no hubo clases. Los alumnos alemanes y muchos otros que no lo eran, se reunieron en la iglesia luterana que daba nombre al Instituto. Inmediatamente, caí bajo la jurisdicción de un muchachote fornido que no había logrado ingresar todavía en el Instituto, y que conocía bien las ordenanzas. Me sentó a su lado en un banco de la iglesia. Era la primera vez que oía el órgano, cuyos sones me llenaron de espanto. Luego, apareció un hombre alto y todo afeitado, tocado de blanco, y su voz resonaba en las bóvedas de la iglesia, azotando las ondas de aire, que parecían cabalgar al galope unas sobre otras. La lengua misteriosa decuplicaba la gravedad y la fuerza del sermón.
—¿De qué habla? —preguntele a mi vecino, muy emocionado.
—Es el pastor Binnemann —me explicó Karlson—, un hombre muy listo, el más listo de toda Odesa.
—¿Y qué dice?
—Hombre, pues lo que viene al caso —me dijo, ya con menos entusiasmo, mi vecino, que hay que ser buen estudiante, aplicarse mucho y vivir en buena armonía con los compañeros
Luego resultó que este rechoncho admirador del pastor protestante era un holgazán de siete suelas y un gran camorrista, que en los descansos no hacía más que repartir puñetazos a diestro y siniestro.
—El segundo día fue mejor. Me destaqué en las cuentas y copié a satisfacción las letras del encerado. El profesor me elogió delante de toda la clase y me puso dos cincos. Esto me reconciliaba ya con los botones de hueso. La enseñanza del alemán en las primeras clases corría a cargo del propio director, Cristián Cristianovich Schwannebach. Era un burócrata acicalado y meticuloso, que había podido llegar a aquel puesto por ser yerno del pastor Binnemann. Lo primero que hizo, fue mirarnos las manos a todos; las mías las encontró a satisfacción. Luego, cuando vio que había copiado bien todo lo que estaba en la pizarra, me elogió y me puso un cinco. De modo que el segundo día volví a casa del colegio condecorado con tres notas máximas[3]. Las llevaba guardadas en el morral como un precioso tesoro, y no corría, sino que volaba por la callejuela de Pokrovsky adelante, espoleado por la codicia del homenaje familiar.
Tales fueron los comienzos de mi vida de colegial. Me levantaba temprano, bebía a toda prisa el té, me echaba al bolsillo del abrigo el desayuno envuelto en un papel y salía corriendo para la escuela, para no perder el primer rezo. Nunca llegaba tarde. Me estaba muy quieto en el banco, seguía atentamente las lecciones y copiaba con gran cuidado lo que ponían en la pizarra. De vuelta en casa, preparaba aplicadamente las lecciones y escribía los temas. Y me iba a la cama a la hora reglamentaria, para volver a tomar el té a escape a la mañana siguiente y correr de nuevo a la escuela temeroso de perder el primer rezo. Poco a poco y puntualmente, iba ganando puestos. A los profesores, con quienes me cruzaba en la calle, los saludaba respetuosamente.
El contingente de hombres raros y maniáticos es harto grande en el mundo, pero en ninguna profesión abunda tanto como entre el profesorado. En el Instituto de San Pablo, el nivel profesoral acaso despuntase sobre el corriente. El Instituto tenía buena fama, y no era inmerecida, pues el régimen que allí se seguía era severo y hacía a los chicos trabajar, y cada año se sostenían más tensas las riendas, sobre todo desde el día en que la dirección pasó de manos de Schwannebach a las de Nikolai Antonovich Kaminsky. El nuevo director, especializado en física, aborrecía por temperamento al género humano. No miraba nunca a la cara a la persona con quien hablase, se deslizaba sin hacer ruido, pisando sobre sus suelas de goma, por los pasillos y las clases y tenía una vocecilla delgada y cálida de falsete que, cuando se elevaba, infundía espanto. Y aunque por fuera aparentaba serenidad, interiormente estaba siempre irritado y de mal humor. Su actitud, aun con los mejores alumnos, era una especie de estado de neutralidad armada, y ésa era también la que adoptaba conmigo.
Kaminsky había inventado un aparato para probar la ley de Boyle-Mariotte sobre la elasticidad de los gases. Y ya se sabía: siempre que llegaba el momento de demostrar el funcionamiento de la máquina, había dos o tres chicos que, en voz bajita muy bien calculada y como si comentasen la cosa entre sí, decían:
—Vaya un aparato bonito, ¿eh?
A poco, uno de ellos se levantaba un tanto vacilante y formulaba esta pregunta:
—¿Quién es el inventor de este aparato?
Y el profesor, con tono displicente y en cálido falsete, contestaba:
—Lo he construido yo.
Toda la clase se miraba, llena de asombro, y cuanto peor estudiante era un chico, más sonoro el suspiro de admiración que lanzaba.
Sustituido Schwannebach por Kaminsky, por convenir así a la rusificación del Instituto, nombraron para la inspección al profesor de literatura, Antón Vasilievich Krisjanovsky. Era un tipo de barba rubia y expresión astuta, antiguo seminarista y hombre accesible a los regalos, con un tinte casi imperceptible de liberalismo y que se daba gran maña para recatar sus intenciones tras una aparente inocencia muy bien simulada. Tan pronto como obtuvo el cargo de inspector, tomó un cariz más conservador y severo. Krisjanovsky enseñaba Lengua y Literatura rusas desde el primer curso. A mí me distinguía, por los conocimientos que demostraba y por mi amor al lenguaje. Solía leer mis trabajos de composición delante de la clase y ponerme un cinco, haciendo de mí grandes elogios.
Iurtchenko era un hombre flemático y fornido, a quien habían puesto de apodo “el Carretero”.
Tuteaba a todos los alumnos, lo mismo a los pequeños que a los de los últimos años, y no era precisamente escogido en sus expresiones. Su grosería contenida infundía cierto respeto; pero con el tiempo, éste fue decayendo, pues nos enteramos de que era persona sobornable. Más o menos y cada cual a su modo, todos los profesores lo eran. Y cuando algún alumno forastero no avanzaba, no había más que ponerlo de pupilo con el profesor de quien ello dependiese. Si se trataba de un chico de Odesa, se ponía a dar lección, pagándola bien, con el más peligroso.
Zlotchansky, el segundo profesor de Matemáticas, era todo lo contrario del otro: flaco, con un bigote enhiesto sobre una cara verduzco-amarillenta, con la mirada siempre triste y gesto de fatiga, como si acabase de despertarse, siempre tosiendo y escupiendo. Habíamos averiguado que tenía tras sí una historia desdichada y que vivía entregado a la vagancia y a la bebida. No era mal matemático, pero apenas se interesaba por los chicos, por la enseñanza ni por las Matemáticas mismas. A los pocos años de esto, se daba un tajo en el cuello con una navaja de afeitar.
Mis relaciones con los dos profesores de Matemáticas eran excelentes, y los dos sentían predilección por mí, pues esta asignatura era mi fuerte. Hasta el punto de que cuando estudiaba los últimos cursos tenía decidido dedicarme a las Matemáticas puras.
De la Historia estaba encargado Liubimov, un hombre alto y de continente digno, sobre cuya naricilla colgaban las gafas de oro y que tenía la cara redonda orlada por una barbilla escasa y varonil.
Pero cuando sonreía, hasta nosotros mismos comprendíamos que aquel continente de dignidad no era más que aparente y que, en el fondo, se trataba de un hombre sin voluntad, tímido, desgarrado interiormente por alguna preocupación y que vivía en constante angustia de que, pudiera saberse o averiguarse algo malo de él. Yo me entregaba al estudio de la Historia con interés creciente, aunque difuso. Paulatinamente, procuraba ir dilatando el horizonte de mis estudios, para lo cual dejaba a un lado los míseros textos oficiales y echaba mano de los libros universitarios o de los gordos volúmenes de Schlosser. En mi entusiasmo por la Historia se deslizaba, evidentemente, algo de deporte: sólo por poner al profesor en un aprieto cuando la ocasión se presentase, me aprendía una cantidad de nombres raros y detalles inútiles, que no hacían más que recargarme la memoria. Liubimov carecía de dotes para dirigir la enseñanza. Se interrumpía muchas veces, alzaba la cabeza y miraba en torno, lleno de cólera como si buscase en el cuchicheo de los alumnos alguna palabra injuriosa para él. La clase, entonces, enmudecía y poníase en acecho. Liubimov era también profesor de un Gimnasio femenino, donde no tardaron en descubrir, como nosotros, sus manías. La cosa terminó con que un día, en un ataque de locura, se ahorcó del marco de una ventana.
A Jukovsky, el profesor de Geografía, le teníamos todos un pánico tremendo. Suspendía automáticamente, como una máquina, y durante la clase había que guardar un silencio sepulcral. Con frecuencia, interrumpía la contestación del chico, estirando las orejas, como fiera que barrunta un peligro. Todos sabíamos lo que aquello significaba y nos quedábamos quietos como mármoles, conteniendo la respiración. No me acuerdo de que Jukovsky alojase las riendas un poco más que una vez, un día de su cumpleaños, si no me equivoco. Un alumno le dijo no sé qué cosa de carácter semiprivado, es decir, que no tenía relación directa con la enseñanza. El profesor lo dejó pasar.
Esto era ya un acontecimiento. En seguida, se levantó Wacker, que era un adulón, y dijo, con una sonrisa untuosa:
—Todo el mundo dice que Liubimov no vale ni para atarle los zapatos a usted.
La cara de Jukovsky era toda expectación.
—¿Cómo? ¡Siéntese usted!
Y se produjo aquel silencio especial que sólo podía reinar en la clase de Geografía. Wacker se sentó como si le hubiesen dado un trallazo. De todas partes se volvían a él caras con gesto de reproche o de repugnancia.
—Sí, señor, es verdad —insistía en decir, a media voz, el adulón, que aun no renunciaba del todo a la esperanza de ablandar el corazón del geógrafo, el cual le tenía muy mal considerado.
El verdadero profesor de Alemán era Struve, un germano gigantesco, con una cabeza voluminosa y una barba que le llegaba hasta la cintura. Sobre sus pies diminutos, casi infantiles, oscilaba aquel cuerpo grávido que parecía un vaso colmado de bondad. Struve era una buenísima persona; le dolía que los alumnos no progresasen en su asignatura, se excitaba a cada paso y procuraba reparar en seguida con buenas palabras los estragos de su indignación. Cada “dos” que ponía pues jamás se decidió a poner a nadie un “uno” —no tenía fuerzas para tanto— le costaba un disgusto, y se desvivía por no castigar a nadie. Había conseguido meter en el Instituto al sobrino de su cocinera, que era aquel Wacker de que hemos hecho mención, y que resultó ser un muchacho poco inteligente y menos agradable. Struve tenía algo de cómico, pero era, en general, una figura simpática.
La enseñanza del Francés estaba a cargo de Gustavo Samoilovich Burnand, un suizo flaco y de perfil aplastado, como si lo hubiesen pasado por el laminador, ya un poco calvo, de labios delgados, azulados y pérfidos, nariz puntiaguda y una cicatriz grande y misteriosa en forma de X en la frente. Era un profesor que a todos nos caía antipático, y con razón. Padecía del estómago, se pasaba toda la clase chupando pastillas y veía en todo alumno un enemigo personal. Aquella cicatriz de la frente era fuente inagotable de hipótesis y conjeturas. Corría el rumor, de que profesor se había batido en duelo de joven, quedando señalado para siempre por la espada de su adversario. A la vuelta de algunos meses empezó a correr otra versión, y era que la cicatriz no procedía de un duelo, sino de una operación quirúrgica, en que le habían quitado un pedazo de carne de la frente para corregir la nariz. Los alumnos contemplaban muy atentos la nariz del francés, y en efecto, los más osados afirmaban que se veían claramente los puntos. Los espíritus menos románticos se inclinaban a buscar la solución del enigma en un accidente de la niñez, y sostenían que se había caído por la escalera, produciéndose aquella herida. Pero esta explicación no podía admitirse, pues era demasiado prosaica. Además, no había manera de representarse a aquel hombre de niño.
Había en la escuela otro personaje a quien cabía un papel considerable en nuestros destinos, y era el conserje, Antón, un alemán inflexible, con unas patillas grises imponentes. Las funciones del conserje, cuando alguno llegaba tarde o se quedaba castigado o sufría pena de cárcel, eran, aparentemente, subalternas; pero de hecho, gozaba de un poder muy grande, de modo que no había más remedio que cultivar su amistad. Sin embargo, yo me mantenía en un plano de indiferencia respecto a este funcionario —como él respecto a mí—, pues no me contaba entre sus clientes: yo llegaba siempre puntual a la clase, tenía siempre en orden la mochila, y el “carnet” de estudiante limpio y dispuesto en el bolsillo izquierdo de la chaqueta. No podían decir lo mismo muchos otros, que tenían que vivir constantemente de la tolerancia del conserje y ganarse por diferentes procedimientos su buena voluntad. Antón era una de las más firmes columnas del Instituto de San Pablo. Imagínese el lector cuál no sería nuestro asombro cuando, al volver un año de vacaciones, nos enteramos de que el viejo conserje, celoso de la hija de un bedel, una muchacha de dieciocho años, le había disparado un tiro y estaba recluido en la cárcel.
Eran todas pequeñas catástrofes personales que irrumpían en la vida monótona del colegio, como en la vida política de la época, retraída bajo la opresión, y que dejaban en el espíritu una impresión exagerada, como cuando se grita en una nave desierta.
A la Iglesia de San Pablo estaba asignado un asilo de huérfanos, que se destinaba una esquina del patio del Instituto. Los asilados salían a jugar al patio con sus blusas de percal azul, deshechas a fuerza de lavados, y con sus caras tristes; rondaban penosamente, como enredilados, por la esquina de su asignación y volvían a subir tristemente las escaleras que conducían al asilo. Y aunque el patio era común y la zona destinada a los huérfanos no estaba acotada por ninguna valla, los colegiales y los “hospicianos”, como les llamábamos, formaban dos mundos perfectamente distintos.
Cuantas veces quise trabar conversación con los muchachos del mandilón azul, me contestaban con ceño duro y de mala gana, apresurándose a apartarse de mí: les estaba rigurosamente prohibido mezclarse para nada con nosotros. Y durante los siete años que anduve rondando por aquel patio, no pude conocer el nombre de uno sólo de los huérfanos. Estoy seguro de que el pastor Binnemann usaba la más corta de las fórmulas para darles la bendición en la fiesta del Año nuevo.
En la parte del patio que lindaba con la esquina reservada al asilo veíanse una serie de artefactos raros para hacer gimnasia: anillas, perchas, escaleras verticales y perpendiculares, trapecios, barras, etc. A poco de estar en la escuela, quise repetir un ejercicio que había visto hacer a uno de los asilados. Subí por la escalera vertical, y, poniéndome cabeza abajo, enganché las puntas de los pies al travesaño más alto y me agarré con las dos manos del barrote más bajo que pude; el ejercicio consistía en quedar de pie sobre el suelo con un salto elástico, después de describir en el aire un arco de 180 grados. Pero no acerté a soltar las manos a tiempo y di con todo el cuerpo contra la escalera. Era como si me atenazasen el pecho de dolores y, sin poder apenas respirar, me revolvía en tierra como un gusano; cogí por las piernas a los muchachos que me rodeaban y perdí el conocimiento. Desde entonces, procuré tener más cuidado a la hora de hacer gimnasia.
Vivía apartado casi en absoluto de la vida de la calle y de la plaza, y apenas disfrutaba de ningún juego ni diversión al aire libre. Procuraba compensar la falta de ejercicio durante las vacaciones, en la aldea. La ciudad parecíame hecha para el estudio y la lectura. Y cuando veía a los chicos pegarse en las calles me indignaba, aunque nunca faltasen ocasiones para ello.
A los estudiantes del Gimnasio les habían puesto por apodo “los arenques”, por sus botones y escarapelas de plata brillante, y a los del Instituto, que los gastaban de color cobrizo, los llamaban “las sardinas ahumadas”. Un día, de regreso de la escuela, iba yo por la Iamskaia camino de mi casa, seguido de cerca por un chico alto, estudiante del Gimnasio, que no cesaba de atormentarme con esta pregunta: —¿A cuánto vende usted las sardinas ahumadas?
Y como no obtuviese contestación, acabó dándome con el hombro.
—¿Qué desea usted? —le pregunté, jadeando y muy cortés.
El otro se quedó perplejo y pensativo por un instante, y me dijo: —¿Tiene usted tiragomas?
—¿Tiragomas? —repetí yo—. No sé lo que es eso.
Entonces, el chico del Gimnasio, sin decir nada, sacó del bolsillo un pequeño mecanismo: una horquilla de madera con unas gomas y un pedazo de plomo.
—Con esto tiro desde las ventanas a las palomas del tejado, y luego me las como asadas.
Miré a mi interlocutor con un gesto de asombro. Aquella ocupación no me parecía mal, aunque un tanto inoportuna y hasta incorrecta para una ciudad.
Había muchos chicos que se iban al mar en barca a pescar a línea. Yo no tomaba nunca parte en tales diversiones. Y cosa rara, el mar no había tenido todavía papel alguno en mi vida, a pesar de que llevaba siete años viviendo a la orilla de él. Durante todo este tiempo, no puse el pie en una barca ni eché al agua un anzuelo, ni tuve con el mar más relaciones que mis travesías de la ciudad a la aldea y de ésta a la ciudad. Los lunes, aparecía Karlson con la nariz tostada por el sol y la piel toda agrietada, jactándose de lo bien que lo había pasado paseando; a mí, estos placeres parecíanme remotos y ajenos por completo a mi vida. Aún no había apuntado en mí la gran pasión por la caza y por la pesca.
En la escuela preparatoria trabé gran amistad con Kostia, hijo de un médico. Tenía un año menos que yo, y era bajo de estatura, muy retraído, astuto y bribonzuelo, con ojillos penetrantes. Conocía al dedillo la ciudad, en lo cual me sacaba gran ventaja. No se distinguía gran cosa por la aplicación; yo, en cambio, sacaba siempre, desde el primer día, las mejores notas. Este Kostia estaba hablando siempre en su casa de mí, y un día, su madre, una señora pequeña y flaca, acudió a la mujer de mi primo a rogarle que permitiese a los dos muchachos hacer juntos los temas y ejercicios. Sometido el asunto a debate, en el que fue consultado mi parecer, decidiose asentir a lo solicitado. Compartimos por espacio de dos o tres años el mismo banco, hasta que hubimos de separarnos, por quedarse el otro atrás. Más aún seguimos siendo amigos durante mucho tiempo.
Kostia tenía una hermana, de dos años más que yo, que estudiaba en el Gimnasio. La hermana tenía amigas, y éstas hermanos. Las muchachas estudiaban música y los chicos hacían la corte a las amigas de sus hermanas. En las fiestas de cumpleaños, los padres recibían a sus invitados, y poco a poco iba formándose allí un mundillo de simpatías y rivalidades, valses, juegos, enemistades y envidias. Centro de este mundo era la familia de A., un comerciante rico, que vivía en la misma casa y en el mismo piso de la de Kostia, de modo que las dos viviendas daban a la misma galería sobre el patio, donde tenían lugar toda una serie de encuentros más o menos casuales. En esta familia flotaba una atmósfera muy distinta a la que yo estaba acostumbrado a respirar en casa de mis parientes. Piños de estudiantes y estudiantas de bachillerato flirteaban a todas horas bajo la benevolente sonrisa de la señora de la casa. En las conversaciones aparecía sin cesar el tema del amor. Yo manifestaba ante estas cuestiones el mayor desdén, aunque, a decir verdad, el tal desdén no tenía nada de sincero.
—Si alguna vez se enamora usted —me dijo, con tono de iniciada, la hermana mayor de la casa, una estudiante de catorce años— no deje de decírmelo en seguida.
—Bien puedo prometérselo, puesto que sé que a nada me obligo —le contesté yo, con esa displicente majestad del que está seguro de sí, pues no en vano cursaba ya segundo año de Instituto.
No habrían pasado dos semanas de esto, cuando las chicas organizaron una representación de cuadros plásticos. Delante de un gran paño negro salpicado de estrellas de papel de estaño, que le servía de fondo, la hermana pequeña, con los brazos en alto, simbolizaba la Noche.
—¡Qué bonita!, ¿verdad? —me dijo la hermana mayor, dándome con el codo.
Levanté la vista, y asintiendo en mi interior, decreté súbitamente llegada la hora de cumplir mi promesa. Poco después, la hermana mayor me sometía a un interrogatorio: —¿No tiene usted nada que decirme?
—Sí —contestele, con la mirada baja.
—¿Y quién es ella?
Pero la lengua no quería obedecerme. Me pidió que le dijese tan sólo la primera letra. Esto no costaba ningún trabajo. La hermana mayor se llamaba Ana, la pequeña Berta. La letra que apuntaron mis labios no fue la primera del alfabeto, sino la segunda.
—¿Be? —repitió la muchacha, visiblemente decepcionada. Allí terminó la conversación.
Al día siguiente fui, como todos los días, a casa de Kostia y atravesé, como de costumbre, el largo corredor del tercer piso que separaba las dos viviendas. Desde la escalera vi ya a las dos hermanas sentadas con su madre en la galería, delante de la puerta. Y pocos metros antes de llegar al grupo, sentí clavadas en mí, como alfilerazos, sus miradas. La pequeña, en vez de sonreír como las otras dos, volvía los ojos con una expresión de terrible indiferencia. No necesitaba más, para convencerme de que mi secreto había sido burlado. La madre y la hermana mayor me saludaron con un gesto que quería decir algo así como esto: “¡Vaya, vaya, jovencito, que ya sabemos lo que hay debajo de tanta seriedad!”. La pequeña me alargó la mano con un leño, sin mirarme a la cara ni estrechar la mía. Tenía delante casi toda la galería y el largo pasillo, que hube de recorrer bajo las miradas torturadoras de las tres mujeres, que parecían espetárseme como alfileres en la espalda. En vista de aquella traición imperdonable, decidí romper por completo con toda esta gente y no volver a visitarlas, olvidándolas y borrándolas para siempre de mi corazón. Las vacaciones, que no tardaron en comenzar, ayudáronme a llevar esta decisión a la práctica.
Inesperadamente para mí, un día resultó que era miope. Me llevaron a un oculista, y el oculista me recetó gafas. No se crea que este acontecimiento me entristeció en lo más mínimo; todo lo contrario, pues las gafas me daban, a mi parecer, gran importancia, y ya saboreaba, anticipándome a los hechos, la gran sensación que había de causar en la aldea cuando me presentase con mi nuevo aparato. Pero mi padre no se avino a soportar aquello. Para él, las gafas no eran más que lujo y petulancia, y categóricamente me exigió que prescindiese de ellas. Fue en vano que me esforzase por convencerle de que en clase no alcanzaba a distinguir las letras del encerado ni en la calle podía leer los rótulos de las tiendas. En la aldea sólo podía ponérmelas cuando él no me veía sin embargo, durante estas temporadas de vacaciones, me sentía más valiente, animado y emprendedor. Apenas pisar el pueblo, me despojaba automáticamente de la disciplina de la ciudad. Muchas mañanas, solo, me iba a caballo hasta Bobrínez, y volvía al caer la tarde. Eran 50 kilómetros de camino. Aquí, en la villa, podía pasearme tranquilamente con mis gafas, dándome aires de gran importancia. En Bobrínez no había más que una escuela municipal graduada. El gimnasio más próximo era el de Ielisavetgrado, que estaba a 50 kilómetros de allí. En cambio, había un gimnasio femenino con cuatro cursos. Durante el curso, las chicas tonteaban con los alumnos de la escuela graduada. Pero en verano se cambiaban las tornas, pues volvían de vacaciones, triunfando por el brillo de sus uniformes y la finura de sus modales, los estudiantes del Instituto de Ielisavetgrado, que eran los que tallaban. Reinaba un antagonismo cruel. Los chicos de la escuela, ofendidos, formaban pequeñas partidas, en las que, a veces, además del palo y la piedra, salía a relucir el arma blanca. Un día, estaba yo sentado, sin pensar en nada malo, en la rama de una morera que había en el huerto de una familia amiga, comiendo moras, cuando del otro lado de la tapia me lanzaron una pedrada a la cabeza. No era más que un pequeño episodio de aquella tenaz campaña, a ratos sangrienta, que no cesaba hasta que los privilegiados se volvían a sus clases, terminadas las vacaciones. Y en Ielisavetgrado ocurría algo parecido: durante el curso, los bachilleres campaban por sus respetos en las calles y en los corazones. Pero, al llegar el verano, retornaban de Kharkov, de Odesa y de otras Universidades más lejanas los estudiantes, y los chicos del Instituto tenían que batirse en retirada. Desatábase una lucha cruel. La infidelidad de las muchachas no tenía nombre. Sin embargo, allí era raro que saliesen a relucir otras armas que las del espíritu.
En la aldea jugábamos al crocket y a los bolos, y yo dirigía los juegos de prendas y decía insolencias a las muchachas. Un verano, aprendí a montar en la bicicleta que había construido Iván Vasilievich. Este aprendizaje me dio ánimos para montar luego, en Odesa, en una bicicleta acuática.
Además me arrastraba a guiar, sin ayuda de nadie, un caballo de raza enganchado a un cochecillo.
Ya había en Ianovka buenos caballos de lujo. Un día, le propuse al tío Brodski, el cervecero, montar conmigo.
—Supongo que no me tirarás, ¿eh? —me preguntó el viejo, poco aficionado a las aventuras arriesgadas.
—¡Por Dios, tío! —le repliqué con tono tal de indignación, que el tío, sin murmurar, aunque dando un gran suspiro, se decidió a subir al coche.
Empuñé las riendas, y coche y caballo avanzaron dejando atrás el molino por la calzada, que acababa de lavar y alisar una nube de verano. El caballo, ansioso de ponerse al galope y nervioso de tener que marchar cuesta arriba, pretende encabritarse. Le tiro de las bridas, y, apoyándome con los pies contra el hierro de la lanza, me levanto lo suficiente para que el tío no se dé cuenta de lo que ocurre. Pero el potro tiene también su orgullo, y es lo menos ocho años más joven que yo.
Sale corriendo camino adelante, como gato a quien atan una lata al rabo. Observo que mi tío, a mi espalda, ha dejado de fumar, respira más apresuradamente y se prepara a mandarme un ultimátum.
En vista de esto procuro acomodarme mejor en el asiento, aflojo las bridas y chasco la lengua muy alegre, como si animase más aún al caballo.
—¡Ojo con lo que hacemos, amiguito! —le digo cariñosamente a la bestia, cuando observo que va a ponerse al galope. Y abro los brazos con gran parsimonia. Noto que el tío se ha tranquilizado y vuelve a echar chupadas a su cigarrillo. Está ganada la partida, pero el corazón me palpita como el vientre del caballo.
De vuelta en la ciudad, torno a rendir la cerviz al yugo de la disciplina. No me cuesta gran trabajo.
Los juegos y los deportes ceden el paso a los libros, y, de vez en cuando, al teatro. Insensiblemente, casi sin razonamientos, voy sometiéndome a la ciudad. La vida urbana pasa por delante de mí sin que apenas la sienta. Y no sólo por delante de mí, pues tampoco las personas mayores se atrevían a sacar la cabeza más de la cuenta por la ventana.
Odesa era por entonces, seguramente, la ciudad más afamada en punto a policía de toda la Rusia policíaca. El comandante de la ciudad, un antiguo contralmirante a quien llamaban Selenio II, era un personaje importantísimo, en el que se unían un poder sin límites y un temperamento desenfrenado. Acerca de él corrían innumerables anécdotas, que los atemorizados habitantes de Odesa, se contaban en voz baja. Por aquellos años, una imprenta del extranjero publicó un libro en que se referían toda una colección de heroicidades del tal contralmirante. No recuerdo haberle visto más que una vez, y de espaldas, pero me bastó. El héroe erguíase tan alto como era en su coche, maldiciendo a diestro y siniestro con voz tonante y amenazando con el puño. A su paso los policías y los porteros se cuadraban, saludando militarmente y quitándose la gorra, y detrás de las cortinas y celosías acechaban caras de espanto. Yo ajusté las correas de la mochila y apresuré el paso todo lo que pude.
Y siempre que evoco la imagen del Estado ruso en los años de mi infancia se me representan las espaldas fornidas del jefe de la Policía de Odesa y su puño amenazador, y acuden a mis oídos aquellas palabrotas, que no se encuentran en los diccionarios.
Notas
[3] El “5” era la nota mejor, y el “1” la peor.

1888: El pequeño Lev Bronstein
Regresar al índice
Lecturas y primeros conflictos
La naturaleza y los hombres no ocuparon nunca en mi espíritu un espacio tan grande como los libros y las ideas, y esta supremacía, que ya se afirmaba en la escuela, siguió manteniéndose durante toda mi juventud. A pesar de haber nacido en el campo, no sentía la naturaleza. Pasaron muchos años antes de que naciese en mí el interés y la inteligencia hacia ella, vencida ya la infancia y la primera parte de la mocedad. Durante muchos años, los hombres desfilaban por mi conciencia como sombras sin rumbo. Mis miradas se concentraban en ni interior y en los libros, de cuyas páginas sólo se alzaba nuevamente el problema de mi vida y de mi porvenir.
Mis lecturas datan del año 1887, en que Moisés Filipovich se presentó en Ianovka con un paquete de libros, entre los cuales estaban los cuentos populares de Tolstoi. Al principio, el ahondar en la lectura tenía más de fatigoso que de divertido. Cada nuevo libro presentaba nuevos problemas: palabras ignoradas, relaciones ininteligibles, los vagos contornos que separan al mundo de la realidad del mundo de la fantasía. Las más de las veces, no tenía nadie a quien dirigirme para que me aclarase las dudas. Me enredaba todo, volvía a comenzar, lo dejaba de nuevo para volver otra vez al ataque, y en estas vicisitudes, la alegría turbia del conocimiento se mezclaba con el miedo misterioso a lo desconocido. Mis lecturas de aquellos años eran algo así —no encuentro nada mejor a qué compararlas— como los viajes nocturnos por las estepas: crujir de las ruedas, voces que se cruzas, resplandor de las hogueras rompiendo las tinieblas al borde del camino, todo en una mezcla extraña de intimidad y de misterio, en que no se sabe qué ocurre ni quién es el viajero que pasa, ni hacia dónde se encamina, pues mal apenas si sabe uno mismo hacia donde se dirige, ni si avanza o retrocede. Con la diferencia de que en la lectura no hay nadie que le explique a uno el viaje como el tío Grigory en la estepa y le diga: aquel carro que ves allí cargado de mieses es uno de los nuestros.
En Odesa, la selección de las lecturas era incomparablemente más nutrida, y la dirección más amable también y más inteligente. Me entregué a los libros con ardor. A la hora del paseo, tenían que arrancarme a viva fuerza. Por el camino iba viviendo lo leído, para retornar al libro a la vuelta. Por las noches, ames de acostarme, suplicaba que me dejasen otro cuarto de hora, o por lo menos cinco minutos más, hasta acabar el capítulo empezado. No había noche en que no nos debatiésemos sobre el tema.
El anhelo de ver, de saber, de abarcarlo todo, que empezaba a despertarse en mí, buscaba un escape en aquel ansia devoradora de letra impresa, con las manos y los labios infantiles se lanzaban al torrente de las palabras. Todo lo que luego en la vida había de ofrecerme la experiencia de interés o de entusiasmo, de alegrías o de tristezas, contentase ya en las emociones de aquellas lecturas, como en sombra o en promesa, a modo de acuarela o dibujo abocetado.
Las horas, o mejor dicho medias horas, de lectura en voz alta durante las veladas en Odesa entre el término de la jornada y el sueño, fueron las más hermosas de mi infancia. Mi primo nos leía generalmente a Puskin o Nekrasov, con preferencia a éste. Pero llegaba la hora reglamentaria y Fanny decía:
—Es hora de irse a la cama, Liuvoska.
Yo la miraba con ojos suplicantes.
—Hay que ir a acostarse, mocito —refrendaba el jefe de la casa.
—¡Otros cinco minutos nada más! —imprecaba yo.
Me los concedían. Luego, me despedía de los dos con un beso y me iba a la cama, seguro de que lo mismo hubiera podido seguir escuchando toda la noche, para caer dormido como una piedra apenas posaba la cabeza en la almohada.
Sofía, una pariente lejana que cursaba el octavo año de Gimnasio, vino a pasar unas semanas en casa de mi primo, para curarse de un ataque de escarlatina. Era una muchacha muy inteligente y de mucha lectura, aunque privada de carácter y originalidad, que no tardó en irse apagando poco a poco. Yo estaba entusiasmado con ella, cada día le descubría nuevos conocimientos y capacidades, y en presencia suya dábame cuenta de mi nulidad. Le copié el programa de exámenes y la ayudé en otras varias cosas, a cambio de lo cual ella, durante la siesta, cuando todos se retiraban a descansar, me leía en voz alta; juntos compusimos un poema satírico en verso titulado “Viaje a la luna”. Durante este trabajo, yo no encontraba sosiego. Apenas exteriorizaba cualquier modesta iniciativa, mi colaboradora se apoderaba de la idea, la desarrollaba rápidamente, introducía en ella las más diversas variantes y le ponía a escape la rima; yo iba siempre a remolque. Pasadas las seis semanas de la cuarentena, Sofía se volvió a sus estudios, y me quedé otra vez solo; era como si me hubiese emancipado.
Entre los conocidos notables de mis parientes se encontraba Sergio Sytjevsky, viejo periodista, romántico e intérprete de Shakespeare, muy conocido en el Sur. Era un hombre de talento, pero muy dado a la bebida. Esto hacía que adoptase ante los hombres, incluso los niños, la actitud del que se siente culpable. Conocía a Fanny desde su niñez y la llamaba Faniuska. A mí, me tomó gran cariño desde su primer día. Después de preguntarme qué habíamos dado en la escuela me puso por tema una comparación entre El poeta y el librero, de Puskin, y Poeta y ciudadano, de Nekrasov.
Me eché a temblar. La segunda obra ni siquiera sabía que existiese, pero lo que más miedo me daba era tener que habérmelas con Sergio Sytjevsky, un escritor. Esta palabra resonaba en mis oídos como caída del cielo.
—Aguarda, que antes de nada vamos a leer las dos cosas —me dijo Sergio—, y dio comienzo a la lectura. Leía maravillosamente.
—¿Qué, supongo que lo habrás entendido? Pues ahora siéntate y escribe lo que se te ocurra.
Me llevaron al despacho y pusieron en mis manos las obras de Puskin y Nekrasov, tinta y papel.
—¡Pero si no puedo! —le dije al oído a Fanny, con tono trágico—. ¿Qué es lo que voy a escribir?
—No te pongas nervioso —me dijo mi prima, acariciándome la cabeza—; escribe sin preocuparse, lo que te venga a la pluma.
Su mano era suave, y su voz dulce. Poco a poco fui tranquilizándome, o por mejor decir tranquilizando mi atemorizado orgullo, y comencé a escribir. A la hora aproximadamente me llamaron.
Me presenté con un pliego grande, todo cubierto de escritura, y con un espanto como jamás lo había sentido en la escuela, y alargué mi trabajo al escritor. Éste recorrió con la vista unos cuantos reglones, y a poco, con ojos muy brillantes, exclamó: —¡Hora, hola, escuchen, lo que ha escrito aquí, es magnífico! —y se puso a leer en voz alta: —“El poeta vivía con la naturaleza, que tanto amaba, y cada uno de cuyos sonidos, los alegres como los tristes, encontraba eco en su alma”.
Sergio Sytjevsky levantó un dedo.
—Está admirablemente dicho: “Cada uno de cuyos sonidos, los alegres como los tristes, encontraba eco en el alma del poeta”.
Tan profundamente me conmovieron estas palabras, que se me han quedado grabadas para siempre.
A la hora de la comida, el periodista bromeaba con todos, y, animado por la bebida, pues para él no faltaba nunca vodka en aquella mesa, nos contó la mar de anécdotas y recuerdos. De vez en cuando, miraba para mí, y me decía:
—Has estado admirable, mereces que te dé un beso.
Y, después de limpiarse cuidadosamente la boca y los bigotes con la servilleta, se levantaba de la silla y, con paso vacilante, daba la vuelta a la mesa. Yo le veía acercarse, como si sobre mí se fuese a desatar una catástrofe, aunque fuera una catástrofe ansiada.
—Levántate, Liuvoska, y dale un beso —me ordenaba en voz baja Moisés Filipovich.
De sobremesa, Sergio nos recitó de memoria la sátira El sueño de Popov. Yo le escuchaba sin quitarle ojo, con la atención concentrada en aquel bigote gris del que brotaban las regocijantes palabras. La facha del periodista medio embriagado, no disminuía en lo más mínimo su autoridad a mis ojos, pues los niños tienen una gran fuerza de abstracción.
Algunos días, antes de oscurecer, Moisés Filipovich sacábame de paseo, y si estaba de buen talante íbamos charlando de lo divino y lo humano. En uno de estos paseos me contó el argumento de la ópera Fausto, que le gustaba extraordinariamente. Yo sorbía codiciosamente sus palabras y soñaba con ver representada la función en el teatro. El tono que de pronto tomó la voz en medio del relato hízome sospechar que allí había algún misterio oculto. Ya temía, compartiendo la emoción que en la voz palpitaba, quedarme sin saber cómo acababa aquello cuando Moisés, dominándose, prosiguió, como si no fuese nada: “Pues bien, ocurrió que Margarita dio a luz una criatura antes de casarse ”. Después de sortear este escollo, los dos nos sentíamos aliviados, y el relato pudo llegar a término sin mayores tropiezos.
Estando una vez en cama con la garganta vendada me dieron a leer, para entretenerme, el Oliver Twist, de Dickens. Aquel pasaje en que el médico del asilo de parturientas observa que la mujer no trae anillo de casada, me metió en un mar de confusiones.
—¿Qué quiere decir esto? —le pregunté a Moisés—. ¿Qué anillo es este de que habla aquí?
—Es —me explicó mi pariente, un tanto confuso— que las mujeres casadas llevan un anillo para distinguirse de las solteras.
Me acordé de la Margarita de Fausto, y, en mi imaginación, la tragedia de Twist giraba toda ella en torno a un anillo, en torno a aquel aniño que no existía. De los libros iba alzándose a empujones en mi conciencia el mundo cercado de las relaciones humanas, y muchas de las cosas que había oído, casi siempre en forma grosera y repelente, cobraban ahora, bajo el ropaje literario, un relieve de nobleza y generalidad, como si los libros lo exaltasen a una esfera superior.
Por entonces, andaba la gente muy preocupada con el drama de Tolstoi, El poder de las tinieblas, que acababa de aparecer. Todo el mundo hablaba de él como de una cosa extraordinaria y formulaba su juicio. Pobedonozev consiguió que el zar Alejandro III prohibiese su representación. Me constaba que, al retirarme yo a dormir, Moisés y su mujer se quedaban en el cuarto de al lado leyendo el drama; a mis oídos llegaba el murmullo de la lectura.
—¿No puedo yo leerlo también? —les pregunté.
—No, amiguito, es un poco temprano todavía para ti —me dijeron, con tono tan categórico, que no intenté siquiera replicar. Pero observé que el librillo, flamante y delgado, reposaba sobre aquella cornisa que yo conocía tan bien. Y aprovechándome de la ausencia de las personas mayores, en unos cuantos días me leí la obra de cabo a rabo. El célebre drama no me produjo, ni con mucho, la impresión que a los encargados de mi educación parecía causar. Los pasajes más trágicos, como aquél en que estrangulan al niño y en que uno de los personajes habla de cómo crujían los huesos, no se me representaban como una realidad espantosa, sino como una fantasía de libro y una invención escénica; es decir, que en realidad no los sentí.
Durante las vacaciones, descubrí en casa de mis padres, guardado en un armario viejo, pegando casi al techo, un librito pequeño que había traído de Ielisavetgrado mi hermano mayor. Al abrirlo, tuve en seguida el presentimiento de que estaba delante de algo extraordinario y misterioso. Era la relación de un proceso por violación y asesinato de una muchacha. Recuerdo que leí aquellas páginas, salpicadas de pormenores médicos y detalles jurídicos, con la misma emoción que si anduviese perdido de noche por un bosque, errante entre los árboles iluminados con fantástico resplandor por la luna, sin encontrar salida. Pero esta sensación no tardó en borrarse. El alma humana, y sobre todo la del niño, dispone de toda una serie de resortes, frenos, válvulas y amortiguadores que funcionan a la maravilla, y que nos guardan de las conmociones demasiado fuertes o prematuras.
Entré por primera vez en un teatro cuando estudiaba todavía en la escuela preparatoria. Aquello fue algo inmenso, y no encuentro palabras con que describirlo. Me habían mandado con Grigory Koldo, el portero de la escuela, a ver una representación ucraniana. Tomé asiento frente al escenario, blanco de emoción —así se lo contó luego mi acompañante a Fanny—, atormentado por una alegría que no acertaba a dominar. En los entreactos, me guardaba muy bien de moverme del sitio, para no perder nada de la función. Al final dieron una especie de sainete en un acto, titulado El inquilino de la trompeta. Ahora, la tensión del drama saltaba en carcajadas ruidosas. Todo me volvía dar vueltas en el asiento, con la cabeza rígida y los ojos clavados en el escenario. De vuelta en casa, les conté el argumento del sainete, esforzándome en recargar los detalles, para arrancar las mismas carcajadas de que acababa de ser testigo y actor. Pero hube de resignarme con amargura al ver que no acertaba a conseguirlo.
—¿Y qué, el Nazar Slodolia no te ha gustado, por lo visto? —me preguntó Moisés.
Comprendí que en aquella pregunta latía un secreto reproche. Entonces me vino al recuerdo el drama de Nazario, ahogado por la risa, y dije:
—Sí, ya lo creo, era muy hermoso.
Antes de entrar en el tercer curso, pasé una temporada de verano cerca de Odesa, en casa de mi tío, y allí presencié una función de aficionados, en la que un muchacho de mi escuela llamado Krugliakov tenía un papel de criado. Era un chico débil del pecho y lleno de granos, con ojuelos inteligentes, y muy enfermo. Conquistó en seguida toda mi simpatía, y le supliqué que me dejase representar con él una función. Elegimos El caballero avaro, de Puskin. A mí me correspondió el papel del hijo y a mi amigo el del padre. Entregado en cuerpo y alma a su dirección, dedicaba los días enteros a aprenderme de memoria los versos del poeta. ¡Era una emoción indecible! Pero pronto se vino todo a tierra, pues los padres de mi amigo le prohibieron tomar parte en las funciones, que le hacían mucho daño. Al reanudarse las clases, no pudo asistir a la escuela más que las primeras semanas. Yo le esperaba todos los días a la salida, y volvíamos juntos a casa hablando de temas literarios. Pronto Krugliakov desapareció para no volver. Supe que estaba enfermo en cama, y a los pocos meses llegó la noticia de que había muerto tuberculoso.
La fascinación del teatro me poseyó durante varios años. Después, empecé a apasionarme por la ópera italiana, que era el orgullo de Odesa. Estando en el sexto curso, daba una lección con el único y exclusivo fin de sacar dinero para el teatro. Durante varios meses anduve secretamente enamorado de una soprano, que tenía un nombre misterioso: Giuseppina Uget, y que me parecía un ser caído del cielo sobre las tablas del escenario.
Me tenían prohibida la lectura del periódico, pero como el régimen en este punto no era muy severo, poco a poco fui consiguiendo que me levantasen la prohibición, principalmente para los folletones. La prensa de la ciudad tenía el interés concentrado en el teatro, y, muy principalmente, en la ópera; la opinión pública de Odesa estaba entonces polarizada casi toda ella por la pasión teatral. Eran los únicos temas en que les estaba permitido a los periódicos apasionarse un poco.
Por aquellos días, se cotizaba bastante el nombre del ensayista Dorochevich, que no tardó en erigirse en árbitro de todos los pensamientos, a pesar de que sus temas eran casi siempre banales e indiferentes. Tenía, indudablemente, talento de escritor, y en sus folletones, por inocentes que fuesen, se abría una pequeña válvula al ambiente de opresión en que vivía la ciudad bajo el cetro policíaco de Selenio II. Yo me lanzaba todos los días con ardor sobre el periódico, buscando la firma de Dorochevich. En el entusiasmo por sus artículos coincidían entonces los padres, liberales moderados, y los hijos, que aún no habían tenido tiempo para rebelarse.
Desde mi temprana infancia me acompañó siempre, unas veces más y otras menos, aunque siempre reafirmándose, el entusiasmo por la palabra: escritores, periodistas, actores, encarnaban a mis ojos el más atractivo de los mundos, al que sólo los elegidos tenían acceso.
En el segundo curso empezamos a editar una revista. Moisés, mi pariente, con quien cambié largamente impresiones acerca del asunto, nos propuso su nombre: La Gota. El nombre quería significar que los alumnos del segundo curso del Instituto de San Pablo contribuían con su gota al océano de la literatura. Para explicar esto escribí una poesía, que debía hacer, además, funciones de artículo programático. En la nueva revista se publicaban versos y relatos, compuestos por mí la mayoría de ellos. Un dibujante se encargó de decorar la cubierta con un complicado ornamento.
Como alguien propusiese que se la enseñásemos a Krisjanovsky, se encargó de esta misión J., el alumno que vivía en su casa. Nuestro delegado cumplió su cometido a maravilla: se levantó del asiento, se plantó delante de la mesa del profesor, y, poniendo la Gota encima, con gesto seguro y firme, hizo una reverencia cortés y se volvió a su banco, con andar pausado y solemne. Todo el mundo se quedó aterrado, pensando en lo que iba a pasar. El profesor se detuvo a contemplar la cubierta, hizo una mueca con el bigote, con las cejas y con la barba, y comenzó a leer. En la clase reinaba un silencio absoluto; sólo las páginas de la revista crujían de vez en cuando. Al poco rato, Krisjanovsky se levantó del sillón y, con mucho sentimiento, leyó en voz alta mi poesía La gota pura.
—¿Qué os parece? —preguntó.
—Muy bien —contestaron unos cuantos chicos a coro, con voz bastante unánime.
—Está bien —dijo el profesor—, pero el autor de esta poesía no sabe lo que es medir un verso. ¿Vamos a ver, di, sabes lo que son dáctilos? —preguntó, volviéndose a mí, pues en seguida me adivinó tras el claro seudónimo.
—No señor, no lo sé —hube de confesar.
—Muy bien, pues voy a explicároslo.
Y dejando a un lado la gramática y la sintaxis, Krisjanovsky dedicó unas cuantas horas a iniciar a los alumnos del segundo curso en los secretos de la métrica.
—Y por lo que se refiere a la revista —concluyó, después de aquella digresión—, no hace ninguna falta que sea una revista; dejad estar en paz el océano de la literatura, y utilizadla sencillamente como cuaderno para vuestros ejercicios.
Importa saber que las revistas de estudiantes estaban prohibidas. Pero pronto había de tomar otro giro el problema, pues a poco de esto, el curso pacífico de mis estudios sufría una repentina interrupción y veíame expulsado del Instituto.
En mi vida abundan, ya desde la infancia, los conflictos nacidos, como diría un jurista, de la protesta contra el derecho escarnecido. Este motivo influía también, muchas veces, en mis amistades y enemistades con los compañeros. Sería cosa de nunca acabar, si fuese a contar aquí todos aquellos episodios. Pero hay dos conflictos de cierta importancia en mi vida escolar que no puedo pasar por alto.
El más importante de los dos me ocurrió, cursando ya segundo año, en la clase de Burnand, a quien llamábamos el Francés, aunque era suizo. La enseñanza del alemán hacía la competencia, en cierto modo al ruso. En cambio, el francés se quedaba bastante rezagado. La mayoría de los chicos lo aprendían ya en la escuela, y para los de la colonia alemana su estudio resultaba difícil y espinoso. Burnand no podía ver a los alemanes. Su víctima favorita era Wacker, mal estudiante, hay que reconocerlo. Pero un día, muchos, si no todos, sacamos la impresión de que le había puesto una mala nota sin razón ni motivo. Aquel día, el profesor estaba furioso y no hacía más que tragar pastillas.
—¡Vamos a darle un concierto!
Esta voz corrió de banco en banco, y los alumnos nos trasmitíamos la consigna guiñando el ojo y dándonos con el codo. Yo no me recataba, y acaso fuera de los más celosos agitadores. No era la primera vez que organizábamos uno de estos conciertos; al profesor de dibujo, al que no podíamos ver, pues nos estaba siempre castigando, le habíamos dado ya varios. El concierto consistía en ponerse a zumbar a coro con la boca cerrada, al terminar la clase, cuando el profesor volvía la espalda y se dirigía a la puerta; no había que despegar los labios, para no descubrirse. A Burnand le habíamos coreado ya dos veces, aunque en tono muy bajo, pues le teníamos miedo. Pero esta vez nos armamos de valentía, y apenas “el Francés” se echó el periódico debajo del brazo, desde los últimos bancos se alzó un rumor estrepitoso, que fue extendiéndose hasta llegar a los de junto a la puerta. Yo, por mi parte, procuraba contribuir al clamor en lo que podía. El profesor, que había pisado ya el umbral de la clase, se volvió de repente, plantose en medio del aula y se quedó mirando frente a frente al enemigo, con la cara verde de ira, lanzando centellas por los ojos, pero sin pronunciar palabra. Los alumnos, sobre todo los que estaban en los primeros bancos, procuraron poner cara de inocencia. Los de atrás se pusieron a revolver en las mochilas, como si no hubiera pasado nada. No había transcurrido medio minuto, cuando “el Francés” se dirigió de nuevo a la puerta, con paso furioso; los faldones del frac aleteaban, como si quisieran alzar el vuelo.
La retirada del profesor fue seguida por un estrépito unánime y arrebatado, que le acompañó pasillo adelante.
Al dar comienzo la clase siguiente presentáronse en el aula Burnand Schwannebach y Maier, el inspector, a quien llamábamos “el Carnero”, por sus ojos vidriados, su frente acarnerada y su gran estupidez. Schwannebach nos echó una especie de discurso preparatorio, en que procuró sortear lo mejor que pudo las celadas de los verbos y los casos, de la lengua rusa, que no dominaba. El inspector iba pasando revista con sus ojos de camero a las caras de los alumnos, y a los que tenían fama de rebeldes les llamaba por el nombre y les decía:
—Seguramente que tú estabas en el ajo.
Unos protestaban levemente, otros guardaban silencio. Por este procedimiento eligieron a unos quince alumnos, a quienes condenaron a una o dos horas de reclusión. A los demás nos dejaron marchar, entre ellos; a mí, a pesar de que Burnand, al tomar lista, se me quedó mirando —a lo menos así me pareció— con ojos inquisitivos. Yo no había hecho nada para quedar libre, pero tampoco había confesado. Salí de la clase más apenado que contento, pues parecíame que hubiera sido más divertido quedar castigado con los otros.
A la mañana siguiente —apenas había vuelto a acordarme del episodio del día anterior— me esperaba a la puerta de la escuela un compañero de los castigados: —Hoy te la vas a cargar, pues Danilov te acusó ayer al inspector y éste fue con el cuento al “Francés”; poco después llegó el director y estuvieron deliberando, y creo que van a echarte a ti la culpa de todo.
El corazón me dio un vuelco. Vi que otro inspector, Pedro Paulovich, se acercaba a mí y me decía:
—El señor director le espera a usted.
El hecho de que me estuviese aguardando a la entrada y el tono con, que me dijo aquello no auguraban nada bueno. Pregunté a los bedeles el camino, y por un pasillo que nunca había pisado llegue ante el despacho del director y me quedé parado a la puerta. El director cruzó por delante de mí y me miró con aire de misterio, meneando la cabeza. Yo estaba más muerto que vivo. Al poco rato volvió a salir y oí que mascullaba: “¡Bien, bien!”. Comprendí que aquello no prometía nada, bueno.
Pasados unos minutos, los profesores fueron saliendo, una tras otro, de la sala en que estaban reunidos; la mayoría de ellos se dirigieron rápidamente a sus clases, sin advertir mi presencia.
Krisjanovsky contestó a mi saludo con una mueca que venía a decir: “¡En buena te has metido! Me da lástima de ti, pero nada puedo hacer”. Burnand, en cambio, habiéndole yo saludado cortésmente, se me acercó contoneándose y tocándome casi a la cara con su barbilla odiosa, me dijo, y al decirlo agitaba los brazos: —¡El mejor alumno del segundo curso es un monstruo de inmoralidad!
Se estuvo un momento echándome su aliento impuro, y volvió a repetir:
—¡Un monstruo de inmoralidad! —dio la vuelta y se alejó.
En seguida le tocó el turno al “Carnero”. Éste me dijo con visible fruición:
—¡Vaya una pieza que estás hecho! ¡Ahora, ahora verás tú!
Las horas que siguieron fueron una larga tortura. En el aula, a la que no me dejaron pasar, habían suspendido las clases para tomar declaración a los alumnos. Burnand, el director, Maier y Kaminsky, otro inspector, se habían constituido en jueces investigadores en el sumario de aquel “monstruo de inmoralidad”.
La cosa había empezado porque uno de los que se quedaron castigados el día anterior le dijo a Maier:
—A nosotros nos dejan castigados y el culpable se marcha tranquilamente. A Bronstein, que azuzó a los otros y se cansó de gritar, le dejaron irse a casa; éste —que era Karlson— puede decirlo.
—Imposible —dijo Maier—. Bronstein es un muchacho muy bueno.
Sin embargo, Karlson, el que tan calurosamente me recomendara al pastor protestante como el hombre más sabio de Odesa, confirmó la denuncia, y tras él otros. En vista de esto, Maier mandó a buscar a Burnand, y como los animaran y espolearan desde arriba, contagiados además unos a otros por el ejemplo, no faltaron diez o doce chicos que se ofreciesen como delatores.
Ahora salía a relucir todo: el curso anterior, Bronstein, durante un descanso, había dicho tal y tal cosa del director; Bronstein había apuntado a tal y tal chico; Bronstein había intervenido en el “concierto” organizado contra Smigrodsky. Wacker, el que había sido causa de todo, declaró tranquilamente lo que sigue:
—Como todo el mundo sabe, cuando el profesor me puso la mala nota, me eché a llorar; Bronstein se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: “No llores, no seas tonto, vamos a escribir una carta al Rectorado del distrito para que expulsen a Burnand ”.
—¿Escribir a quién? —le preguntaron.
—Al Rectorado del distrito.
—No es posible. ¿Y qué le dijiste tú?
—Yo, nada; ¿qué iba a decirle?
—Sí, sí —intervino Danilov—. Bronstein nos propuso que escribiésemos una carta al Rectorado, pero sin firma, para que no nos expulsasen. Dijo que en vez de la firma pusiésemos todos una letra al pie de la carta.
—¡Hombre, no está mal! —exclamó Burnand, sin poder contener el entusiasmo—. De modo que una letrita, ¿eh?
Tomaron declaración a todos los chicos. Algunos negaron rotundamente lo ocurrido y lo no ocurrido. Entre éstos se encontraba Kostia R., que lloraba amargamente cuando vio cómo trataban de avasallar a su mejor amigo, el primer discípulo de la clase. Pero los delatores rechazaron la negativa obstinada en que se encerraban estos testigos, diciendo que eran amigos del reo. En la clase reinaba el pánico. A la mayoría de los chicos no les arrancaban palabra del cuerpo. Danilov, aquella mañana, estaba a la cabeza de la clase, cosa que no había conseguido hasta entonces ni volvió a conseguir nunca después. Entre tanto, yo aguardaba en el pasillo, a la puerta del despacho del director, junto al armario amarillo y bruñido, como si fuese un criminal peligroso. Los acusadores fueron puestos frente a frente al acusado en una especie de careo. Al fin, me mandaron irme a casa y decir a mis padres que se presentasen en el Instituto.
—Mis padres viven en el campo, lejos de aquí.
—Entonces, a los encargados de su educación.
Hace veinticuatro horas era, sin disputa, el primer discípulo de la clase, y muy a la zaga de mí venía el segundo. A mi sitial no llegaban ni los recelos del inspector Maier. Y he aquí que de pronto me veo precipitado a la sima y tengo que aguantar que Danilov, un holgazán y un perdido, me pisotee ante toda la clase y ante el claustro en pleno. ¿Qué he hecho para merecer este trato?
¿Defender con una energía excesiva a un compañero atropellado, que ni era amigo mío ni me simpatizaba? ¿Fiarme más de lo debido de la solidaridad de mis compañeros? Conforme me acercaba a casa, iba sintiéndome menos animoso. Se lo conté todo, tal como había ocurrido, con el rostro desencajado y el corazón agonizante, deshecho en llanto. Mis parientes me consolaron lo mejor que pudieron, pues la verdad es que la noticia les dejó helados. Fanny se fue a ver al director, a Krisjanovsky, a Iurtchenko; hizo lo indecible por explicarles, por convencerles, poniendo por testigo su propia experiencia pedagógica, todo sin que yo me enterase. Pasaron varios días.
Yo, sentado en un rincón —a mi lado, encima de la mesa, cerrada e inmóvil, la mochila de los libros—, estaba inconsolable. ¿Cómo iba a acabar todo aquello? El director dijo que convocaría una junta de profesores y les sometería la cuestión, para que ella decidiese. Pero esto tenía más de amenaza que de promesa. Celebrose la junta y Moisés fue a informarse del resultado. La emoción con que, corriendo el tiempo, había de aguardar a conocer la sentencia de un tribunal zarista no tiene punto de comparación con la que aquel día me dominaba, esperando el regreso de mi pariente. Por fin, sonó la puerta de la calle y oí los pasos familiares por la escalera arriba. Abriose la puerta que daba al comedor, y en este momento salió del otro cuarto Fanny. Eché a un lado, un Poquito nada más, la cortina, detrás de la cual tenía mi refugio.
—Expulsado —dijo Moisés con fatigado tono.
—¿Expulsado? —tornó a preguntar Fanny, a quien casi faltaba el aliento.
—Sí, expulsado —corroboró Moisés, en voz más baja todavía.
Yo no despegué los labios. Miré para Moisés y Fanny y volví a refugiarme detrás de la cortina. La mujer de mi primo, que fue a Ianovka a pasar las vacaciones de verano, contaba que, al oír lo de la expulsión, me había puesto amarillo como la cera, y que había tenido miedo de que me pasase algo. Pero no lloré; me sentía dominado por un gran desasosiego.
En el consejo de disciplina que me formaron, el debate giró en torno a tres formas de expulsión: una, me privaba de derecho a cursar en ningún establecimiento de enseñanza del reino; otra, me cerraba las puertas del Instituto de San Pablo, y otra, finalmente, me dejaba abierto el camino para volver a sus aulas. Al fin, recayó acuerdo sobre la fórmula más benigna. Yo temblaba pensando en cómo irían a tomar la cosa mis padres. Mis parientes hicieron todo lo posible para prepararlos y amortiguar el golpe. Fanny escribió una larga y detallada carta a mi hermana mayor, dándole instrucciones sobre el modo cómo había de transmitir la noticia a mis padres. Hasta finalizar el curso seguí en Odesa, y me fui a la aldea, como siempre, por vacaciones. Durante las largas veladas, cuando ya mis padres estaban en la cama me dedicaba a pintarles a mi hermana y a mi hermano mayor el desarrollo del asunto, imitando a los alumnos y profesores que habían intervenido en él. Y como todavía tenían frescos los recuerdos de sus años de escuela, y, además, me trataban como a una criatura, tan pronto meneaban la cabeza con gesto de reproche como se echaban a reír para celebrar mis gracias. De la risa, mi hermana pasaba al llanto y se estaba largo rato sollozando, con la cabeza apoyada en la mesa. Convinimos en que me fuese de viaje a algún sitio por una o dos semanas, para que, durante mi ausencia, ella lo pusiese en conocimiento de mi padre. Mi hermana temblaba de sólo pensar en esa entrevista. Ante el fracaso de los estudios de mi hermano mayor, mi padre había puesto en mí todas sus ilusiones y tras los primeros años, llenos de promesas, todo se derrumbaba.
Cuando, pasados ocho días, volví a casa con mi amigo Grisha, comprendí que ya lo sabían todo.
Mi madre saludó a mi amigo con grandes muestras de afecto y a mí hizo como si no me viese. En cambio, mi padre me trataba como si nada hubiese ocurrido. Hasta unos cuantos días después, volviendo del campo, tras una jornada abrasadora, y sentándose a descansar en el fresco zaguán de la casa, no hizo la menor referencia a lo ocurrido.
—Vamos a ver —me dijo, en presencia de mi madre—; explícame cómo le silbaste al director. ¿Fue así, metiendo dos dedos en la boca? —y al tiempo que lo hacía, se echaba a reír.
Mi madre, asombrada, paseaba la vista de uno en otro, y en su cara, la sonrisa luchaba con la indignación: ¿cómo era posible hablar con tal ligereza de cosas tan terribles? Pero mi padre no cejaba en su empeño:
—Vamos, anda, muchacho, di cómo le silbaste —y se reía cada vez con más ganas.
A pesar de lo apenado que estaba, complacíase evidentemente en pensar que su hijo, indiferente a su jerarquía, pues no en vano era el primer discípulo de la clase, se hubiese atrevido a silbar al director del Instituto. Fue inútil que me esforzase en convencerle de que no habíamos silbado, sino simplemente zumbado, y sin grandes extremos de audacia. Mi padre se empeñaba en salirse con la suya. Y, al cabo, terminó todo en que mi madre se echó a llorar.
Durante el verano, apenas cogí un libro ni me preocupé de preparar los exámenes. Lo ocurrido me quitó para una temporada el gusto del estudio. Pasé un verano desasosegado, disputando e irritándome a cada instante, y me volví a Odesa dos semanas antes de empezar los exámenes. Mas tampoco en la ciudad sentía grandes deseos de estudiar. Preparé celosamente el examen de francés, pero Burnand se limitó a hacerme unas cuantas preguntas superficiales. Los demás profesores hicieron lo mismo, y fui admitido en el tercer curso. Aquí volví a encontrarme con la mayoría de los compañeros, de los cuales unos me habían traicionado, otros defendido y otros abandonado en cauto silencio. El recuerdo de lo pasado fue, durante mucho tiempo, norma de amistades y antipatías. Había muchos a los que no hablaba ni saludaba, y en cambio, me sentía íntimamente compenetrado con los que me habían sostenido en los momentos difíciles.
Fue, en cierto modo, mi primera experiencia política. Aquellos tres grupos que cristalizaron en torno al episodio estudiantil: los acusones y envidiosos de un lado, y de otro los amigos, bravos y nobles, y, flotando entre los dos,, la masa neutral de los vacilantes e indecisos, no se diferenciaban gran cosa de los que luego había de tropezarme repetidamente en la vida, bajo las más diversas circunstancias.
Las calles estaban todavía cubiertas de nieve, pero empezaba a irse el frío. Los tejados, los árboles y los gorriones, respiraban ya primavera. El alumno del cuarto curso del Instituto de San Pablo iba camino de casa, cogiendo con la mano, contra todas las reglas de la conveniencia, una de las correas de la mochila, que tenía rota la hebilla. El largo abrigo le pesaba ya sobre el cuerpo, ligeramente sudoroso. Además, el muchacho sentía hoy una vaga nostalgia. Lo veía todo y veíase a sí mismo bañado en una luz nueva. El sol primaveral decíale que había en el mundo algo inmensamente más grande y misterioso que las clases y el inspector y aquella mochila que le bailaba sobre la espalda, más grande que el estudio y el ajedrez y la merienda y aún que las lecturas y el teatro y la vida toda de cada día. Y la nostalgia de este algo ignorado e imperioso que se alza sobre el hombre, cualquiera que él sea, se adueñaba hoy de todo el ser del muchacho, le calaba los huesos y despertaba en su interior una sensación dolorosa y dulce de agotamiento.
Cuando entró en casa, le zumbaba la cabeza, y una música torturante le cantaba en las sienes.
Arrojó la mochila sobre la mesa, se tendió encima de la cama, hundió la cabeza en la almohada y, sin saber por qué, rompió a llorar a solas. Para encontrar una justificación a aquellas lágrimas, púsose a evocar las escenas tristes de los libros leídos y de su propia vida, y era como si echase nuevo combustible a su cálido cuerpo. Aquellas lágrimas eran las de la nostalgia de la primavera.
El muchacho tendría entonces unos catorce años.
Desde mi infancia, venía padeciendo de una enfermedad, que los médicos habían diagnosticado oficialmente como un catarro crónico del tubo digestivo, y que había de enlazarse íntimamente a mi vida. Tenía que estar tomando a cada paso medicinas y guardando dieta. Cualquier excitación nerviosa me producía trastornos intestinales. Estando en el cuarto curso, la enfermedad se me agudizó de tal modo, que hube de suspender los estudios. Después de un largo e infructuoso tratamiento, decidieron mandar el enfermo al campo.
La sentencia de los doctores, al conocerla, me causó más satisfacción que pena. Pero, para que fuese ejecutiva, había que conseguir el refrendo de mis padres. No había más remedio que buscar en la aldea alguien que me diese lección, si no quería perder un año. Esto aumentaba los gastos, cosa que en Ianovka no se veía nunca con buenos ojos. Sin embargo, todo se arregló, gracias a Moisés Filipovich, que buscó, para que me diese lección, a un antiguo estudiante, G., un hombrecillo pequeño con una gran melena, salpicada ya de canas en las sienes. Era de la casta de los fracasados, un tanto vanidoso y fantástico, muy hablador y sin ningún carácter, con un poco de cultura universitaria. Hacía versos, y hasta había llegado a publicar dos en un periódico de Odesa. Traía siempre consigo los dos números del periódico en que se habían publicado sus poesías, y a cada paso los andaba enseñando. Mis relaciones con él eran de carácter violento y tendían por momentos a empeorar. Al principio, adoptó una actitud muy familiar conmigo y no se cansaba de decir, viniese o no a cuento, que quería ser mi amigo. En prenda de amistad sin duda, me enseñó el retrato de una tal Claudia, y me habló de no sé qué complicadas relaciones que mantenía con ella.
De pronto, empezó a mostrarse retraído y a exigir de mí el respeto del discípulo hacia el profesor.
Este insensato tira y afloja acabó mal, pues un día tuvimos una disputa ruidosa y rompimos para siempre. Mas tampoco este episodio había sido estéril para mí. Al fin y al cabo el hombrecillo de las sienes canosas me había iniciado en los misterios de sus relaciones con una mujer que, vista en el retrato, me pareció imponente. Con esto, ya me tenía yo por un hombre.
En los últimos cursos, la enseñanza de la literatura pasaba de manos de Krisjanovsky a las de Gamov. El tal Gamov era un hombre rubio, joven todavía, esponjoso, enormemente corto de vista y enfermizo, que no daba chispa nunca ni sentía el menor amor por la enseñanza. La clase iba trotando detrás de él, toda aburrida, de capítulo en capítulo. Además, andaba atrasado en todo y dejaba siempre para última hora el revisar nuestros temas. En el quinto curso, era obligación hacer cuatro temas escritos. Yo me entregaba con pasión a estos trabajos, y no sólo leía las fuentes recomendadas por el profesor, sino que consultaba muchos libros más, tomaba nota de datos y de citas, empleaba y modificaba las frases que me agradaban y trabajaba con el mayor entusiasmo, sin detenerme siempre en las lindes del plagio candoroso. No era el único alumno de la clase que tomaba con interés estos trabajos escritos. Esperábamos llenos de emoción —unos con miedo y otros con esperanza— que el profesor nos los devolviese calificados. Pero, pasaban los días y no los veíamos. Al llegar el segundo trimestre, se repitió la cosa. En el tercer trimestre, entregué al profesor un cuaderno, lleno. Pasaron dos, tres semanas, y el profesor no nos daba —noticia de nuestros trabajos. Se lo recordamos, lo más discretamente que pudimos, y nos contestó con una evasiva. Al día siguiente, Jablonovsky, uno de los que con más entusiasmo tomaban aquellos trabajos, le preguntó al profesor, sin andarse ya con rodeos, cómo era que no teníamos la menor noticia acerca de la suerte de los temas escritos y qué había ocurrido con ellos. Gamov le quitó la palabra groseramente. Pero el chico no se amilanó. Abrió desmesuradamente los ojos, cubiertos de espesas cejas, se movió nerviosamente en el banco, y repitió, levantando aún más la voz, que de este modo no se podía trabajar.
—¿Quiere usted tener la bondad de sentarse y guardar silencio? —le preguntó el profesor.
Jablonovsky no hizo ni lo uno ni lo otro.
—¡Haga usted el favor de salir de clase! —le gritó Gamov, desde lo alto de la cátedra.
A pesar de que hacía mucho tiempo que no mantenía buenas relaciones con Jablonovsky y de que la aventura de la clase del “Francés” me había enseñado a ser cauto, comprendí que no debía callar, y dije, volviéndome al profesor:
—Usted perdone, Jablonovsky tiene razón, y todos estamos a su lado
—Sí, señor, sí, señor —oyose aquí y allá.
El profesor guardó un momento silencio, confuso, pero pronto montó en cólera:
—¿Cómo, qué es esto? —bramaba—. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer, sin recibir lecciones de nadie Están ustedes faltando al orden
Le habíamos tocado en el punto más sensible.
—Lo que queremos es ver los trabajos, ¡ni más ni menos! —dijo otro, levantándose.
El profesor estaba indignadísimo:
—¡Jablonovsky, salga usted de clase!
Pero el chico no se movía del sitio.
—¡Sal, hombre, sal!, ¿qué pierdes con eso? —le apuntaban de varias partes.
Al cabo, Jablonovsky, alzándose de hombros, abriendo mucho los ojos y taconeando, salió del aula y cerró la puerta con estrépito.
Al empezar la clase siguiente, apareció en el aula Kaminsky, pisando sin hacer ruido sobre sus tacones de goma. La cosa no prometía nada bueno. En la clase reinaba gran silencio. El director, con su voz cálida de falsete en que se adivinaba al hombre que bebía, y tras una amonestación breve, pero severa, en que nos amenazaba con la expulsión, decretó las penas por lo ocurrido: a Jablonovsky, veinticuatro horas de cárcel y una mala nota en comportamiento; a mí veinticuatro horas de cárcel, y al tercero doce horas; Era la segunda piedra que se alzaba en el camino de mis estudios. Pero la cosa no tuvo, peores consecuencias. El profesor no nos devolvió los trabajos y hubimos de renunciar a ellos.
Aquel año murió el Zar. La noticia nos pareció algo inmenso e inverosímil, pero lejano; algo así como un terremoto ocurrido en lejanas tierras. No recuerdo que ni yo ni mis compañeros sintiésemos la menor compasión o simpatía hacia el Zar enfermo, ni asomo de dolor por su muerte. Al entrar en el Instituto, al día siguiente, observé que reinaba allí un pánico grande e inmotivado. ¡Ha muerto el Zar!, se decían los chicos unos a otros, sin saber cómo comentar aquello. No encontraban palabras con que expresar lo que sentían, pues le faltaba una idea clara acerca del acontecimiento. Lo que sí sabíamos era que no había clases y de esto todo el mundo se alegraba, aunque la alegría era mayor en los que no habían estudiado las lecciones y temían que les llamasen. Conforme iban llegando los alumnos, el portero los expedía al paraninfo, donde estaba todo preparado para decir un oficio de difuntos. El pope, con sus gafas de oro, pronunció un pequeño sermón de circunstancias. Entre otras cosas, dijo que si los hijos no tienen consuelo cuando muere un padre, indecible debía ser el dolor de todos ante la muerte del padre de un pueblo. Sin embargo, nadie sentía el dolor más mínimo. El oficio de difuntos era interminable, fatigoso y aburrido. Se circularon órdenes para que nos pusiésemos un crespón en la manga izquierda y un lacito de luto en la escarapela de la gorra. Luego, volvió todo a la normalidad.
En el quinto año, empezamos ya a hablar de los estudios universitarios y del camino que pensábamos seguir en la vida. El tema predilecto eran los exámenes de ingreso en la Universidad, lo mucho que suspendían los profesores de San Petersburgo y las celadas que tendían a los examinados; decíase que había en la capital verdaderos artistas que preparaban a los estudiantes para el examen. En Odesa conocíamos a varios chicos que iban todos los años a San Petersburgo a examinarse y todos los años volvían suspensos, a continuar su preparación. Pensando en la suerte que les aguardaba, había muchos a quienes se les paralizaba el corazón de terror dos años antes.
El sexto curso transcurrió sin contratiempo. Todo el mundo ansiaba emanciparse cuanto antes del yugo del Instituto. Los exámenes de bachillerato verificábanse con gran solemnidad y tenían lugar en el paraninfo, ante un tribunal del que formaban parte varios profesores de Universidad del distrito. El director procedía a abrir solemnemente, al comienzo de cada sesión, el sobre en que se contenían los temas para el ejercicio escrito, formulados por las autoridades del distrito académico. Al conocerlos, exhalábamos todos un suspiro, como si nos lanzásemos a un pozo de agua fría.
Dominados por la excitación nerviosa, aquellos temas nos parecían inasequibles, pero poco a poco comprendíamos que la cosa no era tan grave. Y conforme iba expirando el plazo de dos horas de que disponíamos, los profesores nos ayudaban a burlar la vigilancia de la comisión examinadora.
Cuando hube terminado mi trabajo, no lo entregué, sino que, siguiendo las instrucciones más o menos tácitas de Krisjanovsky, el inspector, me quedé en la sala, para ayudar a los necesitados de asistencia.
Había un séptimo curso complementario, pero como en el Instituto de San Pablo no se hallaban organizadas sus enseñanzas, teníamos que pasar a otro establecimiento. Ya éramos ciudadanos libres. Previamente, nos habíamos equipado para el caso con ropas civiles. El mismo día en que nos entregaron las papeletas de examen, nos fuimos, formando un gran grupo, al jardín de una cervecería, una especie de café cantante, en que tenían rigurosamente prohibida la entrada a los alumnos del Instituto. Tocados de corbata y con el cigarrillo en la boca, nos sentamos en torno a una mesa delante de dos botellas de cerveza. Interiormente, estábamos asustados de nuestra hazaña. Todavía no habíamos abierto la primera botella, cuando se presentó allí Guillermo, un vigilante del Instituto, a quien llamábamos “Cabrita”, pues su voz parecía un balido. Instintivamente, hicimos ademán de levantarnos, y quién más quién menos, todos nos sentimos dominados por un leve terror. Pero no pasó nada.
—¿Qué, ya estáis aquí? —nos dijo Guillermo, con un leve tinte de nostalgia y estrechándonos a todos la mano, como si con ello nos hiciese un favor.
El más viejo de todos, K., que llevaba un anillo en el dedo meñique, le invitó cínicamente a un vaso de cerveza. Esto era ya demasiado. Guillermo rechazó la invitación con mucha dignidad, se despidió a toda prisa y siguió su camino, a ver si atrapaba a algún chico que se hubiese aventurado a cruzar el cercado de la cervecería. Entre tanto, nosotros nos entregamos a la cerveza, con el sentimiento de nuestra propia dignidad realzado por aquel incidente.
Los siete años que, incluyendo el de la escuela preparatoria, hube de pasar en el Instituto, no dejaron de tener sus encantos, pero fueron más las torturas. En general, el recuerdo de los tiempos de escuela se me representa teñido de color gris, por no decir negro. Por encima de todos los episodios, escolares, los alegres como los tristes, alzábase aquel régimen lamentable de formalismo burocrático y de ausencia de espíritu. Creo que no hay un solo profesor del que pueda acordarme con verdadero afecto. Y eso que aquel Instituto no era de los peores. Sin embargo, en sus aulas me equipé con los conocimientos elementales y aprendí a estudiar de un modo sistemático y a guardar una cierta disciplina de conducta, condiciones todas para las que había de encontrar empleo más tarde. Además, los años de Instituto, aunque no fuese ésa su verdadera misión, pusieron en mí los primeros gérmenes dé hostilidad hacia el orden existente. Y estos gérmenes puedo asegurar que no cayeron en terreno baldío.
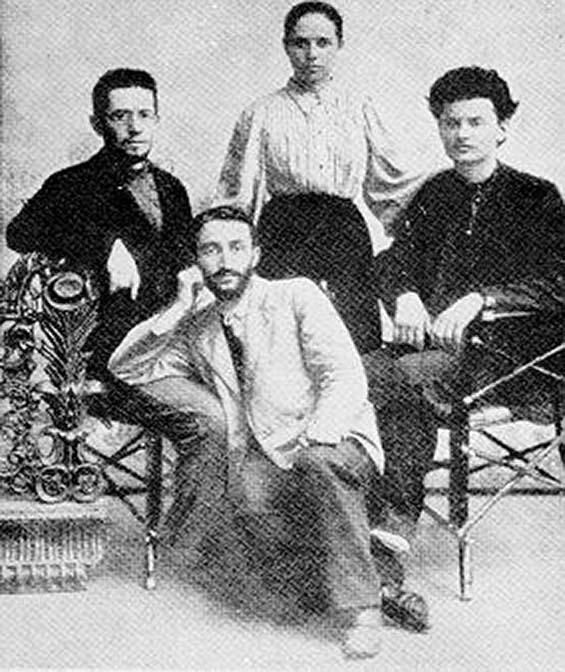
1897: Con amigos (Ilya Sokolovsky, Alexandra Sokolovskaya, quien luego sería la primera esposa de Trotsky, y Dr. Ziv)
Regresar al índice
La ciudad y la aldea
Pasé en la aldea, sin interrupción, los nueve primeros años de mi vida. En los siete años que siguieron iba a pasar allí los veranos, y a veces las vacaciones de Pascua y de Navidad. Hasta los dieciocho años, aproximadamente, me sentí íntimamente unido a Ianovka y a su ambiente y aledaños. En los primeros años de mi infancia, la aldea ejerció un influjo omnipotente sobre mi vida.
En los siguientes hubo de luchar con la ciudad por la primacía, hasta que al cabo se alzó ésta con la victoria.
La aldea me familiarizó con la agricultura, con el molino, con la gavilladora americana; hizo desfilar ante mis ojos a los campesinos, los del lugar y sus alrededores, los que traían al molino su molienda y los que acudían de las lejanas tierras ucranianas a buscar trabajo en la finca, con la guadaña y el hatillo al hombro. Mucho de lo que me enseñó la aldea cayó más tarde en el olvido o fue esfumándose en la memoria, pero a cada nuevo vaivén de mi vida, sale a la superficie, viene en su auxilio un trozo de aquel pasado. A la aldea debo el haber conocido en la realidad los tipos de la antigua nobleza decadente y de la riqueza capitalista en ciernes. Aquellos años me presentaron también, en su natural rudeza, no pocos aspectos de las relaciones humanas, preparándome así, por contraste, para sentir con mayor fuerza el tipo de cultura, más elevado aunque más contradictorio, de las ciudades.
El antagonismo entre la ciudad y el campo se alzó ya ante mi conciencia en las primeras vacaciones. Una gran impaciencia me dominaba, cuando me puse en viaje. El corazón me saltaba de gozo. Sentía ansia de volver a ver la aldea, de que volviesen a verme todos. En Novi Bug me encontré con mi padre, que salía a recibirme. Le enseñé mis magníficas notas y le expliqué que era ya estudiante de Instituto y necesitaba un uniforme de gala. Un carro entoldado nos llevaba a través de la noche; no lo conducía el cochero, sino un hombre joven, administrador de la finca. En la estepa soplaba un frío húmedo; me envolvieron en un amplio abrigo de paño. El viaje, el cambio de ambiente, los recuerdos y las impresiones teníanme como embriagado. Sin guardar un punto de silencio, hablando incesantemente, fui contándole a mi padre los recuerdos de la escuela, de la casa de baños, de mi amigo Kostia R., del teatro; al llegar a este punto le relaté el argumento del Nazar Slodolia y del Inquilino de la trompeta. Mi padre me escuchaba, a ratos quedábase dormido y se despertaba sobresaltado; luego, se dibujaba en su cara una sonrisa de satisfacción. El hombre que conducía meneaba de vez en cuando la cabeza y se volvía al amo, como diciendo: ¡Vaya cosas magníficas que nos cuenta! Hacia el amanecer me quedé dormido y fui a despertar en Ianovka.
Encontré la casa lamentablemente pequeña, el pan de centeno negro, y la vida toda de la aldea familiar y extraña a la vez. A mi madre y a mis hermanos les conté también lo del teatro, pero ya no puse en el relato el entusiasmo de la primera vez. En el taller, Vitia y David me parecieron enormemente cambiados, casi no los conocí; habían crecido y se habían hecho hombres. También yo les parecía otro. Como me tratasen de usted, quise protestar.
—¿Cómo quiere usted que le tratemos —me contestó David, moreno, flaco y retraído—, si ahora es usted una persona de estudios?
Iván Vasilievich se había casado durante mi ausencia. La cocina de la servidumbre, que estaba al lado del taller, había sido reformada para vivienda suya, y la cocina estaba ahora en una especie de choza nueva detrás de aquél.
Pero estos cambios eran lo de menos. Entre mí y los recuerdos, asociados con mi niñez alzábase ahora un no sé qué nuevo que era como un muro. Todo me parecía lo mismo y cambiado. Los objetos y las personas. Y algo había cambiado, indudablemente, durante este año que yo había estado fuera. Pero más que la realidad había cambiado el prisma a través del cual la veía. A partir de aquel día en que llegué a la aldea empecé a sentirme como distanciado de mi familia; y esta crisis, que empezó por nada, con el tiempo acabó siendo seria y profunda.
El influjo cambiante de la ciudad y la aldea empañó toda una primera época de mis estudios. En la ciudad, sentíame mucho más encajado en mis relaciones, y excepción hecha de algunos conflictos aislados, aunque turbulentos, como el del “Francés” o el del profesor de literatura, dejábame ir insensiblemente a la zaga de la disciplina familiar y escolar. Ello no se debía solamente al régimen de la familia con quien vivía, en cuya casa reinaban normas inteligentes y un nivel relativamente alto en punto a las relaciones personales, sino a la autoridad que sobre mí ejercían los hábitos de la vida urbana. En la ciudad, aunque las contradicciones no eran menores que en el campo, sino al contrario, aparecían, sin embargo, encubiertas, reglamentadas, sujetas a un orden. Los representantes de las diferentes clases sociales sólo entraban en contacto para algún asunto, desapareciendo luego a los ojos de los otros. En la aldea, todo se desarrollaba ante la mirada de los demás. Los lazos de dependencia que ataban a unos hombres con otros aparecían en descubierto, como los muelles de un sofá despanzurrado. En la aldea, yo me mostraba mucho más insumiso y camorrista. Hasta con Fanny Solomonovna, cuando venía a visitarnos, tenía que discutir y mostrarme grosero, si por acaso se le ocurría, discretamente, tomar partido por mi madre o mis hermanas; en cambio, en la ciudad nunca me animaron hacia ella más que sentimientos de bondad y de ternura. Muchas veces, surgían conflictos por nada, aunque eran más frecuentes los que tenían un fundamento serio.
Heme aquí vestido con un traje de lienzo recién lavado, el talle ceñido por un cinturón de cuero con hebilla de metal y la gorra blanca adornada con una escarapela amarilla que refulge al sol.
¡Una maravilla! Ansioso de que todo el mundo me viese —era en los días más calurosos de la cosecha— salí con mi padre a los campos. Al frente de la cuadrilla de once segadores y doce agavilladoras coronaba la cumbre el más viejo de todos. Arkhipo, un hombre de ceño sombrío, aunque blando de carácter. Ya cortan las mieses y el aire de fuego doce guadañas. Arkhipo lleva las piernas metidas en calzoncillos sujetos por un botón de hueso. Las jornaleras traen sayas rotas, y algunas sólo visten una camisa sucia. A lo lejos, se oyen silbar las guadañas, como si en ellas cantase la canícula.
—¡Trae acá —dice mi padre—, voy a ver cómo está el trigo! —Y cogiendo la guadaña que le alarga el segador, va a ocupar su puesto.
Me quedo mirándole sin quitarle ojo. Mueve los brazos sin hacer el menor esfuerzo, como si no trabajase, como si se dispusiese a trabajar tan sólo, suavemente, y a cada vez da un pasito corto, como si tentase el suelo, buscando un sitio para pisar. Se ve que siega con gran facilidad, sin ostentación alguna, y aunque no tenga la seguridad de movimientos del segador, su corte es ceñido e igual; el campo queda, rapado y la mies va formando un montón bien perfilado a su izquierda.
Arkhipo le mira de reojo y se le nota que el trabajo de mi padre no le desagrada. Los demás le contemplan a su modo, unos con simpatía y admiración, otros fríamente, como si pensasen: hacen bien en segar, pues para eso es su trigo; además, no lo hace más que por lucirse. Es posible que entonces no tradujese en palabras tan precisas aquellos gestos, Pero me daba cuenta perfectamente de la complicada mecánica de relaciones que allí alentaba. Cuando mi padre se hubo alejado para inspeccionar otra parte del campo, intenté yo coger la guadaña.
—Cuidado, la mies se coge con el filo, con el filo, y a la punta se la deja campo libre, sin apretar.
Pero la emoción no me deja encontrar el filo, y al tercer golpe hincó la punta en tierra.
—¡A ese paso —me dice el segador viejo—, pronto va usted a acabar con la guadaña; aprenda de su padre!
Veo la burla que baila en la mirada irónica de las jornaleras morenas y cubiertas de polvo y me apresuro a retirarme, con mi escarapela en la gorra, chorreando sudor.
—¡Ve con tu mamá, a comer pasteles! —me grita allá a lo lejos una voz de burla. Es la voz de Mutusok, un segador negro como el betún, que lleva ya tres veranos trabajando en nuestra finca. Viene de la colonia y es un hombre expeditivo y de lengua suelta; hace un verano, en presencia mía, y para que yo lo oyese, dijo unas cuantas cosas mordaces, pero muy exactas, acerca de los señores.
Mutusok me simpatiza, por su atrevimiento y su destreza, pero al mismo tiempo despierta en mí, con sus burlas, que no recata, un cierto odio. Quisiera decir algo que ganase su simpatía, o si no llamarle al orden y humillarle, pero no se me ocurre nada.
Al volver del campo, veo delante de nuestra puerta a una mujer descalza. Está sentada junto a la piedra, apoyada contra la pared, pues en la piedra no se atreve a sentarse; es la madre de Ignacio, un pastorcillo medio idiota. Ha venido andando siete verstas a buscar el rublo que le dan de jornal, pero no hay en casa nadie para pagarle y se estará aguardando hasta el anochecer. Se me encoge el corazón viendo aquella figura, encarnación viva del servilismo y la miseria.
Al año siguiente, las cosas no cambiaron, ni mucho menos. Volviendo un día de jugar al crocket, me encontré en la corraliza con mi padre, que regresaba del campo, cansado, de mal humor, cubierto de polvo, acosado por un aldeanillo descalzo y sucio, con los pies negros.
—¡Por Dios, déjeme usted la vaca! —suplicábale, jurando que no volvería a dejarla entrar en los trigos.
—No es tanto lo que come —le contestó mi padre— como lo que estropea.
El aldeano repetía una y otra vez las mismas palabras, y en sus súplicas palpitaba el odio. Esta escena me produjo una gran impresión y conmovió hasta la última fibra de mi cuerpo. El contento con que volvía del juego entre los perales, después de derrotar a mis hermanas, desapareció, arrastrado por una aguda crisis de desesperación. Me deslicé por delante de mi padre, corrí a mi cuarto, hundí la cabeza entre las almohadas y rompí a llorar amargamente , sin acordarme de que era ya un alumno del Instituto. Mi padre traspasó el umbral, y entró al comedor, seguido siempre por el hombrecillo. Oí voces. A poco, el aldeano se retiró. Volvió mi madre del molino, la oí hablar y oí el ruido de platos; estaban poniendo la mesa; mi madre me llamó a comer ; no contesté; seguía llorando. Poco a poco, las lágrimas iban serenándome. Se abrió la puerta del cuarto y vi a mi madre que se inclinaba sobre mí.
—¿Qué tienes, Liuvoska?
No contesté. Mis padres se pusieron a cuchichear.
—¿Lloras porque te da pena del aldeano? Ya le hemos entregado la vaca sin ponerle ninguna pena.
—No, no lloro por eso —sonó mi voz entre las almohadas, avergonzado y torturado por la causa de mi llanto.
—No le hemos puesto ninguna pena —repitió mi madre.
Fue mi padre quien se dio cuenta de las verdaderas razones y se las explicó. Al verme pasar, con sólo una mirada rápida, pudo darse cuenta de muchas cosas.
Un día, estando fuera mi padre, se presentó el “uriadnik”, un sujeto vulgar, codicioso y cínico, y pidió los pases de los jornaleros. A dos de ellos les había expirado ya el plazo. Mandó que los trajesen inmediatamente y los apresó, para enviarlos, de etapa en etapa, a su distrito. Uno de ellos era un viejo, con el cuello moreno lleno de grandes arrugas; el otro un joven, sobrino del primero.
Al llegar al zaguán, brincaron las huesudas rodillas en tierra, primero el viejo y luego el joven, y tocando casi el suelo con la cabeza, suplicaron: —¡Déjenos usted, por Dios, tenga usted compasión!
El uriadnik, fornido y sudoroso, se entretenía en jugar con el sable mientras bebía el vaso de leche fría que le habían subido de la bodega:
—Yo no gasto compasión más que en los días de fiesta, y hoy no me toca.
Yo, que estaba como sobre ascuas, me aventuré a pronunciar, con voz insegura, unas cuantas palabras de protesta.
—Con usted, joven, no va esto —me dijo el gendarme, con tono claro y severo, y mi hermana mayor me hizo con el dedo serías de que me callase. El uriadnik se llevó a los obreros conducidos.
Durante las vacaciones, me encargaban de llevar los libros, es decir, de asentar, turnándome con mi hermano y mi hermana mayores, los jornaleros que trabajaban en la finca, sus salarios y los pagos hechos en productos y en dinero. Muchas veces, ayudaba a mi padre a hacer la paga, y la presencia de los obreros daba frecuente ocasión a pequeños choques e incidentes velados entre nosotros. No es que se les hiciese objeto de ningún engaño, pero las condiciones fijadas eran mantenidas con gran rigor. Los jornaleros, particularmente los viejos, no tardaron en observar que el chico tendía a favorecerles, y esto irritaba a mi padre.
Cuando la desavenencia era muy aguda, cogía un libro y me marchaba, y muchas veces no me presentaba a comer. En una de estas crisis me cogió una vez, en medio del campo, una tormenta; no cesaba de tronar y llovía a raudales, como suele hacerlo en la estepa; los rayos que caían por todas partes, parecían apuntar todos para mí. Yo me estaba impertérrito, calado hasta los huesos, con los zapatos encharcados y la gorra chorreando. Cuando volví a casa, todo el mundo se me quedó mirando en silencio y de reojo. Mi hermana me dio ropa para que me mudase, y de comer.
Al terminar las vacaciones, solía llevarme mi padre a Odesa. En el cambio de tren no tomábamos mozo; cargábamos nosotros con el equipaje. Mi padre cogía los bultos de más peso, y por las espaldas y los brazos agarrotados se veía el trabajo que le costaba. Me daba pena de él y procuraba cargar con todo lo que podía. Únicamente avisábamos a un mozo cuando llevábamos una caja grande con regalos para los parientes de Odesa. Mi padre le retribuía roñosamente y el mozo, se iba descontento meneando la cabeza y gruñendo. A mí, eso me dolía mucho. Y si iba yo solo, y, tenía que valerme de los servicios del mozo de equipajes, no tardaba en quedar vacía la escarcela; siempre estaba temeroso de dar poco y le miraba al mozo a los ojos, preocupado. Era la reacción contra los hábitos ahorrativos que imperaban en casa de mis padres, y jamás llegué a dominar estos excesos.
En el aspecto religioso y patriótico, no existía contradicción entre la ciudad y la aldea, sino por el contrario, una y otra se completaban, cada cual a su modo. Mis padres no tenían nada de religiosos. Al principio, procuraban guardar las apariencias; acudían a la sinagoga de la colonia en las grandes fiestas y el sábado mi madre dejaba la costura, a lo menos en público. Pero estas prácticas rituales fueron desapareciendo al cabo del tiempo, conforme aumentaba la familia y su bienestar.
Mi padre había dejado de creer en Dios ya en sus años mozos, y cuando era viejo, solía hablar de ello sin recatarse delante de la mujer y de los hijos. Mi madre prefería eludir el tema y levantaba los ojos al cielo siempre que la ocasión se presentaba.
Sin embargo, cuando yo tenía siete u ocho años, la fe en Dios era, oficialmente, cosa descontada.
Recuerdo que un día, una visita que teníamos, a la que me presentaron mis padres como de costumbre, obligándome a enseñarle los dibujos y los versos, me preguntó:
—Vamos a ver, ¿qué es Dios?
—Dios —le contesté sin vacilar— es una especie de hombre.
La visita meneó la cabeza con gesto de reproche:
—No, Dios no es un hombre.
—¿Pues, qué es, entonces? —tomé yo a preguntar, pues no siendo hombres no conocía más que animales y plantas. La visita y mis padres se miraron con esa sonrisa de perplejidad que tienen cuando los niños intentan hurgar en los inconmovibles lugares comunes.
—Dios es un espíritu —me dijo el otro.
Ahora era yo el que les miraba con una sonrisa de asombro, queriendo leer en sus caras si se mofaban de mí; pero no, no era mofa. No había más remedio que resignarse. Y así, me fui haciendo a la idea de que Dios era un espíritu. Y como cumple a un pequeño salvaje, identificábalo con mi propio “espíritu” al que llamaba alma, y sabía ya que el espíritu, o sea la respiración, acababa con la muerte. Entonces no sabía que esta creencia se llamaba la teoría del animismo.
Durante las primeras vacaciones que pasé en la aldea, tuve una conversación acerca de Dios con el estudiante S., que estaba de visita en Ianovka, al que encontré tendido en el sofá, yendo yo a tumbarme, en él a dormir. Por entonces, ya no creía más que a medias en la existencia de Dios; no me había parado especialmente a pensar en ello y quería llegar a una conclusión firme.
—Y dime, ¿qué se hace del alma después de la muerte? —le pregunté, doblando ya la cabeza sobre la almohada.
—Y durante el sueño, ¿qué crees que se hace de ella? —me respondió el interpelado.
—¡Hombre! —le repliqué, ya medio dormido.
—Y el alma del caballo, ¿a dónde irá a parar cuando estira la pata? —añadió el estudiante.
Esta objeción me satisfizo plenamente, y me quedé dormido sin mayores inquietudes.
En casa de Spenzer nadie sentía la menor preocupación religiosa, exceptuada la tía vieja, que no contaba. Sin embargo, mi padre se empeñó en que conociese la Biblia en su texto original; era un prurito de su orgullo paterno, y hube de tomar lecciones de hebreo bíblico en Odesa, con un viejo erudito. La enseñanza, que no duró más que unos cuantos meses, no me fortificó gran cosa en la fe de los mayores. Un día en que descubrí en las palabras del profesor una cierta ambigüedad respecto al texto que nos tocaba, formulé, con cautela y diplomacia, esta pregunta:
—Si admitiéramos, como piensan muchos, que no existe Dios, ¿cómo creeríamos que se había hecho el mundo?
—¡Hum! —gruñó el profesor—. ¡Pregúnteselo usted a él!
Tal fue lo que me contestó. Me bastaron aquellas palabras taimadas para comprender que mi profesor de religión no creía tampoco en Dios, y ya me quedé decididamente tranquilo.
Los alumnos del Instituto, tenían diferentes nacionalidades y religiones. La enseñanza religiosa variaba según la confesión de cada cual; a los ortodoxos les daba clase un pope, a los protestantes un pastor, a los católicos un cura, y a los judíos un rabino. El pope, que era sobrino del obispo y, según se decía, el favorito de las damas, tenía una hermosa cara de cristo rubio, pero muy de salón, con gafas de oro, cabellera dorada muy abundante y una untuosidad insoportable en los gestos. Al llegar la clase de religión, los alumnos se separaban y los que tenían otra confesión se salían del aula, pasando por delante de las narices del pope. Éste ponía siempre una cara muy curiosa y se quedaba contemplando a los disidentes con una expresión de desprecio, suavizado por la tolerancia del verdadero cristiano.
—¿Adónde vais? —preguntó a uno de los que se retiraron.
—Somos católicos —contestó el chico.
—¡Ah, sí, católicos —repitió el otro meneando la cabeza—; sí sí sí ! ¿Y ustedes?
Somos judíos.
—¡Judíos, judíos, ya ya ya !
De adoctrinar a los católicos se encargaba el cura, que se presentaba siempre en la puerta de la clase sin que nos diésemos cuenta, como una sombra negra, y se retiraba imperceptiblemente, como había venido, hasta el punto de que en tantos años no pude nunca observar detenidamente su rostro afeitado. Un señor bondadoso llamado Ziegelmann enseñaba a los alumnos judíos la Biblia y la historia del pueblo de Judá. Estas lecciones no las tomaba nadie en serio.
Las diferencias de raza no pesaban gran cosa sobre mi conciencia, pues en la vida diaria eran casi insensibles. Con arreglo a las leyes restrictivas dictadas en 1881, mi padre no podía comprar nuevas tierras, como hubiera deseado, y tenía que llevarlas arrendadas por debajo de cuerda, pero a mí esto no me importaba gran cosa. Como hijo de un terrateniente acomodado, pertenecía más bien al grupo de los privilegiados que al de los oprimidos. En mi familia y en la finca se hablaba el ruso ucraniano. Y aunque en las escuelas sólo admitían a los chicos judíos hasta una cierta tasa, por cuya causa hube de perder un año, como era siempre el primero de la clase, para mí no regía aquella limitación. En el Instituto, no existía, al menos abiertamente, fanatismo nacionalista de ningún género. Y era difícil que existiera, aunque no fuese más que por la gran variedad de nacionalidades, entre profesores y alumnos. Había, sin embargo, un chovinismo recatado, que se manifestaba de tarde en tarde. Un día, Liubimov le preguntó a un alumno polaco, recalcando mucho las palabras, acerca de las persecuciones de los polacos contra los ortodoxos, en la Rusia blanca y en Lituania. Miskevich, que era el interpelado, un muchacho moreno y delgado, palideció, apretó los dientes y no pudo contestar palabra.
—Vamos, diga usted —le animaba Liubimov con visible fruición—, ¿por qué se está callado?
Uno de los chicos no pudo contenerse y gritó desde su asiento:
—Es que Miskevich es polaco y católico.
—¡A a h! —exclamó el profesor fingiendo asombro—. Aquí no existen diferencias.
A mí me molestaban tanto las groserías encubiertas del profesor de Historia contra los polacos, como la irritación de Burnand, “el Francés” contra los alemanes y él desprecio del pope por los judíos. Es muy probable que estas desigualdades raciales contribuyesen a estimular mi descontento con el régimen existente; pero esta causa se esfumaba en contacto con otras manifestaciones de la injusticia social, y no ejerció sobre mí influencia alguna decisiva ni independiente.
El sentimiento de primacía del todo sobre las partes, de la ley sobre el hecho y de la teoría sobre la experiencia personal empezó a desarrollarse en mí desde muy temprano, y no ha hecho más que afirmarse con el transcurso del tiempo. Este sentimiento, que había de ser la base de mis ideas, lo debo muy principalmente a la ciudad. El oír a un chico estudiante de física o de ciencias naturales, hacer consideraciones supersticiosas acerca del mal agüero del lunes o a propósito del pope con quien nos cruzábamos, me producía profunda indignación y parecíame que aquello era traicionar a la inteligencia. Para curarlos de sus supersticiones, estaba dispuesto a hacer todas las cosas imaginables.
Una vez, como en Ianovka estuviesen torturándose para medir las dimensiones de un campo en forma de trapecio, apliqué el método de Euclides, y a los dos minutos había sacado las medidas.
Pero los resultados de mi cálculo no coincidían con los de “la práctica”, y no me creyeron. Fui a buscar un libro de Geometría, juré sobre él en nombre de la ciencia, me indigné y dije qué sé yo cuantas insolencias; me desesperaba viendo la imposibilidad de convencer a aquellos hombres.
Tuve una violenta disputa con Iván Vasilievich, nuestro mecánico, que no renunciaba a la esperanza de construir un “perpetuum mobile”. Para él, la ley de conservación de la energía era una invención que no tenía nada que ver con la realidad. “Los libros son una cosa y la práctica otra ”, solía decir. No alcanzaba a explicarme, ni me resignaba a ello, que en nombre de la rutina o del capricho se rechazasen tan ligeramente las verdades inconmovibles.
El sentimiento de superioridad del todo sobre el detalle había de ser, corriendo el tiempo, uno de los elementos más constantes de mi actividad de escritor y de mi credo político. Nada me era más odioso que el estúpido empirismo y la adoración del hecho, muchas veces puramente imaginario o mal comprendido. Mi preocupación era buscar las leyes de los hechos. Esto llevábame muchas veces, naturalmente, a generalizaciones prematuras y equivocadas, sobre todo en aquellos años, en que me faltaban todavía la cultura y la experiencia necesarias. Pero no había absolutamente ningún campo en que supiera moverme con soltura si no era guiado por el hilo de una visión total.
El radicalismo revolucionario y social, que había de ser el nervio de mi vida entera, nació precisamente de esta enemiga intelectual por el empirismo que vive de migajas, por todo lo espiritualmente informe y teóricamente disperso.
Intentaré revertir la mirada a mis primeros años. De muchacho, era, indudablemente, orgulloso, irascible, y de seguro que también intransigente. Al ingresar en el Instituto, no me animaba probablemente ningún sentimiento de superioridad sobre los demás chicos de mi tiempo. En la aldea, donde me presentaban siempre a las visitas para que luciese mis talentos, no había posibilidades de comparación, pues los jóvenes de la ciudad que se presentaban en Ianovka de vez en cuando, tenían siempre la superioridad inasequible de los bachilleres, a la que se unía la de sus años, de modo que tenía que mirarlos siempre de abajo arriba. El instituto era un campo de rivalidades incruentas. A partir del momento en que, dejando muy atrás al segundo, pasó a ser el primero de la clase, el chico de Ianovka comprendió que valía más que los otros. Los compañeros que le rodeaban rendíanse a su superioridad. Esto no pudo menos de influir en mi carácter. Los profesores me alababan; algunos, como Krisjanovsky, ponían de relieve mis méritos delante de la clase. En general, los maestros me trataban bien, aunque con sequedad. Los compañeros se dividían en amigos incondicionales y enemigos ardorosos.
No se crea que el muchacho no ejercía sobre sí una crítica atenta. No cesaba de analizarse. Sus conocimientos y las cualidades de su carácter no le satisfacían, ni mucho menos, y el descontento crecía, conforme aumentaba en años. Se acechaba despiadadamente para ver de sorprenderse en descubierto ante alguna mentira, y si por acaso oía mencionar como del dominio corriente un libro que no hubiese leído, no se lo perdonaba. Era, naturalmente, una consecuencia de su orgullo. La idea de que había que ser mejor, más elevado de sentimientos y más culto, no dejaba de laborar en él. Andaba constantemente preocupado con el problema del destino del hombre en general y del suyo en particular. Recuerdo que una noche me preguntó Moisés Filipovich, de pasada: —¿Qué, amiguito, también tú meditas acerca de la vida?
Mi pariente acudía con frecuencia a estas frases dichas en broma, en un tono irónico y teatral.
Pero aquella vez habla dado en el blanco. Sí, estaba cavilando precisamente acerca de la vida, aunque no hubiera sabido llamar por su nombre a aquella mi preocupación de muchacho respecto al porvenir. Diríase que Moisés había estado escuchando lo que pasaba en mi interior.
—¿He acertado? —dijo ya en otro tono, y, dándome una palmadita en el hombro, desapareció en la puerta de su cuarto.
¿Había algunas ideas políticas en la familia con quien viví en Odesa? En aquella casa, imperaba un liberalismo moderado alimentado de humanismo; Moisés Filipovich tenía, además, vagas simpatías socialistas, a la manera tolstoiana. Casi nunca hablaban de política, sobre todo estando yo delante; es posible que les contuviera el miedo de que fuese a contar algo a mis amigos, pues en aquellos tiempos era peligroso irse de la lengua. Cuando en las conversaciones de las personas mayores salía a relucir por raro acaso un suceso revolucionario, como cuando por ejemplo, decían: “fue en el año en que asesinaron al Zar Alejandro II”, parecía como un eco de un pasado muy remoto, algo así como sí dijesen: en el año del descubrimiento de América. La política era completamente ajena al ambiente en que yo vivía, y pasé sin ideas políticas ni la necesidad de tenerlas todo el tiempo que cursé en el Instituto. Pero, inconscientemente, todo en mí tendía a la rebelión.
Sentía una aversión profunda contra el orden existente, contra la arbitrariedad y la injusticia. ¿De dónde provenía? Del orden de cosas imperante en la época de Alejandro III, del régimen policíaco de la explotación de los obreros del campo, de la venalidad de los empleados públicos, de la estrechez de las ideas nacionalistas, de las injusticias de los profesores y de la calle, del contacto íntimo y familiar con las gentes del campo, los criados y los jornaleros, de las conversaciones oídas en el taller, del ambiente humano que respiraba en casa de mis parientes de Odesa, de las poesías de Nekrasov y de otros libros, de la atmósfera social toda. Hube de darme cuenta de este espíritu de rebeldía al contacto con dos compañeros del Instituto, Rodsevich y Kologrivov.
Vladimiro Rodsevich, hijo de un Coronel, fue durante mucho tiempo el segundo de la clase. Pidió permiso a sus padres para invitarme a su casa un domingo. Me recibieron bien, pero con sequedad. El Coronel y su mujer cambiaron conmigo unas pocas palabras, en tono inquisitivo. En las tres o cuatro horas que pasé allí, experimenté por dos veces una sensación de extrañeza y desasosiego, rayana en la hostilidad: fue al tocar los temas de la autoridad y la religión. En aquella familia reinaba un tono de devoción conservadora que me oprimía el pecho. Los padres de Vladimiro no le dieron permiso para visitarme, y allí terminaron nuestras relaciones. Un Rodsevich qué ganó gran popularidad en Odesa, en la secta de los “Cien negros”, a raíz de la primera revolución, sería seguramente de este linaje.
El segundo choque fue todavía más fuerte. Kologrivov había ingresado en el segundo curso a mitad de año, y era como un elemento extraño entre nosotros; era un chico alto, tosco y enormemente aplicado. Se aprendía de memoria cuanto podía. El primer mes se había ya hecho un verdadero lío en la cabeza. Si el profesor de Geografía le sacaba al mapa, Kologrivov empezaba a recitar de carretilla, sin esperar a que le preguntasen: “Los mandamientos de la ley de Dios, que Nuestro Señor Jesucristo dio al mundo ”. Después de la clase de Geografía, venía, por lo visto la de Religión. Pues bien, hablando un día con este tal Kologrivov, el cual se mostraba muy respetuoso conmigo, pues no en vano era el mejor alumno de la clase, se me ocurrió hacer, incidentalmente, no sé qué observación crítica acerca del director.
—No sé cómo, puedes hablar así del señor director —me dijo el otro, con una extrañeza que no era fingida.
—¿Por qué no? —le repliqué a mi vez con asombro menos fingido todavía.
—Porque es un superior. Y si un superior le manda a uno andar de cabeza, hay que hacerlo sin replicar.
Tales fueron sus palabras. Ni más ni menos. Me quedé estupefacto ante la fórmula, que era perfecta. Entonces no podía darme cuenta de que el muchacho no hacía más que repetir lo que estaría oyendo todos los días en su familia de siervos. Yo no tenía todavía ideas propias pero una voz muy clara me decía que había ideas que no estaban hechas para mí, como no estaban hechos para mi estómago los alimentos agusanados.
Al lado de esta vaga hostilidad hacia el régimen político imperante en Rusia, alzábase en mí, insensiblemente, una tendencia a idealizar el extranjero, la Europa occidental y Norteamérica. A fuerza de observaciones comentarios, completados por la fantasía, fue formándose, en mí la imagen de una cultura augusta, universal y armónica. Más tarde, vino a unirse a ella la de una democracia ideal. El neoracionalismo enseñaba que la comprensión clara de una cosa era ya el principio de su realización. Así, tenía que parecerme por fuerza inverosímil que en Europa reinase todavía la superstición, que la Iglesia gozase allí de una influencia extraordinaria y que en los Estados Unidos se persiguiese a los negros. Este idealismo, herencia del ambiente liberal y pequeñoburgués en que me había formado, se mantuvo adherido por mucho tiempo a mis convicciones, aun en una época en que ya empezaba a afirmarse en mí la mentalidad revolucionaria. Seguramente que en aquellos tiempos me hubiera quedado perplejo si alguien me hubiese dicho, si se hubiera atrevido a decirme, que una República alemana coronada por un Gobierno de socialdemócratas puede albergar a toda casta de monárquicos, pero se niega a conceder a un revolucionario el derecho de asilo. Afortunadamente, la vida me ha enseñado a no asombrarme de muchas cosas. La vida, que es una gran escuela de dialéctica, se ha encargado de matar en mí aquel racionalismo de la juventud. Hoy, ya no es capaz de maravillarme ni un Hermann Müller.

1897
Regresar al índice
El año crítico
Desde mediados del siglo precedente, el proceso político de Rusia se cuenta por decenios. El del sesenta —que sigue a la guerra de Crimea— fue una especie de período enciclopedista, algo así como nuestro breve siglo XVIII. En el decenio siguiente, la intelectualidad intentó sacar las consecuencias de aquellas ideas y llevarlas a la práctica; esta década comenzó con una cruzada de compenetración con el pueblo y de propaganda revolucionaria y acabó con el terrorismo. Es el período que ha quedado en la historia bajo el signo de la “Narodnaia Wolia”. Lo mejor de esta generación se gastó bajo el fuego de la dinamita. El enemigo mantuvo todas sus posiciones. Vino la década de la depresión, del desengaño y del pesimismo, de la búsqueda moral y religiosa: el decenio del ochenta. Sin embargo, a la sombra de la reacción, las fuerzas del capitalismo fueron organizándose en silencio. Con el decenio siguiente, del año noventa en adelante, aparecieron las huelgas obreras y las ideas marxistas. La nueva oleada culminó en la primera década del siglo siguiente, con el año 1905.
Por los años de 1880 y siguientes, Rusia vivió bajo, la signatura de Pobedonozev, el Procurador Supremo del Santo Sínodo, en quien encuentran clásica expresión las doctrinas del absolutismo y del estancamiento general. Los liberales le consideraban como un perfecto, burócrata, ajeno a la vida, pero la verdad era muy otra. Pobedonozev tenía de los antagonismos que vivían ocultos en el seno del pueblo una visión más seria y más objetiva que los liberales. Sabía que si se aflojaban los tornillos, la conmoción de abajo echaría por tierra a los de arriba, reduciendo a cenizas todo aquello que él, y con él los propios liberales, acataban como las más firmes columnas de la cultura y la moral. A su modo, Pobedonozev veía mucho más allá que las cabezas del partido progresivo. No era culpa suya que el proceso histórico del país fuese más fuerte que aquel sistema bizantino en cuya defensa se empeñaba con tanta energía el mentor de Alejandro III y Nicolás II.
En aquellos años sordos, cuando los liberales lo daban todo por muerto, Pobedonozev percibía por debajo de la superficie los estertores y los golpes reprimidos. No se sintió tranquilo ni aun en los años más tranquilos del reinado de Alejandro III. “Ha sido y es duro —por amarga que se haga la confesión—, y lo seguirá siendo”, escribía a sus íntimos. “No se me quita el peso de encima del alma, viendo y sintiendo por momentos el giro que van tomando las cosas y los hombres Comparando los tiempos presentes con los del remoto pasado, tiene uno la sensación de vivir en otro mundo, en el que todo se torna por regresión al caos primitivo y en medio de esta fermentación se siente uno impotente”. Pobedonozev alcanzó todavía el año 1905, en que aquellos latidos subterráneos que tanto le preocupaban salieron a la superficie, y en que empezaron a vacilar los cimientos y a cuartearse los recios muros del viejo edificio. El año de 1891, año de mala cosecha y de hambre, ha quedado oficialmente en la historia como el año en que se inicia el viraje político. No es Rusia el único país que empieza a girar, a fines de siglo, en torno a la cuestión obrera. En 1891, el partido socialdemócrata alemán aprueba el programa de Erfurt. El Papa León XIII da una encíclica consagrada a la situación de los trabajadores. El Káiser Guillermo II déjase llevar también de ideas sociales, unas ideas en que se mezcla la necia incultura con el romanticismo burocrático. La aproximación del Zar a Francia asegura la afluencia de capitales al mercado ruso. Witte es nombrado ministro de Hacienda, y este nombramiento abre la era del proteccionismo industrial. El rápido y turbulento desarrollo del capitalismo fomenta aquel “espíritu de la época” que tanto atormentaba, con sus presentimientos amenazadores, el ánimo de Pobedonozev.
Los círculos de la intelectualidad fueron los primeros en sentir el desplazamiento político hacia el terreno activo. Empiezan a aparecer, cada vez en mayor número y con actitud, más resuelta, jóvenes escritores marxistas. A la par que esto ocurría, volvía a dar señales de vida el movimiento del “populismo” (“narodnitchestvo”), que estaba apagado. En 1893, aparece en las prensas públicas el primer libro marxista, que lleva al frente el nombre de Pedro Struve. Iba yo a cumplir por entonces catorce años y todavía navegaba muy lejos de este continente.
En 1894 muere el Zar Alejandro III. Como ocurre siempre en tales casos, las esperanzas liberales van a buscar refugio en el heredero de la corona. Éste las contestó con un puntapié. En el discurso pronunciado ante los representantes de los “zemstvos”, el nuevo Zar calificó las esperanzas constitucionales de “ilusiones sin sentido”. El discurso apareció publicando en todos los periódicos. De boca en boca, corrió el rumor de que en el texto leído por el Zar decía “ilusiones sin fundamento”; en su excitación, el emperador había empleado una expresión más fuerte que la primitiva. Tenía yo entonces quince años. Sin saber por qué ni pararme a analizarlo, mis simpatías estaban de parte de las “ilusiones sin sentido” y no de parte del Zar. Creía, instintivamente en un proceso gradual que habría de traer a la Rusia reaccionaria el progreso de Europa. A esto se reducían en aquel entonces mis ideas políticas.
La ciudad de Odesa, ciudad activa y comercial, pintoresca, agitada, llena de gentes de las más distintas razas, estaba, políticamente, muy a la zaga de otros centros. En San Petersburgo, en Moscú, en Kiev, existían ya por entonces numerosos grupos socialistas organizados en los establecimientos de enseñanza. En Odesa no se conocía ni uno solo. En 1895 muere Federico Engels. En muchas ciudades rusas, los estudiantes y las asociaciones estudiantiles reúnense secretamente a deliberar acerca de la muerte del maestro del socialismo. Iba yo a cumplir diez y seis años. No conocía el nombre de Engels y me hubiera visto en un aprieto para decir algo concreto de Marx; es posible que no tuviese la menor noción acerca de él.
Mis sentimientos políticos, en el Instituto, eran confusos sentimientos de rebeldía, pero nada más.
En mi tiempo, los problemas políticos quedaban fuera de aquellos muros. Nos contábamos en voz baja que, en el gimnasio privado de Novak, un checoslovaco, se habían formado no sé qué grupos que habían dado lugar a detenciones, por cuya razón el checo, que nos daba clase de gimnasia, había sido expulsado, sustituyéndosele por un militar. En el círculo de relaciones con que yo me rozaba a través de la familia con quien vivía, reinaba descontento hacia el régimen, pero se le tenía por inconmovible. Los más audaces llegaban a soñar con una Constitución que se conquistaría a la vuelta de muchos años. Y de Ianovka, no hablemos. Cuando volví a la aldea ya con mi título de bachiller y la cabeza llena de confusas ideas democráticas, mi padre se puso en guardia en seguida y me dijo malhumorado:
—Eso no lo verán ni los que vivan tres siglos después que nosotros.
Estaba firmemente convencido de la esterilidad de todas las aspiraciones de reforma y tenía miedo por la suerte de su hijo. Allá por el año 1921, cuando, estando yo en el Kremlin, vino mi padre junto a mí, después de escapar del peligro blanco y del peligro rojo, le pregunté, bromeando: —¿Se acuerda usted de cuando me decía que el régimen zarista iba a durar tres siglos más?
Mi padre, ya viejo, sonrió taimadamente, y me contestó en ucraniano:
—Vaya, por una vez, puede que hayas acertado
Al comenzar la última época del siglo, iban ya desapareciendo, entre la intelectualidad, poco a poco, las ideas tolstoianas. El marxismo comenzaba a triunfar sobre el movimiento populista. El duelo entre estas dos direcciones llenaba con sus ecos las columnas de los periódicos de todos los matices. Por todas partes sonaban los nombres de aquellos jóvenes seguros de sí que se llamaban materialistas. Yo me di cuenta por vez primera de que existía todo esto en el año 1896.
Los problemas de la moral privada, tan íntimamente unidos a la ideología pasiva de la década anterior, me salieron al paso en ese período en que la “perfección interior del hombre” es, más que una escuela, una necesidad orgánica del espíritu en gestación. Pero esta tendencia no tardó en llevarme de la mano al problema de una “visión del mundo”, que me puso ante el dilema del “narodnitchestvo” o el marxismo. El duelo entre estas dos tendencias se adueñó de mí con un retrase de pocos años, en comparación con el giro general que iba tomando el espíritu del país. En el momento en que yo me acercaba al Abc de la ciencia económica y me debatía con el problema de si Rusia habría de pasar forzosamente por la fase del capitalismo, los marxistas de la generación anterior a mí habían andado ya el camino que llevaba a los obreros y estaban convertidos en socialdemócratas.
La primera gran encrucijada de mi vida me cogió muy poco preparado políticamente, aun para mis diez y siete años. Eran demasiados los problemas que se alzaban ante mí a un tiempo mismo, y en este trance hacíase imposible guardar el orden y la lógica necesarios. Pasaba de un problema a otro sin sosegar. Mas lo que sí puede asegurarse es que la vida había hecho ya arraigar en mi conciencia unas magníficas reservas de protesta social. ¿En qué consistían? En un sentimiento de solidaridad, por los oprimidos y de indignación ante la injusticia. Acaso fuese este segundo sentimiento el que predominase. La desigualdad humana se destacaba, ya desde mi más temprana infancia, en sus formas más rudas y descarnadas, en medio de las impresiones que la vida cotidiana iba dejando en mí; la injusticia revelábase muchas veces con el carácter de un franco desafuero en que la dignidad humana aparecía escarnecida. Baste recordar la pena del látigo que al mujik se hacía sufrir. Estas impresiones fueron asimiladas enérgicamente por mi conciencia antes de que vinieran las teorías, y acumularon en ella un depósito de materiales de gran fuerza explosiva. Quizá por esto precisamente vacilé algún tiempo ante aquellas magnas consecuencias que se desprendían ineludiblemente de las observaciones de este primer período de mi vida.
Pero en el proceso de mi formación hay todavía otro aspecto. No es raro que en la sucesión de varias generaciones, los muertos perduren en los vivos. Tal ocurrió con aquella generación de revolucionarios rusos que hubieron de vivir su primera juventud en la atmósfera de opresión de los años ochenta y siguientes. Pese a las grandes perspectivas que abría la nueva enseñanza, los marxistas, en la realidad, se revelaban prisioneros del ambiente conservador de la época: eran incapaces de toda iniciativa audaz, desfallecían ante los obstáculos, proyectaban la revolución sobre un vago mañana y propendían a ver en el socialismo el fruto de una evolución secular.
En el seno de una familia como aquélla con quien yo vivía, la voz de la crítica política hubiera resonado con más claridad unos años más temprano o más tarde. A mí me tocaron los años peores. En casa, rara vez se hablaba de política, y los grandes problemas eludíanse cuidadosamente.
Otro tanto acontecía en el Instituto. Indudablemente, esta atmósfera de la época tuvo que influir en mí. Años después, cuando ya iba formándose en mí el revolucionario, comprendí que me poseía una desconfianza instintiva por la acción de masas, que adoptaba una actitud libresca, abstracta y, por tanto, escéptica, ante la revolución. Y hube de luchar interiormente con aquel estado de espíritu —mediante la reflexión, la lectura y, sobre todo, la experiencia—, hasta sobreponerme a este estancamiento psicológico.
Pero no hay mal que por bien no venga. A la necesidad de combatir conscientemente la huella que en mí dejara el ambiente de la primera juventud, debo seguramente el haber ahondado de un modo, serio y concreto en los problemas fundamentales de la acción de masas. Sólo aquello que se conquista luchando tiene valor y consistencia. Pero en realidad, esto es ya materia de los capítulos siguientes.
El séptimo curso hube de estudiarlo en Nikolaiev, abandonando; Odesa. Nikolaiev era una ciudad pequeña, pueblerina, y su Instituto dejaba bastante que desear. Sin embargo, en el año que pasé allí —fue el de 1896— se decidió mi juventud, pues hube de enfrentarme con el problema del lugar que me correspondía en la sociedad humana. Fui a vivir con una familia en la que había hijos mayores afiliados ya a las nuevas ideas. Es curioso que en nuestras primeras conversaciones rechazase resueltamente las “utopías socialistas”. Me las daba de escéptico, como si nada ya pudiera sorprenderme. En materias políticas reaccionaba siempre con un tono de superioridad irónica. La señora con quien vivía estaba encantada de mí y, aunque no muy convencida, me presentaba como modelo a sus hijos, que eran algo mayores que yo y tenían ideas radicales. Por mi parte, aquello no era más que una lucha desigual por afirmar mi independencia. Estaba resuelto a no dejarme influir personalmente por aquellos chicos socialistas con quienes me había juntado el destino. El forcejeo duró unos cuantos meses. Las ideas que flotaban en el aire eran más fuertes que yo. Y la verdad era que en el fondo de mi corazón ardía en deseos de entregarme a ellas. A los pocos meses de estar en Nikolaiev, cambió radicalmente mi actitud. Dejé la careta conservadora y puse proa a la izquierda con una violencia que no dejaba de asustar a algunos de mis nuevos amigos y correligionarios.
—¿Cómo —decía la patrona—, de modo que después de ponerle por modelo a mis hijos, se sale usted con eso?
Empecé a descuidar los estudios. Los conocimientos que traía de Odesa me bastaban, en realidad, para sostener oficialmente el primer puesto. Faltaba mucho a las clases. Un día, se presentó en casa el inspector del Instituto a indagar las causas de aquello. La visita de inspección me humilló lo indecible. Pero el inspector era un hombre cortés, y se convenció de que, tanto en la familia con quien vivía como en mi cuarto, reinaba un orden perfecto; con esta convicción se retiró en paz. No vio los folletos clandestinos que tenía escondidos debajo del colchón.
En Nikolaiev, aparte de los chicos jóvenes, que se inclinaban al socialismo, conocí por primera vez a varios antiguos deportados que vivían vigilados por la policía. Eran tipos insignificantes de la época decadente de los “narodniki”. Los socialistas no habían tenido todavía, tiempo a volver de Siberia, pues empezaban a mandarlos entonces. Estas dos corrientes encontradas formaban una especie de torbellino espiritual, en que di vueltas durante una temporada. El “narodnitchestvo” despedía ya un olor de moho. El marxismo, por su parte, me repelía por su “estrechez”. Espoleado por la inquietud, ardía en deseos de asir la idea por el lado del sentimiento. La cosa no era tan fácil. No había en derredor nadie en quien pudiera confiar para que me guiase. Y, además, a cada nueva conversación se me revelaba, amargo, doloroso y desesperante, el convencimiento de mi incultura.
En estas condiciones, conocí a Svigovsky, un hortelano checoslovaco, y trabé amistad con él.
Era el primer obrero con quien tenía trato, un obrero que leía periódicos, sabía alemán, conocía los clásicos tomaba parte en las discusiones de los marxistas y los “narodniki”, sin afiliarse a ninguna de las dos corrientes. Tenía una especie de cabaña en medio de la huerta, que constaba de una sola habitación, y allí se reunían los estudiantes de Universidad de paso por Nikolaiev, los antiguos deportados en la Siberia y la juventud. Svigovsky facilitaba a sus amigos los libros prohibidos. En las conversaciones de los desterrados aparecían los nombres de los “narodwolzi”: Seliabov, la Perovskaia, Vera Figner, pero no como los héroes de una leyenda, sino como seres de carne y hueso con quienes habían convivido, si no estos mismos desterrados, otros más viejos, amigos y compañeros suyos. Yo tenía la sensación de incorporarme a una gran cadena como un eslabón muy modesto.
Temeroso de que no me bastaría una vida entera para prepararme a la acción, me lancé devoradoramente sobre los libros. Mis lecturas eran nerviosas, impacientes, muy poco sistemáticas. De los folletos clandestinos de la época anterior salté a la Lógica, de Stuart Mill, y antes de haber leído la mitad del libro, ya me había pasado a otro: Las formas primitivas de la cultura, de Lippert. El utilitarismo de Bentham me parecía entonces la última palabra del pensamiento humano. Por espacio de algunos meses me tuve por un benthamista inconmovible. No era menor mi entusiasmo por la Estética realista de Tchernichevsky. Antes de haber acabado con el libro de Lippert, me lancé a la Historia de la Revolución francesa, de Mignet. Cada libro vivía una vida aparte, sin trabazón sistemática con los demás. La lucha por conquistar un sistema tenía un carácter tenaz, obstinado, rayano a veces en la desesperación. Pero al mismo tiempo, el marxismo me repelía, precisamente por ser un sistema tan cerrado.
Por entonces, comencé también a leer periódicos, pero no como los leía en Odesa, sino a través del prisma político. El que a la sazón gozaba de mayor autoridad era un periódico liberal de Moscú, el Russkiie Wedomosti (Noticias Rusas). Más que leerlo, puede decirse que lo estudiábamos, empezando por los quejumbrosos artículos de fondo de los profesores y acabando por los folletones científicos. El orgullo de este periódico eran las correspondencias del extranjero, principalmente las de Berlín. A través de él, tuve la primera visión de la vida política de la Europa occidental, y principalmente de los partidos parlamentarios. Difícilmente podría hoy imaginarse la emoción con que seguíamos los discursos de Bebel y hasta los de Eugenio Richter. Todavía me acuerdo perfectamente de la frase que lanzó Daschinsky al rostro de los guardias que habían allanado el Parlamento: “¿Quién osa tocar al representante de treinta mil obreros y campesinos de Galizia?”.
Leyendo esto, nos representábamos la figura titánica de un revolucionario de aquellas regiones.
Las tablas teatrales del parlamentarismo solían traernos amargos desengaños. Los triunfos del socialismo alemán, las elecciones presidenciales de Norteamérica, los incidentes del Parlamento vienés, las intrigas de los realistas franceses, nos interesaban mucho más que las vicisitudes personales de cualquiera de nosotros.
Entre tanto, mis relaciones con la familia iban tornando mal cariz. Mi padre vino a Nikolaiev a vender el trigo y se enteró, no sé por qué conducto, de mis nuevas amistades. Presintió el peligro que tras ellas acechaba, e intentó desviarlo poniendo en juego su autoridad paterna. Esto dio motivo a una violenta discusión entre padre e hijo. Yo defendía rabiosamente mi independencia, el derecho a trazarme el camino de mi vida. La cosa terminó renunciando a la ayuda material de mi familia y abandonando la pensión en que estaba para irme a vivir con Svigovsky, el hortelano, que llevaba ahora en arriendo otra huerta con habitaciones más espaciosas. Éramos seis personas a vivir juntas, formando una “comuna”. Durante el verano, se vinieron también con nosotros algunos estudiantes tuberculosos a reponerse. Yo daba lecciones. Vivíamos como espartanos, sin ropas de cama, comiendo sopa que nosotros mismos nos hacíamos. Andábamos vestidos con blusas azules y gastábamos sombreros de paja redondos y un bastón negro. La gente creía que nos habíamos afiliado a una secta misteriosa. Leíamos sin orden ni concierto, disputábamos incesantemente, nos apasionábamos mirando al mañana y éramos, a nuestro modo, felices.
Al cabo de algún tiempo, fundamos una sociedad para difundir entre el pueblo libros provechosos.
Hicimos una colecta, compramos libros baratos, pero no sabíamos cómo repartirlos. Svigovsky tenía empleados en el jardín a un aprendiz y un jornalero. A ellos consagramos, por de pronto, todas nuestras energías civilizadoras. Luego, resultó que el tal jornalero era un policía encubierto que nos habían colado allí para que nos vigilase. Se llamaba Cirilo Tchorschevsky. Puso al aprendiz en relaciones con la policía y consiguió que le llevase un paquete de libros de los destinados a ser repartidos entre el pueblo. Nuestra primera empresa fue, pues, un fracaso innegable. No obstante, pusimos las más firmes esperanzas en el porvenir.
Para un periódico que publicaban los “narodniki” en Odesa, escribí un artículo atacando a la primera revista mensual del marxismo. En este artículo había la mar de citas, epigramas, y mucho veneno. Fuera de esto, la abundancia de ideas en él no era grande. Lo mandé por correo, y a los ocho días me fui a recibir personalmente la contestación. El director del periódico contempló, con cierta simpatía, a través de unas gafas muy gordas, al autor, que tenía una hermosa cabellera, pero sin asomo de bozo en la cara. El artículo no llegó a ver la luz. Nadie perdió, nada con ello y el autor menos que nadie.
La dirección de la Biblioteca pública, provista por sufragio, decidió aumentar la cuota anual, que era de cinco rublos, a seis; se nos antojó que esto era un ataque a la democracia y echamos las campanas a vuelo. Durante unas cuantas semanas no hicimos otra cosa que preparar la asamblea general de socios de la Biblioteca. Vaciamos todos nuestros bolsillos democráticos e hicimos una colecta de rublos y monedas de, diez kópeks, para inscribir al mayor número posible de amigos radicales, muchos de los cuales no disponían de los seis rublos ni de los veinte años marcados por el reglamento. Convertimos el libro que estaba a disposición de los lectores para registrar sus peticiones en una fogosa manifestación de protesta. En la asamblea anual libraron batalla dos bandos: en uno, formaban los funcionarios, los profesores, los terratenientes liberales y los oficiales de la Marina; en otro, nosotros, es decir, la democracia. Triunfamos en toda la línea; volvimos a rebajar la cuota a cinco rublos y elegimos a un nuevo comité directivo.
Saltando de una cosa a otra, acordamos crear una Universidad basada en un régimen de enseñanza mutua. Nos reunimos como unos veinte alumnos. A mí me encomendaron la cátedra de sociología. El nombre era magnífico. Preparé mi curso lo mejor que pude. A las dos lecciones, que se desarrollaron bastante bien, resultó que se me habían acabado las provisiones doctrinales. El segundo conferenciante, encargado del curso de Revolución francesa, se embarulló a las primeras palabras y prometió preparar la conferencia por escrito. No lo hizo, naturalmente, y allí terminó el ensayo.
En unión de este segundo “profesor”, el mayor de los dos hermanos Sokolovsky, decidí ponerme a escribir un drama. Para poder trabajar mejor, llegamos hasta abandonar provisionalmente la “comuna” y fuimos a refugiarnos a un cuarto cuyas señas no dimos a nadie, Nuestro drama estaba henchido de tendencias sociales y tenía por fondo el duelo de las generaciones. Y aunque los dos nos manteníamos todavía con cierto recelo frente al marxismo, lo cierto era que el “narodniki” que aparecía en escena hacía una triste figura, y la bravura, la agudeza y la esperanza se concentraban en los jóvenes personajes marxistas. Era la consigna y la fuerza de la época. El elemento romántico del drama consistía en que el revolucionario viejo, azotado por la vida, se enamoraba de una marxista, la cual lo recibía con un discurso despiadado acerca del desmoronamiento de los “narodniki”.
No se crea que el trabajo que aquello nos impuso era pequeño. A veces escribíamos juntos, estimulándonos y corrigiéndonos el uno al otro, y otras veces dividíamos las escenas y nos separábamos a componer, cada cual por su cuenta, una parte o un monólogo. Los monólogos no escaseaban. Sokolovsky regresaba al atardecer de sus trabajos, que le dejaban libre el tiempo necesario para pintar a sus anchas las lamentaciones de aquél héroe político de la generación anterior, tan castigado por la vida. Yo volvía de la huerta de Svigovsky o de dar mis lecciones, La hija de la patrona nos entraba el samovar. Mi colaborador sacaba del bolsillo un pedazo de pan y un trozo de salchicha. Y aislados del mundo exterior por una coraza misteriosa, pasábamos el resto de la velada trabajando febrilmente. Por fin, llegarnos a ver terminado el primer acto, incluyendo un final de mucho efecto antes de que cayese el telón. Para los cuatro actos restantes no teníamos más que apuntes. Pero cuanto más avanzábamos, más iba decayendo nuestro interés. Al cabo de algún tiempo, decidimos liquidar aquel cuarto secreto y dejar para más adelante la terminación del drama. Sokolovsky llevó a guardar a no sé qué casa las cuartillas escritas. Estando recluidos en la cárcel de Odesa, intentó recobrarlas por medio de sus parientes. Acaso pensase que el destierro era lugar más apropiado para llevar a término el drama. Pero no hubo manera de dar con el original. Había desaparecido sin dejar rastro. Es probable que la gente a quien lo dieron a guardar creyese prudente echarlo al fuego en vista del encarcelamiento de sus desdichados autores. Yo me consuelo de esto pensando que en el transcurso, no siempre liso y llano de mi vida se me han perdido otros originales de importancia incomparablemente mayor.
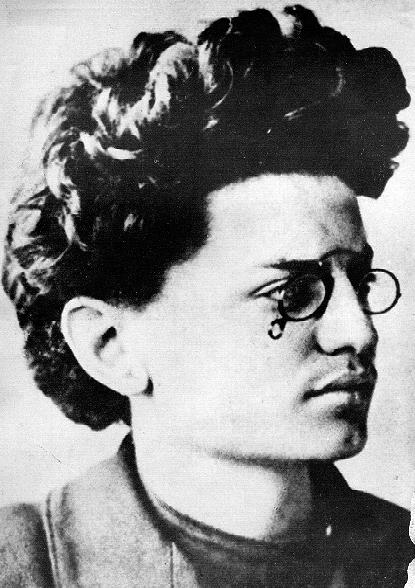
1900: Foto tomada por la policía zarista
Regresar al índice
Primera organización revolucionaria
En el otoño de 1896 me decidí, a pesar de todo, a visitar la aldea. Pero la visita no pasó de un pequeño armisticio con mi familia. Mi padre quería a todo trance que fuese ingeniero. Yo seguía vacilando entre las Matemáticas puras, por las que sentía grandes aficiones, y la revolución, que me atraía cada día con más fuerza. Cada vez que se tocaba este punto, sobrevenía una crisis aguda. Todos ponían cara de sufrimiento y mal humor, mi hermana mayor se echaba a llorar desconsoladamente, y nadie sabía cómo salir del trance. Un tío, ingeniero y propietario de una fábrica de Odesa, que había venido a la aldea a visitarnos, se obstinaba en que fuese a vivir con él una temporada. Después de todo, era una manera de salir de aquel atolladero. Pasé con él unas cuantas semanas. Discutíamos a todas horas acerca de la ganancia y la plusvalía. Pero mi tío era más hábil en conseguir ganancias que en argumentar para su defensa. No me daba prisa a matricularme en la Universidad para la carrera de Matemáticas. Me estaba allí, en Odesa, viviendo y buscando. ¿Qué era lo que buscaba? Me buscaba, en primer lugar, a mí mismo. Trababa relaciones con obreros, al azar, andaba a la caza de lecturas clandestinas, daba lecciones y conferencias secretas a los alumnos veteranos de la Escuela de Artes y Oficios, discutía con los marxistas, resistiéndome todavía a ceder. Al fin tomé el último vapor que salía para Nikolaiev y volví a instalarme en la huerta de Svigovsky.
Tornamos a hacer la misma vida. Discutíamos sobre los últimos cuadernos de las revistas radicales y disputábamos acerca del marxismo, nos preparábamos para algo que no sabíamos concretamente, esperábamos. ¿Qué fue lo que me impulsó directamente a entregarme a la propaganda revolucionaria? Difícil es contestar a esta pregunta. Fue, desde luego, un estímulo interior. En los medios intelectuales con que yo me relacionaba no había nadie que se ocupase seriamente en estos trabajos. Teníamos la clara conciencia de que entre aquellas discusiones inacabables junto a la taza de té y las verdaderas organizaciones revolucionarias mediaba un abismo. Sabíamos que para entrar en contacto con los obreros era necesario conspirar en gran escala. Esta palabra, “conspirar”, la pronunciábamos con una gran seriedad y un gran respeto, con una unción casi mística. No dudábamos que llegaría un momento en que pasaríamos de la taza de té al trabajo de conspiración, pero nadie decía claramente cuándo ni cómo iba a ser eso. Para disculparnos de la demora nos estábamos diciendo constantemente: hay que prepararse. Y la cosa no estaba falta de razón.
Pero algo había cambiado en la atmósfera que aceleró bruscamente nuestro tránsito a la propaganda revolucionaria. Éste, cambio no se operó directamente en Nikolaiev, sino en todo el país, y, principalmente, en los grandes centros, desde donde influyó sobre nosotros. En 1896 estallaron en San Petersburgo las famosas huelgas de tejedores. Esto infundió ánimos a la intelectualidad.
Cuando vieron estremecerse y despertar las pesadas reservas, los estudiantes sintiéronse más audaces. Durante el verano, por Navidades y en Pascua, se presentaron en Nikolaiev docenas de estudiantes que nos traían un destello de hogueras de San Petersburgo, Moscú y Kiev. Algunos de estos estudiantes habían sido expulsados de la Universidad, y, a los pocos meses de dejar el Instituto, volvían nimbados con la aureola de campeones. En el mes de febrero de 1897 se prendió fuego en la fortaleza de San Pedro y San Pablo la estudiante Wetrova. Esta tragedia, que jamás llegó a explicarse en debida forma, conmovió todos los espíritus. En las ciudades universitarias empezaron las revueltas; las detenciones y deportaciones se multiplicaban rápidamente. Por aquellos días de las manifestaciones en homenaje a la Wetrova fue precisamente cuando yo me inicié en la labor revolucionaria. Iba por la calle con Gregorii Sokolovsky, un muchacho de mi edad aproximadamente, el más joven de los que vivíamos en la “comuna”.
—¿Por qué no empezamos de tina vez? —le dije.
—Sí —me contestó—, ya es cosa de empezar.
—Pero ¿cómo?
—Sí, ahí está la cosa, ¿cómo?
—Hay que buscar obreros y no esperar por nadie ni preguntar a nadie. ¡Cuando tengamos obreros, a empezar!
—Eso no creo que sea difícil —dijo Sokolovsky—. Yo conozco aquí al vigilante de una huerta, que es evangelista. Voy a ver si le encuentro.
En efecto, aquel mismo día mi amigo se fue al boulevard en busca de su evangelista. Pero éste ya hacía mucho tiempo que no existía. Salió a recibirlo una mujer que tenía un conocido afiliado a la misma secta. Por mediación de este conocido de aquella mujer a quien no conocíamos, Sokolovsky, el mismo día, entró en relaciones con unos cuantos obreros, entre ellos Iván Andreievich Muchin, el cual no tardó en ponerse a la cabeza de nuestra organización. Sokolovsky volvió con los ojos echando lumbre.
—¡Es una gente magnífica! ¡Vaya una gente!
Al día siguiente estábamos sentados en una taberna formando un grupo como de unas cinco a seis personas. A nuestro lado, la caja de música metía un ruido infernal y protegía nuestra conversación de oídos ajenos. Muchin, un hombre flaco, con perilla, guiñó astutamente su inteligente ojo izquierdo, se quedó mirando con gesto bonachón, aunque no sin sus dudas, para mi cara barbilampiña, y me dijo, en tono sobrio y acentuando las pausas:
—En estas cosas, el Evangelio es para mí una gran ayuda. De la religión paso luego a la vida. Estos días he ganado para la causa a un “horista” con ayuda de un puñado de habas blancas.
—¿Un puñado de habas blancas?
—Sí, es muy sencillo. Mira, ésta que pongo encima de la mesa, es el Zar; ahora la rodeó de estas otras, que son los Ministros, los Obispos, los Generales; luego viene la aristocracia, el comercio, y este montón que ves aquí es el pueblo. Digo, veamos, ¿cuál es el Zar? Y va y apunta a la del medio. ¿Y los Ministros? Y apunta a las que le hacen corro. Os estoy explicando cómo le pregunté y me contestó. Pero ahora, aguarda (Al llegar aquí, Iván Andreievich, guiña los ojos con cara todavía más astuta y hace una pausa). Voy y mezclo las habas de un manotazo. Y ahora, vamos a ver, ¿a qué no aciertas cuál es el Zar y cuáles son los Ministros? “Es imposible”, me dice, “no hay manera”. ¡Pues claro que no, ahí está el quid! ¿Has visto? Pues eso es lo que hay que hacer, mezclar todas las habas de un manotazo.
Oyendo a Iván Andreievich, no podía contener mi entusiasmo. Al fin, después de tanto cavilar y vacilar, habíamos encontrado lo que buscábamos. El organillo seguía tocando; éramos unos verdaderos conspiradores, y aquel hombre, que echaba por tierra la mecánica de las clases con un puñado de habas, un propagandista revolucionario de primera fuerza.
—Sí, pero el caso está en saber cómo damos el manotazo —dijo ahora Muchin, ya en otro tono y mirándome de frente, con gesto severo—. Esto ya no son habas. ¿Eh, qué dices tú?
Y se puso a aguardar mi respuesta.
Desde aquel día, nos entregamos al trabajo en cuerpo y alma. No teníamos jefes experimentados que nos guiasen, y nuestra experiencia personal era muy escasa, perro con todo, apenas si encontrábamos dudas o dificultades. Las cosas iban Desarrollándose con la misma lógica que en la conversación de Muchin, junto a la mesa de la taberna.
A fines del siglo pasado, la vida económica de Rusia tendía a desplazarse poco a poco hacia las regiones del Sureste. En el Sur se alzaban, una tras otra, grandes fábricas; en Nikolaiev había dos.
En 1897, Nikolaiev albergaba a unos 8.000 obreros fabriles y hacia 2.000 artesanos. El nivel de cultura de los obreros y sus jornales eran relativamente altos. La proporción de analfabetos era pequeñísima. Hasta cierto punto, venían a ocupar el puesto de las organizaciones revolucionarias las sectas religiosas, que daban la batalla, con bastantes buenos resultados, a la Iglesia ortodoxa oficial. Y como no había grandes disturbios, la policía de Nikolaiev sesteaba tranquilamente. Gracias a esto, pudimos trabajar con cierto desembarazo. De otro modo, hubiéramos ido a la cárcel a la primera semana. Pero hay que tener en cuenta que formábamos la descubierta, y disfrutábamos de todas las ventajas que esto supone. Cuando la policía se vino a despertar, ya estaban despiertos los obreros.
A Muchin y a sus amigos me presenté con el nombre de Lvov. Esta primera mentira de conspirador no se me hizo fácil, pues parecíame imperdonable “engañar” de ese modo a quienes iban a consagrarse con uno a una causa tan grande y tan hermosa. El nombre de Lvov se me quedó, al cabo de pocos días, y hasta yo mismo me fui acostumbrando a él.
Los obreros acudían en tropel a nosotros, como si las fábricas nos hubieran estado esperando desde hacía largo tiempo. Todos venían con un amigo, algunos acudían con sus mujeres, y había obreros viejos que se presentaban en las reuniones acompañados de sus hijos. No les buscábamos, venían ellos a nosotros. Y como éramos unos caudillos jóvenes e inexpertos, pronto empezarnos a ahogamos en el movimiento que habíamos provocado nosotros mismos. No había palabra que no encontrase resonancia y acogida. En nuestras lecciones y discusiones secretas, que se celebraban unas veces bajo techado y otras en el bosque o en el río, solían congregarse de veinte a veinticinco personas, y a veces más. La mayoría de ellas eran obreros de primera fila, que ganaban jornales bastante crecidos. En los astilleros de Nikolaiev regía ya la jornada de ocho horas. A estos obreros no les interesaba la huelga, sino que buscaban la verdad en las relaciones sociales. Algunos de ellos se titulaban “anabaptistas”, otros “horistas”, otros “cristianos evangélicos”. Pero no se trataba de sectas fundadas sobre dogmas. Eran obreros que se habían separado de la Iglesia ortodoxa, y el “anabaptismo” representaba para ellos una etapa breve en el camino revolucionario. Durante las primeras semanas de nuestras reuniones, estaban usando constantemente giros religiosos y acudiendo, como comparación, a los tiempos de los primeros cristianos. Pero no tardaron en emanciparse de esta fraseología, que a los obreros más jóvenes les hacía reír.
Algunas de aquellas figuras, las más destacadas, se han quedado para siempre en mi memoria.
Korotkov era un carpintero que gastaba hongo y se había emancipado hacía ya mucho tiempo de todo misticismo; era un gran bromista y un poco poeta. “Yo soy “racialista” (racionalista)”, solía decir con cierta solemnidad. Taras Savelich, un viejo evangelista que tenía ya nietos, poníase a hablar por centésima vez de los primeros cristianos que se reunían secretamente como nosotros, y entonces Korotkov cogía el hongo y lo tiraba con gesto de rabia a lo alto de un árbol, diciendo: —¡Así hago yo con tus teologías!
Al cabo de un rato se iba a buscar tranquilamente el sombrero. Esto ocurría en el bosque, en las afueras de la ciudad.
Muchos obreros, inspirándose en las nuevas ideas, hacían versos. Korotkov escribió una Marcha proletaria, que empezaba así: “Somos el alfa y el omega, el principio y el fin”.
Nesterenko, otro carpintero, que formaba parte con su hijo del grupo de Alejandra Lvovna Sokolovskaia, compuso una canción popular ucraniana sobre Carlos Marx, que cantábamos todos a coro. Este Nesterenko acabó mal, pues, habiendo caído en manos de la Policía, acosado, nos traicionó a todos.
Iefimov era un jornalero joven, de talla gigantesca, pelo rubio muy claro y ojos azules, que descendía de una antigua familia de oficiales; sabía leer y escribir perfectamente y hasta tenía alguna cultura; vivía en uno de los barrios míseros de la ciudad. Di con él en una taberna miserable. Trabajaba de cargador en el muelle, no bebía, no fumaba, era morigerado y cortés, pero aquel hombre guardaba algún secreto extraño, que daba a su rostro de veintiún años un aspecto sombrío. Poco tiempo después, me confesé que mantenía relaciones con una organización secreta de los “narodwolzi”. (“Voluntad del pueblo”) y me propuso que nos reuniésemos con ellos. Un día, estábamos sentados los tres —Muchin, Iefimov y yo—, tomando té en la ruidosa taberna “Rossia”, aturdidos con la música del organillo y esperando. Por fin Iefimov apuntó con los ojos a un hombre alto y fuerte, con barbilla de mercader: —¡Es él!
El aludido se estuvo largo rato tomando su té en una mesa aparte, se levantó, cogió el abrigo y plantándose delante del icono se santiguó con gesto automático.
—¡Ahí tenéis lo que es un “narodowolez”! —exclamó en voz baja Muchin, aterrado.
El “narodowolez” rehuyó todo trato con nosotros y nos hizo llegar, por medio de Iefimov, unas cuantas palabras vagas. No llegamos nunca a explicarnos claramente la aventura. A poco de esto, Iefimov se quitó la vida, envenenándose con ácido carbónico. Es muy posible que aquel gigante de ojos azules no fuese más que un juguete en manos de un espía, aunque cabrían también otras hipótesis peores
Muchin, que era de oficio electrotécnico, había montado en su casa un complicado sistema de señales para prevenir una sorpresa policíaca. Tenía veintisiete años, tosía un poco, con esputos sanguinolentos, era hombre de gran experiencia, lleno de sentido práctico y viéndole se diría un viejo. Permaneció fiel toda la vida a las ideas revolucionarias. Después de un primer destierro, estuvo algún tiempo encarcelado, y luego volvieron a deportarle por segunda vez. Al cabo de una separación de veintitrés años volví a encontrarme con él en el Congreso del partido comunista ucraniano que se celebró en Kharkov. Nos estuvimos largo y tendido sentados en un rincón, hurgando en el pasado, recordando episodios de los tiempos viejos y refiriéndonos uno a otro la suerte que habían corrido aquellos camaradas con quienes laboráramos en la aurora de la revolución.
El Congreso votó a Muchin para la comisión central de control del partido ucraniano, puesto que se tenía sobradamente merecido por su vida al servicio de la causa. Pero, a poco de terminar las sesiones, se metió en cama enfermo para no levantarse más.
Poco tiempo después de conocernos, Muchin me puso en relación con su amigo Babenko, también de la secta y que tenía una casita con unos cuantos manzanos en el patio. Era un hombre cojo, muy lento en sus movimientos, que jamás bebía, y él fue quien me enseñó a tomar el té con un pedacito de manzana en vez de limón. Babenko fue encarcelado con todos los demás; y, después de una larga prisión, retornó a Nikolaiev. Luego, le perdí de vista. En 1925 me enteré, por casualidad, leyendo un periódico, de que vivía en el Cuban, paralítico de las dos piernas. Y aunque por entonces no me fuese ya fácil, conseguí que le trasladasen a Yesentuky para ponerle en cura. Al cabo de algún tiempo sus piernas empezaron a moverse. Le hice una visita en el sanatorio. Babenko, ignoraba que Trotsky y Lvov fuesen una misma persona. Volvimos a tomar té con pedacitos de manzana y hablamos del pasado. Me imagino cuál sería su asombro cuando, a poco de esto, se enterase de que su amigo Trotsky era un terrible contrarrevolucionario.
En Nikolaiev había muchas figuras interesantes, y sería imposible enumerarlas todas. Había unos magníficos muchachos, muy despiertos, preparados en la escuela técnica de los astilleros, a quienes bastaba medía palabra para comprender. De este modo, la propaganda revolucionaria se hacía mucho más fácil de lo que en nuestros sueños más atrevidos hubiéramos podido imaginar. Estábamos entusiasmados y asombrados del increíble rendimiento de nuestra labor. Sabíamos, por los informes de los revolucionarios, que la propaganda sólo iba conquistando a los obreros uno por uno, y el que sabía atraerse a dos o tres lo consideraba ya como un triunfo. Pero nosotros nos encontrábamos con que los obreros que pertenecían a los grupos o querían afiliarse no tenían cuento.
Lo que faltaba eran guías y libros. Los jefes de grupo se disputaban el único ejemplar manuscrito que teníamos del Manifiesto comunista de Marx y Engels, copiado en Odesa con qué sé yo cuantas clases de letra e innumerables erratas y mutilaciones.
En vista de ésta, empezamos a escribir nosotros mismos. Aquí comienza, en realidad, mi carrera de escritor, coincidiendo con mis primeros pasos de propagandista revolucionario. Me sentaba a escribir las proclamas o los artículos, que luego yo mismo me encargaba de copiar en caracteres de imprenta para el multicopista. Las máquinas de escribir no sabíamos aún ni que existían. Entreteníame en trazar las letras con la mayor meticulosidad, pues tenía el prurito de que ningún obrero, aunque sólo supiese deletrear, dejase de entender las proclamas y manifiestos salidos de nuestras “prensas”. Cada página me llevaba lo menos dos horas. A veces, me pasaba semanas enteras con las espaldas dobladas y no me levantaba de la mesa más que para asistir a alguna reunión o dirigir un curso obrero. Todo lo daba por bien empleado cuando llegaban los informes de fábricas y talleres contando la ansiedad con que los obreros devoraban aquellas hojitas misteriosas con las letras de color violeta, pasándoselas unos a otros y discutiendo acaloradamente su contenido. Para ellos, el autor de estas hojas volanderas debía de ser sin personaje importante y misterioso que sabía penetrar en todas las industrias, que averiguaba todo lo que ocurría entre los obreros y salía al paso de los sucesos por medio de una hojita nueva en término de veinticuatro horas.
Al principio, fundíamos la gelatina y sacábamos las copias por la noche en nuestro cuarto. Uno se quedaba en el patio montando la guardia. En el hornillo de la estufa estaban siempre preparadas las cerillas el petróleo para hacer desaparecer todos los indicios en caso de peligro. Nuestras precauciones no podían ser más simplistas. Pero la policía de Nikolaiev nos ganaba todavía en punto a simpleza. Más tarde, instalamos el copiador en casa de un obrero viejo que había perdido la vista en un accidente del trabajo. Puso su casa a nuestra disposición sin el menor reparo. “Para un ciego todo el mundo es cárcel”, nos dijo sonriendo apaciblemente. Poco a poco, fuimos reuniendo allí grandes existencias de glicerina, gelatina y papel. Trabajábamos por la noche. El cuarto, todo abandonado y con el techo a ras de nuestras cabezas, tenía un aspecto mísero, lamentable. Preparábamos al alimento revolucionario encima de una estufa de hierro y lo extendíamos sobre una hoja de lata. El ciego, que nos ayudaba, se movía con más seguridad que nadie por el cuarto envuelto en sombras. Un obrero joven y una obrera se me quedaban mirando con admiración y asombro cuando me ponía a sacar las copias recién impresas. ¿Qué hubiera pensado cualquier persona “cuerda” que hubiese posado la mirada desde lo alto en aquel grupo de mozos apiñados en la penumbra alrededor del mísero copiador, sabiendo que les congregaba allí el propósito de derribar a un Estado poderoso y secular? Y, sin embargo, apenas transcurrió una generación sin que el propósito se realizase: hasta 1905, no pasaron más que ocho años; hasta 1917, no fueron veinte completos.
En cambio, la propaganda por la palabra no me valía todavía, por entonces, las mismas satisfacciones que la escrita. Los conocimientos eran insuficientes, y, además, me faltaba la práctica necesaria para saber emplear bien los que tenía. Entre nosotros, no se conocían todavía los discursos en el verdadero sentido de la palabra. Sólo una vez, el 1.º de mayo, me vi en el trance de tener que pronunciar en el bosque algo parecido a un discurso. Esto me causó una gran perplejidad. Todas las palabras que se me ocurrían parecíanme falsas e insoportables, aun antes de pronunciadas. Lo que no me resultaba del todo mal eran los debates en los grupos. La labor revolucionaria iba viento en popa. Yo me encargaba de mantener y desarrollar las relaciones con Odesa, a donde me trasladaba con la mayor frecuencia posible. Iba al puerto al anochecer, tomaba un billete de tercera, que me costaba un rublo, y me tendía sobre la cubierta del vapor lo más cerca posible de la chimenea. Ponía la chaqueta de almohada y me tapaba con el abrigo. A la mañana siguiente, cuando me despertaba, estábamos en Odesa, donde me dirigía a las personas a quieres tenía que ver. La noche siguiente la pasaba también en el barco y, de este modo, no perdía ningún día de viaje. Mis relaciones en Odesa enriqueciéronse cuando menos lo esperaba, a la puerta de la Biblioteca pública. Fue allí donde trabé conocimiento con Alberto Poliak, obrero cajista, organizador de la que había de ser famosa Imprenta central del partido. Nos encontramos entrando en la Biblioteca, nos miramos el uno al otro y nos comprendimos. Este encuentro abre toda una época en la vida de muestra organización. A los pocos días, retornaba ya a Nikolaiev con una maleta llena de publicaciones clandestinas, aparecidas en el extranjero. Eran todos folletos nuevos de agitación, con unos forros vivos y alegres. No nos cansábamos de abrir la maleta para admirar aquel tesoro. Los folletos fueron rápidamente repartidos y contribuyeron a reforzar la autoridad de que gozábamos entre los trabajadores.
Por Poliak supe un día, casualmente, que Srenzel, un técnico que se hacía pasar por ingeniero y hacía mucho tiempo que andaba rondando para acercarse a nosotros, era un antiguo agente provocador. Tratábase de un hombrecillo tonto e importuno, que llevaba no sé qué insignia en la gorra.
Habíamos recelado de él instintivamente, pero, no obstante, sabía bastantes cosas de nosotros. Le invitamos a que viniese a casa de Muchin. Una vez reunidos, me puse a contar, con pelos y señales, su biografía, sin nombrarle, y conseguí que perdiese los estribos. Le amenazamos con quitarle de en medio si nos denunciaba. Y algo debió de servir la amenaza, pues nos dejaron en paz por cerca de tres meses. Pero más tarde, cuando ya nos habían detenido, Srenzel se despachó a su gusto contando horrores de nosotros.
Dimos a la organización el nombre de “Liga obrera del Sur de Rusia”, pues teníamos la intención de atraernos a otras ciudades. Yo me encargué de redactar los estatutos con un sentido socialdemócrata. Las direcciones de las fábricas intentaron darnos la batalla exhortando a los obreros. Al día siguiente, contestamos con nuevas proclamas. Este duelo no sólo tenía en tensión a los obreros, sino a gran parte de la ciudad. Ahora, ya hablaba todo el mundo de los revolucionarios, que tenían las fábricas inundadas de hojas y manifiestos. Ya se oía pronunciar nuestros nombres por todas partes. Pero la policía seguía vacilando: no podía creer que “los locos aquellos de la huerta” fuesen capaces de organizar una campaña semejante y sospechaba que detrás de nosotros se escondían gentes más expertas. Las sospechas recaían seguramente sobre los antiguos deportados.
Gracias a esto, pudimos seguir actuando todavía dos o tres meses más. Pero pronto empezaron a vigilarnos con más cuidado, y la Policía fue descubriendo un grupo tras otro.
En vista de esto, acordamos salir de Nikolaiev por unas semanas, para ver si la policía perdía la pista. Yo me iría con mis padres al campo, la Sokolovskaia a Iekaterinoslavia, con su hermano, y así sucesivamente. Pero, al mismo tiempo, convinimos resueltamente en que, caso de proceder a detenciones en masa, no nos esconderíamos, sino que nos dejaríamos apresar, para que la policía no pudiese decir a los obreros que sus jefes les habían traicionado.
Antes de marchar, Nesterenko quiso que le dejase un paquete con proclamas y me citó, por la noche, a una hora ya avanzada, detrás del cementerio. Había bastante nieve. Era una noche de luna.
Me esperaba en un paraje solitario. En el momento en que sacaba el paquete de debajo del abrigo y se lo alargaba, se destacó de la tapia del cementerio una figura que pasó por junto a nosotros y le tocó con el codo.
—¿Quién es? —le pregunté asombrado.
—No sé —me contestó Nesterenko, siguiendo con la mirada al otro.
Era evidente que andaba en relaciones con la policía. Sin embargo, entonces no se me ocurrió sospechar de él.
El 28 de enero de 1898 se decretaron una serie de detenciones en masa. En junto, fueron llevados a la cárcel unos doscientos hombres. Empezaba el ajuste de cuentas. A uno de los detenidos, el soldado Sokolov, le aterrorizaron de tal modo, que se tiró desde el segundo piso por el corredor de la cárcel, produciéndose graves heridas. Otro de los detenidos, Levandovsky, se volvió loco. Y no fueron éstas las únicas víctimas.
Entre los encarcelados había muchos que apenas habían tenido parte en el movimiento. Gentes de quienes habíamos fiado se desentendieron de nosotros y hasta llegaron a traicionarnos. En cambio, otros que apenas se habían destacado, demostraron gran fortaleza de carácter. Al tornero Augusto Dorn, un alemán de unos cincuenta años, que no nos había visitado más que una o dos veces, le detuvieron también y le tuvieron largo tiempo encarcelado. Era un hombre magnífico, y en la cárcel se dedicaba a cantar con voz potente alegres canciones alemanas, en las que no siempre brillaba la honestidad, hacía chistes en un ruso muy divertido y mantenía en pie la moral de los jóvenes. En la cárcel de depósito de Moscú nos pusieron en una celda común. Una de las gracias del tornero consistía en hablar con el samovar, queriendo convencerle de que viniese a su encuentro y cerrando el diálogo con estas palabras: —¿Qué, no quieres? ¡Pues entonces irá Dorn a buscarte!
Esta escena, a pesar de qué se repetía diariamente, causaba la risa de todos.
Nuestra organización había sufrido un rudo golpe, pero no había muerto. Pronto vinieron otros a sustituirnos. Ahora, los revolucionarios y la policía procuraban tener ya más cuidado.
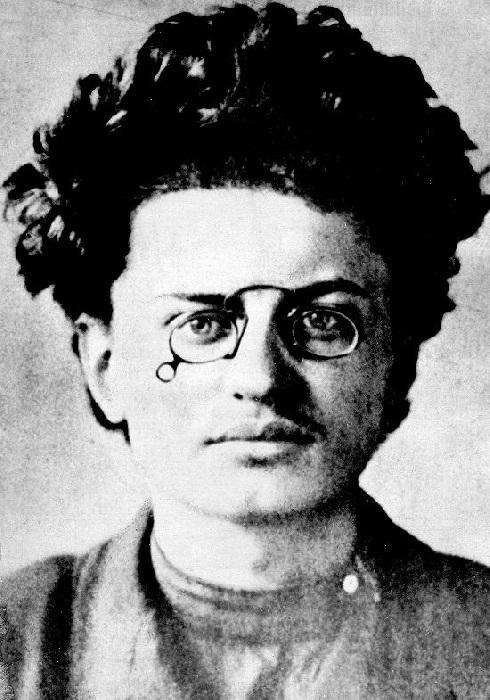
1900: Foto tomada por la policía zarista
Regresar al índice
Mis primeras prisiones
También yo fui detenido en la redada general del año 1898, pero no en Nikolaiev, sino en una finca de Sokovnin, un gran terrateniente con el que estaba de criado Svigovsky, el hortelano. Volviendo de Ianovka a Nikolaiev, me detuve a visitar a Svigovsky. Llevaba una gran carpeta llena de originales, dibujos, cartas y todo género de papeles clandestinos. Por la noche, el hortelano enterró el peligroso paquete en una zanja con coles y, al amanecer, antes de salir a hacer plantaciones de árboles, lo sacó para entregármelo. En este momento aparecieron los gendarmes. Svigovsky pudo todavía esconder el paquete junto a la puerta, detrás de un barril de agua. A la criada que nos sirvió de comer, bajo las miradas de los gendarmes, díjole en voz baja que viese el modo de quitar de allí el paquete y esconderlo en otro sitio mejor. A la vieja no se le ocurrió otra cosa que ir a enterrarlo en la nieve. Nosotros confiábamos, naturalmente, en que los documentos no fuesen a parar a manos del enemigo. Vino la primavera, se fundió la nieve, y la hierba volvió a cubrir el paquete, hinchado por las aguas primaverales. Ya estábamos nosotros encarcelados. Llegó el verano. Un jornalero se puso a segar la hierba de la huerta, y dos chicos suyos, que jugaban al lado, descubrieron el paquete y se lo dieron al padre; éste, lo llevó a casa de los amos, y el propietario de la finca, que era un liberal, muerto de miedo, se presentó con los papeles en Nikolaiev y sin pérdida de momento los puso en manos del jefe de policía. Los autógrafos sirvieron de indicio contra varias personas.
La vieja cárcel de Nikolaiev no estaba preparada para recibir a presos políticos, sobre todo en tan gran número. A mí me metieron en una celda con Iavich, un joven encuadernador. Era una celda grandísima, capaz para treinta personas, completamente desmantelada y sin apenas calefacción.
En la puerta había un gran agujero cuadrado que se abría sobre el pasillo, el cual estaba abierto y daba al patio. Caían las heladas propias del mes de enero. Para dormir, nos tendían en el suelo unos sacos de paja, que sacaban a las seis de la mañana. El levantarse y el vestirse era una tortura.
Envueltos en los abrigos y con los sombreros y los chanclos puestos, nos estábamos sentados en el suelo, pegando hombro con hombro, las espaldas metidas por la tibia estufa, y así soñábamos o dormitábamos una o dos lloras. Eran, quizá, las más hermosas del día. No nos llamaban nunca a declarar. Echábamos carreras de un rincón a otro de la celda para calentarnos y nos alimentábamos de recuerdos, conjeturas y esperanzas. Empecé a estudiar con Iavich. Así pasaron unas tres semanas, hasta que sobrevino un cambio. Un día, me sacaron de la celda con mi hatillo, me llevaron a las oficinas de la prisión y me entregaron a dos gendarmes altos, que me condujeron en un carruaje hasta la cárcel de Kherson. Ésta estaba instalada en un caserón todavía más viejo. La celda era espaciosa y tenía una ventana estrecha e impracticable, con barrotes de hierro, que en invierno estaba toda empañada y no dejaba pasar apenas luz. Allí la soledad era completa, absoluta, desesperante. No había paseos ni vecinos. No me entraban nada de fuera. No tenía té ni azúcar.
Una vez al día, a mediodía, me alargaban la sopa carcelaria. El desayuno y la cena: consistían en un pedazo de pan negro con sal. Me interpelaba a mí mismo largamente acerca de si tendría o no derecho a aumentar la ración del desayuno a costa de la cena. Todos los argumentos de por la mañana me parecían insensatos y criminales al llegar la noche. Por la noche sentía un odio mortal, contra el que se había desayunado por la mañana. No tenía ropa interior para mudarme. Estuve tres meses con lo puesto. No tenía jabón. Los insectos carcelarios me comían vivo. Me propuse por empresa dar mil ciento once pasos en sentido diagonal. No había cumplido todavía los diecinueve años. Jamás viví en un aislamiento tan completo, a pesar de haber conocido veinte cárceles.
No tenía ni un solo libro, ni lápiz ni papel. La celda jamás se aireaba. Si quería darme cuenta del aire que se respiraba allí, no tenía más que mirar a la cara que ponía el carcelero cuando entraba a algo. Después de echar un bocadito al pan de la cárcel, poníame a pasear de arriba abajo, en sentido diagonal, y a componer poesías. Transformé en una “Makinuska[4]” proletaria la “Dubinuska” de los narodniki. Compuse también una “Kamarinskaia”. Estos versos, bastante mediocres, estaban llamados a conquistar una gran popularidad. Todavía circulan por ahí, reproducidos en las colecciones de cantares. Pero había momentos en que mordía en mí la amarga melancolía de la soledad. En estos instantes, pisaba con una firmeza un poco exagerada sobre las gastadas suelas, al medir los mil ciento once pasos reglamentarios. Al final del tercer mes, cuando ya el pan de la cárcel, el saco de paja y los piojos que me devoraban se habían hecho parte inseparable de mi existencia como el día y la noche, se abrió la puerta —era al atardecer— y el carcelero me puso delante una montaña de objetos procedente de otro mundo, de un mundo fantástico: ropa limpia, una manta, una almohada, pan blanco, azúcar, té, jamón, conservas, manzanas y hasta unas cuantas naranjas grandes y relucientes Han pasado treinta y un años desde aquello, y todavía es el día en que no acierto a enumerar sin emoción todos estos objetos maravillosos, y aun advierto que he omitido un vaso con fruta en conserva, jabón y un peinecillo.
—Esto, que le manda su madre —me dijo el carcelero.
Y aunque yo no sabía leer todavía muy bien en las almas humanas, comprendí enseguida, por su tono de voz, que le habían sobornado. Poco tiempo después, me llevaron embarcado a la cárcel celular de Odesa, que había sido construida años antes con arreglo a los últimos métodos de la técnica. Para quien como yo venía de Nikolaiev y de Kherson, la cárcel celular de Odesa era una institución ideal. Había conversaciones por el sistema percutivo, papelitos que circulaban de celda en celda, “teléfono”, o sea, transmisión directa de una ventana en otra. Las comunicaciones circulaban casi sin interrupción. Percutí a mi vecino de celda las poesías de la cárcel de Kherson, y a cambio de aquello recibí, por el mismo conducto, una serie de noticias. Svigovsky me hizo saber, a través de la ventana, que la policía estaba en posesión del famoso paquete, y de este modo pudo deshacer sin esfuerzo alguno los planes del Comandante Dremliuga, que trataba de tenderme una celada. Conviene advertir que por entonces todavía no habíamos adoptado —como hicimos años más tarde—, el sistema de negarnos a declarar.
La cárcel estaba abarrotada de presos, a consecuencia de las detenciones en masa que se habían verificado por todo el país durante la primavera. El 1.º de marzo de 1898, estando yo en la cárcel de Kherson, se reunió en Minsk el congreso fundacional del partido socialdemócrata ruso. Lo formaban, en junto, nueve personas, y no tardó en ser arrastrado por el oleaje de los encarcelamientos. A los pocos meses, ya nadie hablaba de él. Sin embargo, los efectos están hoy patentes en la historia de la humanidad. El manifiesto aprobado en este Congreso trazaba la siguiente perspectiva de la cruzada política: “ Cuanto más se avanza hacia el Oriente de Europa, más cobarde y envilecida políticamente es la burguesía y mayores los problemas políticos y culturales que se alzan ante el proletariado”. No deja de ser curioso, históricamente, el hecho de que el autor de este manifiesto fuese ese Pedro Struve, personaje bastante conocido, a quien, corriendo el tiempo, habíamos de ver figurar entre los caudillos del liberalismo y más tarde entre los defensores de la reacción monárquica y clerical.
Durante los primeros meses que pasé en la cárcel de Odesa, no recibí ningún libro de fuera y hube de contentarme con lo que ofrecía la biblioteca de la prisión, que eran casi exclusivamente las colecciones de una serie de revistas históricas y religiosas de tipo conservador. A falta de otra cosa, me entregué a su estudio con un insaciable afán. Pronto me supe de memoria todas las sectas y herejías antiguas y modernas, todas las ventajas de la religión ortodoxa, los argumentos más poderosos contra el catolicismo, el protestantismo, el darwinismo y las teorías de Tolstoi. En la Galería ortodoxa venía un artículo en que se decía que la conciencia cristiana amaba las verdaderas ciencias, incluyendo las ciencias naturales, como aliadas espirituales de la fe, y que ni aun colocándose en el punto de vista de éstas, se podría contradecir un milagro como el de la burra de Balaam, la que discutió con los profetas, ya que “también existen papagayos y hasta canarios que hablan”. Este argumento, empleado por el Arzobispo Nicanor, no se me borró de la cabeza durante varios días, y hasta soñaba con él por las noches. Aquellas investigaciones acerca de los malos espíritus y los demonios y su príncipe Satanás y el sombrío reino del mal, toda aquella estupidez que habían ido codificando los siglos, era la admiración y el asombro del joven racionalista. Recuerdo una descripción muy detallada del Paraíso, de su geografía interior y del lugar en que se encontraba, a que el autor ponía fin con la nota melancólica siguiente: “No puede indicarse con seguridad el lugar en que se encuentra el Paraíso”. No me cansaba de repetir estas palabras estupendas, lo mismo a medio día que a la hora del té, que en los paseos: los geógrafos ignoran el grado de latitud a que se encuentra la bienaventuranza paradisíaca, ¡magnífico! A todas horas estaba discutiendo con un suboficial de gendarmes llamado Miklin acerca de temas teológicos. Este Miklin era un hombre avaricioso, pérfido, cruel, muy versado en los santos libros y extraordinariamente devoto. Subía y bajaba los chirriantes escalones de hierro cantando siempre en voz baja cosas de iglesia.
—Sólo por decir “Madre de Cristo” en vez de “Madre de Dios”, le quitaron la cabeza al hereje Arias —me dijo un día Miklin.
—¿Y cómo es que hoy las cabezas de los herejes están sanas y en su sitio?
—Hoy hoy —contestó Miklin—, hoy son otros tiempos.
Pedí a mi hermana, que había venido de la aldea a verme, que me trajese cuatro ejemplares de los Evangelios en lenguas extranjeras. Valiéndome de los conocimientos de alemán y francés que tenía de la escuela, fui leyendo éstos y comparándolos, versículo por versículo, con los que estaban en inglés y en italiano. Al cabo de algunos meses, había avanzado bastante, por medio de este procedimiento. Debo decir, sin embargo, que mi talento lingüístico es bastante mediocre. No he llegado a dominar con perfección ningún idioma extranjero, a pesar de haber vivido largas temporadas en varios países de Europa.
Los locutorios a que nos sacaban para recibir las visitas de los familiares eran una especie de jaulas de madera estrechas, separadas del visitante por dos rejas de hierro. Cuando mi padre me visitó por primera vez, creyó que los presos estábamos metidos todo el tiempo en aquellos cajones, y tal fue su terror, que no podía hablar. Acuciado por mis preguntas, movía los pálidos labios sin articular palabra. Jamás se me borrará del recuerdo aquella cara. A mi madre la habían preparado y estaba más serena.
A nuestras celdas llegaba, por fragmentos, un eco lejano de los sucesos del día. La guerra sudafricana apenas nos interesaba. Éramos todavía provincianos, en el más estricto sentido de la palabra.
Tendíamos a interpretar la lucha de los ingleses contra los boers casi exclusivamente con el criterio de un triunfo inevitable del capitalismo. El proceso de Dreyfus, que alcanzaba por entonces su apogeo, nos apasionaba en lo que tenía de dramático. Un día, llegó a nosotros el rumor de que en Francia había tenido lugar un golpe de Estado restableciendo la monarquía. Esta noticia nos llenó de vergüenza y humillación. Los carceleros iban y venían sin cesar por los férreos corredores y escaleras, tratando de apaciguar aquella tempestad de golpes y gritos. ¿Era una nueva protesta contra el rancho averiado? No, el ala política de la prisión protestaba ruidosamente contra la restauración de la monarquía francesa.
Los artículos sobre la masonería que venían en las revistas teológicas me interesaron bastante.
¿De dónde procedía este extraño movimiento?, me preguntaba. ¿Cómo lo explicaría el marxismo? Me resistí durante bastante tiempo a aceptar el materialismo histórico, aferrándome a la teoría de la variedad de los factores históricos, que, como es sabido, sigue prevaleciendo aún en las ciencias sociales. Los hombres dan el nombre de “factores” a una serie de aspectos de su actividad social, infundiendo a este concepto un carácter suprasocial y explicando luego supersticiosamente su propia actividad como un producto de la acción mutua de aquellas fuerzas independientes. El eclecticismo oficial no se preocupa de investigar cómo hayan nacido aquellos “factores”; es decir, bajo el imperio de qué condiciones hayan brotado de la sociedad humana primitiva. Conseguimos entrar de contrabando a la cárcel dos celebres folletos del viejo hegeliano marxista italiano Antonio Labriola, traducidos al francés, cuya lectura me entusiasmó. Labriola manejaba como pocos escritores latinos la dialéctica materialista en el campo de la filosofía de la historia, si bien en cuestiones Políticas no podía enseñar nada. Bajo el brillante diletantismo de sus doctrinas, se ocultaban profundas verdades. Labriola despacha de un modo magnífico esa teoría de la complejidad de factores que reinan en el olimpo de la historia y presiden desde allí los destinos del hombre. A pesar de los treinta años transcurridos desde que le leí, todavía recuerdo perfectamente su argumentación y aquél su refrán constante de “las ideas no se caen del cielo”. Al lado de este autor, ¡cómo palidecían los teóricos rusos como Lavrov, Mikailovsky, Kareiev y otros apologistas de la teoría clásica! Pasados muchos años, todavía no podía explicarme que hubiese marxistas en quienes causase sensación la obra del profesor alemán Stammler Economía y Derecho, ese libro tan estéril que se esfuerza, como tantos y tantos otros, por comprimir en los estrechos círculos de eternas categorías el gran proceso histórico y natural que va desde la ameba hasta el hombre, y más allá del hombre; en realidad, esas categorías no son más que el reflejo de aquel proceso vivo en el cerebro de un pedante.
Como digo, empecé a interesarme por la masonería. Me pasé varios meses leyendo afanosamente todos los libros que los parientes y los amigos pudieron encontrar en la ciudad sobre la historia de los francmasones. ¿Por qué, a título de qué, los comerciantes, los artistas, los banqueros, los abogados y los funcionarios se agrupaban en este movimiento, desde los primeros años del siglo XVII, restableciendo en él los ritos de los tiempos medievales? ¿Para qué toda esta extraña mascarada? Poco a poco, fue aclarándoseme el misterio. Los antiguos gremios no sólo daban la norma para la vida económica, sino también para la moral y las costumbres. Los gremios, principalmente los del ramo de construcción, compuestos por gentes mitad artesanas, mitad artistas, gobernaban en todos sus aspectos la vida de las ciudades. El derrumbamiento del régimen gremial equivalía a la crisis moral de una sociedad que rompía con los moldes de la Edad Media. Pero la nueva moral no se desarrollaba con la misma rapidez con que se sepultaba la antigua. De aquí el esfuerzo —nada raro en la historia de la humanidad— por conservar aquellas formas de disciplina ética cuya base social —que en este caso era el régimen gremial de producción— había sido enterrada hacía muchos años por el proceso histórico. La masonería productiva se tornaba en una masonería “especulativa”. Pero, como suele ocurrir en tales casos, en aquellas formas morales supervivientes a que se aferraban los hombres, se había plasmado, bajo el imperio de la vida, un contenido totalmente nuevo. En ciertas ramas de la masonería, como por ejemplo en la rama escocesa, predominaban todavía, visiblemente, los elementos de la reacción feudal. En el siglo XVIII las formas francmasonas adoptan en una serie de países un contenido de lucha por la cultura, de ideas racionalistas políticas y religiosas, por donde este movimiento desarrolla una acción prerrevolucionaria, creando, en su ala izquierda, la campaña de los carbonarios. Entre los francmasones contábase Luis XVI, pero también se contaba el doctor Guillotin, el inventor de la guillotina. En el Sur de Alemania, la masonería abraza abiertamente la revolución; en cambio, en la corte de la emperatriz Catalina de Rusia no hace más que reproducir en forma carnavalesca las jerarquías de la nobleza y la burocracia. La emperatriz masona manda a Siberia al masón Novikov.
Hoy, en la época de los trajes baratos y de confección, a nadie se le ocurre vestirse con las prendas de sus abuelos; en cambio, en el terreno del espíritu abundan todavía los vestidos y las modas del pasado. El menaje de las ideas se transmite de generación en generación, aunque las almohadas y las mantas de las abuelas se abandonen por apolilladas e inservibles. Y hasta aquellos que se ven obligados por cualquier causa a cambiar de opiniones, procuran, siempre que pueden, ataviarlas en las formas tradicionales. La técnica de nuestra producción había dejado muy atrás, con sus cambios, a la técnica mental, que suele preferir los remiendos y retoques a los edificios de nueva planta. Así se explica que esos parlamentarios franceses de la pequeña burguesía, empeñados en oponer a la fuerza disolvente de la sociedad moderna una red de relaciones morales entre los hombres, no se les ocurra nada mejor que ceñirse un mandil blanco y armarse de un compás de una plomada. Pero no porque intenten erigir un edificio nuevo, sino porque les parece que es el mejor camino para entrar en ese viejo edificio que se llama el Parlamento o el Gabinete ministerial.
Como en la cárcel para conseguir un cuaderno nuevo había que devolver el otro lleno, pedí para mis lecturas sobre la masonería un cuaderno de mil páginas numeradas en que, con letra diminuta, iba extractando los libros que leía y registrando mis ideas propias acerca de los francmasones y del materialismo histórico. Este trabajo me llevó, en total, un año. Una vez terminado un capítulo, lo redactaba, lo copiaba en un cuadernillo de contrabando y se lo mandaba a los camaradas que ocupaban las otras celdas, para que lo leyesen. Para esto, nos valíamos de un sistema bastante complicado, que llamábamos el “teléfono”. Si el destinatario moraba en una celda no lejos de la mía, ataba el extremo de una cuerda un objeto pesado y hacía oscilar el aparato alargando la mano por entre los hierros de la ventana todo lo que podía. Advertido por un golpecito, yo sacaba por mi ventana la escoba, y cuando el peso que pendía al extremo de la cuerda se había arrollado al mando, tiraba de la escoba y ataba a la cuerda el cuadernillo. En los casos en que el destinatario quedaba lejos, repetíase la misma historia en varias etapas, lo cual dificultaba, naturalmente, el transporte.
Cuando me sacaron de la cárcel de Odesa, aquel voluminoso cuaderno de apuntes, autorizado por la firma del viejo Ussov, suboficial de gendarmes, se había convertido en un verdadero centón de ciencias históricas y de ideas filosóficas. Ignoro si hoy se podría dar a la imprenta con su redacción primitiva. A mi cabeza acudían a un tiempo demasiadas cosas, traídas de los más diversos campos, épocas y países, y temo que en aquel primer trabajo haya querido yo decir mucho de una sola vez. Sin embargo, creo que las ideas fundamentales y las argumentaciones eran exactas. Por entonces, ya tenía yo la sensación de pisar en terreno firme, y esta sensación iba confirmándose en el transcurso del trabajo. Daría algo de bueno por encontrar el voluminoso cuaderno. Me acompañó al destierro, donde dejé las investigaciones sobre la masonería para consagrarme al estudio del sistema económico en Marx. Estando refugiado en el extranjero después de mi huida, Alejandra Lvovna me lo remitió por conducto de mis padres, que me visitaron en París el año de 1903. El cuaderno se quedó en Ginebra con mi modesto archivo de emigrado, al trasladarme clandestinamente a Rusia, y pasó a formar parte del archivo de la “Iskra”, donde prematuramente pereció.
Después de mi segunda huida de Siberia, estando nuevamente en el extranjero, intenté descubrir el paradero de aquellos apuntes. Lo más probable es que la señora suiza a quien dieron en depósito los papeles emplease mi cuaderno como combustible o le diese otro destino. No puedo menos de reprochar aquí la conducta de aquella honorable patrona.
El haberme visto obligado a hacer aquellos estudios sobre la masonería en la cárcel y sin disponer, por tanto, más que de unos cuantos libros, me fue muy provechoso. Hasta entonces, no había tenido ocasión de consultar las obras fundamentales del marxismo. Los trabajos de Labriola eran escritos filosóficos de carácter polémico. Exigían conocimientos que yo no tenía, y me veía obligado a suplirlos por medio de conjeturas. De las investigaciones de Labriola salí con una multitud de hipótesis en la cabeza. Los estudios sobre la masonería diéronme ocasión para contrastar y revisar mis ideas. No había descubierto nada nuevo. Todas las argumentaciones metodológicas a que llegué, hacía largo tiempo que estaban descubiertas y aplicadas. Pero el caso era que yo había llegado a encontrarlas por mi cuenta —hasta cierto punto— y tanteando en la sombra. Me figuro que esto tuvo cierta importancia para el desarrollo posterior de mi espíritu. Más tarde, encontré en Marx, en Engels, en Plejanov, en Mehring, confirmación de lo que en la cárcel creyera ideas mías propias y a las que entonces no había podido contrastar ni dar fundamentación. La forma primera en que asimilé el materialismo histórico no fue dogmática. En un principio, la dialéctica no se me reveló en fórmulas abstractas, sino que resorte vivo latente en el proceso histórico, donde lo descubría a poco que me esforzase por estudiarlo.
Entre tanto, Rusia empezaba a incorporarse. Aquí sí que la dialéctica histórica laboraba seriamente, de un modo práctico y en gran escala. El movimiento estudiantil descargaba su tensión en constantes manifestaciones. El látigo de los cosacos amorataba las espaldas de los estudiantes.
Los liberales se indignaban de que se ofendiera así a sus hijos. La socialdemocracia se fortalecía, al fundirse cada vez más íntimamente con el movimiento obrero. La revolución dejó de ser ocupación reservada a los círculos intelectuales. Crecía el número de obreros encarcelados. En las cárceles, a pesar de estar abarrotadas, se respiraba mejor. A fines del segundo año de encarcelamiento nos fue comunicada la sentencia recaída en nuestro proceso: los cuatro principales acusados éramos condenados a cuatro años de destierro en Siberia. Pero hubimos de pasar otro medio año en la cárcel de depósito de Moscú. Fue un período de trabajo teórico intensivo. Estando en esta cárcel, me hablaron por vez primera de Lenin, y me puse a estudiar su libro sobre la evolución del capitalismo ruso, que acababa de aparecer. Además, escribí un folleto sobre el movimiento obrero de Nikolaiev, que logramos hacer llegar a manos de nuestros amigos y fue publicado poco tiempo después en Ginebra. De la cárcel de depósito de Moscú salimos, para ser transportados a Siberia, en el verano. Después de hacer alto en viarias cárceles del camino, llegamos al lugar de nuestro destierro en otoño del año 1900.
Notas
[4] Diminutivo de máquina.
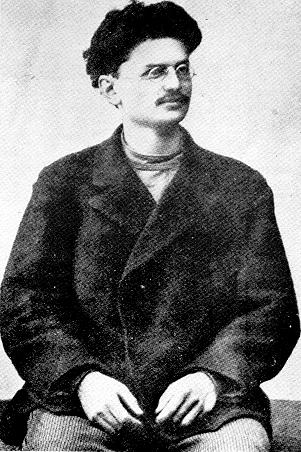
1900: En el exilio en Siberia
Regresar al índice
Primera deportación
Íbamos río Lena abajo. La corriente del río arrastraba lentamente las barcas en que iban los presos y la escolta. Por la noche hacía un frío de hielo, y por la mañana los abrigos de pieles con que nos envolvíamos aparecían cubiertos de escarcha. Por el camino, los presos eran desembarcados y dejados en los puntos de destino, individualmente o por parejas. Tardamos en llegar a la aldea de Usti-Kut, si mal no recuerdo, unas tres semanas. Al llegar aquí me desembarcaron en unión de Alejandra Lvovna, con quien estaba en íntimas relaciones y a quien hablan condenado también al destierro por los sucesos obreros de Nikolaiev. Alejandra Lvovna ocupaba uno de los primeros lugares en nuestra Liga obrera del Sur. Profundamente entregada al socialismo, con un absoluto desprecio de todo lo que le fuese personal, gozaba de una autoridad moral indiscutible. El trabajo común por la causa nos había unido íntimamente, y para que no nos desterrasen a lugares distintos, habíamos hecho que nos desposasen en la cárcel de depósito de Moscú.
La aldea a que íbamos desterrados estaba formada por unas cien casas de madera, en la última de las cuales nos albergamos. En torno, extendíase el bosque y abajo discurría el río. Hacia el Norte, a lo largo del Lena, estaban las minas de oro, cuyo reflejo bailaba en las aguas del río. La aldea de Usti-Kut había conocido días mejores, días de orgías salvajes, saqueos y robos. Cuando nosotros arribamos a ella, ya estaba todo tranquilo. No quedaban más que las borracheras. El patrón y la patrona de la cabaña en que vivíamos estaban siempre bebidos. Era una vida sombría, estúpida, aislada del mundo. Por las noches, las polillas llenaban la casa de un ruido desagradable; se lanzaban sobre la mesa, sobre la cama, sobre la cara de uno. No había más remedio que abandonar la casa para tener las puertas y ventanas abiertas durante uno o dos días, con treinta grados bajo cero.
En verano, había una plaga de moscas. Cómo sería, que acosaron y llegaron a matar —literalmente— a una vaca extraviada en el bosque. Los campesinos llevaban encima de la cara una red hecha de cerdas de caballo y untada de brea. Durante el otoño y la primavera, la aldea desaparecía casi bajo el lodo. En cambio, el paisaje era magnífico. Pero en aquellos años, yo sentía una indiferencia absoluta por la naturaleza. Parecíame imperdonable perder el tiempo contemplándola. Vivía entre el bosque y el río casi sin enterarme. Los libros y las relaciones personales llenaban mi vida. Pasaba los días estudiando a Marx, con las páginas del libro plagadas de polillas.
El río Lena era la gran vía fluvial de los desterrados. Los cumplidos retornaban río arriba, camino del Sur. La comunicación entre los varios núcleos de desterrados, que iban aumentando conforme crecía la revolución, rara vez se interrumpía. Iba y venían cartas, que crecían hasta convertirse en verdaderos tratados teóricos. El gobernador de Irkutsk autorizaba los traslados de un lugar a otro con relativa facilidad. En unión de Alejandra Lvovna, me trasladé a unas doscientas cincuenta verstas hacia Oriente, junto al río Ilim, donde vivían unos amigos nuestros. Aquí, estuve algún tiempo empleado en la oficina de un mercader millonario, cuyos almacenes de pieles, tiendas y tabernas ocupaban, dispersos, una superficie tan grande como la de Bélgica y Holanda juntas. Era un poderoso señor feudal del comercio. Tenía sometidos a él a miles de tungusos, a quienes llamaba “mis tungusitos”. Y este hombre no sabía poner siquiera su nombre y tenía que firmar con una cruz. Se pasaba todo el año comiendo míseramente, como un avaro, para derrochar toda una fortuna en la feria de Nisni-Novgorod. Estuve a su servicio mes y medio. Hasta que un día anoté un pud de “negro de Alemania” en vez de anotar una libra, y pasé una cuenta monstruosa a un cliente lejano. Este desliz minaba considerablemente mi fama, y decidí dejar el cargo. Nos volvimos a Usti-Kut. Fue un invierno terrible, en que el frío llegó a cuarenta y cuatro grados Reaumur.
El carretero que nos conducía arrancaba con sus manos enguantadas los carámbanos que colgaban del hocico de los caballos. Yo llevaba encima del regazo a una niña de diez meses que nos había nacido. La criatura respiraba por una especie de chimenea que le habíamos hecho encima de la cara entre las pieles. Al llegar a una estación la desenvolvíamos cuidadosamente, temerosos de que se hubiese ahogado. Sin embargo, el viaje tuvo feliz término. Pero no estuvimos mucho tiempo en Usti-Kut. Pasados algunos meses, el gobernador nos autorizó para trasladarnos un poco más al Sur, a Werjolensk, donde teníamos también amigos.
La aristocracia del destierro la constituían los viejos narodniki, que habían acabado instalándose aquí, unos de una manera y otros de otra. Los jóvenes marxistas formaban grupo aparte. Por aquella época arribaron al Norte los primeros obreros condenados por delito de huelga; habían sido elegidos al azar entre la masa, y muchos de ellos eran medio analfabetos. Para estos obreros, el destierro fue una escuela preciosa de política y de cultura. Como donde quiera que se reúnen hombres sujetos por la fuerza, las diferencias de opinión tomaban muchas veces forma de agrias disputas. Conflictos de orden privado y carácter sentimental acababan con frecuencia en dramas.
No eran raros los suicidios. En Werjolensk nos turnábamos para vigilar a un estudiante de Kiev.
Un día, vi brillar encima de su mesa unos pedazos de metal; luego, resultó que había estado torneando balas de plomo para su escopeta de caza. No pudimos evitarlo. Se apoyó el cañón contra el pecho y apretó el gatillo con un dedo del pie. Le enterramos en silencio, en lo alto de una colina. Entonces, todavía rehuíamos los discursos como algo falso. En todas las colonias importantes de desterrados había tumbas de suicidas. Algunos deportados, principalmente en las ciudades, se dejaban ganar por el ambiente. Otros se daban a la bebida. En el destierro como en la cárcel, no había más áncora de salvación que el trabajo intelectual intenso. Puede decirse que los marxistas eran los únicos que trabajaban teóricamente.
Esperábamos con la mayor emoción la llegada o el paso de las nuevas conducciones. En las aguas del Lena conocí, en aquellos años, a Dserchinsky, a Uritsky y a muchos otros revolucionarios jóvenes a quienes aguardaba un gran porvenir. Recuerdo que en una noche oscura de primavera, junto a una hoguera que habíamos encendido en las orillas del Lena, salido de madre aquel año, nos leyó Dserchinsky un poema que había compuesto en lengua polaca. El gesto y la voz eran magníficos, pero el poema valía poco. Corriendo el tiempo, también la vida de este hombre se había de convertir en un poema sombrío.
A poco de llegar a Usti-Kut, comencé, a colaborar en un periódico de Irkutsk, llamado Revista Oriental. Era un periódico provinciano autorizado por la censura, que los viejos narodniki crearan en el destierro y del que por el momento se habían adueñado los marxistas. Yo empecé enviando correspondencias de la aldea, aguardé con cierta emoción a que apareciese la primera y, animado por los redactores, me pasé a los ensayos y a la crítica literaria. Abrí al azar un diccionario italiano para ver si encontraba un seudónimo y di con la palabra “antídoto”; durante muchos años firmé mis artículos con este nombre (Antid Oto). A mis amigos se lo explicaba en broma, diciendo que se trataba de poner un poco de contraveneno marxista en la Prensa autorizada. Cuando menos lo esperaba, el periódico me subió los honorarios de dos a cuatro kópeks la línea. ¿Qué mejor muestra de reconocimiento? Mis artículos versaban sobre los campesinos y los clásicos rusos, sobre Ibsen, Hauptmann y Nietzsche, sobre Maupassant y Estaunié, sobre Leónidas Andreiev y Gorky. Me pasaba las noches en claro puliendo las cuartillas línea a línea, en busca de la idea precisa o de la palabra adecuada. Y así, fui haciéndome escritor.
Desde el año 1896, en que me resistía todavía a aceptar las ideas revolucionarias, y desde el 97, en que, laborando ya como revolucionario, rehuía el marxismo, llevaba un buen trecho de camino andado. Cuando me desterraron, el marxismo era ya, definitivamente, la base de mis ideas y del método de mis razonamientos. En el destierro procuré ir analizando con el criterio que ya empezaba a dominar esos temas que se llaman “eternos” de la existencia humana: el amor, la muerte, la amistad, el optimismo, el pesimismo, etc. El hombre ama, odia o espera de distinto modo, según las distintas épocas y los distintos medios sociales en que se mueve. Y así como el árbol nutre a las hojas por medio de las raíces y las flores y los frutos se alimentan de las sustancias de la tierra, la personalidad humana encuentra en los fundamentos económicos de la sociedad el alimento para sus sentimientos y sus ideas, aun los más “elevados”. En los artículos que escribí por entonces acerca de la literatura, apenas sabía tratar, en realidad, más que un tema: la personalidad y la sociedad. No hace mucho que estos artículos han visto la luz coleccionados en un volumen. Si tuviera que escribirlos hoy, los escribiría indudablemente de otro modo, pero nos necesitaría cambiar grandes cosas, en lo que toca a su contenido.
El marxismo que podríamos llamar oficial o autorizado, atravesaba por entonces, en Rusia, una fuerte crisis. Yo mismo podía ver sobre ejemplos vivos con cuánto desembarazo las nuevas necesidades sociales se hacían una moda intelectual de la materia teórica destinada a fines muy distintos. Hasta la última década del siglo, una grandísima parte de la intelectualidad rusa seguía comulgando en las ideas de los “populistas”, renegando del capitalismo y exaltando el concejo campesino (la obchtchina). Entre tanto, el capitalismo iba llamando a todas las puertas y abriendo ante los intelectuales las perspectivas de grandes ventajas positivas y de un porvenir político importante. Los intelectuales burgueses necesitaban el afilado cuchillo de las teorías marxistas para cortar el cordón umbilical del “populismo”, que les unía a un pasado ahora molesto. Así se explica que aquellas ideas se difundiesen y triunfasen con tal rapidez en los últimos años del pasado siglo.
Cuando ya la teoría de Marx había llenado este cometido, los intelectuales empezaron a sentirse oprimidos por ella. La dialéctica les había venido bien para demostrar la tendencia de progreso de los métodos de evolución capitalista, pero tan pronto como se volvía contra el capitalismo resultaba un obstáculo y había que dejarla por inservible. En la intersección de los dos siglos —la época que coincide con mis años de cárcel y de destierro— la intelectualidad rusa atraviesa por un período de crítica general del marxismo. Bien estaban estas teorías en cuanto servían para legitimar históricamente la sociedad capitalista; lo que no podía aceptarse era su repudiación revolucionaria del capitalismo. Y así, dando un rodeo, los intelectuales arcaico-populistas se convirtieron en portavoces de la burguesía liberal.
Los críticos europeos del marxismo encontraban ahora gran mercado en Rusia, quienesquiera que ellos fuesen. Baste decir que Eduardo Bernstein fue uno de los guías más populares en este tránsito del socialismo al liberalismo. La filosofía normativa iba imponiéndose victoriosamente sobre la dialéctica materialista. La opinión pública de la burguesía que se estaba fraguando necesitaba de normas inflexibles que la amparasen no sólo contra los desafueros de la burocracia absolutista, sino también contra el desenfreno de las masas revolucionarias. Pero tampoco Kant se pudo sostener en pie por mucho tiempo, después de haber derribado a Hegel. El liberalismo ruso, que advino tarde a la vida, vivió desde el primer momento sobre un volcán. El imperativo categórico era para él una defensa demasiado abstracta e insegura. Había que echar mano de recursos más eficaces contra las masas revolucionarias. Los idealistas trascendentales acabaron por convertirse en cristianos ortodoxos. Bulgakov, un profesor de Economía política que había empezado por la revisión del marxismo en la cuestión agraria, se pasó luego a las filas del liberalismo para acabar vistiendo la sotana de cura. Cierto que lo de la sotana ocurrió unos años más tarde, pero no importa.
Durante los primeros años del siglo, Rusia era un gigantesco laboratorio de ideologías sociales.
Mis estudios sobre la historia de la masonería me habían equipado con el bagaje necesario para comprender la función subalterna de las ideas en el proceso histórico. “Las ideas no se caen del cielo”, repetía yo con el viejo Labriola. Ahora, no se trataba ya de una investigación de pura ciencia, sino de elegir un camino político. La batalla que se libraba por doquier en torno al marxismo nos ayudó, a mí y a otros muchos revolucionarios jóvenes, a concentrar las ideas y a aguzar las armas. Para nosotros, el marxismo no venía sólo a acabar con el “populismo”, con el que apenas si habíamos entrado en contacto, sino, y sobre todo, a encender una guerra sin cuartel y en su propio terreno contra el capitalismo. Luchando contra los revisionistas se afirmó nuestra personalidad teórica y política. Y de este duelo salimos convertidos en revolucionarios proletarios.
Por aquel tiempo, hubimos de chocar con la crítica de izquierda. En una de las colonias del Norte, en Wiluisk si mal no recuerdo, vivía desterrado Majaisky, que poco después había de adquirir bastante celebridad. Majaisky empezó haciendo la crítica del oportunismo socialdemócrata. Su primer cuaderno hectográfico, encaminado a desenmascarar el oportunismo larvado en la socialdemocracia alemana, tuvo gran éxito entre los desterrados. El segundo cuaderno traía una crítica del sistema económico de Marx, para llegar al resultado peregrino de que el socialismo era un orden social basado sobre la explotación del obrero por los intelectuales de profesión. El tercer cuaderno, orientado en un sentido anarcosindicalista, pretendía justificar el apoliticismo. Las doctrinas de Majaisky concentraron durante varios meses la atención de los desterrados de la zona del Lena. Para mí, aquello fue una especie de vacuna bastante eficaz contra el anarquismo, muy valiente en las palabras, pero inhibido e incluso cobarde ante los hechos.
En la cárcel del depósito de Moscú conocí al primer anarquista de carne y hueso. Era un maestro de escuela llamado Lusin, hombre retraído, parco en palabras, duro. Sentía una especial predilección por los presos de delitos comunes y seguía con gran interés lo que le contaban acerca de sus robos y asesinatos. Las discusiones teóricas las aceptaba de mala gana. Una vez, como yo le estuviese siempre preguntando cómo iban a regirse los ferrocarriles en el Estado anarquista, me contestó: —¿Y para qué diablo necesito yo viajar en tren cuando triunfe el anarquismo?
Esta contestación me bastaba.
Lusin hacia lo posible por ganar la convicción de los obreros hacia su causa, y entre nosotros se libraba un duelo encubierto y no siempre con armas nobles. Hicimos juntos la travesía a Siberia.
En la época de las grandes inundaciones se le ocurrió cruzar el Lena en una barca. Creo que estaba un poco bebido, y me echó un reto. Yo no tuve inconveniente en acompañarle. En la otra orilla flotaban, en medio de grandes remolinos, troncos de árboles y cadáveres de animales. La excursión, aunque bastante emocionante, se desarrolló sin contratiempo. Lusin, con ceño sombrío, me rindió no sé qué homenaje; me dijo que era un buen camarada, o algo así. Aquello suavizó un poco nuestras relaciones. A poco, hubo de seguir camino hacia el Norte. Unos meses después nos enteramos de que había dado una puñalada a un “ispravnik”. Éste no era cruel, y la herida no tenía nada de grave. Llevado ante los tribunales, Lusin declaró que, personalmente, no tenía motivo de queja contra el “ispravnik” y que había querido únicamente protestar en su persona contra el despotismo del Estado. Le recluyeron en la Catorga.
Mientras en las lejanas colonias de la Siberia, cubiertas de nieve, los desterrados discutían apasionadamente acerca de las diferencias existentes entre los campesinos rusos, acerca de las tradeunions inglesas y de la relación entre el imperativo categórico y los intereses de clase, entre el darwinismo y el marxismo, en las esferas gubernamentales se libraba otro duelo ideal. En febrero del año 1901, Tolstoi era excomulgado por el Santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa. Todos los periódicos publicaban el decreto de excomunión. De seis crímenes distintos acusaban a Tolstoi: 1.º, de “negar la persona del Dios vivo, entronizado en la Santísima Trinidad”; 2.º, de “negar a Cristo, Hijo del Hombre, resucitado de entre los muertos”; 3.º, de “negar la Inmaculada Concepción y la virginidad de María antes y después del parto”; 4.º, de “negar la resurrección después de la muerte y el juicio final”; 5.º, de “negar la virtud y la gracia del Espíritu Santo”; 6.º, de “profanar el misterio de la Santa Eucaristía”. Aquellos metropolitanos barbudos y encanecidos, y su inspirador Pobedonozev, con todas, las demás columnas del Estado, que nos tildaban a nosotros, los revolucionarios, no sólo de criminales, sino de locos fanáticos, y que se tenían por la defensa y salvaguardia del sano sentido común apoyado en la experiencia histórica de la humanidad entera, querían exigir al gran escritor realista que creyese en el dogma de la Concepción Inmaculada y en el Espíritu Santo, revelado en el pan de la comunión. No nos cansábamos de leer aquella enumeración de los “errores y herejías” de Tolstoi. La leíamos con asombro creciente, y nos decíamos: No, no son ellos, sino nosotros los que nos apoyamos en la experiencia de la humanidad, los que representamos el porvenir; los que nos gobiernan desde arriba no son sólo criminales, sino dementes. Y estábamos seguros de que, tarde o temprano, acabaríamos con aquel manicomio.
La vieja fábrica del Estado empezaba a crujir por todas las juntas. Los estudiantes seguían atizando la hoguera. Acuciados por la impaciencia, se desbordaban en actos de terrorismo. Cuando sonaron los disparos de Karpovich y Balmachev, los desterrados nos estremecimos como si hubiese sonado un trompetazo de alarma. Se puso a discusión la táctica del terrorismo. Después de algunas vacilaciones aisladas, la fracción marxista se declaró contra estos procedimientos, por entender que la acción química de los explosivos no podía suplantar la fuerza de las masas y que perecerían muchos en la lucha heroica sin haber conseguido poner en pie a la clase obrera. Nuestra misión —decíamos— no es quitar de en medio a unos cuantos ministros zaristas, sino barrer revolucionariamente el sistema. Ante este problema, empezaban a separarse los socialistas y los social-revolucionarios. La cárcel me había servido para formarme una cultura teórica; el destierro servíame ahora para contrastar mis ideas políticas.
Así pasaron dos años de mi vida. Durante estos dos años, había corrido mucha agua bajo los puentes de San Petersburgo, de Moscú y de Varsovia. El movimiento empezaba a abandonar los escondrijos y a derramarse sobre las calles de las ciudades. En muchas regiones comenzaban a agitarse también los campesinos. Hasta en la Siberia fueron formándose, a lo largo de la línea del ferrocarril organizaciones socialdemócratas. Estas organizaciones se pusieron en relación conmigo, y yo les enviaba proclamas y manifiestos. Después de una interrupción de tres años, volvía a lanzarme a la lucha activa.
Ya los desterrados no querían seguir en el destierro. Empezaron las huidas en masa. No había más remedio que guardar un turno. Apenas había aldea en que no se topase con algún aldeano influido de joven por los revolucionarios de la vieja generación. Estos aldeanos se encargaban de transportar en barcas, carros o trineos a los presos políticos, reexpidiéndoselos de unos a otros. La policía siberiana era casi tan impotente como nosotros mismos. En aquellas distancias gigantescas tenían a la par un enemigo y un aliado. No era fácil echar el guante a los fugitivos. El peligro estaba en perecer ahogado en el río o muerto de frío en la taiga.
El movimiento revolucionario iba ganando en latitud, pero carecía aún de coordinación. Cada ciudad, cada comarca, luchaba por su cuenta. La unidad de la represión daba gran ventaja al zarismo. No había más remedio que crear un partido centralizado, y esta idea trabajaba en muchos cerebros. Yo escribí una memoria acerca de ese tema, que circuló en copias por las colonias de desterrados y fue calurosamente discutida. Nos parecía que los camaradas que vivían en Rusia o emigrados en el extranjero no prestaban a esto bastante atención. Pero nos equivocábamos; el asunto era objeto de sus preocupaciones, y no sólo deliberaban, sino que obraban. En el verano de 1902 recibía, vía Irkutsk, unos cuantos libros que traían ocultas en el forro, impresas en papel finísimo, las últimas publicaciones de los emigrados rusos. Por ellas, supimos que había sido fundado en el extranjero un periódico marxista, la Iskra, cuya misión era servir de órgano central a los revolucionarios profesionales, unidos por la disciplina férrea de la acción. En el envío venía el libro que Lenin acababa de publicar en Ginebra con el título de ¿Qué es lo que hay que hacer?, consagrado por entero a esta cuestión. Comparadas con la nueva y grandiosa misión que se nos ofrecía, aquellas mis memorias manuscritas, proclamas y artículos de periódico destinadas a la “Liga siberiana”, tenían que parecerme por fuerza insignificantes y mezquinas. No había más remedio que conquistarse un nuevo campo donde trabajar. Había que huir de allí.
Por entonces, ya teníamos dos niñas, la menor de las cuales no había cumplido aún cuatro meses.
La vida en Siberia era dura. Mi fuga habría de hacérsela doblemente difícil a Alejandra Lvovna.
Ella fue quien decidió que tenía que ser. Los deberes revolucionarios pesaban más sobre su espíritu que toda otra consideración, principalmente si ésta era de orden personal. Ella había sido la primera en hablar de la posibilidad de una huida, cuando vimos las grandes perspectivas que se abrían ante nosotros. Allanó todas las dudas que se oponían a la realización de este proyecto y supo disfrazar felizmente a los ojos de la policía, por espacio de tres días, mi ausencia. Desde el extranjero me era extraordinariamente difícil hacerle llegar mis cartas. Luego, hubo de sufrir aún un segundo destierro y pasaron muchos años en que sólo pudimos vernos incidentalmente. La vida nos había separado, pero supo mantener inconmovible nuestras relaciones intelectuales y nuestra amistad.
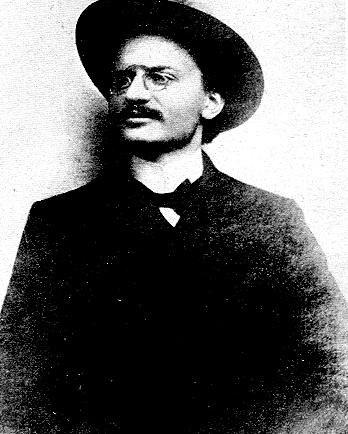
1902: Luego de huir del exilio
Regresar al índice
Primera fuga
Se acercaba el otoño y con él, inminente, la época de los caminos intransitables. Para acelerar mi fuga, se decidió que los dos desterrados que estaban en turno se escapasen juntos. Un amigo aldeano prometió sacarme de Werjolensk en unión de E. G., la traductora de Marx. Salimos al campo, de noche, y el aldeano que había de conducirnos nos tapó con paja y toldos de lienzo, como si fuésemos una carga de mercancías. Mientras tanto, para sacarle dos días de delantera a la policía, mi mujer metía un muñeco en la cama, haciendo el papel de enfermo. El aldeano arreaba los caballos a la manera siberiana, es decir, a una velocidad de veinte verstas por hora. Mis costillas iban contando los baches del camino y a mis oídos llegaban los gemidos de mi vecina de viaje. Cambiamos el tiro dos veces. Antes de llegar a la estación del ferrocarril, me separé de mi compañera de expedición, para no doblar las sospechas y los posibles tropiezos. Sin grandes contratiempos pude tomar el tren, a donde los amigos de Irkutsk me habían mandado una maleta con camisas almidonadas, una corbata y otros atributos de la civilización. Llevaba en la mano un tomo de Homero traducido en hexámetros rusos por Gniedich y en el bolsillo un pasaporte extendido a nombre de Trotsky, nombre que había escrito al azar, sin sospechar ni mucho menos que había de quedarme con él para toda la vida. El tren siberiano llevábame rumbo a Occidente. Los gendarmes de guardia me dejaban pasar sin fijarse en mí. Las talludas mujeres siberianas salían a las estaciones con pollos y lechones asados, botellas de leche, montañas de pan recién amasado. Los andenes semejaban exposiciones de la abundancia de aquella tierra. Los viajeros del coche fueron todo el camino bebiendo té y comiendo los baratos panecillos siberianos empapados de grasa. Yo, entretanto, leía los exámenes homéricos y soñaba con el extranjero. La evasión no tenía nada de romántico; acababa en una vulgar bacanal de té.
Me detuve en Samara, donde residía entonces el estado mayor de la “Iskra”. (“La Chispa”) en el país (que no debe confundirse con el de los emigrados). A la cabeza de este grupo, y bajo el nombre supuesto de Claire, estaba el ingeniero Krischisjanovsky, actual presidente del “Gosplan[5]”. Él y su mujer eran amigos de Lenin desde los años de 1894 a 95, en que habían actuado juntos en la socialdemocracia de San Petersburgo, y desde el destierro en Siberia. A poco de ser reprimida la revolución de 1905, Claire abandonó el partido, como miles y miles de afiliados, y fue a ocupar como ingeniero un puesto considerable en el mundo industrial. Los obreros clandestinos quejábanse de que les negaba hasta el auxilio que antes les prestaran los liberales. A la vuelta de diez o doce años, Krischisjanovsky volvió a ingresar en el partido, cuando ya éste estaba en el Poder. He ahí la senda recorrida por buen número de intelectuales, que son hoy el apoyo más importante con que cuenta Stalin. En Samara me incorporé oficialmente, por decirlo así, a la organización de la “Iskra” con el nombre supuesto de “Pluma”, que Claire me asignó como homenaje a mis éxitos de periodista en Siberia. La “Iskra” tomó a su cargo la organización del partido. El primer congreso, celebrado en Minsk en marzo de 1898, no había conseguido crear una organización centralizada. Además, las detenciones en masa habían venido a cortar los hilos que empezaban a tenderse, cuando aún no habían tenido tiempo para afirmarse en el país. A consecuencia de esto, el movimiento se desarrolló en forma de hogares revolucionarios aislados y cobré un carácter provincial. A la vez que esto ocurría, descendía el nivel intelectual de la propaganda. En su afán por conquistarse las masas, los socialdemócratas iban dejando atrás sus postulados políticos. Surgió la llamada tendencia “económica”, que se nutría del potente auge que estaban tomando el comercio y la industria, y del gran movimiento de huelgas. Hacia fines de siglo sobrevino una crisis que agudizó los antagonismos todos del país y que vino a dar gran impulso a la campaña política. La “Iskra” empezó a librar una enérgica batalla contra los “economistas” provinciales por la implantación de un partido revolucionario centralizado. Los principales directores del grupo residían en el extranjero y aseguraban la cohesión ideológica de la organización. Estos directores habían sido elegidos entre los llamados “revolucionarios profesionales”, unidos estrechamente entre sí por la unidad de la teoría y de la acción. En aquella época, los partidarios de la “Iskra” eran, en su mayoría, intelectuales, que luchaban por la conquista de los comités socialdemócratas locales y preparaban la organización de un congreso del partido, en que aspiraban a que triunfasen las ideas y los métodos de su grupo. Era algo así como el primer ensayo de aquella organización revolucionaria que, a fuerza de desarrollarse y templarse, de atacar y retroceder, buscando siempre y cada vez más íntimamente el contacto con las masas obreras, abrazando empresas cada vez más osadas, había de derribar, a la vuelta de quince años, a la burguesía y adueñarse del Poder.
Por encargo de la organización de Samara visité en Kharkov, Poltava y Kiev, a una serie de revolucionarios, algunos de los cuales pertenecían ya a la “Iskra”, mientras que a otros había que convencerlos para que ingresasen en el grupo. Volví a Samara sin haber conseguido gran cosa; en el Sur, hacíase bastante difícil trabar relaciones; las señas que me habían dado para Kharkov resultaban ser falsas, y en Poltava hube de contender con el patriotismo local. Aquella campaña no admitía prisas, sino que reclamaba un trabajo serio y reposado. Entretanto, Lenin, que mantenía asidua correspondencia con la organización de Samara, me exhortaba a que saliese lo antes posible al extranjero. Claire me equipó con el dinero necesario para el viaje e instrucciones para pasar la frontera austríaca por las inmediaciones de Kamenez-Podolsk.
La cadena de aventuras, más cómicas que trágicas, empezó en la estación de Samara, al tomar el tren. Para no presentarme al gendarme por segunda vez, decidí entrar al andén en el último minuto, cuando el tren estuviera para salir. El estudiante Soloviev, uno de los actuales directores del sindicato del petróleo, era el encargado de reservarme el sitio y esperarme con la maleta. Haciendo tiempo hasta la hora de la salida del tren, me fui tranquilamente a pasear a un campo, a corta distancia de la estación, y estaba mirando el reloj, cuando de pronto oigo la segunda señal para la salida. Caí en la cuenta de que me habían informado mal acerca de la hora y eché a correr cuanto pude. Soloviev, que me había estado esperando concienzudamente, saltó del vagón con la maleta en la mano cuando ya el tren estaba en movimiento y viose cercado al punto por los gendarmes de servicio y los empleados de la estación. Pero en aquel momento vieron venir a un viajero jadeante que se lanzaba al tren en marcha, y este viajero, que era yo, desvió la atención del otro. Y el atestado con que habían amenazado al estudiante se disolvió en las chacotas crueles de que hubimos de ser víctimas los dos.
Hasta llegar a la zona fronteriza todo fue bien. Un policía me pidió en la última estación el pasaporte. ¡Y cuál no fue mi asombro cuando vi que no ponía el menor reparo a aquel documento fabricado por mí! Resultó que el encargado de guiarme para pasar encubiertamente la frontera era un estudiante de bachillerato. Hoy es un químico prestigioso que está al frente de un instituto científico de la República de los Soviets. Las simpatías del bachiller estaban del lado de los social-revolucionarios. Cuando se enteró de que yo pertenecía a la organización de la “Iskra” tomó un tono terrible y severo de acusación: —¿Ignora usted acaso que, en sus últimos números, la Iskra ataca vergonzosamente al terrorismo?
Ya me disponía a entrar en una discusión doctrinal, cuando el bachiller, montando en cólera, agregó estas palabras: —¡No seré yo el que le ayude a usted a pasar la frontera!
Este argumento, por lo que tenía de expeditivo, me dejó estupefacto. Y sin embargo, era perfectamente consecuente. Quince años más tarde hubimos de arrancar el Poder a los social-revolucionarios con las armas en la mano. Pero en aquel momento, confieso que no estaba como para pensar en perspectivas históricas. Intenté convencerle de que no era lógico que quisiera hacerme a mí responsable de los artículos de la Iskra y declaré, como remate, que no daría un pasó mientras no tuviese un guía. Por fin, el bachiller se ablandó.
—Está bien —me dijo—, pero hágales usted saber que es la última vez.
Me llevó a pasar la noche a la habitación de un viajante de comercio, soltero, cuyo dueño, según me dijo, no estaría de regreso hasta el día siguiente. Me acuerdo confusamente de que tuvimos que entrar en la habitación, que estaba cerrada, saltando por una ventana. Por la noche, cuando menos lo esperaba, me despertó una luz y vi inclinado sobre la cama, contemplándome, a un hombrecillo pequeño e insignificante con un sombrero duro en la cabeza, una vela en la mano y en la otra un bastón. Desde el techo descendía hacia mí una gran mancha de sombra coronada por un hongo gigantesco.
—¿Quién es usted? —le pregunté, indignado.
—¡Hombre, no está mal! —me contestó el desconocido, en tono trágico—. ¡Le encuentro acostado en mi cama y me pregunta quién soy!
Ya no podía dudar que tenía delante al dueño del cuarto. Fue en vano pretender explicarle que no tenía que haber vuelto hasta el día siguiente.
—¡Yo sé perfectamente cuándo tengo que volver, pues para eso es mi casa! —me replicó el hombre, no sin razón.
La situación era un tanto embrollada.
—¡Ya comprendo! —exclamó el legítimo propietario de aquella vivienda, sin dejar de alumbrarme la cara con la vela. Es otra bromita del Alejandro ese. ¡Ya nos las entenderemos con él mañana! Yo, naturalmente, apoyé muy convencido aquella idea feliz que hacía recaer la culpa de todo sobre el tal Alejandro. El resto de la noche lo pasé al lado del viajante, que hasta me obsequió con té y todo.
A la mañana siguiente, después de una ruidosa polémica con el dueño del cuarto, el bachiller me entregó a un contrabandista de la aldea de Brody. Hube de pasar todo el día escondido entre la paja del granero de aquel campesino ucraniano, que me alimentó con sandías. Por la noche, lloviendo, me llevó hasta el otro lado de la frontera. Estaba muy oscuro y había que andar a tientas un largo trecho.
—Encarámese usted sobre mis espaldas —me dijo el guía—, que hay que pasar un arroyo.
Yo no quería.
—Es que no le conviene a usted presentarse del otro lado con una mojadura —insistió el hombre.
No tuve más remedio que hacer sobre sus espaldas una parte del viaje, y todavía me entró agua en los zapatos. Como al cabo de quince, minutos, entramos a secarnos en una cabaña judía, que estaba ya en territorio austríaco. Allí me aseguraron que el guía me había conducido por el arroyo para sacarme más dinero. Por su parte, el aldeano, al despedirse, me precavió afectuosamente de los “judíos”, que eran muy capaces de pedirme el triple de lo que valían las cosas. El caso es que mis recursos se iban agotando rapidísimamente. Todavía tenía que recorrer ocho kilómetros en la oscuridad de la noche, antes de llegar a la estación. Los más difíciles y peligrosos eran los dos primeros, hasta la carretera, por un camino lleno de barro que iba bordeando la frontera. Me llevó un obrero judío viejo en un cochecito pequeño de dos ruedas.
—Ya verá usted cómo un día acaban quitándome la gaita por meterme en estos fregados —gruñó.
—¿Y cómo?
—Los soldados le echan a uno el alto, y si no se contesta disparan. Allí se ve fuego. Afortunadamente, tenemos una buena noche.
Era, en efecto, una noche magnífica, una noche de otoño, negra como boca de lobo; la lluvia persistente nos azotaba el rostro y las herraduras del caballo chasqueaban sobre la tierra reblandecida.
Íbamos cuesta arriba; el cochecillo, todo desvencijado, crujía, el viejo arreaba al caballo en voz baja, con cálido acento, las ruedas se hundían en los baches y el débil carruaje se hacía cada vez más a un lado, hasta que por fin volcó. El barro era como cumplía al mes de octubre: frío y abundante. Yo caí tan largo como era, me hundí en el lodo casi hasta la cintura y perdí los lentes. Pero lo más espantoso del caso era que, apenas volcar, sonó un grito penetrante, no se sabía dónde, allí cerca de nosotros; un grito de desesperación, clamando auxilio, invocando la ayuda del cielo; en medio de aquella noche obscura y lluviosa, no había manera de saber de dónde salía la misteriosa voz, una voz tan llena de expresión y que, sin embargo, no era una voz humana.
—¡Ya verá usted cómo nos trae la desgracia, ya lo verá —musitó rabiosamente el viejo—; ya verá cómo nos pierde!
—¿Pero qué es? —le pregunté, conteniendo la respiración.
—Es un maldito gallo que mi mujer me dio para el carnicero, para degollar el sábado
Ahora, los chillidos se sucedían por intervalos regulares.
—Este maldito gallo nos va a perder, pues estamos a doscientos pasos del puesto de vigilancia, y verá usted qué pronto se nos presenta un soldado.
—¡Retuérzale usted en seguida la cerviz! —le aconsejé va, furioso, en voz baja.
—¿A quién?
—¡Hombre, al gallo!
—¿Y cómo quiere usted que dé con él, si estará debajo de qué sé yo cuántas cosas?
Y los dos nos pusimos a buscar a gatas en medio de la noche, tanteando entre el barro, bajo la lluvia, maldiciendo del gallo y de nuestra suerte. Por fin, el viejo liberó a la desdichada víctima, que estaba debajo de mi manta. El animalito, agradecido, dejó de chillar. Echando mano los dos, logramos levantar el coche, y seguimos viaje. En la estación, tuve tres horas para secarme y limpiarme, antes de que llegase el tren. Cuando hube cambiado el dinero, resultó que no me alcanzaba para llegar hasta el punto de destino, es decir, hasta Zúrich, donde había de presentarme a Axelrod. En vista de esto, saqué billete hasta Viena; allí ya vería cómo me las arreglaba.
En la capital de Austria, lo que más me sorprendió fue que, a pesar de haber estudiado alemán en el Instituto, no lograba entender a nadie y los demás, en su mayoría, me pagaban en la misma moneda. A duras penas, conseguí hacer comprender a un hombre viejo, de gorra encarnada, que quería ir a la redacción del Arbeiter-Zeitung. Había decidido presentarme personalmente a Víctor Adler, jefe de la socialdemocracia austríaca y hacerle ver que la causa de la revolución rusa reclamaba mi presencia en Zúrich. El guía dijo que él me acompañaría. Anduvimos por espacio de una hora luego resultó que el periódico no estaba allí hacía dos años. Anduvimos otra media hora.
Cuando hubimos llegado al nuevo edificio, el portero nos dijo que hoy no era día de visita. Imagínese mi situación. No podía gratificar a mi acompañante, estaba muerto de hambre y —lo que importaba más que todo— debía continuar viaje inmediatamente hasta Zúrich. Vi bajar la escalera a un caballero alto, de aspecto nada acogedor. Me dirigí a él preguntándole por Víctor Adler.
—¿Cómo, no sabe usted qué día es hoy? —me preguntó, con tono severo.
No lo sabía. Entre el viaje, la aventura del cuarto del viajante, el granero del labriego ucraniano, la lucha con el gallo en medio de la noche, había perdido la cuenta de los días.
—¡Hoy es domingo! —dijo el caballero alto, subrayando mucho la palabra, e hizo ademán de seguir su camino.
—Lo mismo da, necesito verle.
Entonces, el caballero me contestó con una voz terrible, como si mandase a un batallón en un asalto:
—¡Ya se le ha dicho a usted que los domingos el doctor Adler no recibe!
—Pero es que traigo un asunto urgente —le contesté, sin rendirme.
—¡No importa! ¡Aunque fuese diez veces más urgente todavía! ¿Lo entiende usted?
El que así hablaba era el mismo Fritz Austerlitz en persona, el terror de su propia redacción, cuyas palabras —hubiera dicho Víctor Hugo— no eran palabras, sino rayos.
—¡Aun cuando trajese usted, ¿me comprende?, la noticia del asesinato del mismo Zar y de que había estallado la revolución en Rusia, ¿me comprende usted?, no tendría usted derecho a venir a turbar el descanso del doctor en un domingo!
Verdaderamente, este caballero me imponía, con su voz tonitruante. Pero parecíame que no estaba diciendo más que tonterías. ¿Cómo era posible que el descanso dominical de nadie fuese más importante que los postulados de la revolución? Resolví no ceder. Era necesario, a todo trance, seguir viaje a Zúrich, donde me aguardaba la redacción de la Iskra. Además, yo venía huido de Siberia, lo cual me parece que tenía su importancia. Me planté, pues, al pie de la escalera, cerrando el paso a aquel caballero malhumorado, hasta que, por fin, conseguí lo que deseaba, pues Austerlitz se avino a darme las señas de Víctor Adler, a cuya casa me trasladé, acompañado siempre por mi guía.
Salió a recibirme un hombre de estatura regular, encorvado, casi giboso, con ojos hinchados y cara de fatiga. En Viena estaban celebrándose a la sazón las alecciones para el Landtag. La noche anterior Adler había hablado en varios mítines y se había estado hasta el amanecer escribiendo artículos y proclamas. No le supe hasta una hora después, en que me lo dijo su nuera.
—Perdone usted, doctor, que venga a interrumpir su descanso en un domingo
—¡Siga, siga usted! —dijo mi interlocutor con cierta severidad externa, pero en un tono que no era para imponer, sino, al contrario, que animaba. Aquel hombre resplandecía espíritu por todas las arrugas de la cara.
—Soy un ruso
—No necesitaba usted decírmelo, pues ya había tenido tiempo sobrado para comprenderlo.
Le conté, mientras me estudiaba rápidamente con la mirada, la conversación que había tenido en el portal del periódico.
—¿Ah, sí? ¿Eso le han dicho a usted? ¿Y quién puede haber sido? ¿Alto? ¿Y gritaba mucho? ¡Ah, era Austerlitz! ¿Dice usted que gritaba? ¡Sí, era Austerlitz, no hay duda! No le dé usted importancia. Trayéndome noticias de la revolución rusa, puede usted llamar a mi puerta a cualquier hora de la noche ¡Katia!, ¡Katia! —se puso a gritar.
En seguida, acudió su nuera, que era rusa.
—Con ella se entenderá usted mejor —dijo Adler, saliendo del cuarto.
Ya estaba asegurado mi viaje.
Notas
[5] Abreviatura rusa de “Plan de Economía del Estado”.
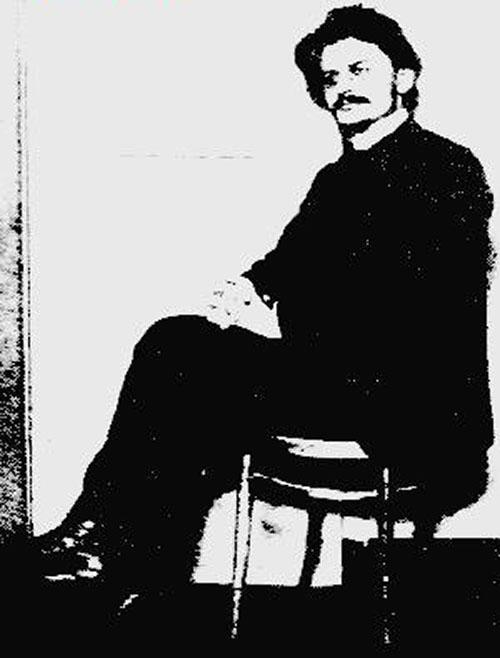
1905: En su celda esperando juicio
Regresar al índice
Primera emigración
Llegué a Londres —desde Zúrich, pasando por París— en el otoño del año 1902; creo que fue en octubre, una mañana temprano. Alquilé un “cab”, más por gestos que con palabras, y con ayuda de una dirección escrita en un papel, conseguí que me dejase en mi punto de destino. El punto de destino era el cuarto de Lenin. En Zúrich me habían dado instrucciones de cómo tenía que llamar a la puerta tres veces con el picaporte. Salió a abrirme Nadeida Konstantinovna, a la que probablemente había arrancado al sueño mi llamada. Era muy temprano y cualquiera que tuviese la menor idea de lo que era el trato social, hubiera esperado tranquilamente en la estación una o dos horas, para no presentarse a golpear en una casa desconocida al amanecer. Pero yo no acababa de convencerme de que ya no era el fugitivo siberiano. Con los mismos modos bárbaros me había presentado en Zúrich en casa de Axelrod a turbar su descanso a altas horas de la noche. Lenin estaba todavía en la cama, y en su cara, aunque me recibiera con afecto, se reflejaba cierto asombro. En estas condiciones, tuvo lugar nuestra primera entrevista y nuestra primera conversación.
Vladimiro Ilitch y Nadeida Konstantinovna me conocían ya por las cartas de Claire y me esperaban. Recibiéronme, pues, con estas palabras: —“Pluma” ha llegado.
Sin esperar a más, empecé a desembaular mis someras impresiones acerca de la situación en Rusia. Dije que en el Sur las relaciones eran flojas, que las señas de Kharkov estaban equivocadas, que la redacción del Juchny Rabotchy (El Obrero del Sur) se oponía a la fusión, que la frontera austríaca estaba en manos de un estudiante de bachillerato que se negaba a ayudar a los de la Iskra. En sí, los hechos no tenían mucho de alentador; pero, en cambio, la fe en el mañana era magnífica.
Aquella misma mañana, o acaso a la siguiente, di un gran paseo con Lenin por las calles de Londres. Desde un puente, me enseñó la Abadía de Westminster y otros edificios notables. No recuerdo, exactamente sus palabras, pero el sentido era éste: —¡He ahí su famoso Westminster!
Aquel su no se refería a los ingleses, sino a las clases gobernantes. Era el matiz, jamás rebuscado, sino profundamente orgánico y reflejado principalmente en el tono de voz; que se percibía en las palabras de Lenin siempre que hablaba de los valores culturales o de las nuevas conquistas de la ciencia, del tesoro de libros del “British Museum” de las informaciones de los grandes periódicos europeos, y años más tarde, de la artillería alemana o la aviación francesa; ellos pueden, ellos tienen, ellos hacen, ellos consiguen ¡vaya adversarios! La sombra invisible de la clase dominante se proyectaba sobre todos los aspectos de la civilización humana, y los ojos de Lenin percibían esta sombra en todo momento con la misma claridad de la luz del día. Me figuro que yo no pondría gran interés entonces en contemplar la arquitectura londinense. Para un hombre que acababa de saltar de Siberia al extranjero, sin transición, por primera vez, que había pasado por Viena, por París y andaba ahora por Londres casi sin enterarse, “detalles” como el de la Abadía de Westminster no tenían gran importancia. Además, Lenin no me había invitado a dar este gran paseo para enseñarme obras de arte. Lo que quería era conocerme de cerca y someterme a un examen, sin que lo advirtiese. Y, en efecto, el examen abarcó “todo el programa”.
Le conté nuestras discusiones en Siberia, principalmente acerca del tema de una organización central y la memoria que yo había escrito a este propósito; mis choques violentos con los viejos anarquistas de Irkutsk, donde había pasado unas cuantas semanas; le hablé de los tres cuadernos de Majaisky, y así sucesivamente. Lenin sabía escuchar.
—¿Y qué tal andaban ustedes de teoría?
Le dije que en la cárcel de depósito de Moscú habíamos estudiado colectivamente su libro sobre La evolución del capitalismo en Rusia, y que en el destierro nos habíamos puesto a trabajar sobre El capital, pero sin pasar del segundo torno. Díjele también que seguíamos con gran atención y remontándonos a las fuentes originales, la polémica entre Bernstein y Kautsky. Bernstein, apenas tenía partidarios entre nosotros. En materia filosófica, gozaba de gran predicamento el libro de Bogdanov, que relacionaba el marxismo con la teoría del conocimiento de Mach y Avenarius. A Lenin parecíale también acertado este libro, entonces.
—Yo no soy filósofo —recuerdo que me dijo, preocupado—, pero Plejanov rechaza la filosofía de Bogdanov, pues ve en ella una variante disfrazada del idealismo.
Años más tarde, Lenin consagró un extenso estudio a la filosofía de Mach y Avenarius, en que llegaba substancialmente a los mismos resultados de Plejanov.
Le dije, en el transcurso de la conversación, que a los desterrados nos había causado asombro la masa enorme de materiales estadísticos recogidos en su libro sobre el capitalismo ruso.
—Sí, pero hay que tener en cuenta que me dediqué a eso varios años —contestó Vladimiro Ilitch, un poco perplejo.
Se le veía, sin embargo, la satisfacción que le causaba el que los camaradas jóvenes comprendiésemos el esfuerzo gigantesco que representaba la más importante de sus investigaciones económicas.
En esta primera conversación sólo se habló muy vagamente de mi cometido. Me dijo que pasase algún tiempo en el extranjero, que estudiase los libros interesantes, que observase, y ya se vería luego lo que hacía. Yo, sin embargo, tenía el propósito de volver a Rusia clandestinamente, pasado algún tiempo, para entregarme de nuevo a la labor revolucionaria.
Nadeida Konstantinovna me buscó alojamiento unas cuantas calles más allá de la suya, en una casa en que vivían Vera Ivanovna Sasulich, Martov y Blumenfed, el regente de la imprenta de la Iskra. Pudo conseguirse un cuarto para mí. Las habitaciones, siguiendo la costumbre inglesa, no estaban en el mismo piso, sino en pisos distintos: en el de abajo vivía la patrona, y en los otros, los inquilinos. Había, además, una especie de sala común en que tomábamos café, fumábamos, charlábamos incesantemente, y en la que reinaba un gran desorden al que no eran ajenos la Sasulich ni Martov. La primera vez que estuvo allí de visita, Plejanov se fue diciendo que aquella sala era una cueva de gitanos.
Así comenzó la breve etapa londinense de mi vida. Devoré ansiosamente todos los números que iban publicados de la Iskra y los volúmenes de la Saria (La Aurora), publicada por la misma redacción. Eran unos artículos magníficos, en que la profundidad científica no cedía a la pasión revolucionaria, ni ésta a aquélla. Me enamoré verdaderamente de la Iskra, avergonzado de mi incultura y firmemente decidido a salir de ella a toda prisa. Pronto empecé yo también a colaborar en el periódico. Al principio, con noticias breves, a las que luego siguieron los ensayos políticos y los artículos de fondo.
Por aquellos días tomé también parte en una discusión en Whitechapel, donde hube de contender con el patriarca de la emigración rusa, Tchaikovsky, y con el anarquista Tcherkesov, que ya no era tampoco ningún joven. Estaba verdaderamente asombrado de ver los pueriles argumentos con que aquellos ancianos venerables intentaban pulverizar las teorías marxistas. Me acuerdo de que volví a casa muy contento, corriendo casi. Como elemento de enlace con Whitechapel y con el mundo que me rodeaba me servía Alexeiev un emigrado marxista que llevaba largo tiempo viviendo en Londres y simpatizaba con la redacción de la Iskra. Él fue quien me inició en la vida inglesa y me equipó con una serie de conocimientos muy útiles. Alexeiev hablaba siempre de Lenin con gran respeto. “No sé, pero creo que Lenin tiene más importancia para la revolución que Plejanov”, me dijo un día. A Lenin no se lo conté, naturalmente, pero sí a Martov. Éste lo oyó sin hacer el menor comentario.
Un domingo fui con Lenin y Nadeida Kostantinovna Krupskaia a una iglesia de Londres, donde se celebraba un mitin socialdemócrata alternando con cánticos de salmos. Subió a la tribuna un cajista que había estado en Australia, y habló de la revolución social. A seguida, se levantaron todos y empezaron a cantar: “¡Oh, Dios todopoderoso, haz que no haya reyes ni haya ricos!”. Yo no daba crédito a mis oídos ni a mis ojos. Cuando salimos de la iglesia, recuerdo que dijo Lenin:
—En el proletariado inglés andan dispersos una serie de elementos socialistas y revolucionarios, pero tan mezclados con ideas y prejuicios conservadores y religiosos, que éstos no los dejan manifestarse ni cobrar generalidad.
De vuelta de la iglesia aquella socialdemócrata, comimos en la pequeña cocina, que era a la vez salón, de la casa de dos cuartos en que vivían. Como de costumbre, bromeamos acerca de si acertaría a encontrar mi pensión sin preguntar a nadie; yo me orientaba muy mal por las calles, dando a esta torpeza —en el afán de sistematizarlo todo— el nombre de “cretinismo topográfico”. Más tarde, hice algunos progresos, pero mi trabajo me costó.
Mis modestos conocimientos de inglés, que había adquirido en la cárcel de Odesa, no aumentaron gran cosa durante el tiempo que pasé en Londres. Estaba demasiado absorbido por los asuntos rusos. El marxismo apuntaba apenas. La socialdemocracia tenía entonces su eje espiritual en Alemania, y seguíamos con la mayor atención el duelo que se estaba librando entre los ortodoxos y los revisionistas.
En Londres, como más tarde en Ginebra, veía con más frecuencia a Vera Sasulich a Martov que a Lenin. En Londres vivíamos, como he dicho, en la misma casa y en Ginebra solíamos comer y cenar en el mismo pequeño restaurante, y nos veíamos varias veces al día; Lenin, en cambio, hacía vida de familia, muy recogida y ordenada, y el reunirse con él, fuera de las sesiones oficiales, era un pequeño acontecimiento. No compartía, ni mucho menos, las costumbres y los gustos de la bohemia, a que tan aficionado era Martov; sabía que el tiempo, a pesar de su relatividad, es el más absoluto de los valores. Se pasaba días enteros en la biblioteca del “British Museum”, investigando, y allí solía escribir también sus artículos para los periódicos. Con su ayuda, pude conseguir acceso a este santuario, donde penetré con, un hambre insaciable de lectura y estudio, esponjándome en aquella abundancia de libros. Pero pronto hube de abandonarlo para regresar al continente.
En vista del “ensayo” de Whitechapel, me mandaron a dar varias conferencias a Bruselas, Lieja y París. La tesis era la defensa del materialismo histórico contra las críticas de la llamada escuela subjetiva rusa. Lenin estaba muy interesado en el tema. Le di a leer los apuntes que tenía tomados y me aconsejó que escribiese con ellos un artículo para el próximo volumen de la Saria. Pero no tuve valor para salir a la palestra con una investigación puramente teórica, al lado de Plejanov y de los maestros.
Estando en París, me llamaron telegráficamente a Londres. Habían convenido en enviarme clandestinamente a Rusia, de donde se quejaban de las detenciones en masa y de la falta de hombres, pidiendo mi regreso. Pero ya antes de llegar a Londres, habían cambiado de plan. Deutsch, que vivía por entonces en Londres y me apreciaba mucho, me contó que había “intercedido” por mí, haciéndoles ver que el “muchacho” (siempre me llamaba así) debía seguir algún tiempo en el extranjero estudiando, a lo cual había asentido Lenin. A pesar de lo tentador que era irse a trabajar en la organización rusa de la Iskra, yo tenía, a la verdad, deseos de seguir algún tiempo en el extranjero. Retorné a París, donde había —cosa que no existía en Londres— una gran colonia de estudiantes rusos. Los partidos revolucionarios forcejeaban duramente por ganarse, cada cual para su causa, a los estudiantes. Me permito reproducir aquí un pasaje de los Recuerdos de N. J. Sedova, de aquella época: “En el otoño de 1902 abundaron las discusiones de memorias en la colonia rusa. Del grupo de la Iskra a que yo pertenecía, desfilaron por allí primero Martov y luego Lenin. Los tiros iban contra los “economistas” y los social-revolucionarios. En nuestro grupo hablábase de la próxima llegada de un camarada joven, huido de Siberia. Se presentó en la habitación de J. M. Alexandrovna, que había andado antiguamente entre los narodniki y pertenecía ahora a la Iskra. Los “jóvenes” sentíamos gran simpatía por Iekaterina Mikailovna, la escuchábamos con gran interés y nos dejábamos influir por ella. Iekaterina me encargó de buscar por allí cerca un cuarto para el joven colaborador de la Iskra que acababa de llegar a París. Por doce francos al mes encontramos uno en la misma casa en que yo vivía; pero era tan pequeño, estrecho y oscuro, que más que cuarto parecía un calabozo. Le pinté a Iekaterina Mikailovna las condiciones del cuarto, con todo detalle, pero ella me interrumpió diciendo: —Basta, basta; está bien, ya se arreglará; que se instale allí.
Cuando ya el nuevo camarada (cuyo nombre nadie nos dijo) estaba instalado en su cuarto, me preguntó Iekaterina: —¿Y qué, se prepara para la conferencia? —No sé, seguramente —dije yo; ayer por la noche, cuando subía por la escalera, oí silbar suavemente en su cuarto. —Pues dígale usted que en vez de silbar procure prepararse. Iekaterina estaba preocupadísima con su discurso. No tenía por qué. Fue un gran éxito, y la colonia estaba entusiasmada, pues el joven colaborador de la Iskra superó todas las esperanzas”.
Estudié a París mucho más atentamente que a Londres. Era la influencia de N. J. Sedova. Y aunque nacido y criado en el campo, fue en París donde empecé a interesarme por la naturaleza. Aquí fue también donde, por vez primera, se me reveló el verdadero arte. Pero no se crea que me fuera fácil abrir el sentido a la naturaleza y a la cultura. Véase lo que decía de esto N. J. Sedova en sus Memorias: “Toda la impresión que ha sacado de París es ésta: parecido a Odesa, sólo que Odesa es mucho más hermoso. Este juicio, verdaderamente peregrino, sólo se explica sabiendo que L. D. vive tan entregado a los problemas políticos, que sólo se da cuenta de que hay otras cosas cuando éstas se le meten por los ojos, y aun entonces se resigna a ellas como a una carga, como a algo inevitable. Yo, que no compartía ni mucho menos esta apreciación de París, me reía un poco de él”.
Sí, así era. Entré en la atmósfera del centro del mundo a la fuerza y de mala gana. Los primeros días “negaba” a París y esforzábame por ignorarlo. En el fondo, todo esto eran los esfuerzos del bárbaro por afirmar su personalidad. Presentía que para conocer bien a París y comprenderlo debidamente, había que consagrar a ello mucho tiempo. Y yo tenía una misión que cumplir, una misión absorbente, celosa, que no toleraba rivalidades: la revolución. Poco a poco, y a fuerza de fatigas, fui sintiéndome ganado por el arte. Me repelían el Louvre, el Luxemburgo y las Exposiciones. Encontraba a Rubens demasiado rozagante y satisfecho, a Pubis de Chavannes demasiado pálido y asceta. Los cuadros de Carrières, con su misterio de penumbra, me irritaban. Otro tanto me ocurría con la escultura y la arquitectura. En realidad, me resistía a aceptar el arte como antes me había resistido a aceptar la revolución y el marxismo, y como, por espacio de varios años, me resistí contra Lenin y contra sus métodos. La revolución de 1905 vino a interrumpir el proceso de mi asimilación de Europa y su cultura. Ya en mi segunda emigración intimé más con el arte: vi y leí todo lo que pude acerca de esto, y hasta llegué a escribir algo, pero no he pasado nunca de ser un diletante.
En París oí hablar a Jaurés. Era en la época del Gabinete Waldeck-Rousseau, en que Millerand desempeñaba la cartera de Comunicaciones y Gallifet la de Guerra. Tomé parte en las manifestaciones callejeras de los guesdistas y, uniendo mi voz a los otros, llamé qué sé yo cuantas cosas a Millerand. Entonces, Jaurés no me produjo una gran sensación, acaso porque veía en él demasiado descarnadamente al adversario. Hasta unos cuantos años más tarde no supe apreciar en su verdadero valor a esta gran figura, aunque sin cambiar por ello de actitud respecto al jauresismo.
A petición de los estudiantes marxistas, Lenin vino a dar tres conferencias sobre el problema agrario, a la Universidad que habían fundado en París los profesores expulsados de Rusia. Los universitarios liberales rogaron al conferenciante, persona poco grata, que prescindiese en lo posible de dar a sus conferencias un tono polémico. Pero Lenin, en este punto, no admitía condiciones y empezó la primera lección declarando que el marxismo era una teoría revolucionaria y, por tanto, polémica por naturaleza. Me acuerdo de que estaba muy excitado antes de ponerse a hablar. Pero apenas pisó la cátedra, se serenó, por lo menos exteriormente. El profesor Gamdarov, que había acudido a oírle, comunicó su impresión a Deutsch con estas palabras: “¡Un verdadero profesor!”.
En sus labios, era seguramente la mejor alabanza.
Habíamos convenido llevar a Lenin a la Opera, y encargamos de esto a N. J. Sedova. Lenin se presentó en la Opera Comique con la misma cartera de los papeles con que había acudido a la conferencia. Tomamos asiento todos juntos arriba en la galería. Además de Lenin, Sedova y yo, creo que estaba también Martov. Por cierto, que con aquella función se me ha quedado asociado un recuerdo que tiene muy poco de musical. Lenin se había comprado en París unas botas y luego resulto que le apretaban. Quiso el destino que yo estuviese también vivamente necesitado de calzado nuevo. Probé las botas de Lenin, y como parecía que me sentaban a la maravilla, me quedé con ellas. Hasta llegar al teatro no anduvo mal la cosa, pero una vez allí, empezó el martirio. Al regreso sufrí lo indecible; Lenin se fue riendo todo el camino de mí, y su risa era doblemente cruel en quien, como él, había andado torturado durante varias horas por la misma causa.
Desde París recorrí, en viaje de conferencias, las colonias de estudiantes rusos de Bruselas, Lieja, Suiza y algunas ciudades alemanas. En Heidelberg oí explicar al viejo Kuno Fischer, pero, decididamente, las doctrinas kantianas no me atraían. La filosofía normativa me repelía de un modo orgánico. ¿A qué lanzarse sobre una pila de heno, cuando al lado crece la hierba verde y jugosa?
La Universidad de Heidelberg era la predilecta de los estudiantes rusos que simpatizaban con la escuela idealista. Entre ellos se encontraba Avxentiev, que, más tarde, había de ser Ministro del Interior bajo la presidencia de Kerenski. En Heidelberg rompí más de una lanza luchando ardorosamente en defensa de la dialéctica materialista.
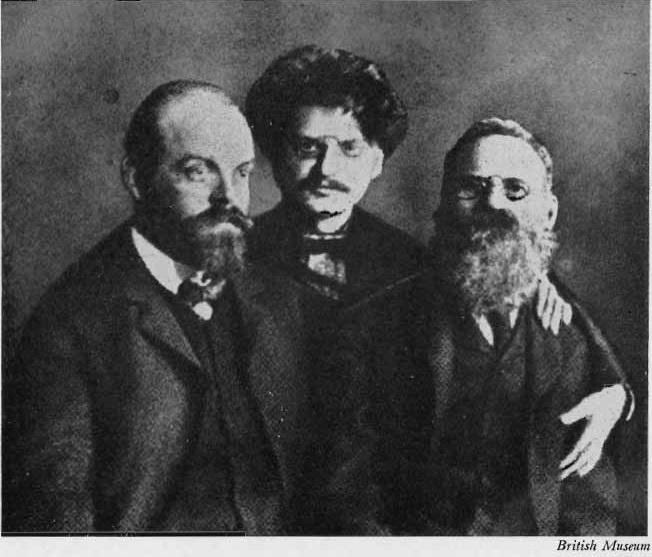
1906: Parvus, LT, y Leon Deutsch en la Casa de Detención Perliminaria (San Petesburgo)
Regresar al índice
El Congreso del partido y la escisión
Cuando Lenin salió al extranjero tenía treinta años y era ya un hombre formado. En Rusia —lo mismo en los círculos estudiantiles que en los primeros grupos socialdemócratas y en las colonias de desterrados— se había destacado siempre en el primer lugar. Podía tener conciencia de su poder, pues todos aquéllos con quienes hablaba o trabajaba se lo reconocían. Salió al extranjero equipado ya con un gran bagaje teórico y con grandes reservas de experiencia revolucionaría. En el extranjero había de colaborar con el “Grupo de la Emancipación de trabajo”, y sobre todo con Plejanov, intérprete brillantísimo de Marx, maestro de varias generaciones, teórico, político, publicista y orador de fama europea, relacionado con los socialistas de toda Europa. Con Plejanov estaban dos grandes autoridades: la Sasulich y Axelrod. Vera Ivanovna Sasulich tenía una personalidad preeminente, que no debía tan sólo a su pasado heroico, pues era una pensadora de gran agudeza y poseía grandes conocimientos, principalmente de historia, y una, intuición psicológica poco común. Vera Sasulich servía de elemento de enlace entre “el grupo” y el viejo Engels. A diferencia de Plejanov y la Sasulich, que mantenían relaciones muy estrechas con el socialismo de los países latinos, Axelrod representaba dentro del “grupo” las ideas y experiencias de la socialdemocracia alemana. Aquellos años señalan ya el comienzo de la decadencia de Plejanov. La personalidad de este hombre decrecía al contacto de la misma causa que infundía fuerza a la de Lenin: la proximidad de la revolución. La obra toda de Plejanov tiene un carácter de preparación ideológica. Plejanov era un propagandista y polémico del marxismo, pero no un político revolucionario del proletariado. Conforme iba acercándose la revolución, empezaba a perder la firmeza en el andar. Él mismo tenía que darse cuenta de ello y de aquí su irritabilidad contra la gente joven.
La Iskra estaba dirigida políticamente por Lenin. El mejor redactor que tenía el periódico era Martov, que escribía con la misma facilidad y fluidez con que hablaba. Martov no se sentía, manifiestamente, muy a gusto al lado de Lenin, de quien era, por entonces, el más íntimo colaborador.
Seguían tratándose de tú, pero sus relaciones eran ya bastante frías. Martov vivía al día, entregado a los temas cotidianos: sus perversidades, los temas literarios de actualidad, los artículos, las novedades y las conversaciones absorbían su vida. Lenin pisaba con pie firme en el hoy, pero su pensamiento se remontaba al mañana. Martov era hombre de ocurrencias innumerables, muchas veces ingeniosísimas, de hipótesis, de proyectos, de los cuales con frecuencia ni él mismo volvía a acordarse. En cambio, Lenin se asimilaba tan sólo aquello que necesitaba y a medida que lo necesitaba. La manifiesta fragilidad de las ideas de Martov hacía a Lenin, muchas veces, menear la cabeza preocupado. Por entonces, no se habían destacado todavía, ni siquiera revelado, los despectivos rumbos políticos. Más tarde, al producirse la escisión en el segundo congreso, el grupo de la Iskra se divide en los “duros” y los “blandos”. Estos términos, bastante corrientes en un principio, atestiguan que, aunque no existiese todavía una línea de separación bien marcada, mediaban ya diferencias de punto de vista, de temple, de consecuencia y decisión en el mantenimiento de la causa. Aplicándoles estos términos, podemos decir que Lenin, aun antes de la escisión y del Congreso, era de los “duros” y Martov de los “blandos”. Y ambos lo sabían. Lenin, que apreciaba mucho a Martov, le contemplaba inquisitivamente y con un cierto recelo, y Martov, que comprendía aquella mirada, sentíase agobiado bajo ella y en sus hombros escuálidos había un temblor nervioso. En sus charlas, cuando coincidían en algún sitio, no se percibía ya ninguna nota cordial ni la menor broma, a lo menos en mi presencia. Lenin no miraba a Martov cuando hablaba, y los ojos de éste se escondían, apagados, detrás de sus lentes torcidos y siempre sucios. Cuando Lenin me hablaba del otro, su voz tenía una entonación rara: “¡Ah, sí!, ¿eso ha dicho Julii?”, y pronunciaba el nombre de un modo especial, con una ligera inflexión, como si quisiera precaverle a uno y decirle: “Es un hombre excelente, magnífico; pero ¡cuidado! muy blando”. Es probable que en la actitud de Martov frente a Lenin influyese también, psicológicamente, aunque no de un modo político, Vera Ivanovna Sasulich.
Lenin había ido concentrando en sus manos las comunicaciones con Rusia. La secretaría de la redacción estaba a cargo de su mujer, Nadeida Kostantinovna Krupskaia. La Krupskaia era el centro de todo el trabajo de organización, la encargada de recibir a los camaradas que llegaban a Londres, de despachar y dar instrucciones a los que partían, de establecer la comunicación con ellos, de escribir las cartas, cifrándolas y descifrándolas. En su cuarto olía casi siempre a papel quemado, de las cartas y papeles que constantemente había que estar haciendo desaparecer. A veces, se la oía quejarse, con su voz dulce pero insistente, de lo poco que escribían, de que cambiaban la clave, de que no sabían emplear bien la tinta química, de que no había modo de descifrar aquellos renglones, etc.
La preocupación de Lenin, en su labor diaria de organización y de política, era irse emancipando lo más posible de los viejos, y sobre todo de Plejanov, con el que ya había tenido varios choques duros, principalmente a propósito de la redacción del proyecto de programa del partido. Plejanov, con el que ya había tenido varios choques duros, principalmente a propósito de la redacción del proyecto de programa del partido. Plejanov criticó implacablemente el primitivo proyecto de Lenin presentado contra el suyo, y lo hizo con ese tono de ironía displicente que en casos tales sabía emplear. Pero a Lenin era difícil amedrentarle ni desanimarle. El duelo cobró un carácter muy dramático, y hubieron de intervenir como mediadores la Sasulich y Martov. La primera al lado de Plejanov, y el segundo a favor de Lenin. Ambos mediadores estaban animados de un espíritu muy conciliador, aparte de que eran buenos amigos. Vera Ivanovna le dijo, según me contó ella misma, a Lenin:
—Jorge (Plejanov) es un lebrel, que aunque muerde y zamarrea, suelta lo que coge; pero usted es un perro de presa, cuyos zarpazos son mortales.
Recuerdo que cuando Vera Ivanovna me refirió esta conversación, le puso el siguiente comentario:
—A Lenin le gustó mucho la comparación y repitió, con complacencia, lo del “zarpazo mortal”. Y era gracioso oírla imitar la pronunciación y la erre arrastrada de Lenin.
Todos estos incidentes habían ocurrido antes de llegar yo, sin que tuviese ni sospecha de ellos.
Como tampoco sabía que las relaciones entre los miembros de la redacción se habían agriado por causa mía. A los cuatro meses de estar yo en el extranjero, Lenin escribió a Plejanov la siguiente carta: “2. III. 03. París. Propongo a todos cuantos componen la Redacción que incorporemos a ella a “Pluma” por cooptación y con plenitud de derechos. (A mi parecer, para el nombramiento por cooptación, no basta la mayoría, sino que hace falta unanimidad). Nos es muy necesario un nuevo redactor que haga el número siete, tanto, para facilitar las votaciones (6 es número par) como para ayudarnos en los trabajos. “Pluma” viene escribiendo en todos los números desde hace más de un mes, trabaja para la Iskra con la mayor energía y da conferencias (acompañadas de gran éxito).
No sólo nos es muy útil, sino indispensable para la redacción de artículos y noticias sobre temas de actualidad. Es, indiscutible, hombre enérgico y de condiciones, de talento extraordinario, que hará carrera. También puede ayudarnos mucho en materia de traducciones y en trabajos literarios de vulgarización. Posibles objeciones: 1) que es demasiado joven; 2) que está (probablemente) expuesto a tener que regresar pronto a Rusia; 3) que su pluma (sin comillas) guarda huellas del estilo folletinista, tiene excesivas preocupaciones de elegancia, etc. 1) No se le propone para desempeñar un puesto personal, sino para entrar en un organismo colegiado. Esto le servirá precisamente para adquirir experiencia. Teniendo ya, como indudablemente tiene, el “instinto” de un hombre de partido y de fracción, el saber y la experiencia son cosas que pueden adquirirse. También es indudable que estudia y trabaja. Este nombramiento es necesario para captarle definitivamente y para alentarle. 2) Si le interesamos en este trabajo, acaso no se marche tan pronto. Y caso de tener que marcharse, sus relaciones organizadoras con la Redacción, a la que estaría subordinado, más bien acrecientan considerablemente que disminuyen su valor. 3) Los defectos de estilo no tienen gran importancia. Ya actualmente acepta en silencio (aunque no de muy buen grado) las “correcciones”. En el seno de la Redacción tendrán lugar debates y votaciones, y las “instrucciones” cobrarán la forma y el carácter de cosas necesarias. Propongo, pues: 1.º Elegir a “Pluma” redactor, por cooptación entre las seis personas que hoy la forman; 2.º Caso de que sea elegido, que se proceda a establecer, de un modo definitivo, el régimen interno de la Redacción y de las votaciones y a redactar un reglamento detallado. Lo necesitamos, y tiene su importancia para el Congreso.
P. S. Consideraría como equivocado y torpe en el más alto grado que se aplazase la elección; en “Pluma” se nota ya bastante descontento aunque, naturalmente, no lo manifieste de un modo público, pues le parece que no pisa todavía en terreno firme y que le despreciamos como a un “muchacho”. Si no nos hacemos cargo de él y dentro de un mes, por ejemplo, se vuelve a Rusia, se considerará desdeñado por nosotros. Podemos desperdiciar la ocasión, lo cual sería lamentable”.
Reproduzco casi íntegra (omitiendo sólo algunos detalles de orden técnico) esta carta, de que yo mismo no tuve noticia hasta hace poco, porque refleja muy bien las circunstancias en que le desenvolvía en aquellos tiempos la Redacción de la Iskra y da idea de Lenin y de su actitud hacia mí.
Ya queda dicho que yo no sabía absolutamente nada de duelo que se estaba librando a mis espaldas en torno a mi nombramiento de redactor. Desde luego, no es cierto, como dice Lenin, ni tal era por entonces mi estado de espíritu, que yo estuviese “bastante descontento” por no ingresar en la Redacción. La verdad es que no se me había pasado por las mientes semejante cosa. Me mantenía respecto a la Redacción del periódico en la actitud del discípulo para con los maestros. Yo tenía entonces veintitrés años —el redactor más joven, que era Martov, tenía siete años más que yo; Lenin me llevaba diez años— y estaba entusiasmado de que la suerte me hubiera puesto en contacto con este magnífico puñado de hombres. Del menor de ellos podía yo aprender y estaba ansioso de aprender.
¿En qué se fundaba, pues, Lenin para hablar de mi descontento? Me inclino a creer que era, sencillamente, un golpe de táctica. Toda carta está animada por la aspiración de demostrar, de convencer, de salirse con la suya. Se ve que quiere asustar a los demás redactores con mi supuesto descontento y con el peligro de que me separe de la Iskra. Es un argumento más de que se vale. Y otro tanto puede decirse de la alusión que hace a lo del trato de “muchacho”. Deutsch era el único que me daba de vez en cuando este tratamiento, y con él, que no influía ni podía influir para nada en mí, políticamente, uníame una buena amistad. Éste es otro argumento a que Lenin acude para sugerir a los viejos la necesidad de que me consideren como a hombre políticamente adulto. Diez días después de la carta de Lenin, Martov escribíale a Axelrod la siguiente: “Londres, 10 marzo 1903. Vladimiro Ilitch nos propone nombrar a “Pluma” miembro de la Redacción con plenitud de derechos. Sus trabajos literarios revelan indudable talento. Por sus tendencias es absolutamente “nuestro”. Está consagrado de lleno a los intereses de la Iskra y goza de gran predicamento aquí (en el extranjero) por sus dotes oratorias, que son considerables. Habla maravillosamente; no cabe hacerlo mejor. Estoy firmemente convencido de esto, al igual que Vladimiro Ilitch. Posee conocimientos y trabaja por completarlos. Yo me adhiero incondicionalmente a la propuesta de Vladimiro Ilitch”.
En esta carta, en que Martov es el eco fiel de Lenin, no aparece ya referencia alguna a mi descontento. Martov, que vivía en la misma casa que yo, pared por medio, tenía sobradas ocasiones de observarme, y no podía sospechar en mi impaciencia alguna por conquistar un puesto de redactor.
¿Y por qué Lenin insistía tanto en incorporarme a la Redacción? Sencillamente, porque quería conquistarse una mayoría segura. Ante una serie de cuestiones de interés, la Redacción se dividía en dos bandos: en uno, figuraban los viejos (Plejanov, la Sasulich y Axelrod); en otro, los jóvenes (Lenin, Martov y Potressov). Lenin creía firmemente que yo estaría a su lado en los problemas fundamentales. Una vez, como fuese necesario levantarse a hablar contra Plejanov, Lenin me llamó a un lado y me dijo, con una sonrisa taimada:
—Es mejor que hable Martov, pues él sabe suavizar las cosas y usted pega duro.
Es probable que yo, oyendo aquello, pusiese cara de asombro, pues a seguida añadió:
—En general, a mí me gusta que se pegue duro; pero a Plejanov, esta vez, es preferible tratarle con suavidad.
Ante la resistencia de Plejanov fracasó la propuesta de Lenin de que yo ingresase en la Redacción.
Es más: aquella propuesta fue la causa principal de la gran aversión que me tomó Plejanov, el cual comprendió en seguida, naturalmente, que Lenin trataba de conseguir una mayoría segura contra él. La reforma de la Redacción se aplazó hasta e próximo Congreso. Sin embargo, los redactores acordaron admitirme en sus sesiones con voz aunque sin voto.
Plejanov se opuso terminantemente. Pero Vera Ivanovna dijo:
—¡Pues aunque usted se oponga, te traeré!
Y en efecto, me “llevó” a la sesión siguiente. Como yo no sabía lo ocurrido entre bastidores, me quedé asombrado al ver la refinada frialdad con que me saludaba Plejanov, que en estas cosas era un maestro consumado. Su hostilidad contra mí duró mucho tiempo. En rigor, no llegó a desaparecer nunca. En abril de 1904, Martov escribió a Axelrod una carta en que hablaba del “innoble odio personal, para él (Plejanov) deshonroso, que siente contra la persona consabida”. (Esta persona consabida era yo). La observación que en su carta hace Lenin acerca de mi estilo no deja de tener interés. Es, desde luego, acertada, tanto en lo que se refiere a la galanura, como en mi aversión a aceptar de nadie correcciones. Mi actividad de escritor apenas llevaba dos años de vida, y las cuestiones de estilo ocupaban en ella lugar preeminente. Sólo encontraba gusto en las palabras. Me pasaba algo así como a los niños cuando están echando los dientes, que no saben más que frotarse las encías y se lo llevan todo a la boca: esa rebusca, que a mí me parecía tan importante, tras una palabra, una fórmula, una imagen, representaba la época de la dentición en el período de crecimiento de mis dotes de escritor. La depuración del estilo tenía que ser obra del tiempo. Y como aquella preocupación mía por la forma no era puramente casual ni externa, sino que respondía a un proceso ideológico interno, no es extraño que, con todo el respeto que aquellos hombres me merecían, defendiese instintivamente mi individualidad de escritor, que empezaba a formarse, contra las invasiones de otros escritores, consumados sin duda, pero muy diferentes a mí
Entre tanto, la fecha del Congreso iba acercándose, y al fin se tomó el acuerdo de trasladar la Redacción del periódico, a Ginebra donde la vida era incomparablemente más barata y las comunicaciones con Rusia más fáciles. Lenin hubo de asentir, aunque muy contra su voluntad.
“En Ginebra —escribe Sedova en sus Recuerdos— nos instalamos en dos cuartuchos abuhardillados.
L. D. se ocupaba en los trabajos preparatorios del Congreso. Yo me disponía a marchar para Rusia, al servicio del partido”.
Empezaron a llegar los primeros delegados para el Congreso, con los que había que sostener inacabables deliberaciones. La dirección de estos trabajos preliminares la llevaba, indiscutiblemente, Lenin aun cuando no siempre de un modo visible. Algunos delegados venían llenos de reparos y de dudas. Los trabajos preparatorios absorbían mucho tiempo. Una gran parte de las deliberaciones se consagraba a la fijación de los estatutos, siendo el punto más importante del esquema de organización la cuestión de las relaciones mutuas entre el órgano central del partido (la Iskra) y el Comité central residente en Rusia. Yo, al venir al extranjero, traía el convencimiento de que la Redacción debía estar “sometida” al Comité central. Y ése era, desde Rusia, el modo de pensar de la mayoría de los partidarios de la Iskra.
—No, no puede ser —me replicó Lenin— cuando hablamos de esto, las fuerzas son muy desproporcionadas. ¿Cómo quieren dirigirnos desde Rusia? No puede ser Nosotros formamos un centro fijo, somos los más fuertes ideológicamente y dirigiremos el movimiento desde aquí.
—Entonces, se instaurará un régimen de plena dictadura por parte de la Redacción —objeté yo.
—¿Y qué se pierde con eso? —me contestó Lenin—. En las circunstancias actuales, no hay otro remedio.
Los planes de Lenin en punto a la organización no acallaban todas mis dudas. Pero no podía pensar, ni por asomo, que esta cuestión fuera a dar al traste con el Congreso.
Yo obtuve el mandato de la “Liga Siberiana”, con la que había mantenido estrechas relaciones durante el destierro. Partí para el Congreso en unión del delegado de Tula, que era el médico Ulianov, el hermano menor de Lenin. Para que no se nos pegase ningún espía, no tomamos el tren en Ginebra, sino en la estación inmediata, una estación pequeña y solitaria llamada Nion, donde los rápidos sólo paraban medio minuto. Como buenos provincianos rusos, no esperamos el tren en el andén donde paraba, y hubimos de lanzarnos a él atravesando la vía. Pero el tren se puso en movimiento antes de que hubiéramos tenido tiempo de saltar al estribo. El jefe de estación, al ver a dos viajeros entre las vías, dio la señal de alarma y el tren volvió a parar. Apenas habíamos tenido tiempo a acomodarnos en el departamento, cuando se presentó el interventor, dándonos a entender que no había, visto nunca dos sujetos tan tontos y advirtiéndonos que teníamos que pagar cincuenta francos de multa por haber parado el tren. Nosotros, por nuestra parte, le dimos a entender a él que no sabíamos una palabra de francés. Esto no era verdad, naturalmente, pero surtió su efecto, pues el interventor, que era un suizo gordo, después de chillar tres minutos, nos dejó en paz. Fue lo mejor que pudo hacer, pues entre los dos no hubiéramos podido reunir los cincuenta francos. Al pasar a hacer la revisión volvió a expresa a los demás viajeros la opinión altamente lamentable que tenía de aquellos dos sujetos a quienes había habido que recoger de la vía. El pobrecillo no sabía que la finalidad de nuestro viaje era nada menos que crear un partido.
El Congreso empezó sus sesiones en Bruselas, en el domicilio de las asociaciones obreras, la Maison du Peuple. Nos asignaron un local suficientemente recatado a los ojos del público en que tenían almacenados una serie de fardos de lana. Las pulgas nos acribillaban. Nos divertíamos en llamarlas las huestes de Anseele, lanzadas al asalto de la sociedad burguesa. Pero el hecho es que las sesiones resaltaban un verdadero tormento físico. Mas no era esto lo peor, sino que ya en los primeros días los delegados descubrieron que estaban seguidos por espías. Yo andaba con el pasaporte de un búlgaro llamado Samokovliev, a quien no conocía. A la segunda semana de estar en Bruselas, saliendo, ya tarde de la noche, con Vera Sasulich de un pequeño restaurant llamado “El Faisán de Oro”. Nos cruzamos con el delegado de Odesa, S., el cual, sin mirarnos, nos dijo en voz baja:
—Lleváis un espía detrás; separaos y seguirá al hombre.
S. era un gran especialista en materia de espías; sus ojos, en esto, tenían la precisión de un instrumento astronómico. Vivía en un primer piso junto al restaurant y había montado en la ventana un puesto de observación. Me separé, sin más dilación, de la Sasulich y seguí calle adelante. Llevaba en el bolsillo el pasaporte del búlgaro y cinco francos. El espía, que era un flamenco alto, flaco, con unos labios que parecían el pico de un pato, me seguía. Eran ya más de las doce de la noche y la calle estaba solitaria. Giré bruscamente sobre los talones, y le pregunté a boca de jarro:
—M’sieur, ¿qué calle es ésta?
El flamenco fue a refugiarse, asustado, contra la pared:
—Je ne sais pas.
Seguramente había esperado que le soltase un tiro.
Seguí andando, siempre por el boulevard adelante. Sonó la una en un reloj. Al llegar a una bocacalle, torcí por ella y eché a correr cuanto pude, seguido siempre por el flamenco. Aquella noche, dos hombres que no se conocían, corrían como locos por las calles de Bruselas, uno detrás de otro. Todavía me parece estar oyendo sus pisadas. Di la vuelta a la manzana y volví a llevar a mi flamenco al boulevard. Los dos estábamos cansados, irritados, y seguimos andando con cara de mal humor. Nos encontramos con un punto de coches de alquiler. De nada me hubiera servido tomar uno, pues el espía habría saltado inmediatamente a otro. Seguimos andando. El boulevard, inacabable, parecía tocar allí a su término; estábamos en un extremo de la ciudad. A la puerta de una pequeña taberna nocturna estaba parado un coche de punto. Tomé un poco de carrerilla y salté a él.
—¡Eche usted a andar, aprisa!
—¿Adónde vamos?
El espía era todo oídos. Le di el nombre de un parque que estaba a cinco minutos de la casa en que vivía.
—¡Cien sous!
—¡Tire usted!
El cochero empuñó las bridas. El espía entró corriendo a la taberna, salió con un camarero y apuntó con el dedo a su enemigo. A la media hora de esto, entraba yo en mi cuarto. Encendí la vela y me encontré encima de la mesa de noche una carta dirigida a mi nombre búlgaro. ¿Quién podría escribirme a aquellas señas? Era un aviso de la Policía, ordenando a monsieur Samokovliev que se presentase al día siguiente, a las diez de la mañana, con su pasaporte. Esto indicaba que ya me había descubierto el día antes otro espía y que todas aquellas carreras nocturnas por el boulevard habían sido infructuosas para ambas partes. Fueron varios los delegados que aquella noche se encontraron con el mismo tributo de homenaje. A los que se presentaron ante la policía les fue ordenado que pasasen la frontera de Bélgica en término de veinticuatro horas. Yo no me molesté en acudir a presencia del Comisario, sino que tomé directamente el tren para Londres, adonde se había trasladado el congreso.
Harting, que dirigía la sección de espionaje ruso de Berlín, informó al Departamento de orden público que “la policía de Bruselas se había visto sorprendida por una invasión de extranjeros, sobre diez de los cuales recaían sospechas de manejos anarquistas”. El “asombro” de la policía de Bruselas se había encargado de infundírselo el propio Harting, cuyo verdadero nombre era Hekkelmann y su oficio el de terrorista-provocador; condenado a presidio en rebeldía por los Tribunales franceses, viose más tarde ascendido por el zarismo a general de la “Okhrana”, y acabó siendo, bajo nombre supuesto, caballero de la Legión de Honor. A Harting le dio el soplo otro agente provocador, el doctor Shitomirsky, que desde Berlín había tomado parte activa en la organización del congreso. Todo esto lo supimos algunos años después. Diríase que el zarismo tenía en sus manos todos los resortes. Y, sin embargo, ya se ve de qué le sirvió
El congreso puso de manifiesto las disidencias que existían en los cuadros dirigentes de la Iskra; salieron a la luz los dos grupos de los “blandos” y los “duros”. Al principio, estas divergencias giraban en torno a un punto del estatuto: el referente a quiénes debía reconocerse la condición de miembros del partido. Lenin se obstinaba en identificar el partido con la organización clandestina.
Martov quería que se admitiesen también dentro del partido aquellos que trabajaban bajo las órdenes de esta organización. La diferencia no era de alcance práctico inmediato, pues las dos fórmulas convenían en no reconocer voto más que a los que formasen parte de aquélla. Sin embargo, era innegable que había aquí dos tendencias divergentes. Lenin aspiraba a una forma cerrada y a una absoluta claridad en los asuntos del partido. Martov, por el contrario, propendía al confusionismo.
La cristalización de fuerzas en torno a esta cuestión trazó ya el cauce que había de seguir el congreso y determinó la formación de los grupos alrededor de los dirigentes. Entre bastidores librábase un verdadero duelo por la conquista de cada delegado. Lenin se esforzó lo indecible por ganarme para su causa. Me llevó a dar un largo paseo con él y con Krassikov; entre los dos, pretendieron convencerme de que Martov no era lo que me convenía, de que era un “blando”. La fisonomía que Krassikov iba trazando de las gentes de la Iskra era tan desahogada, que Lenin fruncía el ceño. Yo estaba aterrado. En mi actitud respecto a los miembros de la Redacción había todavía mucho de juvenil y de sentimental, y esta conversación más me repelió que me atrajo.
Las diferencias no estaban todavía dibujadas; había que moverse por tanteos y operando a base de imponderables. Se convino en convocar una reunión del grupo central de la Iskra para que deliberase y viese el modo de llegar a una armonía. Pero ya la elección de presidente daba lugar a dificultades.
—Propongo —dijo Deutsch, buscando una salida— que elijamos al Benjamín de la reunión. Y he aquí cómo hube de ser yo designado para presidir aquella asamblea de la Iskra, en la que apuntó ya la escisión de bolcheviques y mencheviques, que más tarde había de dividir el partido. Todo el mundo estaba excitadísimo. Lenin, se salió de la reunión dando un portazo. Es la única vez que recuerdo haberle visto perder la serenidad, que siempre conservaba por dura que fuese la lucha en el seno del partido. La situación iba agriándose cada vez más. En el congreso salieron ya a luz, abiertamente, las divergencias de parecer. Lenin hizo una última tentativa para llevarme al lado de los “duros”, mandándome al delegado S. y a Dimitrii, su hermano. Varias horas duró la conversación que tuvimos en el parque. Los comisionados no querían ceder.
—Tenemos órdenes de llevarle a usted con nosotros, sea como sea.
Por fin, hube de negarme, resueltamente a acompañarles.
La escisión se produjo sin que ningún congresista lo esperase. Lenin, que había tomado parte más activamente que nadie en la lucha, no la había previsto tampoco, ni la deseaba. Los dos bandos lamentaban profundamente lo ocurrido. Lenin sufrió, después del congreso, una enfermedad nerviosa que le duró varias semanas. “L. D. escribía casi diariamente desde Londres —dice Sedova en sus Recuerdos—, y sus cartas reflejaban cada vez mayor preocupación, hasta que por fin nos informó, desesperado, de que había producido la escisión en la Iskra; la Iskra ya no existe, ha muerto
A todos nos dolió extraordinariamente la escisión. Cuando L. D. hubo regresado de Londres, salí para San Petersburgo, y me hice cargo de los materiales del congreso, que habían conseguido introducir, extendidos en papel muy fino y con letra diminuta, en la tapa de un Larousse”.
¿Cómo se explica que yo me pusiese en el congreso del lado de los “blandos”? Téngase en cuenta que me unían grandes vínculos a tres redactores: Martov, la Sasulich y Axelrod. Estos tres influían en mí de un modo indiscutible. En el seno de la Redacción producíanse, antes del congreso, diferentes matices de opinión, pero sin que llegasen nunca a manifestarse divergencias acusadas. Con quien menos afinidad tenía era con Plejanov, que no podía tragarme desde que había surgido entre nosotros la primera colisión, harto leve a decir verdad. Lenin estaba conmigo en excelentes relaciones. Pero sobre él pesaba, a mis ojos, la responsabilidad de aquel atentado contra la Redacción de un periódico, que a mi modo de ver formaba una unidad y que tenía aquel nombre fascinador de la Iskra. Sólo el pensar en que pudiera malograrse aquella unión, parecíame un crimen intolerable. En los movimientos revolucionarios, el centralismo es un principio duro, imperioso, absorbente, que no pocas veces adopta formas despiadadas contra personas y grupos enteros que ayer todavía luchaban a nuestro lado. No en vano en el vocabulario de Lenin abundan tanto las palabras “despiadado” e “irreconciliable”. Esta crueldad sólo puede tener una justificación cuando la imponen los altos ideales revolucionarios, exentos, de todo interés bajamente personal. En 1903 no había otra mira que eliminar de la Redacción de la Iskra a Axelrod y a la Sasulich. Yo sentía por ellos, no sólo respeto, sino simpatía. También Lenin les había tenido aprecio, en consideración a su pasado. Pero habiendo llegado al convencimiento de que eran un estorbo cada vez más molesto en la senda de porvenir, sacó la conclusión lógica de esta premisa y creyó necesario separarlos del puesto directivo que ocupaban. Yo no podía avenirme a ello. Todo mi ser se rebelaba contra esa mutilación despiadada de viejos luchadores que habían llegado hasta el umbral de nuestro partido. Este sentimiento de indignación me hizo romper con Lenin en el segundo congreso. Su conducta parecíame intolerable, indignante, espantosa. Y, sin embargo, era políticamente acertada y, por consiguiente, necesaria para la organización. No había más remedio que romper con los viejos, que se obstinaban en seguir aferrados a la fase preparatoria. Lenin supo comprenderlo antes que nadie. Quiso ver si aún era posible retener a Plejanov, separándolo de los otros dos. Pero los hechos se encargaron de demostrar muy pronto que no podía ser.
Me separé, pues, de Lenin por motivos que tenían mucho de “morales” y hasta de personales. Sin embargo, aunque al exterior sólo pareciese así, en el fondo la divergencia encerraba un carácter político y afectaba a algo más que a las cuestiones de mera organización.
Yo contábame entre los centralistas. Pero es indudable que por entonces no podía darme todavía clara cuenta del centralismo severo o imperioso que había de reclamar un partido revolucionario creado para lanzar a millones de hombres al asalto de la vieja sociedad. Hay que tener en cuenta que había pasado los primeros años de mi juventud en la penumbra de la reacción, pues en Odesa ésta se había rezagado un siglo; Lenin, en cambio convivió en su juventud con el movimiento liberal de la “narodnaia volia”. Los que tenían unos cuantos años menos que yo formáronse ya en un ambiente de progreso político. Al celebrarse el congreso de Londres, en el año 1903, la revolución tenía para mí, todavía, mucho de abstracción teórica. El centralismo leninista no podía brotar aún, en mi cerebro, de una concepción revolucionaria, clara y definitiva, a la que hubiese llegado por mi cuenta. Y si no me equivoco, mi vida intelectual ha estado presidida siempre, imperiosamente, por la tendencia a concebir por mi cuenta los problemas, sacando de ellos todas las consecuencias lógicas y necesarias.
La agudización del conflicto desatado en el congreso debíase, no sólo a los problemas de principio que se plantearon, sino a la incapacidad de los viejos para saber apreciar la magnitud y la importancia de Lenin. Ya durante las sesiones, y al acabar éstas, Axelrod y los demás redactores estaban dominados por la indignación y por el asombro. Pero ¿cómo, es posible que se atreva a eso? —decían, refiriéndose a Lenin—. ¿Cómo es posible —pensaban— que un hombre que acaba, o poco menos, de salir al extranjero para aprender y que hasta ahora no ha sido más que un buen discípulo quiera ya moverse por su cuenta, y con tal seguridad?
Pero Lenin podía atreverse. Y se había atrevido. Para ello, bastábase con estar convencido de que aquellos hombres viejos eran totalmente incapaces de tomar en sus manos, bajo el imperio de la revolución que se acercaba, la organización de la vanguardia obrera y de ponerse inmediatamente a la cabeza de ella para llevarla al combate. Los viejos —y no eran ellos solos— se equivocaban; aquel hombre era algo más que un magnífico colaborador: era un caudillo; su mirada estaba fija siempre en el triunfo. Y bien podemos decir sin temor a equivocarnos que, si ya no lo estaba, pudo convencerse definitivamente de sus dotes de caudillo al contacto con los viejos maestros, al comprender que era más fuerte y más necesario para el movimiento que sus adoctrinadores. En aquellos espíritus, todavía un tanto oscuros, que se agrupaban en torno a la bandera de la Iskra, sólo Lenin representaba íntegramente y en toda su entereza el día de mañana, con todos sus tremendos problemas, sus choques crueles y sus víctimas innumerables.
Lenin logró ganar para sí a Plejanov durante el congreso, pero por poco tiempo; en cambio, perdió para siempre a Martov. Parece que en aquellas sesiones, Plejanov tuvo una cierta intuición de lo que era Lenin. “De esa madera —le dijo a Axelrod, refiriéndose a él— se hacen los Robespierres”.
Personalmente, Plejanov no hizo un papel muy brillante en el Congreso. Sólo una vez le vimos y oímos en todo su esplendor; fue en el seno de la comisión encargada de redactar el proyecto de programa. Le nombraron para presidirla, y había que verle allí, con una visión clara y científica del problema en la cabeza, seguro de sí mismo, de sus conocimientos, de su superioridad, con aquella mirada gozosa y llena de fuego irónico, con aquellos mostachos puntiagudos y divertidos, ya salpicados de canas, con aquel gesto un tanto teatral, pero vivo y lleno de expresión, ilustrando a la numerosa asamblea y derramando sobre ella, como un viviente fuego de artificio, su cultura y su ingenio.
Martov, el jefe de los mencheviques, es una de las figuras más trágicas del panorama revolucionario. Era un escritor de extraordinario talento, un político pletórico de ideas y un pensador sutil, cualidades todas que le ponían muy por encima de la corriente ideológica por él representada.
Pero en sus ideas faltaba la audacia y en su agudeza la médula de la voluntad. Y estas dotes no era posible suplirlas con la capacidad para aferrarse a las cosas. La primera reacción que los hechos producían en él era siempre revolucionaria. Pero como la idea no estaba apoyada en el resorte de la voluntad, duraba poco. Las buenas relaciones que nos unían no pudieron resistir a la prueba de los primeros sucesos de la revolución que se acercaba.
El segundo congreso representa desde luego en mi vida uno de los grandes jalones, aunque sólo sea por haberme mantenido separado de Lenin durante muchos años. Volviendo la vista atrás y enfocando el pasado en conjunto, no lo lamento. Es cierto que retorné a Lenin más tarde que otros muchos, pero lo hice por la senda que yo mismo me tracé, a través de las experiencias de la revolución, la contrarrevolución y la guerra imperialista, y de sus enseñanzas. Y cuando hube de retornar a él lo hice con bastante más firmeza y seriedad que aquellos que se dicen “discípulos” suyos; los que, mientras vivió, no hicieron más que repetir, viniese o no a cuento, sus palabras e imitar sus gestos, para revelarse como impotentes epígonos, instrumento inconsciente en manos de poderes hostiles, apenas faltó el maestro.
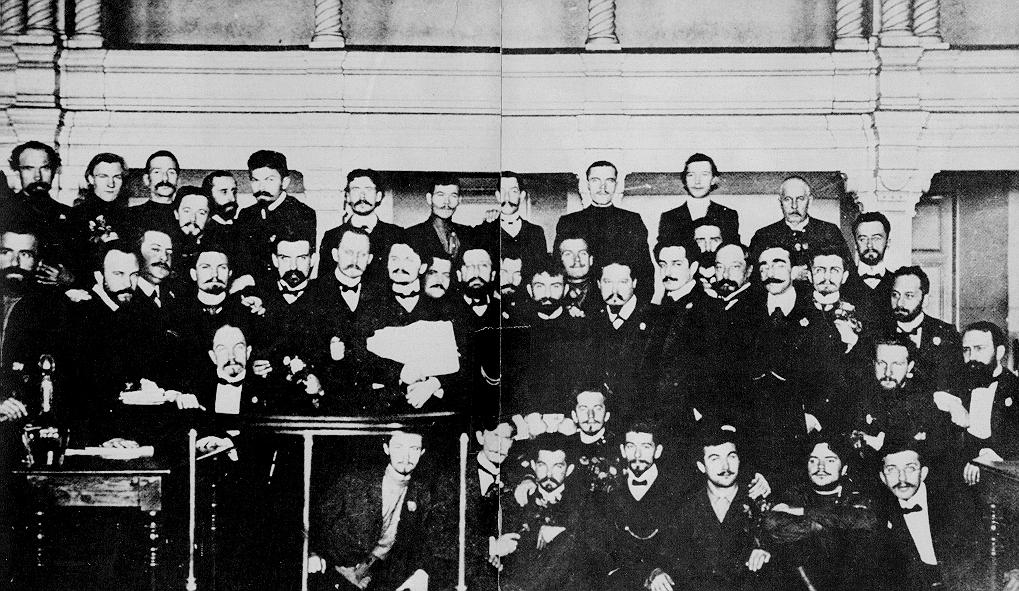
1906: Los acusados y sus abogados - Durante el juicio al Soviet
Regresar al índice
Retorno a Rusia
Mi contacto con la minoría del congreso fue de corta duración. En el transcurso de pocos meses empezaron a dibujarse en el seno de esta fracción dos orientaciones. Yo era partidario de que se fuese lo antes posible a una fusión con la mayoría, entendiendo que la escisión no podía significar más que un episodio, por importante que éste fuera.
Pero no pensaban así los otros, para quienes, la ruptura producida en el seno del congreso, no era más que el punto de arranque de su evolución oportunista. Me pasé todo el año de 1904 librando una serie de batallas políticas y de organización con el grupo dirigente de los mencheviques. Estas batallas giraban en torno a dos puntos: la actitud del grupo frente al liberalismo y su posición respecto a los bolcheviques. Mi opinión era que debían rechazarse, sin transigir en esto, todas las tentativas que hiciesen los liberales para apoyarse en las masas, razón por la cual abogaba enérgicamente y a un tiempo mismo por que volviesen a unirse las dos fracciones socialistas. En septiembre me separé formalmente de la minoría, a la que en realidad ya había dejado de pertenecer en el mes de abril. Pasé una temporada en Múnich, considerada entonces como la ciudad más democrática y artística de toda Alemania, al margen por completo de los emigrados rusos. Durante estos meses estudié y llegué a conocer bastante bien la socialdemocracia bávara, los museos muniqueses y los caricaturistas del Simplicissimus.
Ya durante las sesiones del congreso se había desatado en todo el Sur de Rusia una potente oleada de huelgas. La agitación campesina era cada vez más fuerte. Las Universidades andaban revueltas. La guerra ruso-japonesa, que había detenido de momento este proceso, convirtiose en seguida, al sobrevenir la hecatombe militar del zarismo, en motor eficaz de la revolución. La Prensa empezaba a perder el miedo, los ataques terroristas sucedíanse cada vez con mayor frecuencia; los liberales comenzaron a moverse y empezó la “campaña de los banquetes”. Los problemas fundamentales de la revolución se agudizaron. En mi cerebro, las abstracciones cobraban un contenido muy plástico de carácter social. Los mencheviques, por su parte, y principalmente Vera Sasulich, ponían sus esperanzas, cada vez más abiertamente, en los liberales. Ya antes del congreso se quejaba un día Vera Sasulich, al terminar una reunión que habíamos tenido los redactores en el “Café Landolt”, con esa voz especial, tímida y a la vez pertinaz, que sacaba en trances como éste, de que atacábamos demasiado a los liberales. Era su punto sensible.
—Yo creo que no debíamos despreciar sus esfuerzos por aproximarse a nosotros. —Y al decir esto no miraba a Lenin, aunque era principalmente a él a quien quería referirse—. Struve entiende que los liberales rusos no deben romper con el socialismo, sí no quieren exponerse a la triste suerte del liberalismo alemán, y que sería mucho mejor que tomasen el ejemplo de los radicales socialistas franceses.
—Cuanto más pretendan acercarse a nosotros, más duro hay que pegarles —dijo Lenin riendo de buena gana y con ánimo visible de irritar a Vera Ivanovna.
—¡Hombre, es curioso! —exclamó Vera, indignada—. ¿De modo que si nos tienden la mano, vamos a contestarles con una paliza?
En esta cuestión, que con el tiempo fue adquiriendo extraordinaria importancia, yo estaba plenamente identificado con Lenin.
En otoño de 1904, en plena campaña de los banquetes liberales, metida en un atolladero apenas iniciada, formulé esta pregunta: “¿Y ahora?”. Y la contesté del modo siguiente: “La solución sólo puede venir de una huelga general, a la que seguirá necesariamente el levantamiento del proletariado que poniéndose a la cabeza del pueblo dé la batalla al liberalismo”.
Esto ahondó las diferencias que ya me separaban de los mencheviques.
El 23 de enero de 1905 regresaba yo a Ginebra de un viaje de conferencias, fatigado y molido, después de pasar toda una noche en el tren sin dormir. Compré un periódico. Y como en él se hablaba en futuro de la procesión obrera ante el Palacio de Invierno, deduje que no se había celebrado. No me fijé en que el periódico era del día anterior. Como a las dos horas de llegar, me presenté a la Redacción de la Iskra, donde encontré a Martov enormemente excitado.
—¿Qué, no se ha celebrado, verdad? —le pregunté.
—¿Cómo que no se ha celebrado? —exclamó apasionadamente, volviéndose a mí—. Hemos pasado toda la noche en el café, leyendo los telegramas que llegaban. ¿No está usted enterado? Lea, lea, lea —y me alargó el periódico.
Recorrí las primeras diez líneas de la información telegráfica sobre el “domingo sangriento”, y sentí que una confusa oleada como de fuego me invadía.
Era imposible seguir viviendo en el extranjero. Desde el congreso había roto las relaciones con los bolcheviques. Tampoco me unía ya a los mencheviques ningún lazo de organización. No me quedaba, pues, otro camino que arreglármelas como pudiese. Obtuve un pasaporte con la ayuda de los estudiantes y salí para Múnich acompañado de mi mujer, que había vuelto al extranjero en el otoño. Nos alojamos en casa de Parvus. Esté leyó con gran atención, en el original, mi trabajo sobre el desarrollo de los sucesos hasta el 9 de enero, y sus impresiones no podían ser más halagüeñas.
—Lo ocurrido no ha hecho más que confirmar en un todo estos pronósticos. Ahora ya nadie puede dudar que no cabe otro método fundamental de lucha que la huelga general. El 9 de enero representa la primera huelga política de nuestro país, aunque estuviese organizada bajo la sotana de un pope. Hay que hacer ver a la gente que la revolución rusa pude llevar al Poder a un gobierno obrero democrático.
Tales son las ideas que Parvus desarrolló en el prólogo que puso a mi folleto.
Parvus era, indiscutiblemente, una de las figuras más notables entre los marxistas de fines del siglo pasado y comienzos del presente. Dominaba perfectamente el método del marxismo; tenía una visión muy amplia y seguía con interés todos los sucesos de alguna importancia que ocurrían en el mundo, cualidades todas que, con una extraordinaria audacia de pensamiento y un estilo viril y musculoso, hacían de él un escritor realmente magnífico. Yo debo a sus trabajos de la primera época el haberme familiarizado con los problemas de la revolución social, y en ellos me acostumbré a enfocar la conquista del Poder por el proletariado, que hasta entonces había tenido por una especie de “meta” astronómica, como una aspiración práctica y actual. Desdichadamente, en aquel hombre había siempre un no sé qué de incalculable e inseguro. Había, sobre todo, una pasión terrible que lo dominaba: el deseo de enriquecerse. Pero, por aquellos años, todavía asociaba este sueño a su modo de concebir la revolución social.
—La organización del partido —decía lamentándose— está fosilizada; no hay manera de hacer entrar una idea ni siquiera en la cabeza de un Bebel. Nosotros, los marxistas revolucionarios, necesitamos un gran periódico que se publique en tres idiomas al mismo tiempo. Pero esto exige dinero, mucho dinero
En aquella cabeza voluminosa y carnal de bulldog, la idea de la revolución social iba aliada extrañamente a la preocupación de la riqueza. En Múnich quiso fundar una editorial propia, pero la aventura terminó lamentablemente. Luego se trasladó a Rusia, donde tomó parte en la revolución de 1905. A pesar de su gran talento y de su espíritu de iniciativa, nunca tuvo dotes de caudillo. El fracaso de la revolución del 5 señala el comienzo de su decadencia. De Alemania pasó a Viena y de aquí a Constantinopla, donde le cogió la guerra. Intervino en no sé qué transacciones comerciales al servicio del ejército, con las que se hizo rico a escape. Además, empezó a cantar abiertamente los méritos y la misión de cultura del militarismo teutón y, rompiendo definitivamente con la izquierda, pasé a ser uno de los inspiradores de la extrema derecha socialdemócrata alemana.
Huelga decir que corté con él todas las amarras, no sólo políticas, sino personales, desde la guerra.
Desde Múnich me trasladé con Sedova a Viena. Los emigrados rusos volvían a afluir en masa hacia Rusia. Víctor Adler vivía casi exclusivamente consagrado a los rusos: les proporcionaba pasaportes, dinero, direcciones Fue en su casa donde un peluquero me cambió el pelaje, pues los espías zaristas que pululaban por el extranjero me conocían demasiado bien.
—Acabo de recibir —me dijo Adler— un telegrama de Axelrod, en que me comunica que Gapon ha salido para el extranjero y que se ha declarado socialdemócrata. ¡Es una lástima! Si hubiera sabido desaparecer a tiempo para siempre, habría dejado detrás de sí una bella leyenda; en cambio, en la emigración no hará más que el ridículo. Mire usted —añadió, y el fuego que había en sus ojos suavizaba la dureza de la ironía—, a hombres como éste, es mejor tenerlos de mártires históricos que de compañeros dentro del partido
En Viena me sorprendió la noticia de que habían asesinado al príncipe Sergio. Los acontecimientos se precipitaban. La Prensa socialdemócrata volvía la vista hacia Oriente. Mi mujer se me adelantó en el viaje, con objeto de buscar cuarto y abrirse conocimientos en Kiev. Yo llegué a esta ciudad con un pasaporte extendido a nombre del oficial Arbusov, separado del ejército, y por espacio de algunas semanas no hicimos más que peregrinar de cuarto en cuarto. Primero nos alojamos en casa de un ahogado joven, que tenía miedo hasta de su sombra, de allí nos fuimos a casa de un profesor de la Escuela técnica, y más tarde vivimos en el cuarto que nos alquiló una viuda liberal. Hasta hube de refugiarme una temporada en una clínica de ojos. Siguiendo las instrucciones del médico director, complicado en el asunto, la enfermera me daba baños de pies y me lavaba los ojos con no sé qué líquidos inofensivos. Tenía que montar una doble conspiración guardándome, para escribir las proclamas, de la enfermera, que me vigilaba estrictamente para que no fatigase los ojos. A la hora de la visita, y después de haber alejado con cualquier pretexto al antipático ayudante, el director corría a mi cuarto acompañado de una señora médica que le ayudaba y en quien tenía absoluta confianza, cerraba rápidamente la puerta, y entornaba los montantes de la ventana, como si fuese a examinarme la vista. Entonces, nos echábamos a reír los tres cautelosamente, aunque de muy buena gana.
—¿Qué tal andamos de cigarrillos? —me preguntaba el director.
—Muy bien —le contestaba.
—Quantum satis?
—Quantum satis!
Y volvíamos a echarnos a reír. Con esto, dábase por terminada la visita, y yo volvía a entregarme a mis proclamas. Esta vida me divertía la mar. Sólo me daba un poco de pena de la pobre enfermera, aquella señora vieja tan amable y que tan concienzudamente me preparaba los pediluvios.
En Kiev funcionaba por entonces una famosa imprenta clandestina, que, a pesar de la furia de detenciones que se había desencadenado, estuvo varios años lanzando hojas a la calle, en las mismas narices de Novitsky, el General de la gendarmería. Fue la imprenta en que se imprimieron mis proclamas durante el año 1905. Únicamente cuando eran un poco extensas, se las entregaba a Krasin, un ingeniero joven a quien conocí en Kiev. Krasin pertenecía al Comité central de los bolcheviques y disponía de una imprenta clandestina maravillosamente instalada en el Cáucaso. Muchos de los manifiestos redactados por mí en Kiev salieron de esta imprenta con una impresión magnífica, a pesar de las difíciles condiciones en que se tiraban.
En aquella época de temprana juventud en que vivía el partido y la revolución, había siempre en los hombres y en los actos, algo de inexperiencia y de falta de madurez. Krasin no se libraba tampoco, por supuesto, de esta ley natural, pero tenía una firmeza, una decisión y un temple “administrativo” poco comunes. Era, como he dicho, ingeniero, gozaba de una clientela considerable, ocupaba un puesto magnífico, era hombre muy estimado y se hallaba relacionado harto mejor que ningún revolucionario joven de aquella época. Krasin tenía amigos y conocidos lo mismo en los barrios obreros que entre los ingenieros y en los palacios de los industriales de Moscú y en los círculos de escritores, en todas partes. Además, como sabía combinar hábilmente esas relaciones, se le ofrecían una serie de posibilidades prácticas con que los demás no podíamos ni soñar. En 1905, Krasin, además de intervenir en la labor general del partido, dirigía las empresas más arriesgadas: grupos de acción, compras de armas, preparación de explosivos, etc. A pesar de su vasto horizonte, era, ante todo y sobre todo, lo mismo en política que en los demás aspectos de la vida, un hombre de acción. La acción era su fuerte. Pero era también su talón de Aquiles. Los largos y penosos años de concentración de fuerzas, de disciplinamiento político, de aprovechamiento teórico de las experiencias adquiridas, no se habían hecho para él. Liquidada la revolución de 1905 sin que hubiese realizado nuestras esperanzas, consagrose en cuerpo y alma a la electrotécnica y a la industria. Estas actividades encontraron en él al mismo hombre de acción y de capacidad extraordinaria, y los grandes triunfos que la ingeniería le deparaba, le valían la misma satisfacción personal que años antes encontrara en las campañas revolucionarias. Recibió la revolución de Octubre con esa incomprensión hostil con que se juzga una aventura condenada de antemano al fracaso, y se pasó mucho tiempo sin creer que fuésemos capaces de poner término a aquel proceso de descomposición. Al fin, sintiose arrastrado por las grandes posibilidades de trabajo que se ofrecían bajo el nuevo régimen
La amistad de Krasin fue para mí, en 1905, un verdadero hallazgo. Nos pusimos de acuerdo para reunirnos en San Petersburgo y me dio una serie de nombres y direcciones de personas interesadas en el movimiento. La primera y más importante de todas era el Médico mayor de la escuela de artillería de Constantino, llamado Alejandro Alejandrovich Litkens, con cuya familia me unió la suerte para muchos años. En su casa, situada en el mismo edificio de la escuela, en la avenida de Sabalkansky, hube de refugiarme más de una vez en aquellos agitados días y noches del año 1905.
A veces, venían a visitarme a casa del Médico mayor, pasando por delante de las narices del centinela, tipos como jamás habían pisado aquellos patios y escaleras. El personal de servicio sentía todo él enorme simpatía por el médico. No hubo una sola denuncia y las cosas marchaban admirablemente. El hijo mayor, Alejandro, que tenía entonces dieciocho años, estaba ya afiliado al partido y se puso, unos meses más tarde, al frente de los campesinos sublevados en el departamento de Orel, pero no pudo resistir las conmociones nerviosas, y se enfermó para morir al poco tiempo. El hermano pequeño, Ievgrav, estudiante todavía de bachillerato, había de tener más tarde un importante papel en las guerras civiles y en la labor cultural de la República de los Soviets: murió en 1921, asesinado por una partida de bandidos en Crimea.
Yo vivía en San Petersburgo, con el nombre supuesto de Vikentiev, terrateniente. En los círculos revolucionarios me hacía llamar Pedro Petrovich. No pertenecía a ninguna de las fracciones organizadas. Seguía trabajando con Krasin, que había adoptado una posición conciliadora entre los bolcheviques, cosa que, dada mi actitud de entonces, tenía que satisfacerme. Al mismo tiempo, mantenía relaciones con el grupo petersburgués de los mencheviques, que seguían por aquel entonces una trayectoria muy revolucionaria. Cediendo a presiones mías, el grupo adoptó la resolución de boicotear a aquella Duma puramente consultiva, lo cual dio origen a que chocase con el Comité central, residente en el extranjero. Pero este grupo menchevique no tardó en desaparecer.
Fue delatado por uno de sus miembros activos, un tal Dobroskok, a quien decían “Nicolás, el de las gafas cae oro”, que resultó ser un provocador profesional. Este sujeto sabía que yo estaba en San Petersburgo y me conocía de cara. Mi mujer había sido detenida en el bosque en la reunión del 1.º de mayo. No había más remedio que desaparecer de allí por algún tiempo. Al llegar el verano, me trasladé a Finlandia.
La temporada de Finlandia fue como un alto en el camino; durante unos meses pude dedicarme, intensivamente a mis trabajos de escritor, combinados con cortos paseos. Devoraba los periódicos, observaba la formación de los partidos, hacía recortes, agrupaba hechos. Durante aquellos días, cristalizaron definitivamente mis ideas acerca de las fuerzas interiores que latían en la sociedad rusa y las perspectivas de la revolución. “Ante Rusia se abre —escribía yo por entonces— la perspectiva de una revolución democrática burguesa. Esta revolución tendrá por, base el problema agrario. ¿Quién conquistará el Poder? La clase, el partido que sepa acaudillar a las masas campesinas contra el zarismo y los terratenientes. Ahora bien; esto no puede hacerlo el liberalismo, ni pueden hacerlo los demócratas intelectuales: su misión histórica está ya cumplida. Hoy, la escena revolucionaria pertenece al proletariado. La socialdemocracia es la única que representada por sus obreros, puede ponerse al frente de los campesinos. Esta circunstancia brinda a la socialdemocracia rusa la posibilidad de anticiparse en la conquista del Poder a los partidos socialistas de los Estados occidentales. Su misión inmediata directa será consumar y llevar a término la revolución democrática. Pero, una vez en el Poder, el partido del proletariado no se podrá contentar con el programa de la democracia. Verase forzado, quiera o no, a abrazar el camino del socialismo. ¿Hasta dónde? Esto dependerá del modo cómo se dispongan las fuerzas dentro del país y de la situación internacional. La más elemental estrategia exige, pues, que el partido socialdemócrata libre una guerra sin cuartel contra el liberalismo hasta adueñarse de la dirección del movimiento campesino, a la par que se propone como objetivo, ya en el momento de la revolución burguesa, la conquista del Poder público”.
El problema de las perspectivas generales de la revolución hallábase íntimamente ligado a las cuestiones de táctica. El partido tenía por consigna política central la Asamblea constituyente.
Pero el giro de la campaña revolucionaria planteó con carácter inminente esta cuestión: ¿Y quién ha de convocar, y cómo, esta Asamblea constituyente? Razonando a base de un levantamiento popular que acaudillase el proletariado, no cabía, lógicamente, más respuesta que ésta: un Gobierno provisional revolucionario. El proletariado, por el solo hecho de ponerse al frente de la revolución, conquistaría el derecho a empuñar la dirección de este Gobierno provisional. Este tema dio lugar a que se manifestasen grandes divergencias de opinión entre los dirigentes del partido; en el modo de apreciarlo, nos separábamos también Krasin y yo. Esto me movió a escribir una serie de tesis en que demostraba que el triunfo completo de la revolución sobre el zarismo tenía por necesidad que significar el advenimiento al Poder del proletariado, apoyado por las masas campesinas o, cuando menos, la transición a ello. Krasin vacilaba ante una fórmula tan taxativa. Aceptaba, sin embargo, la consigna del Gobierno provisional revolucionario, y no tenía tampoco inconveniente en admitir el programa trazado por mí para él, pero negábase a prejuzgar lo referente a la mayoría socialista en el seno de ese Gobierno. Hube de adaptar mis tesis a este modo de ver, y así impresas en San Petersburgo, Krasin tomó a su cargo el sostenerlas en el congreso conjunto del partido que había de celebrarse en el extranjero en el mes de mayo. Pero el congreso no llegó a reunirse. En la asamblea de los bolcheviques, Krasin intervino activamente en el debate que se abrió sobre el problema del Gobierno provisional y presentó mis tesis como otras tantas enmiendas a la proposición formulada por Lenin. Puesto que se trata de un episodio de gran interés político, créome obligado a traer aquí una cita tomada de las actas del tercer congreso.
“En cuanto a la proposición de Lenin —dijo el camarada Krasin—, entiendo que peca de un defecto, y es que no subraya debidamente la cuestión del Gobierno provisional, ni pone de manifiesto con la claridad suficiente la relación que media entre el Gobierno provisional y la sublevación. En realidad, es el pueblo en armas el que levanta el Gobierno provisional como órgano suyo Entiendo, además, que la proposición mencionada se equivoca al decir que el Gobierno provisional revolucionario no debe implantarse hasta después que triunfe el levantamiento armado y sea derrotado el zarismo. No; ha de instaurarse precisamente en el curso de la sublevación e intervenir activamente en ella, cooperando al triunfo por medio de su auxilio organizador. Y opino que es candoroso pensar que el partido socialdemócrata puede abstenerse de entrar en el Gobierno provisional revolucionario hasta el momento en que hayamos aniquilado definitivamente la autocracia; si dejamos que otro saque las castañas del fuego, ¿cómo vamos a exigirle que reparta luego con nosotros?”.
Son, casi a la letra, los pensamientos formulados en mis tesis.
Lenin, que al exponer la cuestión, se había limitado casi exclusivamente a su aspecto teórico, acogió con la mayor simpatía las observaciones de Krasin. He aquí sus palabras: “En términos generales, comparte la forma en que el camarada Krasin ha planteado el asunto. Es natural que yo, como escritor, me limitase a poner de relieve el aspecto doctrinal. El camarada Krasin ha apuntado certeramente a la meta a que debemos enderezar la lucha y me adhiero sin reservas a lo dicho por él. No cabe entablar una lucha sin contar con que se alcanzará la posición por la que se lucha ”.
La proposición hubo de ser modificada a tono con las enmiendas de Krasin. No estará de más advertir que esta proposición acerca del Gobierno provisional, votada en el tercer congreso del partido, ha sido invocada cientos de veces, en las polémicas de estos últimos años, como argumento contra el “trotskismo”. Los “profesores rojos” del bando de Stalin no tenían ni la más remota idea de que me oponían como modelo de ortodoxia leninista las tesis qué yo mismo había escrito.
El ambiente en medio del cual vivía en Finlandia no podía distar más de la “revolución permanente”; colinas, pinos, lagos, un aire otoñal transparente, paz. A fines de septiembre me interné todavía más en el bosque, y fui a instalarme a una pensión llamada “Rauha”, situada a la orilla de un lago. “Rauha” quiere decir, en finlandés, “Descanso”. La pensión, que era grande, permanecía en el otoño perfectamente desierta. Un escritor sueco y una artista inglesa de teatro se fueron sin pagar, después de pasar allí juntos unos cuantos días. El dueño se puso en viaje a ver si daba con ellos en Helsingfors. La dueña estaba en cama, enferma de muerte; su corazón sólo funcionaba ya —según me decían, pues yo no llegué a verla— a fuerza de sorbos de champagne. Estando fuera su marido, falleció. Encima de mi cuarto yacía su cadáver. El único camarero que había en la pensión, un hombre ya viejo, se fue a Helsingfors detrás del dueño, a avisarle de lo que ocurría. Todo el servicio de la casa quedó a cargo de un pobre chico. Nevaba copiosamente. Los pinos envolvíanse en un sudario. En la pensión no había un alma. El chico se pasaba el día entero metido en la cocina, que estaba debajo de tierra, no se sabía dónde. Encima de mí, yacía la dueña, muerta. El silencio y la soledad me cercaban por todas partes. No estaba mal el nombre: “Rauha”, descanso, paz. No se oía un solo ruido, no se veía un ser viviente. Yo escribía y daba mis paseos. Al anochecer, venía el cartero con un voluminoso paquete de periódicos de San Petersburgo. Los iba desdoblando, uno tras otro. Y era como si un furioso huracán se precipitase al cuarto por la ventana abierta. El movimiento de huelga avanzaba, se extendía, iba prendiendo de una en otra ciudad.
En medio de la paz de aquel hotel, el crujir de los periódicos tenía, en mis oídos, el rugido de una avalancha. La revolución navegaba ya a velas desplegadas. Pedí la cuenta al chico, mandé que me trajesen el caballo y dejé aquel “Descanso” para salir al encuentro de la avalancha revolucionaria.
A la noche siguiente, dirigía la palabra a las masas desde la tribuna del Instituto Politécnico.

Iurii Annenkov, retrato Cubo-futurista de Trotsky
Regresar al índice
1905
La huelga de octubre no se desarrollaba con sujeción a un plan. Empezó por los obreros tipógrafos de Moscú, y en seguida decayó. Los combates decisivos habían sido organizados para el aniversario del 9 (22) de enero. He aquí por qué no me apresuraba a poner fin a mis trabajos en aquel remanso finlandés. Pero la huelga, puramente casual y ya en descenso, prendió, cuando menos lo esperábamos, en los ferroviarios, y ya no hubo quien la contuviera. A partir del día 10 de octubre, el movimiento de huelga, que había arrancado de Moscú, abrazaba todo el país, y sus reivindicaciones eran ya francamente políticas. El mundo no había presenciado jamás una huelga general de tal importancia. En muchas ciudades hubo encuentros entre los huelguistas y la tropa, si bien en general puede decirse que los sucesos de aquellos días se mantuvieron dentro de las lindes de la huelga política y no trascendieron al verdadero levantamiento armado. Y sin embargo, bastaron para que el absolutismo perdiese la cabeza e iniciase la retirada. A ellos se debió el Manifiesto constitucional del 17 (30) de Octubre. El zarismo, aunque herido, seguía manteniendo en pie toda su maquinaria de poder. Y la política del Gobierno era, para emplear palabras de Witte, “un nido de cobardía y de ceguera, de estupidez y de felonía”, como jamás se conocieran. Pero la revolución había conseguido el primer triunfo, aunque incompleto henchido de promesas.
“La parte más seria de la revolución rusa de 1905 —escribía años más tarde el mismo Witte— estaba naturalmente en la reivindicación de los campesinos: ¡Queremos tierra! ”. Y esto es verdad.
Pero Witte prosigue así: “Al Soviet de los obreros no le di gran importancia, pues no la tenía”.
Esto demuestra que aun el más eminente de los burócratas era incapaz de penetrar el sentido de sucesos en que las clases gobernantes debieron ver un último aviso. Witte tuvo la fortuna de morir a tiempo para no verse obligado, a cambiar de parecer en punto a los Soviets obreros.
A mi llegada a San Petersburgo, la huelga de octubre estaba en su apogeo. Sin embargo, aunque el movimiento seguía extendiéndose, había el peligro de que remitiese infructuosamente por falta de una organización directora de masas. Yo traía de Finlandia el proyecto de implantar una representación obrera al margen de todo partido, en que cada mil trabajadores eligiesen un delegado. Por Iordansky, un escritor —a quien los Soviets habían de nombrar, años más tarde, embajador de Italia—, supe, el mismo día de mi llegada, que los mencheviques habían tomado, ya por su cuenta la formación de un órgano revolucionario integrado por un representante por cada 500 obreros. La idea no podía ser más acertada. Sin embargo, la parte del Comité central bolchevista que se encontraba en San Petersburgo oponíase resueltamente a este sistema directo de representación obrera, por creerlo peligroso para el partido. No compartían este temor los trabajadores afiliados a él. Esta actitud sectaria de los dirigentes bolchevistas ante la cuestión del Soviet no cesó hasta la llegada de Lenin a Rusia, en el mes de noviembre. Sobre las dotes de dirección de los “leninistas” sin Lenin podrían escribirse páginas muy instructivas. Tan por encima estaba el maestro de sus discípulos más afines, que en su presencia, éstos creíanse relevados en absoluto de la obligación de resolver por su cuenta los problemas teóricos y tácticos. ¡Y qué lamentable desamparo el suyo cuando la fatalidad los separaba de él en los momentos críticos! El espectáculo fue el mismo en el otoño de 1905 y en la primavera de 1917. Y como en estos dos casos, en muchos otros de menos relieve histórico. Los de abajo, guiados por su instinto, sabían orientarse con harta mayor seguridad que aquellos semidirectores confiados a sus propias fuerzas. El retraso con que Lenin llegó del extranjero fue una de las razones de que, la fracción bolchevista no consiguiera ponerse a la cabeza de la primera revolución.
Ya he dicho que Natalia Ivanovna Sedova había sido detenida en el bosque, en una redada hecha por los cosacos el día 1.º de mayo. Pasó en la cárcel unos seis meses aproximadamente, al cabo de los cuales la confinaron en Tver bajo la vigilancia de la policía. Pudo retornar a San Petersburgo después del Manifiesto de octubre. Adoptando el nombre de Vikentiev, alquilamos un cuarto en casa de un caballero que resultó ser un especulador de Bolsa. Los negocios bursátiles andaban mal, y muchos especuladores veíanse obligados a introducir economías en sus casas. Un recadero nos traía por las mañanas todos los periódicos que se publicaban en la capital. El casero, a veces se los pedía a mi mujer, y rechinaba los dientes leyéndolos. Sus negocios iban cada vez peor. Un día, entró por el cuarto adentro hecho una furia, agitando el periódico, y dirigiéndose a Natalia Ivanovna, chilló, a la par que apuntaba con el dedo a mi último artículo, titulado “¡Buenos días, porteros de San Petersburgo!”.
—¿Lo ve usted? ¿Lo ve usted? ¡Hasta con los porteros se meten ya! ¡Si tuviese delante al presidiario que ha escrito esto, le digo a usted que ahora mismo lo dejaría seco!
Y sacando un revólver del bolsillo, lo blandió con gesto de amenaza. Parecía haberse vuelto loco, y a todo trance quería que la interlocutora asintiese a sus bravatas. Mi mujer se presentó en la Redacción a llevarme esta noticia. Había que buscar a toda costa otro cuarto. Pero como no teníamos un instante libre, nos echamos en brazos del destino. Seguimos, pues, bajo el techo del bolsista hasta mi detención. Por fortuna, ni el casero ni la Policía lograron averiguar quién se ocultaba detrás del nombre de Vikentiev. No nos hicieron el menor registro domiciliario.
En el Soviet adopté el nombre de Ianovsky, por la aldea en que había nacido. En los periódicos me firmaba Trotsky. Trabajaba en tres a la vez. Parvus y yo nos pusimos al frente de la pequeña Russkaia Gazella (Gacela Rusa), que convertimos en un órgano de lucha para las masas. En el transcurso de pocos días, el número de ejemplares vendidos subió de 30 a 100.000. Al cabo de un mes, los pedidos ascendían a medio millón. Los elementos técnicos de que disponíamos en la imprenta no respondían a las necesidades de la tirada. Por fin, vino a sacarnos de este conflicto el Gobierno, ordenando la suspensión del periódico. El 13 de noviembre fundamos, formando para ello un bloque con los mencheviques, un gran órgano político con el título de Natchalo (Comienzo). La tirada del periódico aumentaba por días y por horas. El Novaia Skhisn (Vida Nueva), que hacían los bolcheviques, era bastante incoloro, pues faltaba en él la pluma de Lenin. En cambio, nuestro periódico alcanzaba un éxito fabuloso. Era seguramente el que más se parecía, de todos los publicados en los últimos cincuenta años, a la Nueva Gacela del Rin, dirigida por Marx en el año 1848, al cual se atenía como a su modelo clásico. Kamenev, que formaba parte de la Redacción del órgano bolchevista, me contaba algún tiempo después cómo, en sus viajes por tren, le gustaba observar en las estaciones la venta de periódicos. A la llegada del tren de San Petersburgo, se formaban unas colas interminables esperando la prensa. Allí, no tenían venta más que los periódicos revolucionarios.
—¡Natchalo! ¡Natchalo! ¡Natchalo! —gritaba la gente— ¡Deme el Natchalo!
De vez en cuando, oíase una voz pidiendo el Novaia Skhisn, y vuelta al ¡Natchalo! ¡Natchalo!
—No tuve más remedio que reconocer, bastante fastidiado —me confesó Kamenev—, que los del Natchalo lo hacían mejor que nosotros.
Además de intervenir en los dos mencionados periódicos, escribía artículos de fondo para Isvestia (Noticias), órgano oficial de los Soviets, amén de las innumerables proclamas, manifiestos, propuestas y resoluciones. En los cincuenta y dos días que duró el primer Soviet, entre éste, el Comité Ejecutivo, los mítines, que no se acababan nunca, y los tres periódicos, no tenía un momento de descanso. Todavía es hoy el día en que no sé cómo pudimos vivir en aquella vorágine. Proyectadas sobre el pasado, hay muchas cosas que uno no se explica, y es natural, pues en el recuerdo se borra el dinamismo, uno se contempla a sí mismo, en cierto modo, como a persona extraña. Alas en aquellos días, nuestra actividad no dejaba nada que apetecer. Y no sólo dábamos vueltas en la vorágine, sino que contribuíamos a crearla. Allí todo se hacía de prisa, vertiginosamente. Y, sin embargo, no nos salió del todo mal; hasta hubo algunas cosas que resultaron magníficamente bien. D. M. Herzenstein, un viejo demócrata, médico, que era el redactor responsable de nuestro periódico, presentábase alguna que otra vez en la Redacción, con su levita negra impecable, se plantaba en medio de la pieza y quedábase maravillado del caos que reinaba allí. Al año siguiente hubo de comparecer ante los Tribunales a responder de la furia revolucionaria del periódico, en el que no había influido en lo más mínimo. El viejo no nos traicionó. Por el contrario, con los ojos arrasados en lágrimas, contó a los jueces cómo aquellos hombres que tenían en sus manos la redacción del periódico más popular de Rusia, vivían de unos cuantos pasteles secos que el portero les llevaba, envueltos en papel de periódico, de la panadería más próxima, y que engullían sin levantar cabeza de su trabajo. Y el pobre viejo hubo de pasarse un año en la cárcel, como castigo a la revolución que no había triunfado, a su amistad con los emigrados y a los pasteles secos
“Diríase —escribe Witte en sus Recuerdos— que en el año 1905 la gran mayoría de Rusia se había vuelto loca. A los conservadores, la revolución les parece un estado de demencia colectiva sólo porque exalta hasta la culminación la “locura normal” de las contradicciones sociales. Hay muchos que se niegan a reconocer su retrato si se les presenta en atrevida caricatura. Todo el proceso social moderno nutre, intensifica, agudiza hasta lo intolerable las contradicciones, y así va gastándose poco a poco esa situación en que la gran mayoría use vuelve loca”. En trances tales, suele ser la mayoría demente la que pone la camisa de fuerza a la minoría que no ha perdido la cordura.
Y la historia sigue adelante.
El caos revolucionario es algo muy distinto a un terremoto o una inundación. En el seno del desorden de las revoluciones empieza a dibujarse automáticamente un orden nuevo; los hombres y las ideas van ordenándose en torno a nuevos ejes. Sólo a aquéllos a quienes barre y aniquila puede parecer la revolución la locura absoluta. Para nosotros era, aunque tempestuoso y agitado, nuestro elemento. Cada cosa ocupaba su lugar y su hora, y había quienes disponían aún de tiempo para sus negocios personales, para enamorarse, para echarse amigos nuevos, y hasta paya asistir a las, funciones en los teatros revolucionarios. A Parvus le entusiasmó de tal manera una comedia satírica nueva que vio representar, que sin aguardar a más, sacó allí mismo cincuenta entradas con destino a la función siguiente, para repartirlas entre sus amigos. Acababa de cobrar —importa tenerlo presente— los honorarios de algunos libros. Cuando le detuvieron y le encontraron en el bolsillo las cincuenta entradas para el teatro, los gendarmes no sabían qué pensar. ¿Qué misterio revolucionario era aquél? Parvus todo lo hacía a lo grande.
El Soviet logró poner en pie a masas gigantescas de hombres. Detrás de él estaba toda la clase obrera. En el campo había gran agitación y también reinaba el desasosiego entre las tropas repatriadas del lejano Oriente después de la paz de Portsmouth. Pero los regimientos de los cosacos y de la guardia permanecían fieles al zarismo. Existían todos los elementos para que la revolución triunfase, pero estos elementos no habían alcanzado todavía el grado necesario de madurez.
El 18 de octubre, al día siguiente de publicarse el Manifiesto zarista, se estacionaba delante de la Universidad de San Petersburgo, una muchedumbre de miles de hombres, ávidos todavía de lucha, todavía embriagados por el entusiasmo de la primera victoria. Desde, lo alto de un balcón, les dirigí la palabra y les grité que aquel triunfo a medias no garantizaba nada, que el enemigo era irreconciliable, que se nos tendía una celada; y cogiendo el Manifiesto del Zar lo rasgué y el aire arrastró los pedazos de papel. Pero las prevenciones políticas de esta naturaleza sólo dejan en la conciencia de las masas la huella de un arañazo. Los que disciplinan son los grandes acontecimientos. A este propósito, recuerdo dos escenas ocurridas en el seno del Soviet de San Petersburgo.
El día 29 de octubre corrían por la ciudad, con gran insistencia, rumores de que los “Cien Negros” estaban preparando un pogromo. Los delegados, que acudían directamente de las fábricas a la sesión del Soviet, enseñaban desde lo alto de la tribuna las armas con que venían pertrechados contra los provocadores. Se les veía blandir todo género de instrumentos: navajas, llaves, puñales, porras; pero sus gestos eran más bien de alegría que de preocupación; en el ambiente flotaban los chistes y las bromas. Creían, sin duda, que el mero hecho de disponerse a rechazar el ataque bastaba para dar por cumplida su misión. La mayoría no estaba todavía penetrada de que la lucha era a vida o muerte. Ni lo comprendieron hasta llegar las jornadas de Diciembre.
En la noche del 3 de diciembre, el Soviet de San Petersburgo se vio cercado por las tropas. Fueron copadas todas las entradas y salidas del edificio. Desde lo alto de la tribuna en que estaba reunido el Comité Ejecutivo deliberando, grité a la sala, donde se apiñaban cientos de delegados: —¡No hacer resistencia ni entregar las armas al enemigo!
Me refería a las armas de mano, a los revólveres. Los obreros congregados en la sala de sesiones, cercada por tropas de la guardia de Caballería y de Artillería, empezaron a inutilizar diestramente sus armas, el máuser contra la browing, la browing contra el máuser. Esto ya no tenía el aire de broma y de juego del 29 de Octubre. Aquellos chasquidos y aquel estrépito del metal al romperse eran el rechinar de dientes del proletariado, que por primera vez comprendía, y lo comprendía plenamente, que para hacer morder el polvo al enemigo era necesario un esfuerzo mucho mayor, más potente y despiadado.
El triunfo a medias de la huelga de Octubre tuvo para mí, aparte de su importancia política, una significación teórica inmensa. No había sido el movimiento de oposición de la burguesía liberal, ni el levantamiento elemental de los campesinos, ni los actos de terrorismo de los intelectuales, sino la huelga obrera, la que, por vez primera en la historia, había conseguido que el zarismo hincase la rodilla. Después de aquello, ya no podía dudarse, pues era un hecho indiscutible, de la hegemonía revolucionaria del proletariado. Yo veía claro que la teoría de la revolución permanente había resistido a la primera prueba. La revolución abría, nítidamente, ante el proletario las perspectivas de la conquista del Poder. Los años de reacción que pronto sobrevinieron no lograron desalojarme de esta posición conquistada. Mas de los hechos rusos podían sacarse también, y yo las saqué, conclusiones de interés para los países occidentales. Si en un país como Rusia el proletariado, en plena juventud, tenía tal poder, ¿cuál no sería su fuerza revolucionaria en las naciones de mayor progreso?
Con esa imprecisión y ligereza que le caracteriza, Lunatcharsky pretendía definir, años más tarde, mi concepción revolucionaria del modo siguiente: “El camarada Trotsky sostenía (en 1905) el punto de vista de que ambas revoluciones (la burguesa y la socialista), aunque no coincidan en absoluto, están de tal modo ligadas, que se puede hablar de una revolución permanente. Una vez que la parte rusa de la humanidad, y con ella el resto del mundo, entre en el período revolucionario por una sacudida política burguesa, no podrá salir de él hasta que se consume y remate la revolución social. No puede negarse que el camarada Trotsky, al exponer estas ideas, demostraba tener una gran agudeza de visión, aun cuando se equivocase en quince años”.
Es la misma equivocación que había de echarme también en cara Radek, corriendo el tiempo, pero la coincidencia no la hace ganar en profundidad. Todas nuestras perspectivas y reivindicaciones del año 1905 contaban con el triunfo de la revolución, y no con su derrota. No conseguimos implantar la República ni el nuevo régimen agrario, ni la jornada de ocho horas, es cierto. Pero ¿quiere esto decir que nos equivocásemos al formular tales reivindicaciones? La derrota de la revolución echó por tierra todos nuestros cálculos, los míos y de los demás. Mas no se trataba tanto de señalar un plazo a la revolución como de analizar las fuerzas escondidas en su seno y de anticipar su desarrollo de conjunto.
¿Cuáles fueron, durante la revolución de 1905, mis relaciones con Lenin? Al morir éste y rehacerse oficialmente la historia, resultó que también en 1905 se había librado un duelo entre los dos principios del bien y del mal. ¿Cuál fue la realidad? Lenin no compartía directamente los trabajos del Soviet, ni actuaba en él. Huelga decir que seguía atentamente todos sus pasos, influyendo en su política por medio de los representantes de la fracción bolchevique y analizando sus actos desde el periódico. No hubo una sola cuestión en que mediasen diferencias entre Lenin y la política del Soviet. Y hay pruebas documentales, de que todos los acuerdos tomados por el Soviet, si se exceptúan acaso unos pocos, de carácter secundario, fueron formulados y propuestos por mí, primero en el Comité ejecutivo, y luego, en nombre de éste, ante el Soviet. Al crearse la Comisión federativo, en que se hallaban representados los bolcheviques y los mencheviques, hube de actuar también en nombre suyo dentro del Comité ejecutivo, sin que se originase conflicto, de ninguna especie.
Antes de llegar yo de Finlandia, el Soviet se hallaba presidido por un abogado joven, Krustaliev, un personaje adventicio en el panorama de la revolución, una especie de figura intermedia entre Gapon, el pope, y la socialdemocracia. Krustaliev ocupaba la presidencia, pero no llevaba la dirección política. Cuando le detuvieron eligiose una Junta directiva, para la cual me designaron a mí de presidente. Svertchkov, una de las figuras visibles que intervinieron en el Soviet, escribe en sus Recuerdos: “El que dirigía ideológicamente el Soviet era L. D. Trotsky. El presidente, Nossari-Krustaliev, era en realidad una figura decorativa, pues no hubiera sabido contestar ni una sola cuestión de principio. Pero como estaba poseído de una vanidad enfermiza, no podía ver a Trotsky, a quien constantemente tenía que acudir, quisiera o no, pidiendo consejos e instrucciones”.
“Me acuerdo —refiere Lunatcharsky en el citado libro— de que alguien dijo en presencia de Lenin que la hora de Krustaliev había pasado, y que al presente la gran fuerza del Soviet era Trotsky. El rostro de Lenin se oscureció por un momento, al cabo del cual dijo: “Trotsky se lo ha ganado, trabajando infatigablemente y de un modo magnífico””.
Las relaciones entre los redactores de los dos periódicos no podían ser más cordiales. Entre ellos no surgió polémica alguna. “Acaba de aparecer el primer número del Natchalo —escribía el órgano bolchevista—, al que saludamos desde aquí como a compañero de lucha. En el primer número se destaca el brillante estudio del camarada Trotsky sobre la huelga de noviembre”. No es así como se habla de un adversario. Pero no había tal. Por el contrario, los periódicos se defendían mutuamente contra la crítica burguesa. Después de la llegada de Lenin, el Novaia Skhisn tomó la palabra para salir a la defensa de mis artículos sobre la revolución permanente. Al igual que las fracciones, sus órganos orientábanse en el sentido de una fusión. El Comité central de los bolcheviques votó por unanimidad —y en ello intervino Lenin— una propuesta en que se decía que la escisión de las dos ramas, originada por circunstancias transitorias ocurridas en el extranjero, no tenían ya razón alguna de ser ante el desarrollo de la revolución. El mismo punto de vista defendía yo en nuestro periódico, aunque con la resistencia pasiva de Martov.
Acuciados por las masas, los mencheviques hacían todo género de esfuerzos por inclinarse hacia el ala izquierda, en el seno del Soviet. Hubo de pasar algún tiempo antes de que se consumase, ya bajo los primeros golpes de la reacción, el giro iniciado. En febrero de 1906, Martov, caudillo de los mencheviques, escribía una carta a Axelrod llena de lamentaciones: “Ya han pasado dos meses No acierto a llevar a término ninguna obra empezada No sé si será la neurastenia o la fatiga psíquica, pero lo cierto es que no consigo desarrollar debidamente una sola idea”. La enfermedad que Martov no acertaba a diagnosticar tenía un nombre muy claro: menchevismo. Sí; en un momento revolucionario ser oportunista es, ante todo, sufrir un gran embrollo mental y la incapacitad de “desarrollar debidamente una idea”.
Cuando los mencheviques empezaron a arrepentirse públicamente de lo hecho y a atacar la política del Soviet, yo me lancé a defenderla, primero en la Prensa rusa, y luego en los periódicos alemanes y en la revista polaca que editaba Rosa Luxemburgo. De esta polémica en torno a los métodos y las tradiciones del primer movimiento, nació mi libro Rusia en la revolución, publicado y reeditado más tarde en diversos países con el título de 1905. Después del golpe de Octubre, este libro gozaba de gran predicamento, y teníase por una especie de tratado oficial del partido, no sólo en Rusia, sino entre los comunistas de los países occidentales. Mas después de morir Lenin, desatada contra mí la cruzada que se venía preparando tan celosamente, aquel libro cayó bajo anatema. Al principio, los contradictores se limitaron a unas cuantas observaciones mezquinas e insignificantes. Pero poco a poco la crítica fue haciéndose más atrevida; creció, se multiplicó, hízose más complicada y más insolente, alzó la voz cuanto le fue preciso para ahogar en ella la de su propio desasosiego. Y así fue formándose retrospectivamente aquella leyenda del duelo librado entre Lenin y Trotsky durante la revolución de 1905. Este primer movimiento revolucionario agitó la vida del país, la vida del partido y la mía propia. Íbamos fortaleciéndonos y haciéndonos aptos para la acción. Mi primera empresa revolucionaria de Nikolaiev había sido un mero ensayo provinciano hecho a tientas. Sin embargo, el ensayo no fue estéril. Puede que en ninguno de los años que después vinieron me fuese dado entrar en tan íntimo contacto con los obreros de la masa como en Nikolaiev. Entonces, no tenía todavía un “nombre”, ni nada que me separase de ellos.
Allí, se me quedaron fijados en la conciencia para siempre los tipos fundamentales del proletariado ruso. Los que luego conocí, no fueron, con leves excepciones, más que variantes. En la cárcel hube de iniciarme en los estudios revolucionarios comenzando casi por el Abc. Dos años y medio de encarcelamiento y otros dos de destierro me brindaron ocasión para cimentar teóricamente mis ideas revolucionarias. La primera emigración fue para mí una alta escuela de política. Bajo la dirección de los mejores marxistas revolucionarios aprendí a contemplar los acontecimientos con el enfoque de las grandes perspectivas históricas y bajo el ángulo visual de las relaciones internacionales. Al terminar aquel período de emigración, me había separado de los dos grupos que llevaban la dirección del movimiento: el bolchevista y el menchevista. Retorné a Rusia en el mes de febrero de 1905, varios meses antes que los otros emigrados dirigentes, los cuales no se presentaron hasta octubre y noviembre. Entre los camaradas rusos no había uno sólo que me pudiera enseñar nada. Lejos de eso, hube de ocupar yo mismo la tribuna del maestro. En aquel año turbulento, los acontecimientos sucedíanse con una extraordinaria celeridad. Había que adoptar unas posiciones sin pararse a pensarlo, rápidamente. Las proclamas iban a las cajas con la tinta todavía fresca. La lucha me daba ocasión para aplicar por vez primera, de un modo directo, los fundamentos teóricos adquiridos en la cárcel y en el destierro, el método político asimilado en la emigración. Los acontecimientos que se desarrollaban, no me cogían desprevenido. Su mecánica no me era desconocida —a lo menos, así lo creía yo—; me parecía verlos reflejarse en la conciencia de los obreros, y en mi mente iba dibujándose en escorzo el día de mañana. De febrero a octubre, mi intervención en el movimiento tuvo un carácter predominantemente periodístico. En octubre me lancé a la vorágine que, personalmente, representaba para mí la suprema prueba. Había que adoptar las resoluciones a pie firme y bajo el fuego del enemigo. Las resoluciones adoptadas —puedo decirlo— no me costaron el menor trabajo, por lo que tenían de evidentes. No me volvía a ver qué decían ni qué pensaban los otros, pues rara vez me era dado aconsejarme de nadie; todo se hacía con prisa. Imagínense mi asombro y mi extrañeza al observar más tarde a Martov, el más inteligente de los mencheviques, y ver que todo le sorprendía y le dejaba perplejo. Sin pararme a pensar mucho en ello, pues no sobraba tiempo para la introspección, comprendí que mis años de aprendizaje habían terminado. No quiero decir, ni mucho menos, que dejase de estudiar. La necesidad y el gusto del estudio no me han abandonado un solo momento en la vida, ni jamás decayeron en mí, en lo que tenían de intenso y de espontáneo. Pero ya no necesitaba estudiar como discípulo, sino como maestro. Cuando me detuvieron por segunda vez, tenía veintiséis años. Ahora, hasta el viejo Deutsch me consideraba ya como a hombre, pues en la cárcel dejó de llamarme “muchacho”, para aplicarme solemnemente el tratamiento que a un hombre cumple: el de su nombre personal y el paterno.
En su citado libro Siluetas, puesto ahora en el índice, Lunatcharsky caracteriza en los términos siguientes el papel que desempeñaron los caudillos en la primera revolución: “Su popularidad (se refiere a mí) entre el proletariado de San Petersburgo, era por entonces muy grande, y aumentó al conocerse la extraordinaria actitud heroica y de gran efecto que había adoptado en la, vista del proceso. Los años de 1905 a 1906, encontraron a Trotsky, a pesar de ser tan joven, como uno de los dirigentes socialdemócratas mejor preparados; en ningún otro se notaba menos que en él el cuño de la emigración, que se percibía hasta en un Lenin. Trotsky comprendía más claramente que ningún otro lo que significa librar una lucha extensa contra el Estado. Fue el que salió de la primera revolución más enriquecido de popularidad; Lenin y Martov no ganaron nada en ella, realmente. Y Plejanov, por su parte, perdió bastante terreno, por culpa de las tendencias semiliberales que en él se echaron de ver. Desde entonces, Trotsky ocupa un lugar entre los primeros”. La lectura de estas líneas, escritas en 1923, no deja de causar hoy cierta impresión, si se tiene en cuenta que actualmente Lunatcharsky se dedica a escribir —aunque no sea precisamente “de mucho efecto” ni muy “heroico”— todo lo contrario de lo que en ellas se dice.
No hay nada grande que se pueda hacer sin intuición, es decir, sin ese instinto subconsciente, que puede enriquecerse y fortificarse por la práctica y la teoría, pero que ha de dar la naturaleza. No hay cultura teórica, ni rutina práctica, por grandes que sean, capaces de suplir el golpe de vista político que le permite a uno orientarse en medio de las cosas, saber apreciar certeramente la situación y anticiparse a su desarrollo. Esta capacidad tiene una importancia decisiva en los momentos de agudas crisis y bruscos virajes, y por tanto, en las revoluciones. Creo que los sucesos ocurridos en 1905 y su desarrollo, demostraron que yo poseía esta intuición revolucionaria, autorizándome para confiarme a ella en el porvenir. Las faltas que entonces cometí, por grandes que fuesen —las hubo muy notables— se refirieron siempre a cuestiones de táctica y de organización, nunca a puntos fundamentales de carácter estratégico. En el modo de apreciar la situación política, en conjunto y sus perspectivas revolucionarias, la conciencia, pie absuelve de haber cometido ninguna falta grave.
Para Rusia, el movimiento de 1905 fue el ensayo general que había de preceder a la revolución de 1917. Y lo mismo fue para mí. La decisión y la firmeza con que pude afrontar los sucesos del 17 nacían de ver en ellos la continuación y el desarrollo de aquella labor revolucionaria que vino a interrumpir, el 3 de diciembre de 1905, la detención del Soviet de Petrogrado.
A mí me detuvieron al día siguiente de haberse publicado el llamado “Manifiesto financiero”, en que proclamábamos que la bancarrota de la Hacienda zarista era inevitable, declarando categóricamente que el pueblo victorioso no reconocería las deudas contraídas por Romanovs. “La autocracia no ha tenido jamás la confianza del pueblo, ni ha recibido de éste mandato alguno”, decía en aquella declaración el Soviet de los diputados obreros. “Decretamos, por tanto, que no hemos de consentir que sean saldadas las deudas nacidas de todos esos empréstitos emitidos por el Gobierno zarista, en abierta guerra contra el pueblo ruso”. A los pocos meses, la Bolsa francesa contestaba a nuestro manifiesto abriendo al Zar un nuevo empréstito de tres mil doscientos cincuenta millones de francos. La prensa reaccionaria y la liberal burlábanse de aquella amenaza fanfarrona que los Soviets dirigían a la Hacienda zarista y a los banqueros europeos. Pasado algún tiempo, el manifiesto cayó en olvido. Él mismo se encargó de aflorar nuevamente a la memoria del mundo, en momento oportuno. El derrumbamiento militar del zarismo fue acompañado por la bancarrota financiera del régimen, que venía gastándose desde muy atrás. Al triunfar la revolución, los Comisarios del pueblo, el 10 de febrero de 1918, decretaron que quedaban canceladas totalmente las deudas zaristas. Este decreto sigue en vigor. Se equivocan los que dicen que la revolución rusa viene a dejar incumplidas las obligaciones. ¡Las suyas, no! La obligación que contrajo ante el país el día 2 de diciembre de 1905, con el manifiesto de los diputados obreros de Petrogrado, quedó cumplida íntegramente el 10 de febrero de 1918. Y la revolución puede decir con justicia a los acreedores del zarismo: “¿De qué os quejáis, señores? ¡Bien a tiempo se os advirtió!”.
En esto, como en otras muchas cosas, el año 1905 no hizo más que preparar el advenimiento del 17.

1915: En Francia, con su hija, Nina
Regresar al índice
Proceso, destierro y fuga
Y comenzó el segundo ciclo carcelario. Éste se toleraba ya más fácilmente que el anterior, aparte de que el régimen de las prisiones era también incomparablemente más llevadero. Pasé algún tiempo en la “Kresty”; de allí fui trasladado a la fortaleza de San Pedro y San Pablo, y por fin me recluyeron en la cárcel preventiva. Antes de ser transportados a Siberia, volvimos a pasar una temporada en la cárcel de depósito. En total, vine a estar detenido unos quince meses. Cada una de estas cárceles tenía sus particularidades, a las que era menester irse adaptando. Sería, sin embargo, enojoso entrar en detalles acerca de esto, pues por mucho que se diferenciasen, todavía era mayor su parecido. En mi vida se abrió una nueva etapa de estudio sistemático y de producción doctrinal. Me dediqué a estudiar la teoría de la renta del suelo y la historia de las condiciones sociales de Rusia. Un trabajo extenso, aunque incompleto, que había hecho acerca del primer tema, se me perdió en los años siguientes a la revolución de Octubre. Fue una pérdida muy sensible para mí, la mayor después de la del trabajo sobre la masonería. Mis estudios acerca de la historia social de Rusia dieron por fruto el ensayo titulado Resultados y perspectivas, en que procuraba fundamentar, de un modo más o menos perfecto para aquella época, la teoría de la revolución permanente.
Una vez instalados en la cárcel preventiva, tuvieron acceso a nuestras celdas los abogados. La primera Duma vino a agitar un poco la vida política. En los periódicos empezaban a alzarse de nuevo voces atrevidas. Revivían las editoriales marxistas. Podía reanudarse el combate pluma en mano. Me pasaba los días llenando cuartillas, que luego los abogados se encargaban de sacar en sus carteras, entre los folios de los sumarios. De aquella época procede el folleto titulado Pedro Struve, en política. Y con tal ardor me entregué a este trabajo, que el tener que salir a los paseos reglamentarios se me hacía un suplicio. Enderezado contra el liberalismo, este folleto quería ser, en el fondo, una defensa del Soviet de Petrogrado, del alzamiento armado de Moscú y de la política revolucionaria en general, contra las críticas del oportunismo. La prensa bolchevista no ocultó sus simpatías hacia mi trabajo. Los periódicos mencheviques permanecieron impasibles. Al cabo de pocas semanas, el folleto circulaba en miles y miles de ejemplares.
En su libro En la aurora de la revolución, D. Svertchkov, que estaba preso conmigo, describe aquel período de cárcel en los términos siguientes: “L. D. Trotsky escribió de un tirón su libro Rusia y la revolución, que iba dando a imprimir por partes y en el cual formula claramente por vez primera (aquí se equivoca el informador) la idea de que la revolución comenzada en Rusia no llegaría a su término hasta que no se implantase el régimen socialista. Esta teoría de la “revolución permanente” —que tal era el nombre que se le daba—, no encontraba entonces partidario alguno. Sin embargo, el autor obstinábase en mantener su punto de vista, y ya a la sazón veía en la situación económica de todos los Estados del mundo los indicios de descomposición de la Economía capitalista burguesa y la proximidad relativa de la revolución social ”.
“La celda de Trotsky —prosigue Svertchkov— no tardó en convertirse en una especie de biblioteca.
Puede decirse, sin exageración, que apenas había libro nuevo de importancia que no le llevasen; Trotsky se pasaba entregado a la lectura y a la escritura el día entero, de la mañana a la noche.
Aquí —solía decirnos—, se está maravillosamente; se lee, se trabaja y no vive uno sujeto a la preocupación constante de que le encarcelen ¡No me negarán ustedes que esto, en la Rusia zarista, es algo extraordinario! ”.
Para distraerme, me dedicaba a leer los clásicos de la literatura europea. Tendido en el camastro, devoraba sus obras con ese sentimiento físico de voluptuosidad con que los gourmets paladean un trago de buen vino o echan chupadas a un buen cigarro. Eran las horas mis hermosas del día. Todos mis trabajos de aquella época guardan, en forma de citas y lemas, huellas de mi comercio con los clásicos. Fue entonces cuando leí por vez primera, en su lengua original, a los grandes señores de la literatura francesa. El arte de contar es un arte francés por excelencia. Y aunque conozco bien el idioma alemán y seguramente lo domino mejor que el francés, principalmente en punto a la terminología científica, la amena literatura francesa se me hace de lectura más fácil que la alemana. Jamás ha decaído mi amor por la novela francesa, y hasta en lo más álgido de la guerra civil, cuando cruzaba el territorio ruso en mi vagón del tren de guerra, sabía encontrar una hora libre para dedicarla a las novedades literarias de aquel país.
En realidad, no puedo quejarme de las cárceles ni del tiempo que me hicieron pasar en ellas. Fueron, para mí, una excelente escuela. Al abandonar la celda individual, bien cerrada y tapiada, donde me habían recluido en la fortaleza de San Pedro y San Pablo, tuve un leve sentimiento de pena; ¡era tan tranquila, tan monótona, tan silenciosa, tan apropiada para los trabajos del espíritu aquella celda! En cambio, la cárcel preventiva era una colmena de hombres y de ruido, en que había no pocos condenados a muerte; el terrorismo y los golpes de mano armada sacudían el país de punta a punta. El régimen carcelario era, gracias a la primera Duma, bastante liberal. Las celdas no se cerraban durante el día, y los presos salían juntos a pasear al patio. Nos pasábamos horas enteras jugando al salto, entusiasmados. Los condenados a muerte saltaban y doblaban la espalda como los demás. Mi mujer venía a visitarme dos veces a la semana. Los vigilantes de guardia, que nos veían pasarnos cartas y originales, hacían la vista gorda. Había uno, ya un hombre de edad, que estaba con nosotros especialmente amable. Me rogó que le dedicase un libro y un retrato.
—¡Tengo hijas estudiantes! —me dijo al oído entusiasmado, guiñándome el ojo con aire de misterio.
Volví a encontrarme con él después del triunfo de la revolución, e hice por él lo que podía hacerse en aquellos años de hambre.
Parvus solía pasear en el patio en compañía del viejo Deutsch. De vez en cuando, yo me unía también al grupo. Hay una fotografía en que aparecemos los tres en la cocina de la cárcel. Deutsch, infatigable siempre, planeaba una fuga colectiva; no le fue difícil convencer a Parvus, e hizo esfuerzos por convencerme también a mí. Pero yo me negué, pues la importancia del proceso que nos aguardaba tentábame mucho más. El plan de fuga tenía el inconveniente de haberse confiado a más gente de la necesaria. Un día, el vigilante descubrió en la biblioteca de la cárcel, que era el centro de operaciones, toda una colección de herramientas de cerrajería.
Suerte que la dirección del establecimiento echó tierra al asunto, en la creencia de que aquellas herramientas habían sido escondidas allí por los gendarmes para provocar un régimen carcelario de mayor rigor. De todos modos, Deutsch hubo de aplazar la fuga para ponerla por obra desde Siberia.
Las divergencias intestinas que existían en el seno del partido se agudizaron después de la derrota de diciembre. La disolución de la Duma puso de nuevo sobre el tapete todos los problemas de la revolución. A ellos dediqué un folleto de carácter táctico, que Lenin publicó en una editorial bolchevista. Los mencheviques batíanse ya en retirada en toda la línea. Sin embargo, en la cárcel las diferencias entre las fracciones no eran tan marcadas ni tenían la dureza de la calle. Así, pudimos ponernos a redactar un trabajo colectivo sobre el Soviet de Petrogrado, en el que colaboraron todavía los mencheviques.
El día 19 de septiembre, en plena luna de miel de los tribunales campesinos estatuidos por Stolypin, empezó a verse la causa contra los diputados del Soviet. El patio de la Audiencia en que se celebraba la vista y todas las calles adyacentes se convirtieron en un verdadero campamento militar. Fue movilizada toda la policía de San Petersburgo. Sin embargo, la vista en sí se llevó con relativa libertad; la reacción triunfante apuntaba a inutilizar definitivamente a Witte, dejando que apareciese bien al descubierto su “liberalismo” y las alas que había dejado tomar a la revolución.
Habían sido citados unos cuatrocientos testigos, de los cuales comparecieron y declararon más de doscientos. Por los estrados estuvieron desfilando durante un mes, y fueron reconstruyendo, rasgo a rasgo, la actuación del Soviet obrero y las incidencias todas de aquel período, bajo un fuego graneado de preguntas que les formulaban los jueces, el fiscal, la defensa y los acusados —sobre todo los acusados—, una muchedumbre de personas: obreros, fabricantes, gendarmes, ingenieros, recaderos, buenos burgueses, periodistas, empleados de Correos y Telégrafos, comisarios y agentes de policía, estudiantes de bachillerato, diputados de la Duma municipal, porteros, senadores, vagabundos, diputados obreros, profesores y soldados. Llegó la hora de que los acusados hiciesen sus declaraciones. Yo pronuncié un discurso acerca del levantamiento armado en la revolución.
Ya estaba conseguido lo más importante. Y en vista de que el tribunal se negaba a llamar, para que declarase como testigo, al senador Lopuchin, que en el otoño de 1905 había descubierto en el Departamento de policía una imprenta de pogromo, conseguimos que se suspendiese la tramitación normal de la vista y que nos volviesen a nuestras celdas. Detrás de nosotros abandonaron los estrados los defensores, los testigos y el público, y los jueces se quedaron mano a mano con el fiscal. No tuvieron más remedio que dar lectura a la sentencia sin que estuviesen presentes los acusados. Hasta hoy, no se ha dado a la publicidad ni se han encontrado siquiera, según parece, las actas taquigráficas de aquel proceso interesantísimo, cuya vista duró todo un mes. En mi obra 1905 se recogen los datos más esenciales.
Mis padres asistieron a la vista. Sus pensamientos y sentimientos eran encontrados. Mi conducta ya no podía considerarse aturdimiento de muchacho, como cuando vivíamos en Nikolaiev en la huerta de Svigovsky. Ya era redactor de un periódico, había sido presidente del Soviet, tenía cierto prestigio como escritor. Todo esto tenía que imponerles un poco. Mi madre hablaba con los defensores, deseosa de oír siempre algo agradable acerca de mí. Durante mi discurso, cuyo sentido no podía comprender claramente, lloraba en silencio. El llanto arreció, cuando vio que los defensores, que eran cerca de veinte, desfilaban por delante de mí estrechándome la mano. Uno de los abogados pidió que se suspendiese la sesión en vista de la gran emoción que había en la sala.
Era A. S. Saruvny. El mismo que luego fue Ministro de justicia con Kerenski y me mandó a la cárcel bajo la acusación de crimen de esa patria Pero esto ocurrió diez años después. Durante las pausas, mis padres me contemplaban con ojos de satisfacción. Mi madre estaba convencida de que saldría, no sólo absuelto, sino, condecorado. Yo le dije que no tendría nada de particular que nos enviasen a la Catorga. Asustada de aquellas palabras, a las que no encontraba sentido, mirábame, miraba a los defensores, esforzábase por comprender cómo podía ser posible aquello. Mi padre estaba pálido, silencioso, contento y descorazonado a un tiempo mismo.
Fuimos condenados todos a la pérdida de los derechos civiles y al destierro en Siberia. La condena era relativamente benigna. Creíamos que nos mandarían a la Catorga. Sin embargo, el destierro siberiano no era ya aquel destierro administrativo al que me habían mandado la primera vez.
Era una deportación indefinida y cualquier tentativa de fuga castigábase con tres años de presidio.
La pena de cuarenta y cinco latigazos, que completaba tradicionalmente la de presidio, había sido suprimida dos o tres años antes.
“Hace dos o tres horas que nos han traído a la cárcel de depósito —escribía a mi mujer el 3 de enero de 1907—. Confieso que me separé con cierto desasosiego nervioso de aquella celda de la cárcel preventiva. Me había acostumbrado ya al pequeño camarote, en que se trabajaba tan cómodamente. Sabíamos que en la cárcel de depósito nos pondrían otra vez en celda común, y nada hay más fatigoso. Luego vendrá la suciedad, el ruido, el trajín de las etapas, que conozco tan bien. ¡Quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que lleguemos al punto de destino! ¡Y quién puede predecir cuándo estaremos de vuelta! ¿No me hubiera valido más seguir tranquilamente en la celda número 462, leyendo, escribiendo y esperando?
Nos trajeron aquí hoy, súbitamente, sin habernos preparado ni dicho nada. En el departamento de entrega nos obligaron a vestir el traje de presidiario. Nos sometimos a esta disciplina con la curiosidad de chicos de la escuela. Era divertido verse unos a otros vestidos con aquellos pantalones grises, zamarra y gorra gris. Una cosa faltaba, sin embargo, y era el clásico rombo de la espalda.
Nos permitieron continuar con la ropa interior y los zapatos que llevábamos. Así ataviados a la nueva usanza, irrumpimos todos juntos estrepitosamente en la celda”.
El poder seguir calzando los zapatos que traía, no dejaba de tener su importancia para mí, pues en la suela de uno de ellos llevaba escondido un magnífico pasaporte, y los tacones, que eran altos, albergaban unas cuantas monedas de oro. Íbamos destinados todos a la aldea de Obdorsk, situada mucho más allá del círculo polar. Desde Obdorsk hasta la estación del ferrocarril más próxima hay mil quinientas verstas, hasta la estación telegráfica más cercana, ochocientas. No hay correo más que una vez cada quince días, y en la época de las grandes avenidas, en la primavera y el otoño, se pasan mes y medio o dos meses sin recibir una carta. Para el tránsito habían adoptado grandes precauciones. La escolta de San Petersburgo no parecía merecerles gran confianza. El suboficial que montaba la guardia de nuestro coche con el sable desenvainado nos declamó las poesías revolucionarias más nuevas. En el coche inmediato al nuestro venía un destacamento de gendarmes que rodeaba nuestro vagón en todas las estaciones. Por su parte, los empleados de las cárceles se comportaban muy afectuosamente con nosotros. La balanza de la revolución y la contrarrevolución bailaba aún, y no se sabía de qué lado iba a inclinarse. El oficial de la escolta empezó enseñándonos las instrucciones de sus jefes, en que le autorizaban para no ponernos esposas, a pesar de que la ley lo exigía. El día 11 de enero, escribía a, mi mujer lo siguiente: “Y la cortesía y atenciones del oficial no son nada, comparadas con las de los soldados; casi todos han leído la información que publicaron los periódicos de la vista, y nos tratan con una simpatía extraordinaria Hasta el último momento no supieron a quienes tenían que escoltar ni a dónde. A juzgar por las precauciones con que les habían sacado repentinamente de Moscú para traerlos a San Petersburgo, imaginábanse que sería para llevar a la prisión de Schlüsselburg algún condenado a muerte. Yo había notado, al entregarnos a la escolta de la cárcel de depósito, que los soldados estaban poseídos de gran emoción y que desplegaban una extraña disciplina, en la que había una sombra de conciencia culpable, pero no supe la razón de ello hasta que no estábamos en el tren.
¡Qué alegría la suya cuando supieron que escoltaban a los “diputados obreros”, y que éstos no iban a la muerte, sino al destierro! Los gendarmes, que forman una especie de escolta superior, no se presentan nunca en nuestro coche. Montan la guardia fuera: en las estaciones rodean el vagón, se quedan de centinela en la puerta y, sobre todo —pues ésa parece ser su principal misión—, vigilan a la escolta que nos acompaña”.
Los soldados que nos custodiaban encargábanse de ir echando a escondidas las cartas en los buzones del trayecto.
En Tiumen dejamos el ferrocarril y proseguimos el viaje tirados por caballos. Para catorce desterrados, nos mandaban una escolta de cincuenta y dos soldados, a más del capitán, el oficial de policía y el sargento. La caravana se componía de unos cuarenta trineos. Desde Tiumen hasta pasado Tobolsk, el camino iba bordeando el río Ob. “Avanzamos —escribía a mi mujer— unas 70 a 100 verstas diarias hacia el Norte, que viene a ser cerca de un grado. Gracias a esta marcha ininterrumpida, el descenso de la civilización —si cabe hablar de civilización, en estas latitudes— salta bruscamente a los ojos. Todos los días descendemos un escalón más en el reino del frío y la barbarie”.
Después de cruzar las comarcas apestadas de tifus, el día 12 de febrero, a las treinta y tres jornadas de viaje, llegamos a Beresov, donde había estado desterrado en tiempos el príncipe Menchikov, colaborador de Pedro el Grande. Aquí nos dieron dos días de descanso. Hasta Obdorsk faltaban 500 verstas. Nos dejaban salir a pasear al aire libre. Las autoridades no temían ya que pudiéramos fugarnos. Sólo había un camino para volver atrás: el que seguía el curso del río a lo largo de la línea del telégrafo, donde era fácil echar el guante al fugitivo. En Beresov vivía desterrado el agrimensor Rochkovsky, con quien deliberé acerca de las posibilidades de una evasión. Me dijo que podía intentar tomar directamente, por la senda occidental, río Sossiva arriba, en la dirección de los Montes Urales y de allí, en un trineo tirado por renos, hasta las minas. Desde la mina de Bogoslovsky había un pequeño ferrocarril de vía estrecha que me llevaría a Kuchva, de donde partía el ramal de Perma. Y aquí, la línea general: Perma, Wiatka, Wologda, San Petersburgo, Helsingfors Pero por el río Sossiva no iba camino alguno. A pocos pasos de Beresov comenzaba el yermo, la soledad salvaje. No me encontraría con un policía en un espacio de mil verstas, ni tropezaría con el menor poblado ruso, y de telégrafo ni hablar. Sólo alguna que otra cabaña de ostiacos, diseminada aquí y allá, y en vez de caballos, que no existían por esos parajes, tendría que valerme de renos. No era fácil que la policía me echase el guante en, cambio, corría el riesgo de perderme en medio de la estepa o de perecer entre la nieve. Estábamos en febrero, el mes de las grandes nevadas
El doctor Veit, un viejo revolucionario que iba en nuestra partida, me enseñó a fingir un ataque de ciática, con objeto de poder quedarme unos cuantos días hospitalizado en Beresov. No me fue difícil llevar a término esta parte modesta del plan preconcebido. La ciática no es, como todo el mundo sabe, enfermedad susceptible de comprobación. Me instalaron en el hospital. Aquí, el régimen de vida era de una libertad absoluta. En cuanto empecé a sentirme “mejor”, me alejaba del hospital y estaba fuera, a veces, varias horas seguidas. El médico me incitaba a p asear. Dada la estación del año en que estábamos, no podían sospechar en mí el menor propósito de fuga. Había que decidirse. Y me decidí por la senda directa de los Urales.
Rochkovski, el agrimensor, puso mi propósito en conocimiento de un campesino de la aldea, al que conocían por el mote de “Pata de cabra”, y este hombrecillo pequeño, seco, ponderado, fue el verdadero organizador de la fuga, sin lucrarse para nada en ella. Cuando se descubrió su intervención, hubo de pagar duramente las consecuencias. Al sobrevenir la revolución de Octubre, “Pata de cabra” tardó en averiguar que aquel desterrado a quien había ayudado a fugarse hacía diez años era yo. No se presentó en Moscú hasta el año 1923; el encuentro fue cordialísimo. Le ataviamos con el uniforme de gala de un soldado rojo, le llevamos al teatro y le regalamos un gramófono y otras cuantas cosas. A poco de esto, el viejo moría en sus lejanas tierras del Norte.
De Beresov teníamos que salir tirados por renos. Lo más importante era dar con un guía que se atreviese a ir por aquellos caminos, tan inseguros en esta época del año. “Pata de cabra” me habló de un ziriano, hábil y experto como lo suelen ser los de su raza.
—¿Pero no beberá? —le pregunté.
—¿Cómo, beber? Es un borracho impenitente. Pero, en cambio, habla ruso, zirio y dos dialectos ostiacos que se hablan en la montaña y en el llano y que no se parecen en nada. No podría encontrar usted quien mejor le tripulase. ¡Es un tunante!
Este “tunante” era quien después le había de denunciar. Pero a mí me sacó sano y salvo de la aventura[6].
Habíamos fijado la partida para el domingo a media noche. Las autoridades locales tenían organizada para ese día una función de aficionados. Me presenté en el cuartel, que hacia veces de teatro, y procuré hacerme el encontradizo con el jefe del distrito, a quien dije que ya me sentía mucho mejor y que pronto podría reanudar viaje camino de Obdorsk. La cosa no podía ser más deshonesta, pero, no había más remedio que mentir.
Tan pronto como dieron las doce en el reloj de la torre, sin que nadie me viese, corrí al patio de la casa de “Pata de cabra”, donde estaba preparado el trineo. Me tendí en el suelo, sobre una piel extendida; el aldeano me cubrió con un montón de paja helada, lo ató y arrancamos. La paja goteaba y el agua me corría por la cara en hilillos fríos. Después de andar algunas verstas el trineo se detuvo. El campesino desató la carga y salí a galas de mi escondite. “Pata de cabra” púsose a silbar. Lo contestaron voces que eran, a todas luces y desgraciadamente, voces de borracho. El ziriano se presentaba embriagado y venía, encima, acompañado de un amigo. Mal empezaba la cosa.
Pero como no había opción, subí con mi pequeño bagaje a un trineo tirado por renos. Llevaba dos abrigos de pieles. Uno, con el forro para afuera, y otro hacia adentro; calzas de piel, botas forradas, un gorro de piel doble y grandes guantes; todo el equipo de invierno de un ostiaco. En el equipaje llevaba unas cuantas botellas de alcohol, que era la moneda más segura por aquellos parajes nevados.
“Desde la torre de los bomberos de Beresov —cuenta Svertchkov en sus Memorias— se divisaba todo lo que ocurría sobre la blanca sábana de nieve de la villa o fuera de ella, hasta una versta por lo menos a la redonda. Rochkovsky, presumiendo con razón que la policía preguntaría al vigía de la torre si había visto salir a alguien de la villa aquella noche, lo arregló para que otro vecino saliese por el camino de Tobolsk, llevando en el trineo una ternera sacrificada. Desde la torre observaron, como Rochkovsky había supuesto, esta expedición, y la policía, que, pasados dos días, descubrió la fuga de Trotsky, se lanzó detrás de la ternera muerta, en lo cual perdió dos días más” Yo no me enteré de esto hasta mucho tiempo después.
Tomamos por la senda que cruzaba el río Sossiva. Los renos eran unos animales magníficos, que el guía había elegido en un rebaño de varios cientos de cabezas. Al principio, el cochero, borracho, se quedaba dormido, y los renos se paraban en seco. Aquellas paradas eran peligrosas para él y para mí. Al cabo de algún tiempo ya no hacía el menor caso de mis empellones. Le quité la gorra de la cabeza, el aire helado le agitó la cabellera y, poco a poco, volvió a recobrar la claridad de juicio. Reanudamos la marcha. Era un viaje realmente fascinador a través de aquellos desiertos nevados, sin huella de plantas humanas, entre abetos y rastros de animales. Los renos trotaban alegremente con las lenguas colgando y respirando aceleradamente: chu-chu-chu La senda era angosta, los animalillos se metían unos por otros, y era maravilloso que no se estorbasen en la marcha. El reno es un animal extraordinario, de una resistencia increíble al hambre y a la fatiga.
Llevaban veinticuatro horas sin comer cuando salimos, y pronto iba a hacer otras tantas que caminábamos sin hacer alto para que pastasen. Según me decía mi acompañante, empezaban a “animarse” ahora. Trotaban uniforme e infatigablemente a una marcha de ocho o diez verstas por hora. Ellos mismos se encargaban de buscarse pasto. No había más que atarles una tablilla de madera al pescuezo y soltarlos. En seguida encontraban un sitio en que barruntaban musgo debajo de la nieve, escarbaban con la pezuña, hundían la cabeza en el hoyo y se ponían a rumiar. Yo sentía por estas bestias el cariño que debe de sentir el piloto por el motor del aeroplano cuando vuela a unos cientos de metros sobre el Océano. El reno que iba a la cabeza del tiro, el reno cabezalero, empezó a cojear. ¡Oh, dolor! No había más remedio que cambiarlo. Tendimos la mirada en torno, buscando un campamento de ostiacos. De unos a otros había una distancia de docenas y docenas de verstas. El guía sabía descubrirlos por señales que pasaban completamente desapercibidas para mis sentidos. Desde muy lejos olía ya el humo. Perdimos veinticuatro horas en aquello. Pero esto me valió el ser testigo de un cuadro maravilloso, bajo la luz indecisa del amanecer: tres ostiacos a toda marcha, cazaron a lazo tres renos que habían elegido previamente entre un rebaño de varios cientos de cabezas y que los perros echaban a los cazadores. Seguimos viaje a través de la selva, cruzando sobre grandes pantanos cubiertos de nieve y por delante de gigantescos bosques incendiados. De vez en cuando, nos deteníamos a hervir agua de nieve para hacer té. Mi guía daba preferencia al alcohol, pero yo me encargaba de velar celosamente porque no se excediese de la tasa.
El camino parece siempre el mismo, pero cambia constantemente. Para darse cuenta de esto hay que fijarse en los animales. Ahora vamos atravesando una extensión descubierta, entre un bosquecillo de abedules y el lecho de un río. Es un camino criminal. El aire nos manda contra los ojos el leve polvillo que levanta el trineo. El tercer reno del tiro se sale constantemente de la senda. Se hunde en la nieve hasta la barriga y aún más: da unos cuantos saltos desesperados, vuelve al camino, empuja al del medio y echa a un lado al cabezalero. Más adelante, el camino, calentado por el sol, es tan penoso que se rompen las correas del tiro delantero; cuando nos detenemos, la superficie de deslizamiento se hiela y cuesta gran trabajo hacer que el trineo arranque. Después de las dos primeras carreras se ve que los animales están cansadísimos; pero el sol se traspone, el camino se hiela y todo vuelve a marchar bien. Es un camino suave, pero que no se hunde; “un camino como Dios manda”, dice el guía. Los renos trotan sin hacer ruido apenas y tiran del trineo como jugando. No tenemos más remedio que desenganchar al tercero y atarlo atrás, pues amenazan desbocarse y sería peligroso: podrían hacernos migajas el trineo. Éste se desliza suavemente, sin ruido, como una barca por un tranquilo lago. El bosque, en la espesa penumbra, parece mucho más gigantesco. Yo no veo por dónde va el camino y apenas siento moverse el trineo. Los árboles fascinantes parecen venir corriendo hacia uno, las ramas se precipitan ruidosamente a los lados, los viejos troncos desnudos y cubiertos de nieve desfilan, alternando con los esbeltos abedules.
Todo parece lleno de misterio, y los renos dejan oír su jadear rápido y uniforme: chu-chu-chu-chu en medio del silencio de la noche en la selva.
Ocho días duró el viaje. Llevábamos recorridos setecientos kilómetros y nos íbamos acercando a los Urales. Ahora eran cada vez más frecuentes los viajeros que se cruzaban con nosotros en el camino. Yo hacíame pasar por un ingeniero de la expedición polar del barón de Toll. No lejos de los Urales nos encontramos con un viajante de comercio que había servido en esta expedición y conocía a los expedicionarios. Me acribilló a preguntas. Por fortuna, estaba un poco bebido, y yo me apresuré a salir de aquel paso difícil con la ayuda de una botella de ron que traía conmigo a todo, evento. El camino, que iba bordeando los montes Urales, podía recorrerse ya con caballos.
Ahora me troqué en funcionario público e hice el camino hasta el ferrocarril minero de vía estrecha con un recaudador de contribuciones que recorría su distrito. El gendarme de la estación, ante quien me despojé de mis pieles de ostiaco, me contemplaba con indiferencia.
Todavía no estaba salvado, ni mucho menos; nada hubiera tenido de particular que se hubiese recibido orden telegráfica de Tobolsk mandando detenerme, cosa nada difícil, aquí, donde cualquier “forastero” llamaba la atención. No las tenía todas conmigo. Hasta que, pasadas veinticuatro horas, no me vi sentado cómodamente en un coche de la línea de Perma, no di por segura la victoria. Ahora, el tren iba recorriendo las mismas estaciones en que hacía tan poco tiempo nos recibieran con tal solemnidad gendarmes, escolta y policía. ¡Pero cuán distinta la meta del viaje y cuán diferentes los sentimientos que animaban al viajero! En los primeros momentos, aquel coche espacioso y casi vacío pareciome estrecho y sofocante. Salí a la plataforma, donde soplaba el viento, y en medio de la noche mi pecho dejó escapar, involuntariamente, un grito de alegría y de libertad.
En la primera parada, puse un telegrama a mi mujer, para que saliese a recibirme a una estación en que se cruzaban los dos trenes. Ella estaba muy ajena a este telegrama, que no esperaba, a lo menos tan pronto. Y no tenía nada de extraño. Habíamos tardado un mes en llegar a Beresov. Los periódicos de San Petersburgo publicaban grandes noticias dando cuenta de nuestra expedición.
Empezaban a llegar las cartas. Todo el mundo me creía camino de Obdorsk. Yo, entre tanto, había desandado todo el camino en once días. Era natural que a mi mujer le pillase desprevenida aquella cita que le daba para una estación próxima a San Petersburgo. La sorpresa hizo mucho más grato el encuentro.
En los Recuerdos de N. J. Sedova, se dice lo siguiente: “Cuando recibí el telegrama, estando sola en Terioky, un pueblecillo finlandés, cerca de San Petersburgo, con el niño pequeño, no supe contener la emoción y la alegría. Acababa de recibir una larga carta de L. D. escrita en ruta, en que después de contarme las incidencias del viaje me rogaba que, si iba a Obdorsk, le llevase algunos libros que me indicaba y otros objetos necesarios en aquellas latitudes. Y de pronto, venía este telegrama dándome una cita para una estación en que se cruzaban los trenes, como si hubiese decidido dar la vuelta repentinamente, volando por un camino fantástico. Me chocó que el telegrama no mencionase el nombre de la estación. A la mañana siguiente salí para San Petersburgo, cogí una guía y me puse a estudiar el itinerario, a ver si daba con la estación para la que tenía que sacar billete. No me atrevía a preguntar a nadie y me puse en camino sin haber averiguado el nombre de la estación. Saqué billete hasta Wiatka y tomé un tren que salía por la noche. El coche en que viajaba iba lleno de propietario rurales que volvían de San Petersburgo, cargados con paquetes de golosinas para celebrar las fiestas de la masleniza; todas las conversaciones giraban en torno al “blini[7]”, al caviar, esturión, vinos y otras cosas por el estilo. Yo, excitada como estaba, pensando en que iba a volver a reunirme con L. D., y temerosa de que surgiese algún contratiempo, no podía soportar semejantes conversaciones Y, sin embargo, tenía, no sé por qué, la seguridad interior de que nos encontraríamos. Llena de impaciencia, aguardaba a que se hiciese de día, pues el tren en que venía tenía su entrada por la mañana en la estación de Samino; había averiguado el nombre durante el viaje y ya no se me ha vuelto a olvidar nunca. Pararon los dos trenes, aquél en que yo iba y el que venía en dirección contraria. Corrí al andén. ¡Nadie! Salté al otro tren, recorrí, presa de una terrible inquietud, todos los coches. ¡Nadie, nadie! De pronto, veo en uno de los departamentos su abrigo de pieles; eso quiere decir que va aquí, ¿pero dónde? Al saltar del tren doy de bruces con él; venía de buscarme en la sala de espera. Se indignó al conocer la mutilación del telegrama, y ya quería echarlo todo por tierra, haciendo una reclamación entonces mismo. A duras penas, logré contenerle. Al cursar el telegrama había contado, naturalmente, con la posibilidad de que saliesen a su encuentro los gendarmes en vez de salir yo, pero pensó que en San Petersburgo le sería más fácil ocultarse conmigo, y lo demás lo encomendaba a su buena estrella. Volvimos al departamento y recorrimos juntos lo que quedaba de viaje. Yo estaba asombrada, viendo la libertad y desembarazo con que L. D. se movía, riéndose y hablando en voz alta en el tren y en los andenes de las estaciones. De buena gana le hubiera hecho invisible o le hubiera ocultado pues aquella fuga podía costarle el presidio. Pero él no se escondía delante de nadie y afirmaba que esto era la mejor salvaguardia”.
Desde la estación fuimos directamente a la Escuela de Artillería, a casa de nuestros buenísimos amigos. Jamás he visto a nadie tan asombrado como la familia del médico militar, al verme delante. Estaba plantado en medio del gran comedor, y todos me miraban, sin querer dar crédito a sus ojos, conteniendo la respiración, como si fuese un espectro. Después de abrazarnos y besarnos, volvieron el asombro y las exclamaciones de que aquello era imposible. Al fin, se convencieron de que era a mí a quien tenían delante. Todavía me parece estar viviendo aquellas horas magníficas. Pero el peligro no había pasado, ni mucho menos, y fue el doctor Litkens quien me lo recordó. En cierto modo, era ahora cuando comenzaba. Seguramente que ya habrían llegado telegramas de Beresov dando cuenta de mi evasión. Aquí, en San Petersburgo, eran muchos los que me conocían del Soviet. Decidimos, por tanto, trasladarnos a Finlandia, donde las libertades conquistadas por la revolución se mantenían más estables que en la capital rusa. El punto, de verdadero peligro era la estación. Poco antes de arrancar el tren, entraron en nuestro coche unos cuantos oficiales de la gendarmería que andaban revisando los vagones. En los ojos de mi mujer, que iba sentada cara a la puerta, leí el espanto. Pasamos un momento de terrible tensión nerviosa. Los gendarmes nos dirigieron una mirada indiferente y siguieron su camino. Era lo mejor que podían hacer. Lenin y Martov llevaban ya largo tiempo fuera de San Petersburgo viviendo en Finlandia. Las dos fracciones, que se habían fundido en Estocolmo en el mes de abril de 1906, volvían a estar muy distanciadas. Las aguas de la revolución iban bajando de nivel. Los mencheviques estaban arrepentidos de las torpezas cometidas en 1905. Los bolcheviques, que no tenían nada de qué arrepentirse, navegaban con la proa puesta hacia una nueva revolución. Fui a visitar a los dos caudillos, que vivían en dos aldeas vecinas. En el cuarto de Martov reinaba, como siempre, un desorden loco. En uno de los rincones alzábase del suelo, hasta la altura de un hombre, una pila de periódicos.
De vez en cuando, en el curso de la conversación, Martov se lanzaba a ella y sacaba el número que quería consultar. Las cuartillas, cubiertas de ceniza de tabaco, rodaban por encima de la mesa. Los empacados lentes seguían danzando torcidos sobre la naricilla delgada. Martov rebosaba, como siempre, ideas sutiles y brillantes; sólo una le faltaba, la más importante de todas: Martov era incapaz de saber nunca lo que había que hacer.
En el cuarto de Lenin reinaba, como siempre, un orden perfecto. Lenin no fumaba. Tenía a mano, debidamente acotados y anotados, los recortes de periódicos que le interesaban. Y lo que importaba más que todo: en aquel semblante prosaico, aunque extraordinario, había una seguridad imperturbable, de que no se habían borrado la atención y la espera. La situación no estaba aún claramente definida: no se sabía si aquello era la reacción definitiva o la pausa preparatoria de un nuevo ataque. De cualquier modo, era necesario dar la batalla con igual ardor a los escépticos, ponderar teóricamente las experiencias de 1905, ir formando los cuadros para la próxima oleada o la revolución que habría de sobrevenir. Lenin, en su conversación, se mostró conforme con mis trabajos de la cárcel, si bien me reprochó el que, en punto a organización, no sacase las consecuencias lógicas de ellos, afiliándome a los bolcheviques. Tenía razón. Al despedirme, me dio unas cuantas direcciones para Helsingfors, que me prestaron servicios inapreciables. Los amigos con quienes me puso en relación ayudáronme a buscar refugio en un lugar escondido cerca de Helsingfors, que se llamaba Oglbü; allí pasó también una temporada Lenin, después de irnos nosotros. El comisario de policía de Helsingfors era “activista”, es decir, nacionalista revolucionario finlandés, y prometió que me avisaría, caso de que llegase de San Petersburgo algún aviso peligroso. Pasé unas cuantas semanas en Oglbü, en compañía de mi mujer y de un niño que había nacido estando yo en la cárcel. Me aproveché de aquel recogimiento para describir mi viaje a Siberia y mi evasión en el librillo titulado Ida y vuelta, cuyos honorarios me vinieron muy bien para pasar al extranjero, vía Estocolmo. Mi mujer se quedaba provisionalmente en Rusia, con el niño.
Una joven “activista” finlandesa me acompañó hasta la frontera. En aquel entonces, los “activistas” eran amigos nuestros. En 1917 se convirtieron en fascistas y enemigos rabiosos de la revolución.
Un vapor escandinavo me llevaba nuevamente camino de la emigración; esta vez, el destierro había de durar diez años.
Notas
[6] En mi libro 1905 he procurado desfigurar esta parte de la fuga. En aquellos tiempos, un relato fiel hubiera puesto a la policía del Zar en la pista de mis cómplices. Confio en que Stalin no irá a perseguirlos ya por la ayuda que me prestaron; además, el crimen ha prescrito. Y concurre asimismo la atenuante de que en la última etapa de la evasión fui auxiliado, como se verá, por el propio Lenin.
[7] Una especie de tortilla dulce, plato nacional ruso con que suele festejarse la masleniza.
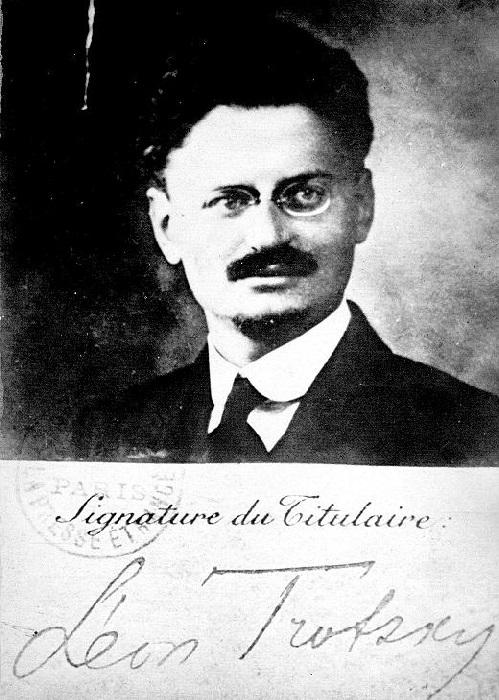
1915: Foto de pasaporte
Regresar al índice
La segunda emigración y el socialismo alemán
El congreso del partido del año 1907 hubo de celebrarse en una iglesia socialista de Londres. Fue un congreso muy concurrido, largo, turbulento y caótico. En San Petersburgo continuaba viviendo la segunda Duma. La revolución iba en descenso, pero el interés por ella era cada vez mayor y había contagiado hasta la política inglesa. Los liberales ingleses invitaban a sus casas a los delegados famosos que intervenían en el congreso, para enseñarlos a sus visitas. El descenso revolucionario iniciado empezaba a revelarse ya en la caja del partido. No había fondos bastantes para pagar el viaje de regreso de los delegados ni aún siquiera para llevar a término los trabajos del congreso. Cuando esta triste noticia resonó en las bóvedas de la iglesia, viniendo a cortar la discusión acerca del levantamiento armado, los delegados se quedaron mirando unos para otros, perplejos y llenos de inquietud. ¿Qué hacer? Desde luego, no estarse allí metidos en la iglesia, con los brazos cruzados. Pero he aquí que de pronto, y cuando menos lo esperábamos, se encontró una solución. Un liberal inglés mostrábase dispuesto a hacer un empréstito a la revolución rusa, por valor —si mal no recuerdo— de tres mil libras. Mas para ello exigía que la letra extendida por la revolución nevase las firmas de todos los congresistas. Y así fue. Se le entregó al inglés un documento en que aparecían estampadas unos cuantos cientos de firmas con el signo de todas las naciones rusas. Aquella letra tardó en vencer. Los años de reacción y la guerra no permitieron a nuestro partido pensar en el reembolso de semejante suma. Fue el Gobierno de los Soviets quien se encargó de recoger la letra librada en el Congreso de Londres. La revolución cumple siempre con sus obligaciones, aunque a veces lo haga con algún retraso.
En uno de los primeros días del congreso, se me acercó en los claustros de la iglesia un hombre alto y huesudo, con cara ancha, pómulos salientes y sombrero redondo.
—Soy un admirador de usted —me dijo con una sonrisa afectuosa.
—¿Un admirador? —le pregunté asombrado.
Quería referirse, por lo visto, a mis obras polémicas y políticas escritas en la cárcel. Tenía delante a Máximo Gorki. Era la primera vez que le veía.
—No necesito decir que también yo soy un gran admirador suyo —le dije, pagándole su amabilidad en la misma moneda.
Por entonces, Gorki simpatizaba con los bolcheviques. Con él estaba la Andreieva, conocida actriz. Días después salimos juntos a ver Londres.
—¿Lo concibe usted? —me dijo Gorki meneando la cabeza con un gesto de asombro, a la par que apuntaba para su amigo—. Esta mujer habla todos los idiomas de la tierra.
Él, por su parte, no hablaba más que ruso; pero el ruso lo hablaba bien. Cuando se acercaba un mendigo a cerrar la puerta del coche de punto, Gorki se volvía a su acompañante en tono de súplica: —¡Démosle estas perras!
A lo cual replicaba la Andreieva:
—Ya le he dado, Aliochenka, ya le he dado.
En el congreso de Londres trabé relación con Rosa Luxemburgo, a la que ya conocía desde 1904.
Era una mujer pequeña, delicada y casi enfermiza, con rasgos de gran nobleza en la cara y unos ojos magníficos, por los que rebosaba el espíritu; esta mujer se imponía por la fuerza de su carácter y la audacia de sus pensamientos. En su estilo —concentrado, preciso, despiadado— nos ha quedado perenne el espejo de su heroico espíritu. Era la suya una naturaleza compleja, rica en matices.
El alma de Rosa Luxemburgo, que tenía muchas cuerdas, vibraba por igual con la revolución y sus pasiones que con el hombre y el arte; con la naturaleza, sus pájaros y sus hierbas. “Pero tengo que tener alguien que me crea —escribía a Luisa Kautsky— que si ando debatiéndome en este torbellino de la historia del mundo es por equivocación, pues en realidad, yo he nacido para guardar gansos”. Yo no mantenía relaciones personales de cerca con Rosa Luxemburgo; nos veíamos rara vez y sólo por poco tiempo. La admiraba de lejos, y acaso por entonces no la estimase todo lo que ella merecía Ante el problema de la llamada revolución permanente, adoptaba, en principio, la misma posición que yo. Un día, estaba con Lenin en las naves de la iglesia, discutiendo medio en serio, medio en broma, sobre este tema. Un grupo de delegados formaba corro en torno nuestro.
—Todo proviene —dijo Lenin refiriéndose a Rosa— de que no habla bien el ruso.
—Pero, en cambio —contesté yo—, habla magníficamente el marxismo.
Los delegados se echaron a reír, y nosotros con ellos.
En las sesiones del congreso tuve ocasión de exponer mi punto de vista acerca del papel que incumbía al proletariado en la revolución burguesa y sobre todo acerca de la actitud que debiera adoptar ante el problema campesino. He aquí lo que dijo Lenin, resumiendo mis palabras: “Trotsky sostiene la comunidad de intereses del proletariado y la clase campesina en la revolución actual”, entendiendo que “media entre ellos una solidaridad en cuanto a los puntos fundamentales de su posición frente a los partidos burgueses”. A la vista de estas palabras, ¿habrá alguien capaz de seguir manteniendo la leyenda de que en 1905 yo “desdeñé” el problema campesino? Permítaseme añadir que el discurso programático pronunciado por mí en Londres en 1907, y que sigo considerando perfectamente acertado, fue impreso y reimpreso repetidas veces después de la revolución de Octubre como modelo de cuál debiera ser la posición bolchevista frente a los campesinos y la burguesía.
Desde Londres me trasladé a Berlín, para reunirme allí con mi mujer, que había de llegar de San Petersburgo. Parvus, que estaba huido ya de Siberia, había colocado en Dresden, en la editorial socialdemocrática de Kaden, mi libro Ida y vuelta. Me comprometí a escribir para este folleto, en que relataba mi fuga, un prólogo acerca de la revolución. De este prólogo fue surgiendo, en unos cuantos meses, un libro: Rusia en la revolución o 1905. Luego nos fuimos los tres —mi mujer, Parvus y yo— a hacer una excursión a pie por la Suiza sajona. Era a fines de verano; hacía unos días magníficos y por las mañanas soplaba un fresco delicioso; bebíamos leche y aire serrano a todo pasto. Por empeñarnos en no bajar la montaña por el camino trazado, por poco nos desnucamos mi mujer y yo. Nos quedamos a pasar unas cuantas semanas en un pueblecillo de la Bohemia llamado Hirschberg, lugar de veraneo para gentes sin pretensiones. Cuando se nos acababa el dinero —que era con mucha frecuencia—, Parvus o yo nos sentábamos y escribíamos a escape un artículo para los periódicos socialdemócratas. Allí, en Hirschberg, puse fin a un libro sobre la socialdemocracia alemana para una editorial bolchevista. En él, y por segunda vez (pues ya lo había hecho también el año 1905), formulaba el temor de que el aparato gigantesco de la socialdemocracia alemana se convirtiese, llegado un momento crítico para la sociedad burguesa, en una firme columna del orden conservador. No podía sospechar siquiera, por entonces, cuán cumplidamente habían de venir los hechos a confirmar esta suposición teórica mía. En Hirschberg nos dispersamos, cada cual por su lado: mi mujer, camino de Rusia, a recoger al niño; Parvus, hacia Alemania; yo me fui al congreso de Stuttgart.
En el congreso de la Internacional, celebrado en Stuttgart, percibiese todavía un hálito de la revolución rusa. Predominaba el ala izquierda. Pero la decepción acerca de los métodos revolucionarios empezaba a dibujarse en el ambiente. En el interés que aquellas gentes mostraban por los revolucionarios rusos había ya un cierto toque de ironía: “¿Qué, ya están ustedes otra vez aquí, eh?”.
En febrero de 1905, estando en Viena, camino de Rusia, se me había ocurrido preguntarle a Víctor Adler qué pensaba acerca de una posible intervención de la socialdemocracia en un Gobierno provisional que pudiera formarse. Adler me contestó con aquella ironía mordaz que le era peculiar:
—Antes de quebrarse la cabeza pensando en un Gobierno futuro vean ustedes cómo se las arreglan con el Gobierno presente.
En Stuttgart le recordé esta conversación.
—Confieso —me dijo— que han estado ustedes más cerca del Gobierno provisional de lo que yo creía.
Adler estaba siempre muy amable conmigo. No ignoraba que el régimen del sufragio universal implantado en Austria era, en rigor, una conquista que debían al Soviet de los diputados obreros de Petrogrado.
Quelch, que en el año 1902 me había facilitado la entrada al “British Museum”, llamó a la conferencia diplomática, en una sesión del congreso, sin guardar el respeto ni las formas, una reunión de bandidos. El epíteto no le agradó al príncipe de Bülow, a la sazón Canciller. El Gobierno de Wurtemberg, coaccionado por el de Berlín, expulsó al delegado inglés de su territorio. Bebel se disgustó mucho. Pero el partido no creyó oportuno hacer nada contra la expulsión. Ni siquiera organizar una manifestación de protesta. Los congresos de la Internacional eran, por lo visto, como un colegio de muchachos, en que el profesor expulsaba a un alumno molesto y los demás se quedaban tan calladitos. Cualquiera que no estuviese ciego podía ver que detrás de aquellas cifras imponentes de que hacía ostentación la socialdemocracia alemana empezaba a alzarse una sombra de impotencia.
En octubre de 1907 me encontraba ya en Viena, donde a poco se presentó mi mujer con el niño.
Entre tanto que se desencadenaba la nueva oleada revolucionaria, nos fuimos a vivir a un pueblecillo de las afueras, llamado Hütteldorf. La espera había de ser larga. La oleada que nos sacó de Viena, después de siete años, no fue precisamente la revolución, sino aquella otra, muy distinta, que empapó de sangre el suelo de Europa. ¿Por qué nos íbamos a vivir a Viena, en una época en que todos los emigrados se congregaban en Suiza y en París? A mí me interesaba mucho, entonces, la vida política alemana, y, no pudiendo fijar nuestra residencia en Berlín, por razones de policía, nos fuimos a vivir a Viena. En los siete años que pasé allí dediqué mucha más atención a la política alemana que a la austríaca, la cual le estaba recordando a uno constantemente las vueltas que da la ardilla dentro del tambor.
A Víctor Adler, en quien todos acataban al jefe del partido, le conocía desde el año 1902. Había llegado el momento de conocer también a los que le rodeaban y al partido en conjunto. Hilferding me lo presentaron en el verano de 1907, en casa de Kautsky. Era la época en que estaba escalando las cumbres de su revolucionarismo, lo cual no le impedía odiar pasionalmente a Rosa Luxemburgo y despreciar a Carlos Liebknecht. Sin embargo, por lo que a Rusia se refería, estaba dispuesto entonces, como tantos otros, a llegar a las conclusiones más radicales. Alabó mis artículos, que habían visto la luz, traducidos en la Neue Zeit, antes de mi fuga al extranjero, y, con gran asombro mío, cuando aún no habíamos cambiado más que unas cuantas palabras, me propuso que nos tuteásemos. Esto daba a nuestras relaciones, exteriormente, una forma de intimidad que no respondía a fundamento alguno político ni moral.
Hilferding hablaba en aquel entonces con el mayor desprecio de la fosilización y pasividad de la socialdemocracia alemana, comparándola con la actividad que desplegaban los austríacos. Sin embargo, estas críticas no salían de entre las cuatro paredes del cuarto en que se pronunciaban. La posición de Hilferding era la de un funcionario doctrinal al servicio del partido; ni más ni menos.
Siempre que venía a Viena me visitaba, y una noche me presentó en un café a sus amigos austro-marxistas Yo le visitaba también a él, cuando iba por Berlín. Un día, nos reunimos en un café berlinés con Macdonald Eduardo Bernstein hacía oficio de intérprete. Hilferding formulaba preguntas, y Macdonald las contestaba. Por más que me esfuerzo, no acierto a recordar una sola de aquellas preguntas ni de aquellas respuestas, que brillaban tanto unas como otras por su magnífica vulgaridad. Oyéndolos, me preguntaba para mis adentros: “¿Cuál de estos tres individuos cae más lejos de lo que uno está acostumbrado a entender por socialismo?”. Y no me era fácil contestar a esta duda.
Estando en Brest-Litovsk durante las negociaciones de paz, recibí una carta de Hilferding. Aunque sabía que nada importante podía contener, no dejé de rasgar el sobre con cierto interés: era la primera voz directa de los socialistas occidentales que llegaba a nosotros, después del golpe de Octubre. ¿Qué decía la carta? En ella, Hilferding me rogaba que viese el modo de interceder por la libertad de un prisionero perteneciente a la familia, tan numerosa, de los “doctores” vieneses.
¡De la revolución, ni una palabra! En cambio, en la carta abundaban las fórmulas de tuteo. Parecíame tener motivos bastantes para conocer a mi corresponsal, de quien no podía hacerme la menor ilusión. Y sin embargo, no podía dar crédito a mis ojos. Todavía me acuerdo del interés con que me preguntó Lenin:
—He oído decir que ha tenido usted una carta de Hilferding.
—Sí, es cierto.
—¿Y qué le dice?
—Me recomienda a un compatriota suyo, prisionero, para ver si se le puede poner en libertad.
—Sí; pero ¿qué dice de la revolución?
—De la revolución no dice nada.
—¿Na-da?
—¡Ni una palabra!
—¡No es posible!
Lenin me miraba de hito en hito. Esta vez le había ganado la partida, pues yo estaba perfectamente hecho a la idea de que para aquel socialista la revolución de Octubre y la tragedia de Brest-Litovsk no eran más que otras tantas ocasiones que se le deparaban para recomendarnos a un patriota. Hago gracia al lector de los epítetos en que tomó cuerpo el asombro de Lenin.
Hilferding me puso en relación con sus amigos vieneses: Otto Bauer, Max Adler y Carlos Renner.
Eran personas extraordinariamente cultas, que sabían de muchas cosas bastante más que yo, y seguí con vivo, por no decir que devoto, interés su conversación en la primera reunión a que asistí en el Café Central. Pero pronto al interés vino a unirse el asombro. Aquellos hombres no eran revolucionarios. Más aún, encarnaban un tipo de hombre que es precisamente lo opuesto al revolucionario. Se les veía en todo: en el modo de afrontar los problemas, en sus observaciones políticas y en sus juicios psicológicos, en lo satisfechos que estaban de sí mismos —satisfechos, no seguros de sí mismos, que es otra cosa—; a veces, parecíame percibir ya en la vibración de sus voces el tono del filisteo.
Lo que más me sorprendía era que unos marxistas tan cultos fueran completamente incapaces para aplicar el método de Marx a los grandes problemas políticos y, sobre todo, a su aspecto revolucionario. Con quien primero me convencí de esto fue con Renner.
Se nos pasó la hora en el café charlando, y como ya no había tranvía a Hütteldorf, donde yo vivía, Renner me propuso que pasase la noche en su casa. Este funcionario habsburgués, inteligente y culto, no podía en aquel entonces sospechar, ni por asomo, que el triste destino del Imperio austrohúngaro, de que él era abogado histórico, hubiera de llevarle, a la vuelta de diez años, a ser Canciller de la República austríaca. Por el camino, fuimos hablando acerca de las perspectivas que ofrecía el desarrollo de Rusia, donde se había consolidado ya por aquellas fechas la contrarrevolución. Mi interlocutor hablaba de estas cosas con la cortesía y la indiferencia propias de un extranjero culto. La verdad era que le interesaba mucho más el Gabinete austríaco, presidido por el Barón de Beck. Sus ideas acerca de Rusia reducíanse, en esencia, a entender que el bloque formado por los terratenientes y la burguesía, al que daba expresión el régimen implantado por Stolypin después del golpe de Estado del 16 de junio de 1907, correspondía cumplidamente al desarrollo de las fuerzas productivas del país, y tenía, por tanto, probabilidades de mantenerse. Le repliqué que, a mi juicio, el bloque gobernante de los terratenientes y la burguesía estaba preparando una segunda revolución, que probablemente llevaría al Poder al proletariado. Todavía me parece estar viendo a la luz de un farol la mirada rápida de superioridad y de desprecio que me lanzó aquel hombre. Seguramente reputó mi pronóstico por la fantasía de un analfabeto político, algo así como las profecías de aquel místico australiano que, hacía algunos meses, en el congreso socialista internacional de Stuttgart, nos había predicho el día y la hora en que estallaría la revolución mundial.
—¿Cree usted ? —me preguntó Renner—. Es posible que yo no sepa apreciar debidamente la situación de Rusia —añadió con una cortesía anonadadora.
Ya no había posibilidad de seguir hablando, pues no pisábamos el mismo terreno. Mi interlocutor estaba tan lejos de la dialéctica revolucionaria como podría estarlo el más conservador de los faraones egipcios.
Con el tiempo, aquellas primeras impresiones no hicieron más que confirmarse. Tratábase de personas extremadamente cultas, capaces, a fuerza de rutina política y sin salirse de ella, de escribir buenos artículos marxistas. Pero yo no podía sentirme unido a ellos. Me fui convenciendo de esto cada vez más resueltamente, conforme se dilataba el campo de mis relaciones y observaciones. En sus charlas espontáneas, en que no tenían por qué recatarse se traslucía más sinceramente que en sus artículos y discursos aquel patriotismo descarado, aquel puntillo de honor del pequeño burgués, aquel espanto que les inspiraba la policía, aquellos sus juicios vulgares acerca de la mujer.
Oyéndoles, no podía por menos de decirme, con una voz interior de asombro: ¡Y éstos se llaman revolucionarios! No me refiero, al decir esto, a los obreros, entre los cuales se descubrían también, naturalmente, no pocos rasgos de pequeño burgués, aunque más candorosos y simplistas. No; me refiero a la flor y nata de los marxistas austríacos de antes de la guerra, a los diputados, escritores y periodistas. Viendo y observando a estos hombres comprendí qué disparidad de elementos es capaz de esconder el alma de un individuo y cuánta distancia hay entre la asimilación pasiva de un sistema o de una parte de él y la consustanciación con el sistema que se vive y que se erige en norma y disciplina del propio espíritu. El tipo psicológico del marxista sólo puede darse en una época de conmoción social, de ruptura revolucionaria con las tradiciones y las costumbres. Estos austro-marxistas no eran, en general, más que unos buenos señores burgueses que se dedicaban a estudiar tal o cual parte de la teoría marxista como podían estudiar la carrera de Derecho, viviendo apaciblemente de los intereses del Capital. En aquella vieja ciudad de Viena, imperial y jerárquica, activa y vanidosa, los marxistas se daban unos a otros, placenteramente, el título de “herr Doktor”. Los obreros, muchas veces, hacían una graciosa amalgama con el tratamiento socialista y el académico, y decían: “camarada herr Doktor”. En los siete años completos que pasé en Viena no me fue posible hablar con entera sinceridad a ninguno de estos dirigentes, y eso que estaba afiliado a la socialdemocracia austríaca, asistía a sus reuniones, tomaba parte en las manifestaciones, colaboraba en sus órganos, y de vez en cuando, pronunciaba pequeños discursos en alemán. No acertaba a sentirme compenetrado con los jefes, y, en cambio, no me costaba trabajo alguno entenderme con los obreros, en las reuniones o en las manifestaciones del 1.º de mayo.
En tales condiciones, encontré en la correspondencia entre Marx y Engels el libro que vivamente necesitaba, y este libro, que sentía tan próximo a mí, era el resorte más seguro de que disponía para contrastar la verdad de mis opiniones y, en general, de mi modo de sentir el mundo. Los caudillos de la socialdemocracia vienesa usaban, en apariencia, las mismas fórmulas que yo. Pero no había más que hacerlas girar unos cinco grados en torno a su eje y se veía que, aun siendo los mismos conceptos, el contenido no podía ser más diferente. Lo que nos unía era transitorio, aparente y superficial. La correspondencia entre Marx y Engels fue para mí una revelación, no teórica, sino psicológica. Guardando la debida distancia y las proporciones debidas, puedo decir que no había página que no me convenciese de la íntima afinidad de alma que me unía con aquellos dos hombres. La actitud que ellos adoptaban ante las personas y las ideas me era a mí familiar.
Leía entre líneas los pensamientos no expresados, compartía sus simpatías, su indignación y su odio. Marx y Engels eran revolucionarios de los pies a la cabeza. No había en ellos asomo de sectarismo ni de espíritu ascético. Los dos, y sobre todo Engels, podían decir que nada humano les era ajeno. Y, sin embargo, la conciencia revolucionaria, que llevaban en los nervios se alzaba siempre en ellos por encima de las contingencias del destino y de las obras de la mano del hombre. La mezquindad era incompatible, no ya con ellos, sino con su sola presencia. La vulgaridad huía hasta de la suela de sus zapatos. Todos sus juicios, sus simpatías, sus bromas, hasta las más corrientes estaban nimbadas por esa brisa de nobleza espiritual que sopla en las cumbres. No se echaban atrás cuando había que sepultar a un hombre bajo un juicio demoledor; pero jamás murmuraban. Y siendo como eran despiadados, no eran nunca desleales. Sentían un serene, desprecio por todo lo que fuese brillo aparente, por los títulos, las jerarquías y las dignidades. Y lo que el vil y el filisteo llamaban su desdén aristocrático no era, en realidad, más que su superioridad revolucionaria. Esta superioridad se revelaba en un signo, acaso el más importante de todos: la independencia verdaderamente orgánica con que sabían sostenerse siempre y dondequiera frente a la opinión oficial y consagrada. Leyendo sus cartas, comprendía todavía con más fuerza y evidencia que por la lectura de sus obras que me unía íntimamente, a Marx y a Engels; y esto era cabalmente lo que me separaba de un modo irreconciliable de los austro-marxistas. Éstos se enorgullecían de su realismo y de su método materialista. Pero tampoco en esto pasaban de la superficie. En el año 1907 el partido acordó, con objeto de engrosar sus fondos, montar y explotar por su cuenta una fábrica de pan. Era una aventura desgraciada, peligrosa desde un punto de vista doctrinal y prácticamente insostenible. Yo la combatí desde el primer día, pero los marxistas vieneses sólo se dignaron dedicarme una sonrisa desdeñosa de superioridad. Fue necesario que pasasen cerca de veinte años para que el partido, después de una serie de vejaciones de todo género, se decidiese a traspasar la industria a un particular, saldando con pérdidas materiales y morales aquel desastroso negocio. Para defenderse contra el descontento de los obreros, cansados ya de tanto sacrificio estéril, y demostrar que era necesario abandonar la empresa, Otto Bauer no tuvo más remedio que acogerse a las mismas prevenciones que yo había puesto de relieve contra ella, al crearse. Pero no dijo por qué él mismo no vio entonces lo que yo vi y por qué no concedió la menor importancia a mis advertencias, que no eran, ni mucho menos, fruto de la agudeza personal, de nadie. Para formularlas, no tuve necesidad de apuntar a la coyuntura del mercado de trigos ni a la situación de la caja del partido; me bastó con atenerme a la posición que ocupa el proletariado en el seno del capitalismo. Y esto, que entonces les pareció un argumento doctrinario, resultó ser el criterio más realista. Claro está que la justeza de mis prevenciones, luego de comprobadas, no demuestra más que la superioridad del método marxista sobre aquel producto austríaco de imitación.
Víctor Adler estaba en todos los respectos a cien codos por encima de los demás. Pero se había hecho ya un escéptico. Su temperamento, que era el de un luchador, había ido gastándose en pequeñas escaramuzas, en medio de aquella baraúnda austríaca. Las perspectivas del mañana eran impenetrables, y Adler les volvía la espalda, muchas veces con gesto ostensible. “El oficio de profeta es un oficio ingrato, sobre todo en Austria”. Tal era el refrán constante de sus discursos. “Séase lo que se quiera —había dicho en los pasillos del local en que se celebraba el congreso de Stuttgart, comentando los augurios de aquel australiano a que nos hemos referido—, a mí, personalmente, los pronósticos políticos basados en el apocalipsis me son más simpáticos que las profecías derivadas del materialismo histórico”. Era, naturalmente, una broma. Pero en esta broma había algo de sincero. Y esto era lo que a mí me repelía en Adler, tocando al punto más sensible de mi vida: sin pronosticar, en una visión amplia, las perspectivas históricas, yo no concebía que fuese posible una actividad política ni que pudiera haber siquiera una vida intelectual; Víctor Adler se había hecho un escéptico, y su escepticismo lo toleraba todo y se adaptaba a todo, principalmente al nacionalismo, que estaba corroyendo hasta los huesos el partido austriaco.
Mis relaciones con los jefes del partido todavía se agriaron más cuando, en el año 1909, me manifesté públicamente contra el chovinismo imperante en la socialdemocracia austro-alemana En mis conversaciones con los socialistas de los Balcanes, principalmente con los servios y sobre todo con Dimitri Tuzovich, que había de morir luego de oficial en la guerra balcánica, estaba oyendo constantemente quejas de que los periódicos burgueses de Servia citaban y divulgaban con una malísima intención los ataques chovinistas de la Arbeiter-Zeitung contra los servios, como prueba de que la solidaridad internacional de los obreros era una leyenda mentirosa. Envié a la Neue Zeit un artículo muy suave y cauteloso contra aquellos excesos del periódico socialdemócrata austríaco. Kautsky, después de muchas vacilaciones, se decidió a publicarlo. S. L. Kliatchko, un viejo emigrado ruso con el que yo llevaba gran amistad me contó al día siguiente que entre los directivos del partido había una gran indignación contra mí. “¡Cómo se atreve!” Otto Bauer, y con él otros austro-marxistas, reconocían en privado que Leitner, el redactor de la sección política extranjera, iba más allá de la cuenta. Con ello, no hacían más que expresar la opinión de Víctor Adler, el cual toleraba, pero no aprobaba, los excesos patrioteros. Sin embargo, ante el atrevimiento y la intromisión de un extranjero, todos se sentían unidos. Uno de los sábados siguientes, Otto Bauer se acercó a la mesa del café en que yo estaba sentado con Kliatchko y empezó a llamarme severamente al orden. Confieso que aquel borbotón de palabras casi me aturdía. Pero lo que me causaba más asombro no era el tono magistral con que me hablaba, sino su modo de argumentar.
—¿Y qué importancia tienen —me decía, con un gesto cómico de soberbia— los artículos de Leitner?
Para Austria-Hungría, la política exterior no existe. No hay un solo obrero que lea esa sección. No tiene la menor, importancia
Yo le escuchaba con los ojos muy abiertos, sin dar crédito a lo que oía. ¿De modo que aquella gente, no sólo no creía en la revolución, sino que no creía tampoco en la guerra? Es verdad que todos los años, en el manifiesto del 1.º de mayo, hablaban de la guerra y de la revolución, pero empleaban estas palabras sacramentalmente, sin tomarlas en serio, y no se daban cuenta de que la Historia había levantado ya su botaza gigantesca de soldado sobre aquel hormiguero en que vivían tan ajenos a todo lo que pasaba a su alrededor. Seis años después no tuvieron más remedio que convencerse de que también para la Monarquía austrohúngara existía la política exterior. Y al estallar la guerra todos hablaron, naturalmente, aquel lenguaje desvergonzado que habían aprendido de Leitner y de otros patrioteros por el estilo.
En Berlín reinaba otro espíritu. Acaso, en el fondo, fuese igualmente malo; pero era distinto. No se encontraba uno fácilmente con aquellos ridículos mandarines académicos de Viena. El panorama era más sencillo. No había tanto nacionalismo, o, a lo menos, no se manifestaba con la frecuencia ni con el clamor callejero de Austria en que el problema de razas era mucho mayor. El orgullo nacional venía a resumiese, en cierto modo, en el orgullo del partido, en el prurito de tener la socialdemocracia más, potente del mundo, la que llevaba la batuta en la Internacional.
Para nosotros, los rusos, la socialdemocracia alemana era la madre, la maestra, el ejemplo vivo. A través de la distancia, cobraba a nuestros ojos contornos ideales. En Rusia jamás pronunciábamos los nombres de Bebel y de Kautsky sin un cierto tinte de devoción. Y aunque tuviese ya algún presentimiento teórico de alarma respecto al partido alemán, lo cierto es que por entonces yo era todavía un devoto y admirador suyo. A ello contribuía en gran parte el hecho de vivir en Viena, pues siempre que iba a Berlín, que la, hacía de vez en cuando, comparando las dos capitales de la socialdemocracia, no tenía más remedio que decirme, a guisa de consuelo: ¡No, Berlín es otra cosa!
Dos veces tuve ocasión de asistir, en Berlín, a las reuniones semanales del ala izquierda, que se celebraban los viernes, en el restaurant “Rheingold”. El alma de estas reuniones era Franz Mehring. A veces, acudía también Carlos Liebknecht, siempre tarde, para retirarse antes que los demás. A mí me presentó Hilferding, que se contaba entre los de la izquierda, a pesar de que, como he dicho más arriba, ya por entonces odiaba a Rosa Luxemburgo con aquel odio que había sembrado en Austria Daschinsky. No se me ha quedado en la memoria nada importante de aquellas conversaciones. Recuerdo que Mehring me preguntó irónicamente, con aquel temblor de mejilla que a veces era en él habitual, cuáles, entre sus “obras inmortales”, estaban traducidas al ruso. Y como Hilferding, en el curso de la conversación, calificase de revolucionarios a los del ala izquierda alemana, Mehring le interrumpió diciendo: —¡Vaya unos revolucionarios! ¡Ellos, ellos sí que son revolucionarios!
Y apuntó para donde yo estaba. Yo no conocía bastante a Mehring, y como estaba tan acostumbrado a las ironías de aquellos buenos señores siempre que hablaban de la revolución rusa, no sabía si lo decía en serio o en broma. Pero no; hablaba en serio, como luego había de demostrarlo con su conducta y su vida entera.
A Kautsky le vi por primera vez en el año 1907. Fue Parvus quien me llevó a su casa. ¡Y con qué emoción subí la escalera de aquella limpia casita de Friedenau, en los alrededores de Berlín! Me encontré con un viejecillo alegre y de pelo blanco, claros ojos azules, que me saludaba en ruso. La primera impresión, unida a lo que ya sabía de él por sus libros, hizo que su figura me resultase muy simpática. Lo que más me agradaba era la total ausencia de vanidad, aunque ello se debía según hube de comprender más tarde a la autoridad indiscutida de que gozaba por aquel entonces y a la serenidad interior, que era el resultado de ello. Sus enemigos le llamaban “el Papa” de la Internacional, tratamiento que a veces le daban también cariñosamente sus amigos. La madre de Kautsky, una señora vieja, autora de novelas tendenciosas que dedicaba “a mi hijo y maestro”, recibió el día en que cumplía los setenta y cinco años un saludo de los socialistas de Italia concebido en estos términos: “alla mamma del papa”.
Kautsky entendía que su misión teórica magna estaba en conciliar el reformismo con la revolución. Su formación ideológica databa de la época reformista. La revolución era para él una perspectiva histórica muy confusa. Kautsky recogió el marxismo como un sistema acabado y completo y se dedicó a vulgarizarlo como un maestro de escuela. Este hombre no estaba cortado para los grandes acontecimientos. Su estrella empezó a declinar con la revolución de 1905. Las conversaciones que podían sostenerse con él no eran muy fructíferas, que digamos. Tenía una mentalidad esquinada, seca, falta de agudeza y de psicología; sus juicios eran esquemáticos y sus ocurrencias vulgares. Por eso no tuvo nunca prestigio como orador.
Su amistad con Rosa Luxemburgo coincidió con su época mejor de labor intelectual. Pero poco después de la revolución de 1905, empezaron a manifestarse en esta amistad los primeros síntomas de retraimiento. Kautsky simpatizaba con la revolución rusa y la comentaba de un modo excelente desde lejos. Había en él una aversión orgánica contra todo lo que significase trasplantar los métodos revolucionarios al suelo alemán. Visitando yo a Kautsky, momentos antes de celebrarse la manifestación del parque de Treptov, me encontré allí a Rosa Luxemburgo, que discutía acaloradamente con él. Y aunque se trataban de tú y hablaban en un tono de intimidad, no era difícil percibir la ira contenida en las réplicas de Rosa y la profunda perplejidad, disfrazada entre pobres bromas, que latía en las palabras de su interlocutor. Fuimos juntos a la manifestación, Rosa, Kautsky, su mujer, Hilferding, Gustavo Eckstein, que luego había de morir en la guerra, y yo.
También por el camino hubo discusiones bastante agrias. Kautsky deseaba ver la manifestación como mero espectador; Rosa Luxemburgo quería formar en ella.
Aquel antagonismo latente condujo a una abierta ruptura en el año 1910, ante la cuestión del sufragio universal en Prusia y modo de conquistarlo. Fue entonces cuando Kautsky desarrolló su filosofía de la estrategia de agotamiento frente a la estrategia de conquista y destrucción. En la polémica se enfrentaban dos tendencias irreconciliables. La que Kautsky sostenía predicaba, en el fondo, la adaptación cada vez más completa al régimen existente. Con esta táctica no se “agotaba” solamente la sociedad burguesa, sino el idealismo revolucionario de las masas obreras. En torno a Kautsky vinieron a agruparse todos los filisteos, todos los burócratas, todos los arrivistas, a quienes el manto ideológico que el maestro tejía venía de perlas para encubrir su natural desnudez.
Estalló la guerra, y la “estrategia de agotamiento” fue arrollada por la estrategia de las trincheras.
Kautsky se adaptó a guerra como antes se adaptara a la paz. En cambio, Rosa Luxemburgo demostró que sabía lo que era mantenerse fiel a la idea abrazada.
En casa de Kautsky asistimos a la fiesta que dieron en honor de Ledebour al cumplir los sesenta años. Entre los invitados, que éramos unos diez, se encontraba Augusto Bebel, próximo ya a cumplir ochenta. Era la época en que el partido estaba llegando a su apogeo. La unidad táctica parecía perfecta. Los viejos registraban los triunfos y miraban confiadamente al porvenir. Ledebour, el héroe de la fiesta, dibujó de sobremesa unas caricaturas muy divertidas. En esta fiesta íntima fue donde tuve ocasión de conocer a Bebel y a su Julia. Todos los allí presentes, sin excluir a Kautsky, estaban pendientes de los labios del viejo Bebel en cuanto pronunciaba una palabra, y yo no digamos.
La persona de Bebel encarnaba el proceso ascensional, lento y obstinado, de la nueva clase. Aquel viejo seco parecía hecho todo él de una paciente, pero indomable voluntad, concentrada sobre un único blanco. En sus pensamientos, en sus discursos, en sus artículos, Bebel no malgastaba una sola energía espiritual que no estuviese puesta directamente al servicio de un fin práctico. Y esto, era lo que daba una especial belleza y patetismo a su personalidad política. Bebel personificaba esa clase que sólo puede dedicar al estudio las horas libres, que sabe lo que significa cada minuto y se asimila codiciosamente lo imprescindible, pero sólo eso. ¡Figura humana incomparable la suya! Bebel murió durante la conferencia de la paz de Bucarest, entre la guerra de los Balcanes y la guerra mundial. Supe la noticia en la estación de Ploischti, en Rumanía. Parecía imposible. No podía uno hacerse a la idea de Bebel muerto. ¿Qué sería sin él de la socialdemocracia? Me acordé de las palabras de Ledebour, que describía la vida interior del partido socialdemócrata alemán en estos términos: “Un veinte por ciento de radicales, un treinta por ciento de oportunistas; el resto, vota con Bebel”.
Bebel había elegido para sucesor suyo a Haase. Al viejo le atraía sin duda el idealismo de éste, que no era ese amplio idealismo revolucionario, desconocido para Haase, sino un idealismo mezquino, personal, cotidiano, que se revelaba por ejemplo en el renunciar a un gran bufete de abogado en Konisberga para consagrarse por entero al partido. Bebel —con gran asombro de los revolucionarios rusos— sacó a relucir este sacrificio, no muy heroico a la verdad, en su discurso ante el congreso del partido, creo que en Jena, al recomendar calurosamente a Haase para el puesto de vicepresidente del Comité directivo. Yo tuve ocasión de conocer a Haase bastante bien. Hicimos juntos un pequeño viaje por Alemania, después de un congreso, y visitamos juntos la ciudad de Nuremberg. Haase, que en sus relaciones personales era un hombre delicado y atento, fue siempre en política, hasta el postre, lo único que podía ser, por ley de naturaleza: una honorable mediocridad, un demócrata provinciano sin temperamento revolucionario ni horizonte teórico. En materia de filosofía decíase, con un poco de vergüenza, kantiano. Era uno de esos hombres que, colocados ante una situación crítica, procuran rehuir las decisiones irrevocables, y se acogen las soluciones a medias y al recurso de la espera. Por eso no me maravilló que los independientes, al producirse la escisión, hicieran de él su caudillo.
¡Cuán distinto hombre era Carlos Liebknecht! Le conocí y traté durante muchos años, aunque sólo nos veíamos muy de tarde en tarde. La casa de Liebknecht era el cuartel general de los emigrados rusos en Berlín. Siempre que hubiera que alzar una voz de protesta contra los servicios de lacayo prestados por la policía alemana al zarismo, acudíamos antes que a nadie a Liebknecht, el cual se encargaba de llamar a todas las puertas y a todas las cabezas. A pesar de su formación marxista, Liebknecht no era un teórico. Era un hombre de acción. Tenía un temperamento impulsivo, apasionado, presto al sacrificio, una gran intuición política, instinto para las masas y los hechos y un incomparable valor y espíritu de iniciativa. Era un revolucionario de cuerpo entero. Por eso se sintió toda la vida como gallina en corral ajeno entre la socialdemocracia alemana, en que imperaba aquella pobre complacencia burocrática y aquel espíritu dispuesto siempre a batirse en retirada al menor pretexto. ¡A cuántos filisteos y majaderos les vi mirarle irónicamente de arriba abajo!
En el congreso socialdemócrata de Jena, de año 1911, me propusieron, a instancia de Liebknecht, para que hablase acerca de las tropelías del régimen zarista en Finlandia. Pero antes de que me llegase el turno se recibió la noticia telegráfica de que, había sido, asesinado en Kiev Stolypin.
Bebel me sometió en seguida a un interrogatorio: ¿Qué significaba aquel atentado? ¿Qué partido podía asumir la responsabilidad de él? Hízome observar si acaso mi intervención en el debate no atraería sobre mí la atención, poco grata, de la policía alemana.
—¿Es que teme —le pregunté cautelosamente, recordando el episodio de Quelch en Stuttgart— que mi intervención pueda provocar algún conflicto?
—Sí —me contestó Bebel—, no oculto que me agradaría más que no interviniese.
—Bien, pues no hay que hablar más.
Bebel respiró tranquilo. No habría pasado un minuto, cuando se me presentó Liebknecht, todo excitado:
—¿Es verdad que le han dado a entender que no intervenga? ¿Y usted se presta a ello?
—¿Pues qué quiere usted que haga? El amo aquí es Bebel y no yo.
Cuando a Liebknecht le llegó la hora de hablar, dio rienda suelta a su indignación, atacando duramente al Gobierno zarista, sin hacer caso de los avisos de la presidencia, que no tenía ganas de exponerse a complicaciones por ningún delito de lesa majestad. En este pequeño episodio está contenida bien claramente toda la historia posterior del partido
Al promoverse la oposición de los sindicatos checos contra la dirección alemana, los austro-marxistas salieron al encuentro de los disidentes con una argumentación en que se manejaba muy hábilmente la tesis internacionalista. Plejanov habló acerca de esta cuestión en el congreso internacional de Copenhague. Plejanov, como todos los rusos, defendía incondicionalmente la posición alemana, frente a los checos. Le había propuesto para que consumiese aquel turno el viejo Adler, a quien resultaba muy cómodo que fuese un ruso el que se levantase a acusar al patrioterismo eslavo en una cuestión tan delicada. Yo, naturalmente, no podía estar, ni mucho menos, al lado de gente como Nemec, Soukup y Smeral, de una cerrazón nacionalista tan mezquina, a pesar de que el último hacía esfuerzos indecibles por convencerme de la razón que les asistía. Pero por otra parte, conocía demasiado bien la vida íntima del movimiento socialista austríaco para echar toda la culpa, ni aun siquiera su parte principal, sobre los hombros de los checos. Había indicios más que suficientes para creer que el partido checoslovaco, en lo que tocaba a la masa, era más radical que el germano-austriaco, y que los patrioteros del corte de Nemec no hacían más que explotar hábilmente este legítimo estado de descontento de las masas obreras de su país con la tendencia oportunista de los dirigentes de Viena.
Yendo de Viena a Copenhague para asistir al congreso, en una estación en que había que transbordar me encontré casualmente con Lenin, que venía de París. Teníamos que esperar una hora, y entablamos una gran conversación, que en su primera parte fue muy afectuosa, pero que ya no lo fue tanto en la segunda. Yo esforzábame en demostrar que la culpa principal de la escisión de los sindicatos checos la tenían los dirigentes vieneses, que concitaban públicamente a todos los obreros de los países, entre ellos los de Bohemia, a la lucha, y acababan siempre pactando entre bastidores con la monarquía. Lenin escuchaba con, el mayor interés. Tenía un talento especial para oír atentamente, cuando de las palabras de su interlocutor quería sacar a todo trance lo que le convenía; en estos casos, su mirada resbalaba sobre la persona que hablaba y se perdía a lo lejos.
Pero cuando me puse a contarle el último artículo que había escrito para el Vorwärts sobre la socialdemocracia rusa, la conversación tomó un cariz muy distinto. Era un artículo enviado a propósito del congreso, en el que criticaba duramente a mencheviques y bolcheviques. Uno de los pasajes más duros era aquél en que hablaba de las “expropiaciones”. Después de una revolución fracasada, las expropiaciones a mano armada y los asaltos terroristas son causa inevitable de desorganización, aun en el partido más revolucionario. En el congreso de Londres había sido decretada, con los votos de los mencheviques, de los polacos y de una parte de los bolcheviques, la prohibición de expropiaciones. A los gritos de “¿Y Lenin? ¡Qué hable Lenin!”, éste había sonreído misteriosamente. Mas las expropiaciones no cesaron a pesar del congreso de Londres, e infirieron graves daños al partido. Era el punto sobre el que yo concentraba mis ataques en el artículo del Vorwärts.
—¿Pero, de veras dice usted eso? —me preguntó Lenin con acento de reproche una vez que le hube expuesto de memoria, a requerimiento suyo, las ideas y párrafos más importantes del artículo—.
¿No habría tiempo a retirar las cuartillas telegráficamente?
—No —contesté—, pues aparecerán mañana; y, además, ¿retirarlas, por qué, si son acertadas?
Pero no lo eran, pues en ellas dábase por descontado que el partido se formaría mediante la unión de bolcheviques y mencheviques, prescindiendo de todos los elementos extremos, y en realidad brotó de una guerra sin cuartel de los primeros contra los segundos. Lenin intentó que la delegación rusa condenase mi artículo. Fue el momento de mayor tirantez que jamás medió entre nosotros. Lenin estaba, además, enfermo, tenía unos dolores horribles de muelas y la cara toda vedada.
La hostilidad que el artículo y su autor provocaron entre los delegados rusos no podía ser mayor.
Los mencheviques, contra quienes se dirigían los principales disparos, era natural que no estuviesen tampoco satisfechos. “¡Y qué indignante su artículo de la Neue Zeit, más indignante acaso, si cabe, que el del Vorwärts!”, escribía Axelrod a Martov, en el mes de octubre de 1910. “Plejanov, que no podía ver a Trotsky —dice Lunatcharsky—, aprovechó la ocasión para pedir contra él algo así como un juicio de residencia. A mí, aquello me parecía injusto, intervine enérgicamente en defensa de Trotsky y, ayudado por Riazanov, conseguí que fracasasen aquellas intenciones malévolas” La mayoría de los delegados sólo conocían el artículo de oídas. Pedí que se leyese. Zinoviev intentó demostrar que no era necesario conocer el artículo para condenarlo. Pero no consiguió que la mayoría se aviniese a este parecer. Si no me equivoco, fue Riazanov quien dio lectura al artículo y lo tradujo. Y como en las conversaciones de los pasillos, por lo que les contaban, a todos les había parecido espantoso, la lectura produjo la impresión contraria, pues la gente encontró el artículo inofensivo. La delegación denegó la condena por una mayoría aplastante. Lo cual no impide que yo mismo impugne ahora aquel artículo como falso, en lo que tenía de crítica contra la fracción bolchevique.
En la cuestión de los sindicatos checos, la delegación rusa votó por la proposición de Viena contra la de Praga. Intentó introducir en ella una enmienda, pero fue en vano. Por lo demás, yo no sabía aún, por entonces, bastante bien la “enmienda” a que era necesario someter la política de la socialdemocracia. Esta enmienda, consistía en declararle la guerra santa. Hubo de llegar el año 1914, para que abrazásemos el buen camino.
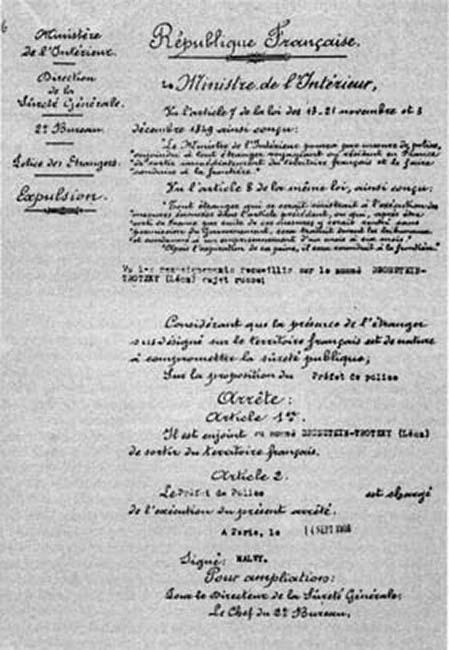
Sept. 16, 1916: Orden de expulsión de Trotsky de Francia
Regresar al índice
Preparando la nueva revolución
La mayor parte de mis actividades durante los años de reacción, se encaminaron a estudiar la revolución de 1905 y a allanar teóricamente el camino para la próxima.
A poco de llegar al extranjero, emprendí un viaje de conferencias por las colonias de estudiantes y emigrados rusos, con estos dos temas: “La suerte de la revolución rusa” (sobre el momento político presente) y “Capitalismo y socialismo” (perspectivas de la revolución social). El estudio del primer tema demostraba que enfocada la revolución rusa con el criterio de la revolución permanente, esta idea aparecía confirmada por las experiencias de 1905. El segundo tema se encaminaba a buscar las relaciones entre la revolución rusa y la mundial.
En Viena, desde el mes de octubre de 1908, publicábamos un periódico ruso con el nombre de Pravda, destinado al gran público obrero. Lo pasábamos a Rusia de contrabando, parte por la frontera de Galizia y parte por el Mar Negro. La publicación duró tres años y medio, y aunque sólo aparecía dos veces al mes, nos imponía un trabajo enorme y fatigoso. Las comunicaciones por debajo de cuerda con Rusia nos robaban mucho tiempo. Además, yo estaba en estrecho contacto con la organización clandestina de los “Marineros del Mar Negro”, a quienes ayudaba a hacer su periódico.
Mi principal colaborador en la Pravda era A. A. Joffe, que luego había de hacerse celebre como diplomático con los Soviets. De aquella época de Viena data nuestra amistad. Joffe era hombre de gran espíritu, muy sensible personalmente, y entregado por entero a la causa, que sacrificaba al periódico su tiempo y su dinero. Padecía una enfermedad nerviosa y estaba tratándose por el psicoanálisis con el conocido médico vienés Alfredo Adler, que había empezado siendo discípulo del profesor Freud, y que luego se declaró contra su maestro, fundando una escuela propia de psicología individual. Joffe me inició en los problemas del psicoanálisis, que me fascinaban a pesar de ser éste terreno en que hay mucho de vacilante y de inseguro, y abonado siempre para la fantasía y el capricho. Mi segundo colaborador era Skobdeliev, estudiante, que había de ser con el tiempo ministro del Trabajo en el Gabinete Kerensky; en el año 1907 volvimos a encontrarnos frente a frente como enemigos. La secretaría del periódico corrió durante algún tiempo a cargo de Víctor Kopp, hoy embajador de los Soviets en Suecia.
Joffe hubo de trasladarse a Rusia para asuntos del periódico. En Odesa lo apresaron, tuviéronle largo tiempo en la cárcel y luego le mandaron a Siberia, de donde no salió hasta la revolución de febrero de 1917. Joffe fue de los que más activamente intervinieron en el movimiento de Octubre.
El valor personal de este hombre, enfermo de gravedad, era verdaderamente admirable. Todavía me parece estar viendo su oronda figura en el campo otoñal cerca de San Petersburgo, bajo una lluvia de granadas, en 1919. Vestido atildadamente como un diplomático y con una leve sonrisa, en su cara imperturbable, empujando un bastoncillo, como si se estuviese paseando por la avenida de Unter den Linden, observaba con un aire de curiosidad las granadas que estallaban allí cerca, sin acelerar el paso ni refrenarlo. Era un buen orador, ponderado y animoso, y como escritor mostraba las mismas cualidades. Prestaba atención hasta a los menores detalles, cualquiera que fuese el trabajo que realizaba, lo que no es corriente en muchos revolucionarios. Lenin tenía en mucha estima la labor diplomática de Joffe. Viví muchos años en relación más íntima que nadie con este hombre, que se entregaba a la amistad de un modo íntegro y guardaba una fidelidad incomparable a sus ideas. La vida de Joffe tuvo un fin trágico. Graves enfermedades hereditarias tenían minada su salud. La batida salvaje de los epígonos contra los marxistas le dolía también profundamente.
No pudiendo luchar contra su enfermedad, lo cual le incapacitaba a la vez para intervenir activamente en la política, puso fin a su vida en el otoño de 1927. Los agentes de Stalin arrebataron de la mesa de noche la carta que había dejado escrita para mí. Y Iaroslavsky y otros sujetos tan desmoralizados como él, desgajaron, desfiguraron y amañaron a su antojo las líneas escritas para el amigo. Mas no por ello el nombre de Joffe dejará de quedar grabado para siempre y entre los primeros en el libro de la revolución.
En los días más sombríos y turbios de la reacción, esperamos juntos, confiadamente, la nueva revolución que se avecinaba, y la esperamos con aquella faz con que había de presentarse en el año 17. Svertchkov, que era por entonces menchevique y hoy es stalinista, escribe en sus Recuerdos, al hablar de la Pravda de Viena: “Desde este periódico Trotsky seguía defendiendo porfiadamente y con gran obstinación, su antigua idea de la “permanencia” de la revolución rusa; es decir, intentaba demostrar que la revolución, una vez comenzada, no cesaría hasta que echase por tierra el capitalismo y levantase un régimen socialista en el mundo entero. Todo el mundo se reía de él, mencheviques y bolcheviques, echándole en cara su romanticismo, y acusándole de los siete pecados capitales; pero él seguía terne y firme en su criterio, sin hacer el menor caso de los ataques”.
En 1909, escribí un artículo para la revista que Rosa Luxemburgo publicaba en Polonia, en el cual caracterizaba del modo siguiente las relaciones mutuas entre el proletariado y la clase campesina: “El cretinismo localista es la maldición histórica de todos los movimientos campesinos. La cerrazón política del aldeano, que en su aldea saquea al terrateniente para adueñarse de la tierra y en cuanto se ve metido dentro del uniforme de soldado dispara sobre los obreros fue el escollo contra el que hubo de estrellarse la primera ola de la revolución rusa de 1905. Y el curso todo de ésta podría considerarse como una lección plástica despiadada de la Historia para llevar al campesino, a martillazos, la conciencia de la relación directa que existe entre su penuria local de tierra y el problema central del Poder público”.
Y aludiendo al ejemplo de Finlandia, donde la socialdemocracia había conquistado un ascendiente enorme sobre los pueblos del campo a través del problema de los pequeños colonos, añadía “¡Qué enorme influencia sobre la clase campesina podría ganar nuestro partido, si supiese plantear y encauzar un movimiento de masas incomparablemente más extenso que el actual, en las ciudades y en los pueblos! Naturalmente, siempre que no depusiésemos las armas por miedo a las tentaciones del Poder político que inevitablemente nos pondría en las manos la nueva oleada”. ¿Puede decirse de quien así escribía que “ignorase al campesino” o “pasase por alto la cuestión agraria?”.
El día 4 de diciembre de 1909, cuando ya la revolución parecía definitivamente liquidada sin dejar lugar a esperanza alguna, yo escribía para la Pravda lo siguiente: “Por entre las negras nubes de la reacción que nos cercan, se atisba ya el resplandor triunfante de un nuevo Octubre”. Estas palabras fueron entonces el blanco de las burlas, no sólo de los liberales, sino de los mencheviques, pues les parecían simples frases retóricas, vacía de todo contenido. El profesor Miliukov, al que cabe el honor de haber inventado la palabra “trotskismo”, salió a mi encuentro, replicándome: “La idea de la dictadura del proletariado es una idea completamente pueril que nadie en Europa toma en serio”. Supongo que los sucesos ocurridos en el año 1917 habrán hecho vacilar un poco el firme convencimiento del profesor liberal.
En los años de la reacción, me dediqué a estudiar el problema de la coyuntura en la industria y el comercio, tanto desde un punto de vista universal, como bajo el ángulo visual de nuestra nación.
Me movía un propósito revolucionario, que era señalar la relación de dependencia existente entre las oscilaciones comerciales e industriales, de una parte, y de la otra la fase en que se encontraba el movimiento obrero y revolucionario. En este punto, tuve buen cuidado, como siempre, de no establecer una relación de dependencia automática de la política respecto a la Economía. Existía una relación de interdependencia, que era necesario demostrar por la marcha general del proceso.
Al ocurrir en la Bolsa de Nueva York la catástrofe del “Viernes negro”, nos encontrábamos todavía veraneando en el pueblecillo bohemio de Hirschberg. Aquella sacudida fue la primera manifestación de una crisis mundial, que necesariamente tenía que afectar también a Rusia, tan trabajada por la guerra ruso-japonesa y por los sucesos de la revolución. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta crisis? El punto de vista que prevalecía en el partido, en sus dos fracciones, era que la crisis agudizaría el movimiento revolucionario. Yo no compartía esta opinión. Después de un período de grandes luchas y descalabros, las crisis no actúan sobre la clase obrera como acicate de exaltación, sino de un modo depresivo, quitándole la confianza en sus fuerzas y descomponiéndolas políticamente. En circunstancias tales, sólo un nuevo florecimiento industrial puede mantener en cohesión al proletariado, infundirle vida nueva, devolverle la confianza en sí mismo y ponerlo en condiciones de volver a luchar. Esta perspectiva, que era la mía, tropezaba con la crítica y la desconfianza. Además, los economistas oficiales del partido entendían que aquel auge industrial que yo estimaba necesario, era absolutamente imposible que se diese ante el régimen de la contrarrevolución. Yo, por el contrario, lo creía inevitable y afirmaba que provocaría un nuevo movimiento de huelgas, tras el cual una nueva crisis económica desencadenaría otra vez la lucha revolucionaria. Los hechos vinieron a confirmar plenamente esta previsión. La industria rusa empezó a fortificarse, pese a la contrarrevolución, a partir del año 1910. El movimiento ascensional vino acompañado de una serie de huelgas. El fusilamiento de los obreros de las minas de oro del Lena, en el año 1912, tuvo una resonancia gigantesca en todo el país. En 1914, cuando ya la crisis era innegable, San Petersburgo volvió a presenciar las barricadas obreras. Poincaré, huésped del Zar en vísperas de la guerra, pudo ser testigo de ellas.
Estas experiencias teóricas y políticas habían de prestarme más adelante preciosos servicios.
Cuando en el tercer congreso de la Internacional comunista predije que en la Europa de la postguerra se produciría, inevitablemente, un auge económico en el cual germinarían nuevas crisis revolucionarias, tuve enfrente a una aplastante mayoría. Y todavía, en fecha bastante reciente, en el sexto congreso de los “Cominters” hube de acusar a éstos de no haber sabido percibir el cambio de la situación económica y política producida en China, cuando, al ser cruelmente reprimida la revolución, cometieron el error de pensar que ésta seguiría adelante, alentada por la aguda crisis económica del país.
La dialéctica del proceso no tiene en sí nada de complicada. Pero es más fácil formularla en sus rasgos generales que irla descubriendo paso a paso y en vivo, a la vista de la realidad. Todos los días está uno tropezando, en estas cuestiones, con los prejuicios más irreductibles, de donde nacen en política errores de monta y graves consecuencias.
En el modo de apreciar la suerte que aguardaba al menchevismo y los problemas de organización planteados al partido, confieso que la Pravda no llegó nunca a la claridad de un Lenin. Yo esperaba todavía que una nueva revolución obligara a los mencheviques —como en 1905— a abrazar la senda revolucionaria. No sabía apreciar debidamente la importancia que tenía la disciplina ideológica y el endurecimiento político como preparación. En punto al desarrollo interior del partido, cometí el pecado de entregarme a una especie de fatalismo social-revolucionario. Reconozco que era una posición falsa. Pero con todo, estaba a cien codos por encima de ese fatalismo burocrático y huero en que comulgan la mayoría de los que hoy me combaten desde el campo de la Internacional comunista.
En el año 1912, cuando ya empezaba a dibujarse claramente una nueva línea política ascensional, intenté ver si lográbamos reunir una conferencia en que estuvieran representadas todas las fracciones del partido socialdemócrata. El ejemplo de Rosa Luxemburgo demuestra que, por aquel entonces, la esperanza de reconstituir la unidad de la socialdemocracia rusa no alentaba solamente en mí. He aquí lo que escribía Rosa en el verano de 1911: “A pesar de todos los pesares, todavía conseguiremos salvar la unidad del partido, si obligamos a las dos partes a que convoquen la conferencia conjuntamente”. Y en el mes de agosto del mismo año, insistía: “El único modo que hay de salvar la unidad es convocar a una reunión general de representantes enviados de Rusia, pues cuantos allí vivan desean la paz, y la concordia, y son los únicos que pueden hacer entrar en razón a los gallos de pelea que andan por el extranjero”.
Hasta entre los propios bolcheviques se manifestaba por entonces una fuerte corriente de reconciliación, y yo no perdía la esperanza de que el propio Lenin, movido por ella, acudiese a la conferencia. Pero lejos de esto, se opuso con todas sus fuerzas a que la fusión que llevase a cabo. Andando el tiempo, los hechos y el modo cómo ocurrieron habían de darle la razón. La conferencia se reunió en Viena en el mes de agosto de 1912, sin que en ella tomasen parte los bolcheviques, y yo hube de entrar en un “bloque” puramente formal con los mencheviques y algunos grupos sueltos de disidentes bolchevistas. Este bloque no tenía la menor base política, pues me hallaba en desacuerdo con los mencheviques en todos los puntos fundamentales. Apenas había terminado la conferencia cuando la lucha se reanudó en los mismos términos de antes. Y no pasaba día sin que surgiese algún conflicto agudo, informado por las dos tendencias profundamente antagónicas que allí se debatían la de la revolución social y la del reformismo democrático.
“De la carta de Trotsky —escribe Axelrod, el 4 de mayo, pocos días antes de reunirse la conferencia— he sacado la impresión, para mí dolorosa, de que no está seria y resueltamente animado del deseo de aliarse a nosotros y a nuestros amigos de Rusia para dar la batalla unidos contra el enemigo común”. En efecto, yo no abrigaba ni podía abrigar la intención de unirme a los menchevistas para librar batalla a su lado contra los bolcheviques. Después de la conferencia, Martov, en una carta dirigida a Axelrod, se quejaba de que Trotsky hacía resucitar de nuevo “las peores mañas del individualismo de literatos de un Lenin y un Plejanov”. La correspondencia entre Axelrod y Martov, publicada hace algunos años, atestigua el auténtico odio que los dos abrigaban contra mí. A pesar del abismo que nos separaba, a mí no me animaron jamás contra ellos sentimientos dé esa naturaleza. Y todavía es hoy el día en que guardo un recuerdo agradecido de lo que de los dos aprendí en mi juventud.
Este episodio del “bloque” de agosto no falta en ninguno de los manuales “antitrotskistas” de los epígonos. Quiere presentarse el pasado a los ojos de los catecúmenos y analfabetos como si el bolchevismo hubiera surgido del laboratorio de la Historia armado y equipado de un golpe. La verdad es que la historia de la lucha entre bolcheviques y mencheviques está salpicada de incesantes aspiraciones de unión. Al regresar a Rusia en el año 1917, Lenin hizo todavía un último esfuerzo para llegar a una inteligencia con los mencheviques internacionalistas. En mayo, al volver yo de Norteamérica, la mayoría de las organizaciones socialdemócratas de las provincias estaban formadas por bolcheviques y mencheviques. En una conferencia del partido, celebrada en marzo de 1917, pocos días antes de llegar Lenin, Stalin predicó la unión con el partido de Zeretelli. Y ya había triunfado la revolución de Octubre, cuando Zinoviev, Kamenev, Rikov, Lunatcharsky y muchos otros, luchaban desaforadamente porque se fuese a una coalición con los social-revolucionarios y los mencheviques. ¡Y estos hombres son los mismos que nutren hoy su espíritu con las terribles leyendas de la conferencia de Viena del año 1912!
El Kievskaia Mysl (El Pensamiento de Kiev) me brindó con un puesto de corresponsal de guerra en los Balcanes. La oferta me venía muy bien, pues llegó cuando ya la conferencia de Viena había abortado. Sentía la necesidad de vivir algún tiempo apartado del mundo de los emigrados rusos.
Los pocos meses que pasé en la península de los Balcanes fueron meses de guerra, y en ellos aprendí muchas cosas.
En el mes de septiembre de 1912 me puse en camino con dirección al Sudeste, dando la guerra no sólo por probable, sino por inevitable e inminente. Pero cuando me encontré en las calles de Belgrado y vi desfilar aquellos largos cortejos de reservistas, cuando me convencí por mis propios ojos de que no había escape, de que la guerra estaba encima y estallaría de un día a otro, cuando supe que algunos amigos míos estaban ya en la frontera con el arma al brazo, forzados a matar y morir entre los primeros; entonces, la guerra, con que tan llanamente había contado en mis ideas y en mis artículos me pareció imposible, inverosímil. El 18.º regimiento de Infantería, al que vi marchar camino de la guerra, con sus uniformes de paño gris, sus alpargatas y sus kepis adornados con ramitas verdes, parecíame un espectro. Las ramitas verdes en la cabeza daban a los soldados —pertrechados para la guerra— todo el aspecto de víctimas consagradas para un sacrificio. Aquellas ramas y aquel pobre calzado de campesinos hacíanse más insoportables a mi conciencia que todas las locuras de la matanza. ¡Cuán lejos están las gentes de hoy de las costumbres y el espíritu del año 1912! Yo sabía ya perfectamente que el punto de vista humanitario y moralizador es el más inofensivo que puede adaptarse frente al proceso de la historia. Pero allí no se trataba ya de predicciones, sino, de hechos vividos. Un sentimiento indescriptible, palpitante, inundaba el alma en presencia de aquella tragedia histórica: la impotencia ante el destino, un terrible dolor a la vista de aquella asolación humana.
A los dos o tres días se declaraba la guerra. “Los que están en Rusia y ven las cosas desde lejos —escribía, comentándolo—, lo saben y lo creen; pero yo, que lo tengo delante, me resisto a dar crédito a mis ojos. No encuentro lugar en mi espíritu para conciliar el espectáculo de lo vulgar y lo cotidianamente humano —gallinas, cigarrillos, chicuelos descalzos con las narices llenas de mocos— y el hecho inverosímilmente trágico de la guerra. Sé que ha sido declarada la guerra, que ha comenzado ya; pero aún no me he hecho a creer en ella”. No hubo más remedio que rendirse a la evidencia, firmemente y por mucho tiempo.
Los años de 1912 y 1913 me pusieron en íntima relación con Servia, con Bulgaria, con Rumanía y con la guerra. Fue, en muchos respectos, una buena escuela, cuyas enseñanzas habían de serme útiles, no sólo en el 14, sino en el 17. En mis artículos comencé a librar una campaña contra las mentiras de la eslavofilia y del patrioterismo en general, contra la ilusión de la guerra, contra todo aquel sistema científicamente montado y enderezado a engañar la opinión pública. La dirección del periódico tuvo la valentía suficiente para publicar aquellos artículos en que describía las bestialidades de los búlgaros con los turcos heridos y prisioneros y desenmascaraba los manejos de la Prensa rusa, conjurada para ocultarlas. Esta campaña desató una tempestad de indignación en los periódicos liberales. El día 30 de enero de 1913 dirigí a Miliukov desde la Prensa una “interpelación extra-parlamentaria” sobre las salvajadas “eslavas” que se cometían contra los turcos. Miliukov, representante jurado de la Bulgaria oficial, viéndose acosado, se defendió balbuciendo no sé qué excusas. La polémica duró unas cuantas semanas, sin que en ella faltasen discretas alusiones de los periódicos gubernamentales, dando a entender que detrás de aquel seudónimo de Antid Oto se ocultaba, no ya un emigrado ruso, sino un agente a sueldo de Austria-Hungría.
El mes que pasé en Rumanía me valió el conocer a Dobrudchanu Gherea, y selló para siempre mi amistad con Rakovsky, a quien ya conocía desde 1903.
En vísperas de la guerra ruso-turca se presentó en Rumanía, “de paso” un revolucionario ruso del siglo pasado; hubo de detenerse allí casualmente algún tiempo, y a los pocos años, aquel ruso, conocido con el nombre de Gherea, conquistaba gran ascendiente entre la intelectualidad rumana primero, y luego entre los obreros avanzados. Para formar la conciencia de los elementos progresivos de la intelectualidad rumana, Gherea valíase principalmente de la crítica literaria, inspirada en criterios sociales. De la estética y la ética individual pasaba luego al socialismo científico. La mayoría de los personajes que componen hoy los partidos políticos de Rumanía pasaron en su juventud, más o menos fugazmente, por la escuela marxista de Gherea. Claro que esto no les estorbó para entregarse, en su edad madura, a una política de bandidaje reaccionario.
Ch. G. Rakovsky es una de las figuras más internacionales del movimiento europeo. Búlgaro de nacimiento, pues nació en Kotel, en el corazón de Bulgaria, aunque de nacionalidad rumana por obra y gracia del mapa de los Balcanes, de profesión médico francés, ruso por sus amistades, simpatías y trabajos literarios, Rakovsky domina todas las lenguas balcánicas y habla y escribe cuatro idiomas europeos; tuvo épocas de intervenir activamente en la vida de cuatro partidos socialistas —el búlgaro, el ruso, el francés y el rumano—, fue uno de los caudillos de la Federación de los Soviets, fundador de la Internacional comunista, presidente del Soviet ucraniano de los Comisarios del Pueblo, embajador de la Unión de los Soviets en Inglaterra y Francia, y comparte hoy la suerte de la oposición izquierdista. Era natural que las dotes personales de este hombre: su vasto horizonte internacional y su carácter noble y profundo, le valiesen el odio de Stalin, en quien se personifican las cualidades más opuestas. Rakovsky fue uno de los que, en el año de 1913, fundaron y dirigieron el partido socialista rumano, que había de adherirse más tarde a la Internacional comunista. El partido progresaba. Rakovsky dirigía un periódico diario, que sostenía de su bolsillo.
Poseía una pequeña finca heredada en la orilla del Mar Negro, no lejos de Mangalia, cuyos rendimientos dedicaba a sostener el partido socialista rumano y toda una serie de grupos y revolucionarios en otros países. Se pasaba tres días de la semana en Bucarest, escribiendo artículos para el periódico, dirigiendo las secciones del Comité central, hablando en mítines, tomando parte en las manifestaciones de las calles. Al cabo de estos tres días, tomaba el tren y se iba a la finca, cargando con cuerdas, clavos y todo género de objetos por el estilo, salía al campo, vigilaba el trabajo del nuevo tractor y, sin despojarse de la americana, iba corriendo por los surcos detrás de él, y a los pocos días estaba de vuelta, para no perder un mitin o una sesión. Le acompañé en uno de los viajes y me quedé maravillado de la energía incansable y la constante frescura espiritual que desplegaba aquel hombre, atento siempre y afectuoso con las gentes humildes. En las calles de Mangalia, Rakovsky, se liaba a hablar con los colonos y agentes comerciales, y en un espacio de quince minutos saltaba del idioma rumano al turco, de éste al búlgaro, del búlgaro al alemán o al francés, para acabar hablando ruso con cualquiera de los muchos “skopzos[8]” que vivían en aquella comarca. A unos les hablaba como terrateniente, a otros como médico, como búlgaro, como súbdito rumano, y ante todo y sobre todo, como socialista. Viéndole moverse por las calles de aquel pueblecillo marino perezoso, indolente y aislado del mundo, diríase asistir a un milagro. Aquel mismo día por la noche estaba ya otra vez en su puesto de lucha. En todas partes se sentía a gusto y como en su casa, lo mismo en Bucarest que en Sofía, en París, en San Petersburgo o en Kharkov. Durante la segunda emigración me dediqué a colaborar en los periódicos demócratas rusos. Debuté en el Kievskaia Myst con un extenso artículo acerca del Simplicissimus, que durante algún tiempo —cuando las caricaturas de Th. Heine estaban todavía llenas de intención social— me interesó hasta el punto de repasar atentamente todos los números que iban publicados de la revista. De esta época data también mi conocimiento un poco detenido de la literatura alemana moderna. Hube de escribir un largo ensayo de crítica social sobre el poeta Wedekind, cuyo predicamento en Rusia parecía crecer a medida que descendía el nivel revolucionario. El Kievskaia Mysl era el periódico de tinte marxista más leído en el Sur. Un periódico como sólo podía darse en Kiev, con su industria pobre, su débil movimiento de clases y su fuerte tradición de radicalismo intelectual. Mutatis mutandis, puede afirmarse que aquel periódico radical de Kiev debía su nacimiento a los mismos orígenes que habían traído al mundo al Simplicissimus de Mnich. Yo enviaba al periódico artículos sobre los temas más diversos, y a veces los más arriesgados, desde el punto de vista del censor. Muchos de aquellos articulillos suponían un trabajo previo considerable. En un periódico imparcial y legal como aquél, no podía decir, naturalmente, cuanto se me antojaba. Pero nunca dije tampoco más de lo que quise. Las Ediciones del Estado han recogido en varios volúmenes todos aquellos trabajos míos. No tengo por qué retirar nada de ellos. No estará de más advertir que para colaborar en la Prensa burguesa se me había autorizado formalmente por el Comité central, en el que Lenin tenía mayoría. Ya he dicho que a poco de llegar a Viena nos instalamos a vivir en las afueras de la ciudad. “Hütteldorf me gustó para vivir —escribe mi mujer—. Aquí podíamos tener mejor casa que en el centro, puesto que los hotelitos no solían arrendarse hasta la primavera, y nosotros habríamos de alquilar para el otoño y el invierno. Por las ventanas se veían las montañas, teñidas con el rojo oscuro otoñal. Podía salirse al campo por una puertecita, sin necesidad de pisar la calle. Durante el invierno, los domingos, los vieneses que salían de excursión a la montaña pasaban por delante de nuestra casa con sus eskies y sus bufandas, tocados con gorros y jerseys de colores. En abril, en el preciso instante en que debíamos desalojar la casa para no pagar doble alquiles, florecían en el jardín y detrás de la tapia las violetas, cuyo aroma entraba en el cuarto por la ventana abierta. Allí nació Sergioska. En primavera nos íbamos a vivir al democrático barrio de Sievering”.
Los niños hablaban ruso y alemán. En el “Kindergarten” y en la escuela se entendían en alemán, que era el idioma que hablaban también encasa, en sus juegos; pero tan pronto como su padre o yo les hablábamos, empleaban el ruso. Y si nos dirigíamos a ellos en alemán, quedábanse perplejos y nos contestaban en ruso. Ya en los últimos años, se habían hecho al dialecto vienés, y lo hablaban perfectamente.
Les gustaba mucho ir de visita a casa de los de Kliatcho, donde, todos, el cabeza de familia, la señora de la casa y los hijos mayores estaban atentísimos con ellos, les enseñaban la mar de cosas interesantes y les convidaban con magníficas golosinas. También sentían gran afecto por Riazanov, el conocido investigador marxista. Riazanov, que vivía entonces en Viena, les entusiasmaba con sus heroicidades gimnásticas y con su porte ruidoso y divertido. Recuerdo que una vez estaba el peluquero cortándole el pelo al niño pequeño. Sergioska me hizo seña con el dedo de que me acercase y me dijo al oído: “Dile que me corte el pelo como lo lleva Riazanov”. Estaba entusiasmado con la magnífica calva monda de Riazanov; una calva muy particular, que no se parecía a las demás, sino que era mucho más lucida y hermosa.
Al ingresar Liova en la escuela se planteó el problema de la enseñanza de la religión. Según la ley vigente a la sazón en Austria, los niños menores de catorce años debían ser educados en la religión de sus padres. Como en nuestros papeles no se indicaba religión alguna, elegimos para los niños la enseñanza de la protestante, por entender que era la religión que mejor podían soportar las espaldas y el alma de un niño. De explicarles las doctrinas de Lutero se encargaba una maestra, fuera de las horas de clase, aunque en la misma escuela. Noté que a Liova le gustaba esta clase, pero en casa no debía de parecerle oportuno hablar del asunto. Una noche, estando ya metido en la cama, le oí mascullar algo, y como le preguntase, respondió: “Es una oración; las hay muy bonitas, ¿sabes?, como poesías”.
Mis padres habían empezado a salir al extranjero ya durante mi primera emigración. Estuvieron conmigo en París, y más tarde fueron a visitarnos a Viena, acompañados de nuestra hija mayor, que vivía con ellos en la aldea. En 1910 nos reunimos en Berlín. Ya por entonces se habían resignado al giro de mi vida. Creo que el argumento más poderoso que les decidió fue la publicación de mi primer libro en alemán. Mi madre estaba gravemente enferma de “actinomycosis”. Los últimos diez años de su vida tiró por la enfermedad como por una carga más que unir a tantas otras, sin abandonar el trabajo. En Berlín le amputaron un riñón. Tenía sesenta años cuando la operaron, y en los primeros meses experimentó un rejuvenecimiento sorprendente. Fue un caso muy comentado, en el mundo médico. Pero al poco tiempo la enfermedad se reprodujo, y la llevó a la tumba en unos cuantos meses. Murió en Ianovka, donde había llevado su trabajosa vida y criado a sus hijos.
No quedaría completo el gran capítulo de mi época vienesa, si no mencionase aquí a la familia del viejo emigrado S. L. Kliatchko, que se contaba entre nuestros mejores amigos de Viena. La historia de mi segunda emigración hállase íntimamente relacionada con esta familia que era un verdadero hogar de preocupaciones políticas e intelectuales de la más varia especie; en aquella casa se cultivaba música, se hablaban como propios cuatro idiomas europeos y se mantenían relaciones con toda Europa. La muerte del cabeza d familia, Semion Lvovich, ocurrida en abril de 1914, fue un gran golpe para mi mujer y para mí. Tolstoi decía de su hermano Sergei, hombre de gran talento, que sólo le faltaban algunos defectos para llegar a ser un gran artista. Lo mismo podía decirse en otro aspecto de Semion Lvovich; tenía todo lo que hacía falta para ser un formidable político; sólo carecía de los defectos indispensables. La familia de los Kliatchko nos dispensó siempre ayuda y amistad, cosa ambas de las que estábamos con frecuencia necesitados.
Lo que me pagaban por los artículos del periódico de Kiev nos hubiera bastado para sostenernos, pues vivíamos muy modestamente. Pero había meses en que la Pravda no me dejaba tiempo para escribir una sola línea de pago, y sobrevenía la crisis. Mi mujer conocía harto bien el camino de la casa de empeños, y mis libros adquiridos en días boyantes, iban poco a poco, uno detrás de otro, a parar a manos del librero de viejo. Llegamos a ver embargado nuestro modesto ajuar para responder de los alquileres atrasados. Teníamos dos niños pequeños y no podíamos sostener una niñera.
Los agobios de la vida pesaban doblemente sobre mi mujer. Y sin embargo, todavía le quedaban tiempo y fuerzas para ayudarme en mis tareas revolucionarias.
Notas
[8] Una secta rusa.

Mayo 4, 1917: Arribando en Petrogrado por tren
Regresar al índice
Estalla la guerra
Las vallas de Viena aparecieron cubiertas de letreros diciendo: “¡Mueran los servios!”. Tal era también el grito de los chicos de la calle. Sergioska, nuestro pequeño, alentado como siempre por el espíritu de la contradicción, tuvo la ocurrencia de gritar en la pradera de Sievering: “¡Viva Servía!”, y volvió a casa lleno de cardenales y con una buena lección de política internacional.
Sir Buchanan, a la sazón embajador de Inglaterra en San Petersburgo, habla en sus Memorias con gran entusiasmo de aquellos “primeros días maravillosos del mes de agosto”, en que “Rusia parecía otra”. Manifestaciones de entusiasmo semejantes a ésta se encuentran en las Memorias de otros hombres de Estado, aunque no reflejen de un modo tan perfecto como Buchanan la placentera cerrazón mental de las clases gobernantes. En todas las capitales europeas fueron “maravillosos”, al modo como lo entiende el embajador inglés, aquellos primeros días de agosto; todos los países parecían “otros”, en el entusiasmo con que se lanzaban A la empresa de su mutua destrucción.
El ardor patriótico que de pronto se apoderó de las masas en Austria-Hungría, tenía mucho de sorprendente. ¿Qué era lo que empujaba al zapatero vienés de portal, a Pospichil, medio alemán y medio checo, a Frau Marech, la verdulera, o a Frankl, el cochero de punto, a estacionarse en patriótico manifestación delante del Ministerio de la Guerra? ¿La idea nacional? ¿Pero cuál, si la Monarquía austrohúngara era precisamente la negación de la idea nacional? No; el resorte motor de aquel entusiasmo era otro.
El mundo está lleno de seres como éstos, cuya vida entera transcurre, día tras día, en un hastío monótono, sin esperar en nada. Sobre los hombros de estas gentes descansa la sociedad actual. El clarinazo de la movilización es como un mensaje de anunciación que hace vibrar su vida. Echa por tierra todo lo habitual y cansino, de que tantas veces habían maldecido, y trae una vida nueva, desacostumbrada, extraordinaria. En el horizonte se dibujan cambios imprevisibles. ¿Para mejor o para peor? Para mejor, ¡qué duda cabe!, pues por mal que vengan las cosas, a hombres como a Pospichil no es fácil que les vaya peor que en tiempos “nominales”.
Salí a pasear por las calles principales de aquella ciudad de Viena, que tan bien conocía, y observé la muchedumbre de gente desacostumbrada que se congregaba en los elegantes bulevares del “Ring”, dando expansión a sus esperanzas. ¿Y en el mero hecho de estar allí, no se realizaba ya una pequeña parte de esas esperanzas? ¿Cuándo, aquellos mozos de cuerda, aquellas lavanderas, aquellos zapateros y recaderos, aquellos raquíticos tipos de los arrabales habían soñado con poder discurrir por lujosas calles, sintiéndose los dueños de la situación? La guerra estalla para todos, y los oprimidos, los defraudados por la vida, sentíanse ante ella iguales a los ricos y poderosos. No tiene nada de paradójico si digo que en aquella muchedumbre vienesa que se manifestaba a la mayor honra y gloria de las armas de los Habsburgo pude observar las mismas características psicológicas que había observado en San Petersburgo en las jornadas de Octubre de 1905. No en vano la guerra ha sido muchas veces en la historia la madre de la revolución.
Lo que varía fundamentalmente, en uno y otro caso, es la actitud de las clases dominantes. A Buchanan, aquellos días parecíanle maravillosos y Rusia otra. En cambio, el conde de Witte, hablando de los días más patéticos de la revolución de 1905, decía que “la inmensa mayoría de Rusia parecía haber perdido de pronto la cabeza”.
La guerra, al igual que la revolución, saca de quicio toda la vida, de los pies a la cabeza. Pero hay la diferencia de que la revolución dirige sus tiros contra el Poder existente, mientras que la guerra lo afirma y consolida, por encontrar en él el único apoyo seguro en medio del caos bélico, hasta que este caos se encarga de enterrarlo en la misma zanja que él abrió. Las esperanzas que se pusieron en los movimientos internacionales y fuertes conmociones sociales que habrían de producirse al estallar la guerra, eran completamente infundadas lo mismo en Praga que en Trieste, en Varsovia que en Tiflis. En septiembre de 1914 decía yo lo siguiente, en un artículo que envié a Rusia: “La movilización y la declaración de guerra parecen haber borrado del país, por el momento, todos los antagonismos sociales y de raza. Pero esto no es más que un respiro histórico, una especie de moratoria política, por decirlo así. Las circunstancias han cambiado la fecha del vencimiento de la letra, pero ya llegará la hora de ponerla al cobro”. Estas líneas, que me tachó la censura, no se referían solamente al Imperio austrohúngaro; se referían también a Rusia, y a ésta muy principalmente.
Los acontecimientos se precipitaban. Llegó un telegrama dando cuenta del asesinato de Jaurés.
Como los periódicos venían plagados de mentiras malévolas, todavía pudimos dudar y esperar por unas cuantas horas que aquello no fuese verdad. Pero la noticia no tardó en confirmarse. Jaurés había sido asesinado por sus enemigos y traicionado por sus partidarios.
¿En qué actitud se colocaron ante la guerra las personalidades más destacadas de la socialdemocracia vienesa? Los había que estaban en sus glorias, que despotricaban contra los serbios y los rusos, sin detenerse a establecer grandes diferencias entre los Gobiernos y los pueblos: eran los nacionalistas de nacimiento; la cultura socialista no había hecho más que cubrir con un leve barniz la realidad, y este barniz iba cayéndoseles ahora por momentos. Todavía me acuerdo de cómo aquel Julio Deutsch, que luego había de ser algo así como Ministro de la Guerra, hablaba sin recato de esta guerra inevitable y beneficiosa que al fin libraría a Austria de la “pesadilla” serbia. Los demás —a la cabeza de éstos, se encontraba Víctor Adler— aceptaban la guerra como una catástrofe fatal, a la que no había más remedio que resignarse. Esta pasividad expectante servía para cubrir la retirada del ala nacionalista activa. Alguno que otro recordaba ingeniosamente el triunfo de las armas alemanas en 1871, que había imprimido tan fuerte impulso a la industria y a la socialdemocracia.
El día 2 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia. Ya habían empezado a desfilar los rusos residentes en Viena. El 3 de agosto por la mañana me fui a consultar con los diputados socialistas lo que debíamos hacer los emigrados rusos. Federico Adler, sentado a la mesa de su despacho, seguía revolviendo mecánicamente libros, papel y contraseñas para el congreso socialista internacional que había de reunirse próximamente en Viena. Pero aquel congreso había pasado ya a la historia. Ahora, estaban en turno otros poderes Adler padre me dijo que lo mejor era que fuésemos a beber a las fuentes, es decir, a preguntárselo en derechura a Geyer el jefe de la policía política. En el auto, camino de la Dirección, le hice notar a Adler que la guerra revestía exteriormente un aire de fiesta.
—Sí —contestó mi acompañante—, los que no necesitan empuñar las armas están muy contentos. Además, todos los exaltados y los locos se lanzan ahora a la calle, pues ha llegado su hora. El asesinato de Jaurés no es, más que el comienzo. La guerra desencadena todos los instintos del hombre y todas las formas de la demencia.
Adler, que era psiquiatra de profesión, solía contemplar los sucesos políticos, “sobre todo los de Austria” —como él decía irónicamente—, desde el punto de vista psicopatológico. ¡Cuán lejos estaba de pensar, que su propio hijo había de cometer un asesinato político, años más tarde! Precisamente hacía pocos días que en la revista La lucha, dirigida por Adler hijo, había publicado yo un artículo combatiendo el terrorismo individual. El director de la revista —¡cosa curiosa!— me dedicó grandes elogios por mi trabajo. El acto terrorista de Federico Adler era, sencillamente, el oportunismo desesperado que se rebelaba. Cuando hubo dado escape a su desesperación, Adler, ya tranquilo, se reintegró a los antiguos cauces.
Geyer apuntó discretamente la posibilidad de que a la mañana siguiente temprano se comunicase la orden de detención de todos los rusos y serbios residentes en el territorio.
—¿De modo que, me recomienda usted marchar?
—Cuanto antes, mejor.
—Magnífico, pues mañana saldré con mi familia para Suiza.
—¡Hum! ; mejor sería que lo hiciese usted hoy mismo.
Esta conversación tenía lugar a las tres de la tarde; hacia las seis y diez estaba sentado con mi familia en el tren de Zúrich. A mi espalda se quedaban siete años de relaciones y amistades, los libros, los archivos, los trabajos empezados, entre ellos una polémica con el profesor Masaryk acerca de su libro sobre el destino de la cultura rusa.
El telegrama dando cuenta de la capitulación de la socialdemocracia alemana me conmovió bastante más que la declaración de guerra, aunque estaba muy lejos de comulgar con ningún idealismo simplista respecto al socialismo de los alemanes. En el año 1905 había dado expresión a la idea siguiente, reiterada luego en muy diversas ocasiones: “En los partidos socialistas europeos se está desarrollando un espíritu conservador muy peculiar, cuya intensidad aumenta en proporción a las masas afiliadas Esto puede hacer que, llegado el momento de dar la batalla contra la reacción burguesa, la socialdemocracia se levante como un obstáculo ante los obreros. O dicho de otro modo, el conservadurismo de la propaganda socialista que se está infiltrando en el partido proletario, puede, en un determinado momento, interponerse ante el proletariado para impedir que se lance al asalto del Poder”. Nunca pensé que los directivos oficiales de la Internacional fuesen capaces de tomar una iniciativa revolucionaria ante la guerra. Pero tampoco pude creer que la socialdemocracia se arrastrase de ese modo a los pies del militarismo patriotero.
Cuando recibimos en Suiza el número del Vorwärt en que se daba cuenta de la sesión celebrada en el Reichstag el día 4 de agosto, Lenin estaba firmemente convencido de que era un número falsificado, redactado por el Estado mayor alemán para engañar y atemorizar al enemigo. Como se ve, la confianza que aún sentía Lenin por el partido socialista alemán era grande, pese a todas las críticas. Al tiempo que esto ocurría, el Diario obrero de Viena cantaba al día en que había capitulado el socialismo del país vecino como “el día grande de la nación alemana”. Era el apogeo de Austerlitz, ¡su “Austerlitz”! Yo no creía que aquel número del periódico socialista alemán fuese falsificado; las impresiones directas que traía de Viena me habían preparado para recibir las peores sorpresas. Y sin embargo, la vocación del día 4 de agosto en el Reichstag, fue una de las decepciones más trágicas de mi vida. ¿Qué diría Engels a esto?, me preguntaba. La respuesta no podía ofrecerme dudas. Pero ¿cómo habría obrado Bebel? De esto ya no estaba tan seguro. Pero Bebel ya no existía. Existía en cambio Haase, aquel honorable demócrata provinciano, sin horizonte teórico ni temperamento revolucionario que, acosado por una situación crítica, rehuía toda resolución irrevocable y se refugiaba en las soluciones a medias y en la espera. Aquel hombre no estaba a la altura de los acontecimientos. Y tras él venían los Scheidemann, los Ebert, los Wels
Suiza era un reflejo de Alemania y Francia, si bien, claro está, en la escala más tenue y reducida de un país neutral. Para que la imagen plástica fuese completa, en los escaños del Parlamento suizo se sentaban dos diputados socialistas que tenían el mismo nombre y el mismo apellido: Johann Sigg, de Zúrich, y Jean Sigg, de Ginebra. Johann era un furioso germanófilo; Jean, un francófilo irreductible. He aquí el espejo suizo de la Internacional.
Hacia el segundo mes de la guerra me encontré en la calle, en Zúrich, al viejo Molkenbuhr, que venía a preparar un poco la opinión pública. Y preguntándole yo cómo creía su partido que iba a desarrollarse la guerra, aquel antiguo socialista me contestó en los siguientes términos:
—En dos meses más habremos liquidado con Francia; en seguida nos lanzaremos sobre el frente oriental para acabar con el ejército zarista, y a la vuelta de tres o a lo sumo cuatro meses, daremos a Europa una paz duradera.
Estas palabras están registradas literalmente en mi diario. Claro está que Molkenbuhr no expresaba una opinión personal, sino el juicio oficial del partido socialista. Por aquellos días, el embajador de Francia en San Petersburgo, apostaba con sir Buchanan cinco libras esterlinas a que la guerra habría terminado antes de Navidades. Nosotros, los “utopistas”, parece que tuvimos para muchas cosas una mirada bastante más clara que la de estos caballeros “realistas”, los diplomáticos y los socialdemócratas.
Suiza, entre cuyas fronteras me veía obligado a esperar el término de la guerra, recordábame aquella tranquila pensión finlandesa, la “Rauha”, donde en el otoño de 1905 me habían sorprendido las primeras noticias del movimiento revolucionario. Aunque también el ejército suizo estuviese en pie de guerra y desde Basilea se oyese el retumbar de los cañones, nuestra pensión helvética, cuya principal preocupación era el exceso de quesos y la falta de patatas, tenía mucho de un tranquilo oasis ceñido por el cerco de fuego de la guerra. ¡Quién sabe —pensaba yo—, acaso no esté lejos la hora en que podamos salir de este oasis suizo de paz (“Rauha”) para volver a reunimos en la sala del Instituto tecnológico con los obreros de Petrogrado! Pero hubieron de pasar treinta y tres meses antes de que la ansiada hora sonase.
La necesidad que sentía de esclarecer ante mí mismo los hechos vividos, me movió a abrir un diario. Con fecha de 9 de agosto aparecen estampadas en él las líneas siguientes: “Es evidente que ya no estamos ante tales o cuales errores, ante éste o el otro traspiés oportunista, ante una serie de discursos torpes pronunciados desde la tribuna del Parlamento, ni ante los votos emitidos a favor del presupuesto de guerra por los socialistas del Gran Duque de Baden, ni ante el experimento del ministerialismo francés, ni ante la deserción de unos cuantos caudillos: estamos presenciando la bancarrota de la Internacional, en el momento más crítico y de mayor responsabilidad, de que todos los trabajos anteriores no eran más que una preparación”.
Y con fecha de 11 de agosto: “Sólo desencadenando un movimiento socialista revolucionario, que revista desde el primer instante carácter violento, se podrán echar los cimientos para la nueva Internacional. Los años que sigan a éstos serán un vivero de revoluciones sociales”.
Durante aquellos meses, intervine activamente en la vida del socialismo suizo. La corriente internacionalista encontraba las simpatías casi unánimes de las masas obreras. No había reunión ni mitin de que no volviese con un convencimiento acrecentado respecto a la firmeza de mi posición.
En la asociación obrera “Concordia”, de composición internacional, encontré el primer apoyo. A principios de septiembre, y de acuerdo con los dirigentes de ésta organización, redacté un manifiesto contra la guerra y el socialpatriotismo. El Comité directivo invitó a las personas más destacadas del partido a un mitin, en que yo había de pronunciar un discurso en alemán, explicando y defendiendo el manifiesto. Pero los invitados no comparecieron. Parecioles muy arriesgado adoptar una posición frente a un problema tan agudo, y prefirieron esperar, limitándose por el momento a murmurar de los “excesos” del patrioterismo francés y alemán entre las cuatro paredes de un cuarto. La asamblea convocada por la “Concordia” aprobó casi por unanimidad el manifiesto, que, a pesar de mantenerse retraído ante muchos puntos, contribuyó muy eficazmente a remover la opinión pública dentro del partido. Fue, seguramente, el primer documento internacionalista que se publicó desde el comienzo de la guerra en nombre de una organización obrera.
Por aquellos días, entré por vez primera en contacto con Radek, que al estallar la guerra se había trasladado de Alemania a Suiza. Figuraba en la extrema izquierda del partido alemán, y yo confiaba encontrar en él a un aliado. En efecto, Radek expresábase con una dureza extraordinaria respecto a los dirigentes del partido. En esto, estábamos de acuerdo. Pero en una conversación que tuve con él, hube de notar con asombro que no pensaba en la posibilidad de una revolución proletaria traída por la guerra ni en la época que a ésta siguiese. Según él, las fuerzas productoras de la humanidad, consideradas en conjunto, no se habían desarrollado aún lo bastante para que pudiera pensarse en ésta. Yo estaba cansado de oír a la gente razonar así; pero no concebía que un político revolucionario de un país de tan avanzado capitalismo pudiera emplear semejante argumento.
Pocos días antes de que yo abandonase Zúrich, Radek pronunciaba ante los obreros de la “Concordia” un discurso de grandes proporciones, encaminado a demostrar ce por be que el mundo capitalista no estaba aún maduro para la revolución social.
El escritor suizo Fritz Brupbacher, en sus Recuerdos, que no dejan de tener cierto interés, hace referencia a este discurso de Radek e informa acerca de las diversas corrientes socialistas que se debatieron en Zúrich al comienzo de la guerra. Es curioso que este escritor califique de pacifistas las tendencias sostenidas por mí en aquella época. No hay modo de saber qué entiende él por “pacifismo”. Por lo que se refiere a la trayectoria recorrida por el propio autor desde aquellos tiempos, está suficientemente definida en el título de una de sus obras: De pequeño burgués, a bolchevique. Tengo una imagen suficientemente clara de las ideas que abrazaba el autor por aquel entonces, para poder adherirme sin reservas a la primera parte del título. De la segunda, ya no puedo responder.
Tan pronto como los periódicos socialistas alemanes y franceses empezaron a ofrecer una visión clara de la catástrofe moral y política del socialismo oficial, dejé a un lado el diario y me puse a escribir un folleto político acerca de la guerra y la Internacional. Impresionado todavía por la primera conversación que había sostenido con Radek, escribí para este folleto un prólogo en el que hacía resaltar con especial energía que la actual guerra no era sino la rebelión de las fuerzas productoras del capitalismo, consideradas en un plano universal, contra lo propiedad privada, por una parte, y por otra las fronteras de los Estados. Mi libro sobre La Guerra, y la Internacional tuvo, como tienen todos los libros, sus vicisitudes, primero en Suiza, luego en Alemania y Francia, más tarde en América y por último en la República de los Soviets. Acerca de esto quisiera decir aquí algunas palabras.
Hizo la traducción sobre el original un ruso que conocía el alemán harto imperfectamente. De revisar el estilo de la traducción, se encargó el profesor Ragaz, de Zúrich. Ragaz, que era un creyente cristiano, más aún, teólogo de vocación y de profesión, figuraba en la más extrema izquierda del socialismo suizo, propugnaba los métodos activos más radicales contra la guerra y era partidario de la revolución proletaria. Tanto él como su mujer ganaron mis simpatías, por la seriedad y profunda fuerza moral con que se enfrentaban ante los problemas políticos; esto poníalos a cien codos por encima de aquellos hueros burócratas de la socialdemocracia austríaca, alemana y suiza. Según mis noticias, algún tiempo después Ragaz viose obligado a sacrificar la cátedra universitaria a sus convicciones. Para el sector social en que vivía, no era pequeño sacrificio. Siempre que hablaba con este hombre notable, a pesar de la gran estimación que por él sentía, notaba que entre nosotros se interponía, casi físicamente, un velo muy tenue, pero absolutamente impenetrable. Él era un místico de los pies a la cabeza, y aunque a nadie pretendía imponer su fe, ni aludía siquiera a ella, en sus palabras, hasta la idea del levantamiento armado parecía velarse con ese halo misterioso del más allá, que a mí me producía un escalofrío desagradable. Yo fui siempre, desde que tuve uso de razón, primero de un modo intuitivo, y luego conscientemente, materialista, y no sólo no sentía la menor necesidad de creer en otra vida, sino que no acertaba siquiera a tender un puente psicológico hacia esas personas que se las arreglan para conciliar las doctrinas darwinistas y la fe en la Santísima Trinidad.
Gracias a Ragaz, pudo publicarse en libro en buen alemán. En diciembre de 1914 logró introducirse en Austria y Alemania, por obra principalmente de la izquierda suiza, de V. Platten y otros.
El folleto, escrito pensando en los países germanos, dirigía sus principales tiros contra la socialdemocracia alemana, que iba a la cabeza de la Segunda Internacional. Creo que fue el periodista Heilmann, primer violín de la charanga patriotera, el que dijo de mi libro que era equivocado, pero consecuente dentro de su error. No podía apetecer yo mejor elogio. No faltó, naturalmente, quien viese en el folleto una maniobra hábil al servicio de la propaganda aliadófila.
Algún tiempo después, estando ya en Francia, me encontré casualmente en un periódico francés con un telegrama suizo donde se decía que un tribunal alemán me había condenado a prisión en rebeldía por mi folleto zuriqués. De esto deduje que el librito había dado en el clavo. Los jueces de Su Majestad Imperial, sin saberlo, me prestaron con esta sentencia, de la que no me apresuré a apelar, un servicio muy considerable. Los calumniadores y espías al servicio de los aliados, que tan noblemente se esforzaban en presentarme como un agente de la causa alemana, tenían que retroceder un poco, por fuerza, ante aquel fallo condenatorio.
Esto no impidió que las autoridades francesas confiscasen el libro en la frontera, alegando como razón el ser “de origen alemán”. En el periódico de Hervé apareció una noticia equívoca defendiendo el folleto de la censura. Tengo motivos para sospechar que aquella noticia procedía de Ch.
Rappaport, sujeto bastante conocido, casi marxista y autor de la más larga serie de juegos de palabras que haya podido formar un hombre, dedicando a ello toda su vida.
Después de la revolución de Octubre, un editor neoyorquino inteligente vio allí un buen negocio y convirtió el folleto alemán en un magnífico libro norteamericano. Según él mismo dijo, Wilson, al saber que el libro se estaba imprimiendo, le telefoneó de la Casa Blanca, rogándole que le enviase las pruebas; el Presidente estaba elaborando sus consabidos “14 puntos” y le sacaba de quicio, según dicen los bien enterados, que los bolcheviques se le adelantasen, arrebatándole sus mejores fórmulas. Al cabo de dos meses, se habían vendido 16.000 ejemplares de la obra. Pero vinieron los días de la paz de Brest-Litovsk, en los periódicos americanos se desencadenó una campaña terrible contra mí, y el libro desapareció del mercado.
En la República de los Soviets, el folleto zuriqués se editó y reeditó en numerosas tiradas y sirvió de material para el estudio de la apreciación marxista de la guerra, hasta que en el año 1924, al descubrirme el “trotskismo”, se esfumó del “mercado” de la Internacional comunista. Hoy vuelve a ser un libro prohibido, como antes de la revolución. Bien dice, pues, el dicho de que también los libros tienen su estrella.

Mayo 4, 1917 (detalle)
Regresar al índice
París y Zimmerwald
El 19 de noviembre de 1914 crucé la frontera de Francia en calidad de corresponsal de guerra del Kievskaia Mysl. Acepté de muy buen grado la oferta del periódico, puesto que me brillaba la posibilidad de ver la guerra más de cerca. París estaba triste. Al caer la noche, las calles se hundían en las tinieblas. De vez en cuando, presentábanse a girar una visita los zeppelines. Después de la batalla del Marne, en que se rompió la ola arrolladora de los ejércitos alemanes, la guerra se hizo cada vez más exigente y despiadada. En medio de aquel caos desmandado que devoraba a Europa, en medio del silencio de las masas obreras, defraudadas y traicionadas por la socialdemocracia, funcionaban automáticamente las máquinas de destrucción. La civilización capitalista, al esforzarse por hundir el cráneo a la humanidad, desarrollaba ad absurdum la idea en ella implícita.
Por aquellos días en que los alemanes se acercaban a París los patriotas burgueses de Francia evacuaban la capital, dos emigrados fundaban en París un pequeño periódico impreso en ruso. Este periódico tenía por misión ilustrar a los rusos residentes en aquella ciudad acerca de los acontecimientos que se estaban desarrollando, e impedir que la llama de la solidaridad internacional se extinguiese del todo. La “caja” de los editores contaba, antes de lanzar al mercado el primer número, con un capital de 30 francos, ni uno más ni uno menos. Nadie “que estuviese en su sano juicio” podía pensar que con semejante capital efectivo pudiera fundarse un periódico diario. Y la verdad es que a pesar de no tener que pagar redactores ni colaboradores, atravesábamos, todas las semanas, una vez cuando menos, una crisis de la que parecía que no íbamos a poder salir. Y, sin embargo, salíamos. Los cajistas, entusiastas del periódico, pasaban hambre, los redactores recorríamos la ciudad con la lengua fuera buscando las dos docenas de francos que nos hacían falta, y el número salía puntualmente. El periódico fue bandeándose como pudo, acosado de un lado por el déficit y del otro por la censura, desapareciendo a temporadas para volver a reaparecer en cuanto podía, durante año y medio; es decir, hasta la revolución de Febrero de 1917. A poco de llegar a París, empecé a colaborar ardorosamente en el Nasche Slovo, que por aquel entonces se publicaba todavía con el título de Golos (La Voz). La necesidad de producirme diariamente en el periódico era, para mí mismo, un medio magnífico paya mantenerme al tanto de los sucesos importantes y aguzar la orientación. Y las experiencias recogidas en el Nasche Slovo habían de prestarme magníficos servicios más adelante, cuando hube de tomar en mis manos los asuntos de la guerra.
Mi familia no vino a Francia hasta el mes de mayo de 1915. Nos instalamos en Sèvres, en una casita que puso a nuestra disposición por algunos meses un amigo nuestro, el pintor italiano René Parece. Los niños iban a la escuela de Sèvres. La primavera era espléndida y el verde de los campos parecía aquel año mucho más delicado y hermoso. Pero cada vez era mayor el número de mujeres enlutadas. Los chicos de la escuela se quedaban sin padres. Los dos ejércitos iban hundiéndose en la tierra. No se veía salida. Clemenceau comenzó a atacar a Joffe desde su periódico. La reacción latente se preparaba para un golpe de Estado. De ello corrían rumores, de boca en boca.
Hacía dos días que en las columnas de Le Temps no se llamaba al Parlamento más que “el asno”.
Esto no era obstáculo para que el mismo Temps exigiese de los socialistas el más estricto respeto a la unidad nacional.
Jaurés ya no existía. Fui a visitar el Café du Croissant, donde le habían asesinado deseoso de descubrir sus huellas. Por muy alejado que estuviese políticamente de aquel hombre, era imposible no sentir la atracción de su gran personalidad. El mundo espiritual de Jaurés, hecho de tradiciones nacionales, de la metafísica de los principios morales, del amor a los oprimidos y de una gran imaginación poética, encerraba rasgos aristocráticos muy acusados; nada más opuesto que la suya a la faz espiritual de Bebel, de una magnífica sencillez plebeya, y, sin embargo, los dos estaban a cien codos por encima de sus sucesores. Yo había oído hablar a Jaurés en los mítines parisinos, en los congresos y en las comisiones internacionales, y siempre le escuchaba como si le oyese por primera vez. No solía confiarse a la rutina, casi nunca se repetía, buceaba constantemente en sí mismo y movilizaba una y otra vez, con vigor siempre nuevo, las fuerzas subterráneas de su espíritu. A una energía imponente, obra de la naturaleza como una catarata, unía aquella suavidad que brillaba sobre su espíritu como el reflejo de una elevadísima cultura. Aquel hombre derribaba rocas, conjuraba el trueno estremecía el bosque, pero no se ensordecía jamás ni se embotaba, estaba siempre en guardia, atento con su fino oído a todos los ecos, para recogerlos y oponerles su réplica, réplica a veces despiadada, que barría como una tempestad los obstáculos que se alzaban en su camino, a veces bondadosa y blanda como de maestro o hermano mayor. Jaurés y Bebel eran los antípodas, y a la vez las dos personalidades descollando la Segunda Internacional. Y los dos eran profundamente nacionales: Jaurés, por su fogosa retórica latina Bebel, por su sequedad protestante. Yo sentía admiración por ambos, aunque por cada uno a su modo. Bebel había muerto por agotamiento físico. Jaurés cayó en lo mejor de la vida. Pero los dos murieron a tiempo. Su muerte señala el momento en que termina la misión histórica de progreso de la Segunda Internacional.
El partido socialista francés atravesaba por una crisis de total desmoralización. No había nadie que pudiese ocupar el lugar que Jaurés dejara vacante. Vaillant, antiguo “antimilitarista”, daba rienda suelta en sus artículos diarios al patriotismo más furioso. Un día, hube de encontrarme casualmente con el viejo Vaillant en el “Comité d’action”, integrado por representantes del partido y de las organizaciones sindicales. Vaillant se asemejaba a su sombra, a la sombra del blanquismo hermanada con las tradiciones de la guerra los sansculottes en la época de Raimundo Poincaré.
Aquella Francia de antes de la guerra, con su población cada vez más mermada y las formas conservadoras de su Economía y su cultura, parecíale a este socialista el único país de vitalidad y de progreso, la nación elegida y libertadora que con sólo tocar a otros pueblos los despertaba a la vida espiritual. Su socialismo era patriotero, y su patrioterismo mesiánico. Julio Guesde, el caudillo del ala marxista, que se había agotado luchando largos años contra los fetiches de la democracia, sólo encontró fuerzas para ir a poner su autoridad moral inmaculada a los pies del “altar” de la defensa nacional. Aquello era un verdadero barullo. Marcel Sembat, autor del libro titulado ¡Traed un rey o dejadnos en paz!, secundada a Guesde en el Gabinete de Briand. La “dirección” del partido fue a parar por algún tiempo a manos de Renaudel. Al fin y al cabo, alguien tenía que ocupar la vacante de Jaurés. Con mucho esfuerzo, conseguía imitar un poco los gestos y la voz tonantes del caudillo asesinado. Longuet seguía las huellas de Renaudel, aunque con una cierta perplejidad, que quería hacer pasar por tendencia izquierdista. Con su conducta, nos daba a entender que a Marx no podía hacérsele responsable de sus nietos. El sindicalismo oficial representado por Jouhaux, presidente de la “Confédération Genérale”, había palidecido en veinticuatro horas.
Los mismos que habían “negado” el Estado en tiempos de paz, se postraban de hinojos ante él, al estallar la guerra. Aquel clown revolucionario llamado Hervé, el antimilitarista furibundo de ayer, nos mostraba ahora su reverso, y, aunque convertido en patriotero furibundo, seguía siendo el mismo clown complacido de sí mismo. Y como si quisiera burlarse de sus ideales de ayer, conservaba a su periódico el título de La Guerre Sociale. Todo aquello parecía una luctuosa mascarada, un carnaval fúnebre. No era extraño que uno pensase: no, nosotros estamos hechos de una materia más sólida; los acontecimientos no nos han arrollado; hemos previsto muchas cosas que han ocurrido, predecimos algo de lo que ha de acontecer y no nos cruzamos de brazos. ¡Cuántas veces no apretamos los puños viendo a aquellos Renaudel, Hervé y demás gentes que pretendían confraternizar desde lejos con Carlos Liebknecht! Los elementos de oposición que andaban dispersos por el partido y las organizaciones sindicales no daban apenas señales de vida.
La figura más interesante con que me encontré en París entre los emigrados rusos fue, sin duda alguna, Martov, caudillo de los mencheviques, una de las cabezas más inteligentes que he conocido. La desgracia de este hombre era que el destino le había hecho político en una época revolucionaria, sin haberle equipado con la fuerza de voluntad indispensable. En la economía espiritual de Martov no reinaba el equilibrio, y esto se revelaba trágicamente siempre que tenía que enfrentarse con algún gran acontecimiento. Pude observarle en tres momentos históricos: en 1905, en 1914 y en 1917. La primera reacción que provocaban en él las cosas era, casi siempre, revolucionaria. Pero antes de que tuviese tiempo para llevarla al papel, empezaban a acosarle por todas partes las dudas. En su espíritu, rico, elástico y variado, faltaba el nervio de la voluntad. En las cartas que escribía a Axelrod en 1905, en el momento culminante de la primera revolución rusa, Martov lamentábase amargamente de que no acertaba a concentrar sus ideas. Y cuando pudo concentrarlas, ya había sobrevenido la reacción. Al estallar la guerra, se lamentaba nuevamente, diciendo que los sucesos ocurridos le habían hecho perder casi la razón. Finalmente en 1917, después de dar un viraje inseguro hacia la izquierda, entrega la jefatura de su fracción a dos hombres como Zeretelli y Dan, el primero de los cuales no le llegaba ni a las rodillas, en punto a inteligencia, y el otro, ni en eso ni en nada.
El 14 de octubre de 1914, Martov escribía a Axelrod lo siguiente: “Antes que con Plejanov, podíamos aliarnos acaso con Lenin, que, según indican todas las apariencias, se dispone a dar la batalla contra el oportunismo dentro de la Internacional”. Pero estos estados de ánimo duraban poco en él. En París, le encontré ya en un estado de depresión. En el Nasche Slovo se libró entre nosotros, desde el primer día, un duelo reñidísimo, que acabó separándose Martov de la Redacción y más tarde de la lista de colaboradores.
A poco de llegar a París, fui con Martov a visitar a Monatte, uno de los redactores de la revista sindicalista La vie ouvrière. Monatte, que había sido maestro de escuela y luego corrector de imprenta, y que tenía todo el aspecto de un obrero parisino típico y una cara inteligente y de gran carácter, no pactó ni un momento con el militarismo ni con el Estado burgués. ¿Pero dónde encontrar la salida? En este punto, se desviaban nuestros pareceres. Monatte “negaba” al Estado y la lucha política. Sin embargo, el Estado no se preocupó en lo más mínimo de su “negación” y le obligó a vestir los pantalones encarnados y la guerrera después de haber lanzado Monatte una protesta ruidosa contra el patrioterismo sindicalista. A través de Monatte, trabé relaciones bastante íntimas con el periodista Rosmer, que pertenecía también a la escuela anarcosindicalista, aunque estaba ya —como habían de demostrar los hechos— más cerca del marxismo que los guesdistas. Con Rosmer me une desde entonces una estrecha amistad, que ha resistido a todas las pruebas de la guerra, la revolución, los Soviets y la campaña contra la oposición En aquella etapa parisina conocí, además, a una serie de representantes del partido obrero francés de que entonces no había tenido noticia: al secretario de la asociación de metalúrgicos, Merrheim, aquel hombre tan cauto, tan astuto y tan obsequioso, cuya vida tuvo tan triste fin; al periodista Guilbeaux, condenado más tarde a muerte en rebeldía por supuesto delito de “alta traición”; a “papá”, Bourderon, secretario del sindicato de toneleros; a Loriot, un maestro que caminaba hacia el socialismo revolucionario, y a muchos más. Nos veíamos todas las semanas en el Quai de Jemappes, y a veces nos reuníamos con más gente en la Grange-aux-Belles, nos comunicábamos las noticias reservadas acerca de la guerra y los manejos de la diplomacia, criticábamos al socialismo oficial, acechábamos los menores signos del despertar socialista, nos esforzábamos por convencer a los vacilantes, preparábamos el porvenir.
El día 4 de agosto de 1905, escribí en el Nasche Slovo: “Y sin embargo, llegamos al sangriento aniversario sin la menor depresión de espíritu ni el menor escepticismo político. Los internacionalistas revolucionarios hemos sabido mantenernos firmes en nuestra posición de análisis, de crítica y de previsión política, frente a la mayor catástrofe que conoce la historia del mundo. Hemos renunciado, a ver las cosas a través de esas gafas “nacionales” que hoy reparten en todos los países, no sólo gratis, sino dando dinero encima. Hemos mirado a las cosas de frente, llamándolas por su nombre y previendo la lógica de su desarrollo ulterior”.
Hoy, pasados trece años, puedo repetir estas palabras tal como fueron escritas. La sensación, que no nos abandonó ni un solo día, de estar muy por encima de la idea política nacional, incluyendo en ella al socialismo patriótico, no era el fruto de nuestra soberbia. No era un sentimiento personal, sino consecuencia de la posición de principio que habíamos abrazado y que se encontraba en la cima. El punto de vista crítico, permitíanos, sobre todo, abarcar con gran claridad las perspectivas de la guerra. Ambas partes contaban, como todo el mundo sabe, con una rápida victoria. Fácil sería traer aquí un sinnúmero de testimonios que abonan este necio optimismo. “Mi colega francés —escribe Buchanan en sus Memorias— sentíase tan optimista, que apostó conmigo cinco libras esterlinas a que la guerra terminaría antes de Navidad”. Buchanan guardaba en el arcano de su alma la creencia de que llegaría hasta la Pascua. Nosotros no nos cansábamos de repetir en nuestro periódico, desde el otoño de 1914, contra todas las profecías, día tras día, que la guerra tendría una duración desesperante y que de ella saldrían agotados todos los pueblos de Europa. En el Nasche Slovo dijimos, docenas de veces, que, aun supuesto el caso de que triunfasen los aliados, disipados el vapor y la niebla, Francia quedaría en medio de la palestra internacional como una Bélgica grande, ni más ni menos; y predijimos la dictadura mundial de los Estados Unidos.
“El imperialismo —escribíamos por centésima vez el día 5 de septiembre de 1916— apuesta en esta guerra por el más fuerte, y éste se hará dueño del mundo”.
Mi familia hacía ya largo tiempo que se había trasladado de Sèvres a París, yéndose a vivir a la pequeña rue Oudry. Poco a poco, París iba quedando vacío. Los relojes de las calles se iban parando uno tras otro. Al león de Belfort le asomaba, no sé por qué, un puñado de paja sucia por los hocicos. La guerra se iba hundiendo en la tierra cada vez más hondo. ¡Fuera de las trincheras, fuera de la pasividad, fuera de las fosas! ¡A moverse, a moverse!, gritaba el patriotismo. Y así, se desencadenó aquella locura espantosa de los combates de Verdún. Hurtando al cuerpo por entre los rayos que fulminaba la censura de guerra, pude escribir por aquellos días en el Nasche Slovo: “Por grande que sea la importancia militar de los combates de Verdún, su significación política es incomparablemente más grande. En Berlín y en otros sitios (¡sic!) pedían “movimiento”, y se lo van a dar. En Verdún va a forjarse nuestro día de mañana”.
En el verano de 1915, se presentó en París el diputado italiano Morgari, secretario de la fracción socialista del Parlamento y ecléctico simplista, con la intención de convocar a los socialistas franceses e ingleses a una conferencia internacional. Sentados en la terraza de un café de uno de los grandes bulevares, sostuvimos una conversación con Morgari y algunos otros diputados socialistas, que, no sé por qué razones, se decían de la “izquierda”. La cosa marchó bien, mientras la conversación no se salió de los consabidos tópicos pacifistas y de la repetición de los manoseados lugares comunes sobre la necesidad de restablecer las relaciones internacionales. Pero cuando Morgari, bajando trágicamente la voz, empezó a hablar de que había que conseguir pasaportes falsos para entrar en Suiza —se veía que lo que le entusiasmaba era el lado “carbonario” del asunto—, aquellos caballeros diputados pusieron unas caras muy largas, y uno de ellos, no me acuerdo ya quién, se apresuró a llamar al mozo y pagó todo el gasto hecho por la concurrencia. Sobre la terraza flotaba el espíritu de Molière, y acaso también el de Rabelais Y allí terminó la escena. Por el camino, de vuelta, Martov y yo nos reímos mucho, con una risa que era, a la vez, de diversión y de rabia. Monatte y Rosmer habían tenido que empuñar el fusil y no podían acudir a la reunión.
Yo tomé el tren con Merrheim y Bourderon, pacifista muy moderado. Ninguno de nosotros necesitó falsificar el pasaporte. El Gobierno, que no se había emancipado aún por completo de las prácticas de antes de la guerra, nos dio a todos papeles en regla.
La organización de la conferencia corrió a cargo de Grimm, dirigente socialista de Berna, que por entonces se esforzaba cuanto podía por arrancarse al nivel de limitación de su partido, y al suyo propio. Había elegido para la reunión un lugar situado a diez kilómetros de Berna, un pueblecillo llamado Zimmerwald, en lo alto de las montañas. Nos acomodarnos como pudimos en cuatro coches y tomamos el camino de la sierra. La gente se quedaba mirando, con gesto de curiosidad, para esta extraña caravana. A nosotros no dejaba de hacernos tampoco gracia que, a los cincuenta años de haberse fundado la Primera Internacional, todos los internacionalistas del mundo pudieran caber en cuatro coches. Pero en aquella broma no había el menor escepticismo. El hilo histórico se rompe con harta frecuencia. Cuando tal ocurre, no hay sino anudarlo de nuevo. Esto precisamente era lo que íbamos a hacer a Zimmerwald.
Los cuatro días que duró la conferencia —del 5 al 8 de septiembre— fueron días agitadísimos. Costó gran trabajo hacer que se aviniesen a un manifiesto colectivo, esbozado por mí, el ala revolucionaria representada por Lenin, y el ala pacifista a la que pertenecían la mayoría de los delegados. El manifiesto no decía, ni mucho menos, todo lo que había que decir; pero era, a pesar de todo, un gran paso de avance. Lenin manteníase en la extrema izquierda. Frente a una serie de puntos, estaba solo. Yo no me contaba formalmente entre la izquierda, aunque estaba identificado con, ella en lo fundamental. Lenin templó en Zimmerwald el acero para las empresas internacionales que había de acometer, y puede decirse que en aquel pueblecillo de la montaña suiza fue donde se puso la primera piedra para la internacional revolucionaria.
Los delegados franceses subrayaron en sus informes la importancia que tenía para ellos el que siguiese publicándose el Nasche Slovo, que mantenía en pie las relaciones espirituales con el movimiento internacional de otros países. Rakovsky hizo notar que nuestro periódico contribuía notablemente a formar una posición internacional en la socialdemocracia balcánica. El partido italiano conocía el periódico por las frecuentes traducciones de la Balabanova. Pero donde más se citaba el Nasche Slovo era en la Prensa alemana, sin excluir la oficiosa; pues, del mismo modo que Renaudel intentaba apoyarse en Liebknecht, Scheidemann, no sentía reparo alguno en tomarnos a nosotros por aliados.
Liebknecht no se presentó en Zimmerwald. Estaba ya prisionero en el ejército de los Hohenzoller, antes de estarlo en el presidio. Pero envió una carta, en la que se pasaba bruscamente del frente pacifista al frente revolucionario. Su nombre sonó muchas veces en la conferencia. Aquel nombre era ya una consigna en la lucha, que estaba desgarrando al socialismo mundial.
Se había prohibido rigurosamente escribir nada acerca de la conferencia desde Zimmerwald, para que no trascendiesen a la Prensa antes de tiempo ciertas noticias que podían causar trastornos a los delegados en su viaje de regreso y cerrarles las fronteras. A los pocos días, el nombre de Zimmerwald, hasta entonces perfectamente ignorado, resonaba en el mundo entero. Esto causó una sensación estremecedora al dueño del hotel en que nos alojamos. Aquel honorable suizo díjole a Grimm que tenía firmes esperanzas de que aumentase el precio de su finca y que, en agradecimiento, estaba dispuesto a contribuir con una cantidad a los fondos de la Tercera Internacional.
Creo, sin embargo, que lo habrá pensado mejor.
La conferencia de Zimmerwald imprimió gran impulso al movimiento antiguerrero en los diversos países. En Alemania, contribuyó a intensificar la acción de los espartaquistas. En Francia, creose el “Comité para el fomento de las relaciones internacionales”. Los obreros de la colonia rusa de París se compenetraron más íntimamente con nuestro periódico y tomaron sobre sus hombros el lado financiero y otras cargas. Martov, que durante la primera época había colaborado calurosamente en el Nasche Slovo, se separó de él en vista del giro que tomaba. Las diferencias de opinión, puramente accidentales, que me habían separado de Lenin en Zimmerwald, se borraron en el transcurso de los meses siguientes.
Entre tanto, iban concitándose sobre nuestras cabezas nubes cada vez más cargadas. El periódico reaccionario Liberté empezó a publicar entre los anuncios noticias de origen anónimo, acusándonos de germanofilia. Arreciaban los anónimos amenazadores. Es seguro que, tanto las acusaciones como las amenazas, procedían de la embajada rusa. Por las inmediaciones de la imprenta en que se tiraba el periódico, rondaban constantemente figuras sospechosas. Hervé nos amenazaba con el dedo de la policía. El profesor Dürckheim, presidente de la comisión nombrada por el gobierno para atender a los asuntos de los emigrados rusos, nos informó de que en las esferas gubernamentales se hablaba de prohibir el Nasche Slovo y expulsar a su director. Sin embargo, no se decidían a hacerlo. No tenían ni asomo de causa, puesto que yo me atenía a las leyes y hasta a la ausencia de toda ley porque se regía la censura. Por lo menos, había que encontrar un pretexto un poco decoroso. Por fin, después de mucho esperar, lo encontraron, o mejor dicho, lo crearon.
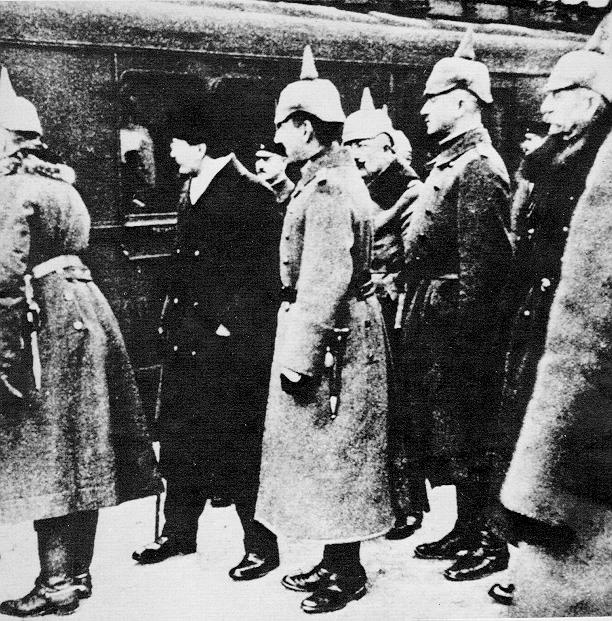
Dic. 27, 1917: Delegación rusa es recibida por oficiales alemanes en Brest-Litovsk
Regresar al índice
Expulsado de Francia
A poco de llegar yo a Constantinopla, algunos órganos de la Prensa francesa se apresuraron a publicar la noticia de que la orden por la que se me había expulsado de Francia hacía trece años seguía vigente. De ser cierto, hay en ello un motivo más para convencerse de que en la pasada catástrofe, la más terrible que viera el mundo, no se han perdido todos los valores. Cierto que, en unos cuantos años perecieron generaciones enteras y fueron destruidas gran número de ciudades; cierto también que rodaron por el polvo de Europa varías coronas de reyes y emperadores y que las fronteras de los Estados cambiaron de sitio, incluyendo entre ellas esas fronteras de Francia que a mí se me cierran. Pero, en medio de este cataclismo grandioso, queda en pie como signo consolador una orden firmada por monsieur Malvy, a principios del otoño de 1916. ¿Qué importa que el propio Malvy hubiera de ser más tarde expulsado de su país y hoy se encuentre reintegrado a él? En la historia, es frecuente que la obra de un hombre sobreviva a su creador.
Puede que un jurista un tanto exigente echase de menos la continuidad necesaria para la vigencia de esa orden. En 1918, la Misión francesa de Moscú puso a mi disposición a sus oficiales, conducta bien extraña en verdad para con un “extranjero poco grato”, a quien se priva del derecho a pisar territorio francés. También es bastante extraño que el día 10 de octubre de 1922 me visitase, en Moscú, monsieur Herriot, y no, por cierto, para recordarme que aquella orden de expulsión seguía vigente. Al contrario; fui yo quien hubo de hacer alusión a la orden consabida, en vista de que monsieur Herriot me preguntaba, muy amablemente, cuándo iba a ir por París. Claro está que mi alusión no pasaba de ser una broma. Los dos nos echamos a reír. Cada cual por sus razones, pero nos echamos a reír los dos. Asimismo es extraño que al inaugurarse, en el año de 1921, la estación eléctrica de Schatura, el embajador de Francia, monsieur Herbette, contestando a mi discurso en nombre de los diplomáticos allí presentes, me dirigiese un saludo muy amable, en el que ni aun el oído más receloso pudo percibir un eco de la orden de expulsión de monsieur Malvy.
¿Cuál es la conclusión de todo esto? Llevaba razón aquel inspector de policía, uno de los dos que me acompañaron en 1916 en el viaje de París a Irún, cuando me decía:
—Los Gobiernos cambian, pero la policía permanece.
Para comprender debidamente las circunstancias en que fui expulsado de Francia, hay que decir algo acerca de las condiciones en que vivía aquel pequeño periódico ruso redactado por mí. Su principal enemigo era, naturalmente, la embajada zarista, donde se traducían celosamente al francés los artículos de Nasche Slovo, para luego enviarlos, adobados por las glosas oportunas, al Quai d’Orsay y al Ministerio de la Guerra. La misma embajada se encargaba de telefonear, nerviosamente, al censor de guerra, monsieur Chasles, que había vivido muchos años en Rusia dando clases de francés. Chasles no se distinguía precisamente por ser un carácter resuelto. Sus perplejidades y vacilaciones terminaban siempre entendiendo que era preferible tachar a dejar pasar.
¡Lástima que no aplicase la misma regla a la biografía de Lenin que había de escribir unos años después, y que es, por todos conceptos, deplorable! Aquel temeroso censor, no sólo tomaba bajo su protección al Zar, a la Zarina, a Sasonov, a Miliukov y a sus sueños de expansión en los Dardanelos, sino hasta al propio Rasputín. No costaría ningún trabajo demostrar que toda la guerra —una guerra a muerte— que se estaba librando contra el Nasche Slovo, no se dirigía contra las tendencias internacionales del periódico, sino contra su actitud revolucionaria ante el zarismo.
Hubimos de sufrir el primer ataque de paroxismo agudo de la censura en la época de los avances rusos en Galizia. Al menor triunfo de sus armas, la embajada zarista levantaba la cabeza con un atrevimiento insolente. El paroxismo llegó hasta el punto de tacharnos íntegra la necrología del conde de Witte, incluso el título del artículo, que constaba de cinco letras: “Witte”.
Importa advertir que al tiempo que esto ocurría, el órgano oficial del Ministerio de Marina de San Petersburgo estaba publicando unos artículos de una violencia inaudita contra la República francesa, burlándose de su parlamentarismo y de su pequeño “Zar”, el diputado. Me eché debajo del brazo un tomo de la revista petersburguesa y me fui a la censura a pedir cuentas al censor.
—En realidad —me dijo monsieur Chasles—, éste no es asunto de mi competencia; las instrucciones referentes al periódico de ustedes parten todas del Ministerio de Negocios extranjeros. Es mejor que hable usted con uno de nuestros diplomáticos.
Como a la media hora, se presentó en el Ministerio de la Guerra un caballero diplomático de pelo canoso. Entre nosotros tuvo lugar, en términos casi literales, el siguiente diálogo, que transcribí a poco de ocurrido: —¿Quiere usted hacer el favor de decirme por qué se me ha tachado un artículo en que se hablaba de un burócrata ruso jubilado, que estaba en desgracia y acababa de morir, y qué relaciones puede haber entre esto y las operaciones de guerra?
—Es que, ¿sabe usted?, esos artículos no les agradan —dijo el diplomático, haciendo un gesto vago con la cabeza; yo me figuro que para apuntar hacia el sitio en que se encontraba la embajada rusa.
—Pero, tenga usted en cuenta que precisamente por eso los escribimos nosotros, porque sabemos que no les agradan.
El diplomático sonrió desdeñosamente ante esta respuesta, como si se tratase de una linda broma.
—Estamos en tiempo de guerra, y nuestra suerte depende de la de nuestros aliados.
—¿Acaso quiere usted decir con eso que el régimen interior de Francia se halla mediatizado por la diplomacia zarista? En este caso, entiendo que sus antepasados se equivocaron al cortar la cabeza a Luis Capeto.
—¡Oh, exagera usted! Pero no olvide, se lo ruego, que estamos en tiempos de guerra
A partir de aquel momento, la conversación careció ya de sentido. El buen diplomático me dio a entender, con una sonrisa muy compuesta, que a los vivos no les agrada que se hable mal de los muertos, pues también los dignatarios son mortales. Las cosas siguieron como antes. El censor tachaba sin duelo, y muchas veces, en vez de un periódico, salía a la calle una hoja de papel en blanco. Jamás se me ocurrió quebrantar las órdenes de monsieur Chasles, a las que me atenía con la misma fidelidad que él a las de sus comitentes.
De nada me sirvió, pues en el mes de septiembre de 1916 me fue comunicada en la Prefectura de Policía una orden de expulsión, conminándome a salir de Francia. ¿Cuál era la causa? En la orden no se daban razones. Poco a poco, fuimos descubriendo que el pretexto provenía de una provocación maligna organizada por la policía rusa destacada en Francia.
El diputado Juan Longuet se presentó ante Briand para protestar contra mi expulsión, o, mejor dicho, para lamentarse de ello, pues las protestas de Longuet tenían siempre un tono melódico de gran dulzura. Briand, Presidente del Gobierno, le dijo: —¿Y no sabe usted que en los bolsillos de los soldados rusos que asesinaron en Marsella a su Coronel se encontraron números del Nasche Slovo?
Longuet no contaba con esto. Ya se le hacía duro avenirse a las tendencias “zimmerwaldistas” del periódico; pero aquello de asesinar a un Coronel era demasiado.
Longuet pidió informes del caso a mis amigos franceses, éstos acudieron a mí; yo no tenía del asesinato de Marsella más noticias que las que pudieran tener ellos. Los corresponsales de la Prensa liberal rusa, adversarios patrióticos del Nasche Slovo, hubieron de mezclarse en el asunto, y, sin querer, pusieron en claro la tramitación del crimen.
La cosa ocurrió del modo siguiente: El Gobierno zarista había movilizado a toda prisa, para mandarlos a tierra francesa, además de los soldados rusos —que eran tan pocos, que los llamaban destacamentos “simbólicos”—, una nube de espías y agentes provocadores. Entre ellos, se encontraba un tal Winning —creo que se llamaba así—, que vino a París con una recomendación del Cónsul de Rusia en Londres. A lo primero, Winning intentó ganarse a los corresponsales de los periódicos rusos moderados para hacer entre los soldados propaganda “revolucionaria”; pero le dieron con la puerta en las narices. En la Redacción del Nasche Slovo no se atrevió a presentarse, y nosotros no teníamos la menor noción de la existencia de este personaje. Fracasado en París, se trasladó a Tolón, donde seguramente tendría cierto éxito entre los marinos rusos, a quienes, naturalmente, no les era fácil penetrar en el fondo de sus intenciones. “Aquí tenemos un magnífico campo para trabajar; enviad libros y periódicos revolucionarios” escribía Winning desde Tolón a una serie de periodistas rusos, elegidos al azar; ninguno le contestó. En el crucero ruso Askold, fondeado en Tolón, estalló un motín, que fue cruelmente sofocado. Como la intervención de Winning en este suceso había sido demasiado manifiesta, pareciole oportuno trasladar a Marsella su campo de acción, antes que fuese tarde. También aquí encontró “un campo magnífico” para trabajar. A los pocos días estallaba en Marsella, entre los soldados rusos —sin que Winning fuese ajeno al caso—, una sublevación, como consecuencia de la cual fue muerto a pedradas en el patio del cuartel el Coronel Krause. Al ser detenidos los soldados complicados en el asunto, se les ocupó a varios el mismo número del Nasche Slovo. A los periodistas rusos que acudieron a Marsella a informarse de lo ocurrido, les dijeron varios oficiales que durante la sublevación se había presentado allí un tal Winning, que, quieras que no, colocaba a todo el mundo el Nasche Slovo. Los detenidos, cuando les encontraron el periódico, no habían tenido todavía tiempo a leerlo.
Advertiré que inmediatamente de conocer la conversación que había tenido Longuet con Briand acerca de mi expulsión, es decir, antes de que se aclarase el papel de Winning en el asunto, dirigí una carta abierta a Julio Guesde, en la que apuntaba la sospecha de que el Nasche Slovo hubiera sido puesta en los bolsillos de los soldados por un agente provocador. Esta sospecha se confirmó de un modo irrefutable, y por los más furibundos adversarios del periódico, mucho antes de lo que yo pensaba. No importa. La diplomacia zarista había dado a entender al Gobierno republicano con la suficiente claridad que, si quería tener soldados rusos, había de acabar inmediatamente con aquel nido de revolucionarios. Al fin, se conseguía lo deseado: el Gobierno francés, después de tanto vacilar, se decidió a suspender el Nasche Slovo, y Malvy, Ministro del Interior, firmó la orden de mi expulsión que le puso delante la Prefectura de Policía.
Ahora, el Gobierno creíase a seguro. A Juan Longuet y a algunos otros diputados que le interpelaron, principalmente a Leygues, Presidente de la Comisión parlamentaria, Briand dio como fundamento de mi expulsión lo sucedido en Marsella. Aquello convencía a cualquiera. Sin embargo, como nuestro periódico, que estaba sujeto a una rigurosa censura previa y se vendía sin recato en los quioscos de París, no podía haber incitado a nadie a que asesinase a ningún Coronel, aquella historia quedó flotando en el misterio, hasta que se descubrió su verdadera trama. La noticia del caso y de su verdadero desarrollo llegó hasta la Cámara. Me contaron que Painlevé, que era a la sazón Ministro de Instrucción pública, cuando le refirieron los detalles de lo sucedido, no pudo contenerse exclamó: —¡Es una vergüenza , no, eso no puede quedar así!
Pero estábamos en tiempos de guerra, y el Zar era un aliado de la República. No podía dejarse al descubierto a Winning. No quedaba, pues, más camino que ejecutar la orden de Malvy.
En la Prefectura de Policía de París me comunicaron que podía trasladarme al país que mejor me pareciese, si bien advirtiéndome que tanto Inglaterra como Italia renunciaban al honor de brindarme hospitalidad. Bien, pues retornaría a Suiza. Pero ocurría que el Consulado suizo se negaba a visarme el pasaporte. Telegrafié a mis amigos de Suiza, y obtuve de ellos una respuesta aquietadora: que descuidase, que el asunto se arreglaría en sentido favorable. Sin, embargo, el Consulado suizo seguía negándose a ponerme el visado. Luego se descubrió que la Embajada rusa, ayudada por los aliados, había ejercido sobre Berna la coacción necesaria para que las autoridades suizas diesen largas al asunto, con objeto de ganar tiempo hasta que me expulsasen de Francia. A Holanda y Escandinavia no había modo de ir más que pasando por Inglaterra. El Gobierno inglés se llegó categóricamente a permitirme que atravesase por su territorio. No me quedaba, pues, más que España. Ante tal coyuntura, me negué a pasar voluntariamente los Pirineos.
Unas seis semanas duraron las negociaciones y los debates con la policía de París. Los espías me seguían a todas partes, no me perdían paso, montaban la guardia delante de mi vivienda y a la puerta de la Redacción del periódico. Laurent, el prefecto de policía, me llamó a su despacho y me dijo que, puesto que me negaba a salir voluntariamente, se presentarían en mi casa a buscarme dos inspectores de Policía, claro está que “de paisano”, agregó, como si me hiciese un gran favor.
La Embajada zarista había conseguido lo que quería por fin, iba a ser expulsado de Francia.
Puede que en los detalles de mi relato, hecho sobre las notas que conservo de aquella época, se haya deslizado alguna pequeña inexactitud. Pero los datos esenciales son absolutamente ciertos e indiscutibles. Además, aún viven la mayoría de las personas que intervinieron en el asunto. Muchas de ellas se encuentran en Francia. Asimismo existen documentos. No costaría ningún trabajo reconstruir los hechos tal como sucedieron. Yo, por mi parte, no dudo que si se sacase de los archivos policíacos la orden de expulsión decretada contra mí por monsieur Malvy y se sometiese el documento a una investigación dactiloscópica, en una de las puntas aparecerían las huellas del dedo índice de Mr. Winning.
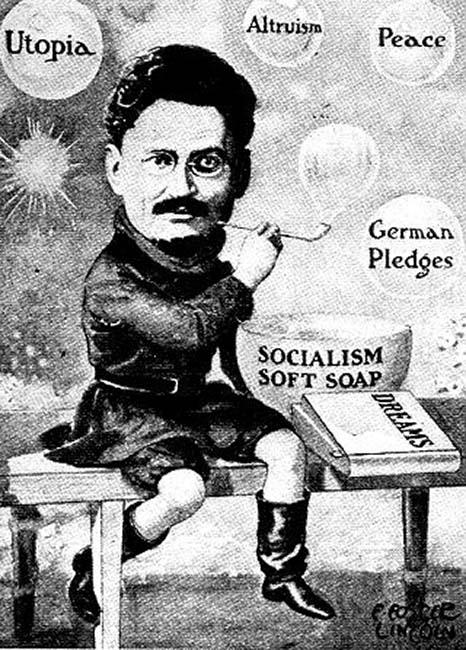
Caricatura política occidental: “Ese diablillo Trotsky”
Regresar al índice
De paso por España
En la habitación que ocupaba en la pequeña rue Oudry me esperaban dos inspectores de policía.
Uno de ellos era pequeño y viejo, un anciano casi; el otro tenía una talla gigantesca, era calvo, como de unos cuarenta y cinco años de edad, y negro como la pez. El traje de paisano les sentaba desmañadamente, y cuando decían algo hacían el gesto de llevarse la mano a una visera invisible.
Mientras me despedí de los amigos y la familia, se ocultaron con extremada cortesía detrás de la puerta. Y al salir, el viejo se quitó varias veces el sombrero, deshaciéndose en excusas.
Delante de la casa montaba la guardia uno de los espías que me habían perseguido maligna e infatigablemente durante los dos meses últimos. Muy cordial, como si nada hubiese ocurrido, puso en orden el “plaid”, y cerró la puerta del auto. Tenía todo el aire del cazador que entrega al comprador la caza. Nos pusimos en marcha.
Tren rápido. Departamento de tercera. El policía viejo resulta ser un buen geógrafo. Tomsk, Kazán, la feria de Nishni-Novgorod: todo lo conoce. Habla español y conoce también España. El otro, el alto y moreno, se está largo tiempo callado, mirando de reojo y con gesto de malhumor.
Pero al fin, sale de su mutismo para decir:
—La raza latina no hace más que dar vueltas a la misma cosa, las demás le están tomando la delantera.
Tal dijo, inesperadamente, mientras en una de las manos, peludas y llenas de gordos anillos, tenía cogido un pedazo de tocino, en el que de vez en cuando daba un corte con la navaja.
—¿Cuál es —prosiguió— el estado de nuestra literatura? Pura decadencia. Y lo mismo la filosofía.
Desde los tiempos de Descartes y Pascal, no ha habido nada que valga la pena La raza latina no hace más que dar vueltas a la misma cosa.
Yo aguardaba, lleno de asombro, a ver en qué paraba aquello. Pero el inspector, vuelto a su silencio, mascaba el tocino y el pan.
—Ustedes tuvieron no hace mucho a Tolstoi, pero Visen es más inteligible para nosotros que Tolstoi. —Y vuelta a callar.
El viejo, herido en su susceptibilidad por aquel alarde de erudición, empezó a explicar la importancia del ferrocarril transiberiano. Y luego, completando, y a la par suavizando, la conclusión pesimista de su colega, añadió:
—Sí, nos falta iniciativa. Aquí, todo el mundo quiere vivir del presupuesto. Es triste, pero no puede negarse que es así.
Yo les oía a los dos, porque no tenía otro remedio; pero no dejaba de poner interés en sus palabras.
—¿La vigilancia? ¡Oh, ahora no hay vigilancia posible! Para que tenga sentido vigilar a una persona es necesario que el que vigila permanezca oculto, ¿no es cierto? Hay que decirlo sin reservas: el “Metro” ha acabado con la vigilancia. Para que ésta pudiera llevarse a cabo, sería necesario ordenar a las personas sujetas a ella que no tomasen el “Metro”. —Y el policía moreno se echó a reír, con una risa de pocos amigos.
—Muchas veces vigilamos a una persona sin que nosotros mismos sepamos por qué —dijo el viejo, amortiguando las palabras del otro.
—Los policías somos unos escépticos —tornó a hablar, siempre sin transición, el moreno—. Usted tiene sus ideas propias. Nosotros estamos aquí para proteger lo existente. Tome usted, por ejemplo, la gran Revolución. ¡Formidable movimiento de ideas! Catorce años después de estallar la revolución, el pueblo vivía peor que nunca. Lea usted a Taine. Los policías somos conservadores por razón del cargo. El escepticismo es la única filosofía que conviene a nuestro oficio. Y al fin y al cabo nadie elige su camino en la vida. Eso del libre albedrío es una quimera. Todo está predeterminado por la marcha de las cosas.
Y comenzó a beber estoicamente vino, por la botella. Luego, mientras taponaba la botella, volvió al tema:
—Renan ha dicho que las ideas nuevas vienen siempre demasiado pronto. Y tiene razón.
En este momento, como yo hubiese puesto la mano casualmente en el cerrojo de la puerta, dirigió hacia ella su mirada acechante. Para tranquilizarte, me llevé la mano al bolsillo.
El viejo volvía a tomarse la revancha. Ahora nos hablaba de los vascos, de su idioma, de sus mujeres, de la forma de su peinado, y por ahí adelante. Nos estábamos acercando a la estación de Hendaya.
—Aquí vivió Déroulède, nuestro poeta romántico nacional. Le bastaba con tener delante las montañas de Francia. Era un Don Quijote sitiado en un rincón de España. —Y el moreno sonrió con discreto desdén. —Tenga usted la bondad, monsieur, de seguirme al puesto de policía de la estación.
En Irún se me acercó un gendarme francés a preguntarme no sé qué; pero mi acompañante le hizo la seña masónica y me llevó rápidamente por una de las salidas de la estación.
—C’est fait avec discrétion? N’est-ce pas? —me preguntó el moreno—. Desde Irún puede usted tomar el tranvía hasta San Sebastián. Procure usted, darse aires de turista, para no despertar las sospechas de la policía Española, que es extraordinariamente recelosa. Y ahora, como si no nos conociésemos, ¿verdad?
Nos despejamos fríamente
En San Sebastián, donde admiré el mar y me quedé espantado en los precios, tomé el tren para Madrid. Heme aquí en una ciudad en que no conocía a nadie —ni a un alma— y en que de nadie era conocido. Y como no sabía tampoco español, no podía sentirme más solo ni en medio del Sahara ni recluido en la fortaleza de San Pedro y San Pablo. No me quedaba otro camino que acogerme al lenguaje del arte. Los dos años de guerra me habían hecho casi olvidar que existía arte en el mundo. Me lancé con la furia del hambriento sobre los tesoros deliciosos del Museo del Prado, y, como en otro tiempo, volví a sentir en este arte el elemento de lo “eterno”. Rembrandt, Ribera. Los cuadros de jerónimo Bosch, genial en su simplista goce de vivir. El vigilante, un hombre viejo, me dio una lupa para que pudiese ver mejor las figurillas de los aldeanos, los asilos y los perros que pululaban en los cuadros de Miguel. Aquí no se notaba para nada la guerra. Cada cosa ocupaba, imperturbable, su lugar, y los colores vivían su vida propia y libre.
En mi libro de notas senté en el Museo la siguiente reflexión:
“Entre nuestra época y estos artistas antiguos vino a interponerse, antes de la guerra —sin eliminar ni empequeñecer lo viejo—, el arte nuevo, más íntimo, más individual, más matizado, más sugestivo, más movido. Es probable que la guerra avente para mucho tiempo estas concepciones y este modo, sustituyéndolas por las pasiones y los sufrimientos de las masas; pero aunque así sea, no es fácil que retornemos a las formas antiguas, a esas formas de belleza, anatómica y botánicamente perfectas, a las caderas de un Rubens (si bien las caderas tendrán probablemente gran predicamento en el nuevo arte de la posguerra, ansioso de vida). Difícil cosa es profetizar; pero tengo la evidencia de que estas sensaciones insólitas que se han adueñado de casi toda la humanidad civilizada, producirán un arte nuevo ”.
Sentado en el hotel, leía, diccionario en mano, los periódicos españoles, y aguardaba a que llegasen las respuestas a las cartas que había escrito a Italia y a Suiza. Todavía tenía la esperanza de que me dejasen entrar en territorio suizo. Al cuarto día de estar en Madrid recibí una carta de París dándome la dirección del socialista francés Gabier, que dirigía en la capital de España una Compañía de seguros. A pesar de la posición social burguesa que ocupaba, Gabier resultó ser adversario resuelto de la política patriótica que estaba siguiendo su partido. Por él supe que los socialistas españoles estaban plenamente influenciados por el socialpatriotismo francés. No había más oposición seria que la de los anarquistas de Barcelona.
El secretario del partido socialista, Anguiano, a quien tenía el propósito de visitar, estaba por aquellos días en la cárcel cumpliendo quincena, por haber faltado al respeto a un santo de la Iglesia católica. De haber ocurrido esto unos siglos antes, le habrían quemado en la hoguera sin más contemplaciones.
Mientras llegaba la contestación de Suiza, seguía estudiando algunas palabras de español, charlando con Gabier y visitando los Museos. El día 9 de noviembre fui llamado al pasillo con gestos de terror por la doncella de la pequeña pensión en que me había instalado Gabier. En el pasillo, aguardaban dos sujetos de pelaje inconfundible, que sin perder el tiempo en grandes cortesías, me invitaron a que les acompañase. ¿Adónde? No hace falta preguntarlo: a la Dirección de policía de Madrid. Llegados al punto de destino, me sentaron en un rincón.
—¿De modo, que estoy detenido? —pregunté.
—Sí, por una horilla o dos.
Mis siete buenas horas me tuvieron en la Dirección, sin cambiar de postura. Hacia las nueve me llevaron escaleras arriba. Hube de comparecer ante un Olimpo bastante numeroso.
—¿Y por qué se me detiene, si puede saberse?
Esta pregunta, a pesar de ser tan sencilla, causó el asombro de los olímpicos. Una tras otra, fueron aventurándose diversas hipótesis. Uno de aquellos señores habló de las dificultades que el Gobierno ruso ponía para los pasaportes de los extranjeros que se dirigían a aquel país.
—¡Si supiera usted el dinero que nos cuesta perseguir a nuestros anarquistas! —dijo otro, como si quisiera con esto moverme a compasión.
—Pero, permítame usted, no es posible que se me haga responsable al mismo tiempo de la policía rusa y de los anarquistas españoles
—Cierto, cierto, lo decía sólo a modo de ejemplo
—¿Qué ideas profesa usted? —me preguntó, después de mascullar un poco, el jefe.
Procuré explicarles, en forma vulgar, cuáles eran mis ideas.
—¡Hola, ahí lo tiene usted! —me contestó el hombre.
Por fin, el jefe me hizo saber por medio de un intérprete que se me invitaba a salir de España cuanto antes, y que entre tanto no tenía más remedio que someter mi libertad “a algunas retracciones”.
—Sus ideas son demasiado avanzadas (trop avancées) para España —me dijo, con una hermosa sinceridad, a través del intérprete.
A las doce de la noche, un agente de policía me condujo en un taxi a la cárcel de Madrid. El inevitable cacheo en el centro de la “estrella”, donde se cruzan las cinco alas del edificio, de cuatro pisos cada una. Escaleras de hierro. Silencio, ese especial silencio nocturno de la celda, lleno de fuertes emanaciones y de pesadillas. En los corredores, bombillas eléctricas mortecinas. Todo conocido, todo igual. El chirrido de la puerta blindada que se abre. Una pieza grande medio en tinieblas, el aire recargado de la prisión, el mísero camastro que da asco ver. El chirrido de la puerta que se cierra. ¿Cuántas veces se ha repetido ya esta historia? Abro el ventanuco cruzado por barrotes. Se cuela una bocanada de aire fresco. Sin desvestirme, con todos los botones abrochados, me tiendo en la cama y me arropo con mi abrigo. Hasta ahora, no me di cuenta de lo absurdo que era todo lo sucedido. ¡Encarcelado en Madrid! Jamás pude soñarlo. No puede negarse que Isvolsky había trabajado a conciencia. ¡En Madrid! Y allí, tendido en un camastro de la “Cárcel Modelo”, sin poder contenerme, me eché a reír con todas mis ganas. Riendo, me quedé dormido.
En el paseo, los presos por delitos comunes me dijeron que en esta cárcel había celdas gratis y celdas de pago. Una celda de primera costaba peseta y media, y siendo de segunda, 75 céntimos al día. El preso tenía opción a una habitación alquilada; pero no se le reconocía derecho a rechazar la que le daban gratis. Mi celda era una de las de primera clase, de las caras. Oyendo aquello, volví a echarme a reír muy de buena gana. Pero en realidad, no podía negarse que la organización era lógica. ¿Por qué ha de reinar la igualdad en las cárceles de una sociedad cuyo fundamento es la desigualdad en todas las cosas? Dijéronme también que los moradores de las celdas caras podían pasear dos veces al día, una hora de cada vez, mientras que los demás sólo tenían media hora de paseo. También aquello era lógico. Los pulmones de un estafador, por ejemplo, que puede pagar peseta y media al día, tienen derecho a una ración de aire mayor que los del huelguista que respira gratis.
Al tercer día de estar en la cárcel me llevaron a tomarme las medidas antropométricas, y me ordenaron que pusiera las yemas de los dedos encima de una plancha sobre la que habían extendido tinta de imprimir, para sacar las huellas dactilares. Como me negara, lo hicieron por la “fuerza”, aunque con una refinada cortesía. Yo me puse a mirar por la ventana mientras el vigilante me iba ensuciando cuidadosamente los dedos, uno tras otro, y sellando con ellos no sé cuántas fichas y hojas de papel, lo menos diez; primero la mano, derecha y luego la izquierda. Hecho esto, me dijeron que me sentase y me quitase las botas. Me negué a ello. Con los pies, la cosa no, era tan sencilla. Los empleados de la cárcel me rodeaban sin saber qué hacer. Por fin, me dejaron y lleváronme al locutorio, donde me aguardaban Gábier y Anguiano, a quien habían sacado de la cárcel —pero no de ésta— el día antes. Me comunicaron que habían puesto en movimiento todos los resortes para conseguir mi libertad. Al salir, me crucé en el corredor con el cura de la cárcel, el cual no manifestó sus simpatías católicas hacia mi pacifismo, y añadió, a guisa de consuelo: —¡Paciencia, paciencia[9]! Realmente no me quedaba otro recurso, por el momento.
El día 12 por la mañana se presentó un agente de policía a comunicarme que aquella noche debía salir para Cádiz, y me preguntó si deseaba pagarme yo mismo el billete. Como aquel viaje no respondía, ni mucho menos, a mi propósito, di las gracias y me negué resueltamente a costeármelo. Ya estaba bueno con que pagase la pensión en la Cárcel Modelo. Aquella noche íbamos camino de Cádiz, viajando a costa del Rey de España. ¿Pero por qué a Cádiz? Volví a mirar el mapa. Cádiz está situado en el punto más saliente de la Península Ibérica. De Beresov, en un trineo tirado por renos, cruzando los Montes Urales, a San Petersburgo; de aquí, dando un rodeo, a Austria; de Austria a Francia, pasando por Suiza; de Francia a España y, finalmente, desde los Pirineos, atravesando toda la Península, a Cádiz. Dirección: de Nordeste a Sudoeste. Allí acaba la tierra firme y empieza el Océano. ¡Paciencia, que diría el cura!
Los agentes que me acompañaban no rodeaban nuestra expedición de ningún misterio. Todo lo contrario, estaban dispuestos a relatar ce por be mi historia a cuantos por ella se interesasen. Y al hacerlo, me presentaban en la mejor de las formas, insistiendo en que no se trataba de un monedero falso, ni de un carterista, sino de un “caballero”, aunque con ideas un tanto extrañas. Todo el mundo me consolaba diciéndome que el clima de Cádiz era excelente.
—¿Y cómo dieron ustedes conmigo? —les pregunté a los policías.
Habían dado conmigo muy fácilmente, por un telegrama cursado desde París. Como yo lo sospechaba. La Dirección de Policía de Madrid recibió un telegrama de la Prefectura de París concebido en estos términos: “Anarquista peligroso, cuyo nombre damos, ha pasado la frontera por San Sebastián. Piensa instalarse en Madrid”. De modo que me esperaban, me buscaron y, como pasase toda una semana sin dar conmigo, ya estaban un tanto intranquilos. Los policías franceses me habían puesto delicadamente del otro lado de la frontera; el admirador de Montaignes y Renan me había preguntado incluso: “C’est fait avec discrétion, n’est-ce pas?”. ¡Y la misma policía telegrafiaba inmediatamente a Madrid, diciendo que un “anarquista” peligroso había penetrado en España por Irún!
En este asunto tuvo un papel de bastante relieve el jefe de la llamada “Policía jurídica”, Bidet-Faupas. Él fue el alma de mi vigilancia y expulsión. Bidet se distinguía de todos sus colegas por una rudeza y malignidad extraordinarias. A mí se empeñaba en hablarme en un tono que no se hubieran permitido ni los oficiales de la gendarmería zarista. Nuestras entrevistas terminaban siempre con una explosión. Al salir del despacho, sentía clavada en mi espalda una mirada cargada de odio. Cuando me visitó en la cárcel Gabier, le dije que tenía la convicción de que mi encarcelamiento era una maniobra de Bidet-Faupas. Este nombre dio, gracias a mí, la vuelta por todos los periódicos de España. No habían de pasar dos años sin que el destino me ofreciese una inesperada reparación a costa de monsieur Bidet. En el verano de 1918, estando yo en el Comisariado de Guerra, me telefonearon diciéndome que Bidet, el Júpiter Bidet, había sido detenido y estaba encarcelado en una prisión soviética. No me resignaba a dar crédito a mis oídos. Luego, se averiguó que el Gobierno francés le había mandado a la Rusia soviética con la Misión militar para montar el espionaje y delatar las posibles conspiraciones. Pero no fue lo bastante cauto que exigía su oficio, y cayó en la red. Verdaderamente no podía yo exigir de la Némesis una satisfacción mayor, sobre todo si se tiene en cuenta que, a poco de ocurrir esto, el propio Malvy, el ministro francés, que había firmado mi orden de expulsión, era expulsado, a su vez, por el Gobierno de Clemenceau, acusado de intervenir en intrigas pacifistas. ¡Aquella trabazón de sucesos parecía cosa de película!
Cuando me llevaron al Comisariado a Bidet, apenas le reconocí: no parecía el mismo. El Júpiter tonante se había convertido en un simple mortal. Bastante malparado, además. Le miré como interrogándole.
—Mais oui, monsieur —me dijo, humillando la cabeza—; c’est moi.
Sí, era Bidet. ¿Pero cómo era posible aquello? ¿Cómo había podido ocurrir? Yo no salía de mi asombro. Bidet hizo un gesto filosófico con la mano y comentó, con el convencimiento de un estoico policíaco:
—C’est la marche des événements.
¡Ya lo creo! ¡Magnífica fórmula! Y en mi recuerdo emergió aquel fatalista moreno que me había acompañado hasta San Sebastián: “el libre albedrío es una quimera, todo está predeterminado por la marcha de las cosas ”.
—Pero, aunque así sea, reconocerá usted, monsieur Bidet, que no estuvo usted excesivamente cortés conmigo en París
—Sí, desgraciadamente, tengo que reconocer, con harto sentimiento, señor Comisario del Pueblo, que es verdad. En mi celda he pensado mucho en ello. A veces, no deja de ser útil para un hombre —añadió con tono solemne— el conocer la cárcel por dentro. Pero, confío en que la conducta seguida por mí en París no me acarreará ahora consecuencias tristes, ¿verdad?
Le tranquilicé.
—Cuando vuelva a París —me aseguró— me dedicaré a otras ocupaciones.
—¿De veras, monsieur Bidet? On revient toujours à ses premières amours.
Tantas veces he contado esta escena a mis amigos, que me acuerdo del diálogo con todo detalle, como si hubiese ocurrido ayer. Algún tiempo después, Bidet fue enviado a Francia, en un canje de prisioneros. No volví a saber de él.
Pero no tenemos más remedio que dejar el Comisariado, de Guerra, para volver por un momento a Cádiz. Después de cambiar impresiones con el Gobernador, el Comisario de Policía de Cádiz me notificó que al día siguiente, a las ocho de la mañana, me embarcaría para La Habana en un vapor que, por feliz coincidencia, salía mañana mismo de aquel puerto.
—¿Para dónde dice usted?
—Para La Habana.
—¿¡Para La Ha-ba-na!?
—¡Para La Habana!
—Tendrán ustedes que embarcarme por la fuerza.
—Pues, sintiéndolo mucho, nos veremos obligados a mandarle a usted en las bodegas del barco.
El Secretario del Consulado alemán, que era amigo del Comisario y hacía oficio de intérprete, me aconsejó que “me resignase a la realidad”. ¡Paciencia, paciencia[10] otra vez! Pero esto era ya demasiado. Volví a declarar que no me embarcaría. Acompañado por espías de vista, fui corriendo a Telégrafos por las calles de aquella pequeña ciudad encantadora, sin darme mucha cuenta de sus encantos, y deposité una serie de telegramas “urgentes”. Telegrafié a Gabier, a Anguiano, al director de la policía política, al Ministro de la Gobernación, a Romanones, Presidente del Consejo; a los periódicos liberales, a los diputados republicanos. Movilicé todos los argumentos que podían caber en telegrama. Envié cartas a todos los rincones y lugares más apartados del mundo. “Supóngase, querido amigo, —escribía al diputado italiano Serrati—, que estuviese usted en Tver vigilado por la policía rusa, y que de pronto quisieran mandarle a Tokio, adonde no le interesa a usted ir ni por asomo. Pues tal es, poco más o menos, la situación en que yo me encuentro en Cádiz, en vísperas de ser expedido con dirección a La Habana”.
De allí, fui corriendo, y siempre acompañado por los espías, a ver al comisario. Éste, acuciado por mí, se prestó a telegrafiar a costa mía a Madrid, diciendo que prefería esperar en la cárcel de Cádiz a que llegase el barco para Nueva York antes que ir a La Habana. No me resignaba a rendir las armas. Fue un día movido.
El diputado republicano Castrovido presentó una interpelación en las Cortes acerca de mi encarcelamiento y expulsión. En los periódicos se entabló una polémica. Las izquierdas atacaban a la policía, pero condenando como francófilo mi pacifismo. Las derechas simpatizaban con mi “germanofilia” (no en vano me habían expulsado de Francia), pero les asustaba mi “anarquismo”. En medio de este barullo, no había manera de entenderse. Sin embargo, me permitieron que aguardase en Cádiz la llegada del primer barco para Nueva York. El conseguir esto fue una ruda victoria.
Pasé en Cádiz varias semanas, bajo la vigilancia de la policía. Pero era una vigilancia mucho más pacífica y familiar que la de París. Aquí había tenido que pasar dos meses torturado, viendo el modo de sustraerme a las miradas de los espías, huyendo en un auto solitario, desapareciendo en un cine sombrío, saltando en el último segundo a un vagón del “Metro” o de él al andén, etc., etc.
Pero los espías tampoco se descuidaban, sino que desplegaban en aquella caza todas las astucias de su arte: me escamoteaban el taxi delante de las narices, montaban la guardia a la puerta del cine, salían volando como bombas del tranvía o el “Metro” con gran indignación del público y del cobrador. En aquella campaña, había mucho de “arte por el arte”. En realidad, casi toda mi actuación política se había desarrollado siempre bajo las miradas de la policía. Pero las persecuciones de los espías excitaban y despertaban en uno el instinto del deporte. En cambio, en Cádiz, el encargado de vigilarme me advirtió que se presentaría a tales y tales horas y que le esperase en el hotel. A cambio de esto, intervenía con gran empeño en defensa de mis intereses, me ayudaba a hacer las compras y me llamaba la atención acerca de los hoyos de la acera. Un día, como un vendedor me pidiese dos reales por una docena de camarones, le cubrió de insultos, agitando amenazadoramente las manos, y cuando ya el vendedor estuvo fuera del café, salió corriendo detrás de él y armó tal gritería, que la gente se arremolinó a ver lo que pasaba.
Yo procuraba no perder el tiempo: me iba a la biblioteca a estudiar la historia de España, sudaba sobre las conjugaciones españolas y, disponiéndome a entrar en los Estados Unidos, renovaba un poco mis reservas de inglés. Así iban pasándose insensiblemente los días, y muchas veces, al caer la noche, advertía con pena que el de la partida se acercaba sin que hubiera hecho grandes progresos. En la biblioteca estaba siempre solo, si no se cuentan aquellos ratones bibliófilos que se pasaban las horas muertas devorando innumerables volúmenes del siglo XVIII, gastando esfuerzos enormes en descifrar un nombre o un número.
En mi cuaderno de notas encuentro el siguiente extracto de mis lecturas de Cádiz: “ La historia de España nos habla de políticos que, cinco minutos antes de que triunfase un movimiento popular, lo estaban tachando todavía de criminal e insensato, para luego, una vez asegurado el triunfo, ponerse a la cabeza de él. Estos astutos caballeros —continúa el viejo historiador— asoman la cabeza en todas las revoluciones sucesivas, y son los que más alto gritan. Los españoles llaman a estos aprovechados “pancistas”, nombre derivado de la palabra panza, tripa. De ella procede también el nombre de Sancho Panza, nuestro viejo amigo. Es una palabra difícil de traducir, algo así como “barriga grande”. Pero la dificultad es meramente gramatical, no política. El tipo en sí es perfectamente internacional”. Yo había de tener sobradas ocasiones de convencerme de ello después del año 17.
Era curioso que los periódicos de Cádiz no publicasen nada apenas acerca de la guerra; viéndolos, parecía como si no existiese. Y como yo llamase la atención de aquellas personas con quienes conversaba acerca de esto, haciéndoles notar que El Diario de Cádiz, que era el periódico más leído, no traía noticia alguna de la guerra, me contestaban, asombradas: —¿De veras? No, no es posible ¡Pero sí, sí, en efecto! —¡Esto quería decir que ellas no lo habían notado! La guerra se estaba desarrollando allá, del otro lado de los Pirineos. Poco a poco, yo mismo fui desacostumbrándome también de pensar en ella.
El barco para Nueva York salía de Barcelona. Conseguí que me diesen permiso para ir allá, al encuentro de mi familia. En Barcelona, nuevas dificultades policíacas, nuevas protestas, nuevos telegramas y nuevos espías. Llegó mi familia, que había tenido que sufrir en París no pocas molestias. Pero ya lo dábamos todo por bien empleado. Acompañados siempre por los espías, recorrimos la ciudad de Barcelona. Los niños estaban entusiasmados con el mar y la fruta. Ya nos habíamos hecho todos a la idea de trasladarnos a Norteamérica. Todos mis esfuerzos porque me dejasen ir a Italia, pasando por Suiza, habían fracasado. Cuando llegó el permiso, que se me concedió gracias a las presiones de los socialistas italianos y suizos, ya estaba yo con mi familia embarcado en el trasatlántico español que zarpó del puerto de Barcelona el día 25 de diciembre. El retraso, naturalmente, no tenía nada de casual. Isvolsky sabía hacer las cosas.
En Barcelona se cerraban a mis espaldas las puertas de Europa. La policía nos instaló en un barco español de la Compañía Transatlántica llamado Monserrat, que hacía la travesía a Nueva York, con mercancía y pasajeros, en diecisiete días. Diecisiete días, que hubiera sido un rendimiento muy considerable en la época de Cristóbal Colón, cuyo monumento se alzaba en el puerto catalán.
El mar, en aquella época, la peor del año, estaba agitadísimo, y el barco hacía todo lo posible por convencernos de lo perecedera que es la vida humana. El Monserrat era un barco medio desmantelado, en el que resultaba temerario cruzar el Océano. Pero el navegar bajo el pabellón neutral de España, en aquellos tiempos de guerra, reducía los peligros de morir ahogado. Y la Compañía española se aprovechaba de esto para cobrar una enormidad de dinero por el pasaje, instalando míseramente a los pasajeros, y dándoles un trato peor todavía.
El pasaje era harto pintoresco y, a fuerza de serlo, poco atractivo. A bordo iban una cantidad considerable de desertores de varios países, predominando entre ellos los de alto copete. Había un pintor que, acogiéndose al amparo de su viejo padre, procuraba salvar del fuego de las trincheras sus cuadros, su talento, su familia y su dinero. Un boxeador que era a la vez literato, primo de Oscar Wilde, no se recataba para confesar que le resulta más agradable el irse a hundirles las quijadas a los caballeros yanquis en el noble sport que el dejarse traspasar las costillas por cualquier alemán desconocido. Un gentleman impecable, campeón de billar, se indignaba de que también a los de su edad les llegase el turno. ¿Y todo por qué? ¿Por esa absurda matanza? ¡No! Y aquel caballero manifestaba sus simpatías por las ideas de Zimmerwald. El resto del pasaje era lo mismo, o cosa parecida: desertores, aventureros, especuladores o elementos “molestos” arrojados de Europa. ¿A quién, si no, se le iba a ocurrir ponerse a cruzar el Océano, en aquellos tiempos, embarcado en un mísero vaporcillo español?
El análisis del pasaje de tercera ya no era tan fácil. Los emigrantes yacían apretujados, hablando poco, apenas se movían, pues la comida era escasa; aquellos seres sombríos iban a cambiar una miseria cruel y oscura por otra ignorada. Los Estados Unidos trabajaban para la guerrera Europa y necesitaban brazos nuevos, pero libres del tracoma, del anarquismo y de otras enfermedades.
Para nuestros pequeños, el barco era un campo inagotable de observación. Constantemente estaban descubriendo algo nuevo.
—Oye, ¿sabes que el fogonero es muy buen hombre? Es un “repúblico”.
Con aquel eterno peregrinar de un país a otro, se habían ido formando un lenguaje propio y peculiar.
—¿Republicano? ¿Y cómo os habéis podido entender con él?
—Nos lo explicó muy bien. Mira, nos dijo muy claro: “Alfonso”, y luego hizo así con el puño: ¡pif! ¡paf!
—Sí, entonces no hay duda de que es republicano —dije yo.
Los niños bajaban en busca del fogonero y le llevaban pasas y otras golosinas. Un día nos lo presentaron. El republicano, que tendría unos veinte años, poseía ya ideas, perfectamente firmes acerca de la monarquía.
1.º de enero de 1917. En el barco todo el mundo se felicita por el nuevo año. Las dos primeras fiestas de Año nuevo, durante la guerra, las pasé en Francia: la tercera en pleno Océano. ¿Qué nos traerá el año que comienza?
Domingo, 13 de enero. Estamos entrando en el puerto de Nueva York. Nos despiertan a las tres de la mañana. En pie. Está oscuro. Frío. Hace aire. En la orilla se alza un montón de casas, húmedo e imponente. ¡Es el Nuevo Mundo!
Notas
[9] En español, en el original.
[10] En español, en el original.

1918: Trotsky uniformado
Regresar al índice
En Nueva York
Heme en Nueva York, la capital fabulosamente prosaica del automatismo capitalista, en cuyas calles reina la teoría estética del cubismo y en cuyos corazones se entroniza la filosofía moral del dólar. Nueva York me impone como la expresión más perfecta del espíritu contemporáneo.
Acerca de mi vida circulan en los Estados Unidos, al parecer, leyendas para todos los gustos. En Noruega, donde sólo estuve de paso, hubo algún periodista ingenioso que contó que me ganaba la vida limpiando bacalao; en Nueva York, donde pasé dos meses, la Prensa me descubrió una serie de oficios, a cual más pintoresco. Si recogiese aquí todas las aventuras que me atribuyeron los periódicos norteamericanos, estoy seguro de que mi biografía ganaría mucho en amenidad. Pero, no tengo más remedio que decepcionar, y lo siento mucho, a mis lectores yanquis. La única profesión a que me dediqué en Nueva York fue la de socialista revolucionario. Una profesión que, antes de declararse la guerra democrática y “liberadora”, no se consideraba en los Estados Unidos más criminal que la de un contrabandista de alcohol. Mi ocupación consistía en escribir artículos, redactar un periódico y hablar en mítines obreros. Estaba acosado de trabajo y me encontraba muy bien en los Estados Unidos. Me pasaba largas horas en la Biblioteca, estudiando la vida económica del país. Las cifras de la exportación norteamericana durante la guerra, en creciente ascenso, me dejaron asombrado. Para mí eran una revelación. Aquellas cifras, no sólo auguraban la intervención de los Estados Unidos en la guerra, sino el papel decisivo que le estaba reservado a esta nación cuando la guerra terminase. Acerca de este tema escribí inmediatamente una serie de artículos y di varias conferencias. Desde entonces, el problema de “Norteamérica y Europa” quedó inscrito para siempre entre las cuestiones que solicitan mi interés predilecto. De este problema sigo ocupándome con gran empeño y creo que algún día podré dedicarle un libro. No hay ningún tema que tenga más importancia, para quien se esfuerce por comprender el destino que le está reservado a la humanidad.
Al día siguiente de llegar a Nueva York, escribí en el Novii Myr (“El Nuevo Mundo”), un periódico ruso, lo siguiente: “He salido de aquella Europa empapada de sangre con una gran fe en la revolución que se acerca, y he pisado la tierra de este Nuevo Mundo, ya harto envejecido, sin la menor ilusión “democrática””.
Y diez días después, en el mitin internacional “de salutación”, dije:
“El hecho económico de importancia capital consiste en que, mientras Europa está demoliendo las bases de su Economía, Norteamérica se enriquece. Y yo, que no he dejado todavía de considerar —me como un europeo, me pregunto, contemplando con envidia esta ciudad de Nueva York: ¿Lo resistirá Europa? ¿No se convertirá en un cementerio? ¿No se desplazará a Norteamérica el centro de gravedad del mundo, en lo económico y lo cultural?”.
Es un problema que sigue teniendo su importancia, por mucho que entre tanto se haya “estabilizado”, según se dice, Europa.
Di unas cuantas conferencias en ruso y en alemán en varias partes de Nueva York, en Filadelfia y en otras ciudades cercanas. Entonces, andaba todavía peor de inglés que hoy, de modo que me era absolutamente imposible ni acordarme de hablar en público empleando este idioma. Digo esto porque se ha hablado con bastante insistencia de los discursos pronunciados por mí en inglés en Nueva York. (No hace aún muchos días que el redactor de un periódico de Constantinopla me describía uno de aquellos pretendidos discursos míos, a que aseguraba haber asistido, siendo estudiante en Norteamérica. Confieso que no tuve valor para decirle que se trataba de una ofuscación. Alentado por mi silencio, nada tiene de extraño que registrase sus “recuerdos” por escrito en el periódico).
Alquilamos un cuarto en un barrio obrero y tomamos los muebles a plazos. El cuarto nos costaba diez y ocho dólares al mes y tenía una serie de comodidades inconcebibles para un europeo: luz eléctrica, cocina de gas, cuarto de baño, teléfono, montacargas automático para los víveres y otro para bajar el cubo de la basura. Todo esto conquistó en seguida para Nueva York la simpatía de nuestros muchachos. Durante algún tiempo, el teléfono fue el centro de su actividad. Ni en Viena ni en París habíamos tenido en casa este artefacto guerrero.
El “genitory” o portero de la casa en que vivíamos era un negro. Mi mujer le pagó por adelantado la renta de tres meses, pero sin que le entregase el recibo reglamentario, pues el casero se había llevado el día antes el talonario para revisarlo. Al ir a instalarnos al cuarto dos días después, nos encontramos con que el negro se había fugado, llevándose las rentas de unos cuantos inquilinos.
Además del dinero, le habíamos dado a guardar algunas cosas. Aquello nos tenía preocupados.
Mal empezábamos. Pero resultó que nuestras cosas seguían allí. Y cuando abrimos el cajón de la loza, ¡cuál no fue nuestra sorpresa al encontrarnos con el dinero de la renta cuidadosamente envuelto en un papelito! El portero se había llevado solamente los dólares de los inquilinos que estaban en posesión del recibo correspondiente. Por lo visto, el negro aquel no, sentía la menor compasión hacia el casero, pero no quería causar daño alguno a los inquilinos. ¡Era un hombre magnífico, no hay duda! Tanto mi mujer como yo nos sentimos profundamente conmovidos por su delicadeza y guardemos de él un recuerdo muy grato. Esta pequeña aventura se me antojaba a mí que tenía una importancia sintomática bastante grande. Desde el primer momento, ponía al descubierto ante mis ojos un rinconcito del famoso problema “negro” de Norteamérica.
Por aquellos días, los Estados Unidos se estaban preparando con el mayor empeño para intervenir en la guerra. Y los que más contribuían a ello —como siempre ocurre— eran los pacifistas. Aquellos vulgares discursos cantando las ventajas de la paz sobre la guerra, acababan siempre con la misma tonada: con la promesa de sostener la causa de la guerra, si resultara ser “inevitable”. Era el sentido que imprimía Bryan a la campaña de agitación. Los socialistas hacían coro a los pacifistas. Ya se sabe que, para los pacifistas, la guerra sólo es un enemigo contra el que hay que combatir, en tiempos de paz. Cuando Alemania declaró la guerra submarina sin cuartel, comenzaron a acumularse en todas las estaciones y puertos de la costa oriental de los Estados Unidos montañas de pertrechos de guerra que obstruían el tráfico ferroviario. Las subsistencias empezaron a subir de precio, dando un gran salto, y la rica ciudad de Nueva York presenció el espectáculo de miles y miles de mujeres y de madres que se lanzaban a la calle, derribando los cestos de las tiendas y saqueando los puestos de comestibles. ¿Si esto sucedía entonces allí qué no sería en el mundo entero después de la guerra?, me decía yo para mí y decía a otros.
El día 3 de febrero se declaró la tan esperada ruptura de relaciones diplomáticos con Alemania.
Las charangas patrioteras llenaban el aire con sus instrumentos, cada día más ruidosos. Las voces atenoradas de los pacifistas y las voces de falsete de los socialistas no rompían la armonía patriótica. Para mí, aquel espectáculo no era nuevo, pues ya lo había presenciado en Europa, y la movilización del patriotismo norteamericano no hacía más que repetir la historia consabida. Me limité a registrar las etapas del proceso en el periódico ruso que publicábamos y medité acerca de la estupidez humana, que aprende con una lentitud tan insoportable.
Por la ventana del cuarto en que teníamos la Redacción observé el siguiente cuadro: Un hombre viejo, con los ojos legañosos y una barba canosa y descuidada, se paró delante de una caja de latón llena de basura y se puso a revolver hasta que encontró un pedazo de pan. El viejo intentó partir el trozo de pan con las manos, se lo llevó a la boca, lo sacudió varias veces contra la caja de latón. Todo fue inútil; el pan estaba duro como una piedra. En vista de esto, el pobre hombre, medio asustado y medio avergonzado, miró si le veían, se guardó el botín debajo de la parduzca chaqueta y siguió su camino cojeando, calle de San Marcos abajo Esta pequeña escena ocurría el día 2 de marzo de 1917. El sucedido no alteró en lo más mínimo los planes de la clase gobernante.
La guerra tenía que estallar inevitablemente y los pacifistas no tenían más remedio que hacer lo que estuviese de su parte por ayudarla.
Una de las primeras personas con quien nos encontramos en Nueva York fue Bujarin, a quien acababan de expulsar de la península escandinava. Bujarin, que conocía a mi familia ya desde los tiempos de Viena, vino a saludarnos con ese entusiasmo infantil que le es peculiar. A pesar de que era ya tarde y de que estábamos muy cansados, hubo de llevarnos, a mi mujer y a mí, el mismo día de nuestra llegada, a que viéramos una biblioteca pública. Desde aquellos días en que trabajamos juntos, en Nueva York, Bujarin sintió por mí un afecto rendido, que fue constantemente en aumento, hasta llegar a su apogeo, en el año 1923. La cualidad característica de este hombre consiste en necesitar de alguien en quien apoyarse, a quien sentirse afecto, adherido. Tan pronto como se siente unido a una persona, Bujarin no es más que el “medium”, a través del cual esta persona habla u obra. Pero con este género de individuos hay que tener mucho cuidado, pues en cuarto uno se descuida un poco, sin que ellos mismos lo adviertan, caen bajo el influjo antagónico de otra persona, al modo como otros caen fatalmente debajo de un automóvil, y empiezan a calumniar a su antiguo semidiós con el mismo entusiasmo pasional con que antes le elevaran a los altares. Yo no tomé nunca muy en serio a Bujarin le dejé siempre entregado a sí mismo que tanto valía como dejarle a merced de los demás. Después de morir Lenin, sirvió de “medium” a Zinoviev y más tarde a Stalin. A la hora de escribir estas líneas, Bujarin está atravesando una nueva crisis y un nuevo, fluido, desconocido aún para mí, le invade.
En los Estados Unidos vivía también, por aquel entonces, la Kolontay. La vi muy pocas veces, pues andaba siempre de viaje. Durante la guerra, esta mujer evolucionó bruscamente hacia la izquierda y se pasó de las filas de los mencheviques al ala extrema bolchevista. Sus grandes conocimientos lingüísticos y su temperamento hacían de ella una magnífica agitadora. Pero en el campo teórico, sus ideas fueron siempre confusas. En aquellos días de Nueva York, nada le parecía bastante revolucionario. Mantenía correspondencia con Lenin y le informaba, quebrando los hechos y las ideas a través de su prisma izquierdista de entonces, de lo que ocurría en Norteamérica, entre otras cosas acerca de mis actividades. En las contestaciones de Lenin, puede percibiese un eco de estos informes, marcadamente tendenciosos. Al llegar la hora de la campaña contra mí, los epígonos no vacilaron en acogerse a aquellos juicios de Lenin mal orientados y de que él mismo se había desdicho más tarde con palabras y con hechos. Una vez en Rusia, la Kolontay se situó desde el primer día, en la oposición ultraizquierdista, no sólo frente a mí, sino frente a Lenin.
Se hartó de escribir contra el “régimen de Lenin y Trotsky” para entregarse luego al régimen de Stalin con una sumisión conmovedora.
El partido socialista norteamericano se había quedado rezagadísimo ideológicamente, hasta el punto de estar aún por debajo del socialpatriotismo europeo. La soberbia con que la Prensa americana, todavía neutral a la sazón, hablaba de la “locura” de Europa, trascendía también a los juicios de los socialistas de aquel país. Gentes, como Hillquit propendían a adoptar la postura del buen tío socialista, norteamericano, que, llegado el momento oportuno, vendría a Europa a reconciliar paternalmente la familia desavenida de la Segunda, Internacional. Todavía es hoy el día en que no acierto a recordar sin una cierta sonrisa a los caudillos del socialismo norteamericano. Eran todos ellos emigrados, que en sus años mozos habían tenido algún prestigio en Europa y que, obligados a luchar allí por el éxito, olvidaron rápidamente el bagaje teórico que llevaban encima. En los Estados Unidos hay una gran cantidad de médicos, ingenieros, abogados, dentistas, etc., unos prósperos y otros camino de la prosperidad, que comparten sus horas de ocio entre los conciertos de celebridades europeas y los asuntos del partido socialista. Toda su ideología se compone de los retazos y jirones de la cultura recogida en los años estudiantiles. Y como, además, todos tienen su automóvil propio, es fatal que los elijan para formar los comités, comisiones y delegaciones, a cuyo cargo corre la dirección del partido. Este público infatuado es el que infunde su espíritu al socialismo de Norteamérica. Para ellos, Wilson era una autoridad incomparablemente superior a Carlos Marx. En el fondo, no son más que variantes de ese Míster Babbit, que gusta de completar el “negocio” con sus insolentes meditaciones dominicales acerca del porvenir de la humanidad.
Esta gente vive repartida en pequeños clanes nacionales, en que la solidaridad de la idea sirve, ante todo, de pabellón para cubrir la mercancía de las relaciones comerciales. Cada clan de éstos tiene su caudillo, que generalmente es el Babbit más adinerado. Todas las ideas se encuentran en ellas comprensión y tolerancia, siempre y cuando que no minen su autoridad, tradicional ni amenacen —¡Dios nos libre!— su personal bienestar. El más Babbit de todos aquellos Babbits era Hillquit, caudillo socialista ideal de los dentistas florecientes de Norteamérica.
Bastó que entrase en contacto con estos hombres para que se despertase en ellos un odio terrible contra mí. Mis sentimientos respecto a ellos, aunque acaso fuesen más serenos, no se distinguían tampoco por la simpatía. Pertenecíamos a dos mundos distintos. A mis ojos, ellos representaban la parte más podrida de aquel muñidor contra el que luchaba y sigo luchando.
El viejo Eugenio Debbs, se destacaba reciamente sobre el fondo de la antigua generación, por aquella llamita interior de idealismo socialista que no se resignaba a extinguirse. Debbs, que era un revolucionario sincero, aunque de temperamento romántico y predicador, y que no tenía absolutamente nada de político ni de jefe, dejábase llevar por la influencia de personas inferiores a él en todo. La principal habilidad de Hillquit consistía en retener en su ala izquierda a Debbs, sin romper las relaciones comerciales con Gompers. Personalmente, Debbs producía una impresión encantadora. Siempre que nos encontrábamos, me abrazaba y me besaba y téngase en cuenta, para comprender lo que esto significaba, que aquel viejo no se contaba entre los “secos” Cuando los Babbits me declararon el bloqueo, Debbs no se sumó a los sitiadores, sino que se mantuvo, apenado y triste en estado de neutralidad.
Entré desde el primer día en la redacción del Novii Myr, donde trabajaban ya, además de Bujarin, Wolodarskia quien luego habían de asesinar los social-revolucionarios cerca de Petrogrado —y Tchudnovsky, herido en Petrogrado y asesinado luego en Ucrania—. Nuestro periódico era el centro de la propaganda internacionalista revolucionaria. En todas las federaciones nacionales del partido socialista había colaboradores que conocían el ruso. Muchos de los colaboradores de la federación rusa hablaban inglés. Por este cauce, las ideas del Novii Myr penetraban en las cajas del obrerismo americano. Los mandarines del socialismo oficial comenzaron a sentir miedo. Empezaron a desatarse las furiosas intrigas de los grupos contra el intruso europeo, que apenas acababa de pisar el suelo yanqui, sin conocer la psicología del país ni al obrero americano, quería imponer a todo trance sus fantásticos métodos. Comenzó a librarse una lucha reñidísima. En la federación rusa iban pasando a segundo término los Babbits más “expertos” y “cargados de méritos”. En la federación alemana, el viejo Schlüter, redactor-jefe de la Gaceta Obrera y hermano de armas de Hillquit empezaba a sentirse desplazado por Lore, un redactor joven, amigo nuestro. Los letones estaban plenamente identificados con nosotros. La federación finlandesa se inclinaba a nuestro lado.
En la potente federación judía, con su palacio de catorce pisos, del que salían diariamente doscientos mil ejemplares de un periódico, el Vorwärts, nadando en el espíritu apestoso de ese socialismo mezquinamente burgués y sentimental presto siempre a las peores zancadillas, nuestra causa hacía también grandes progresos. Entre la masa obrera estrictamente americana, no eran grandes el predicamento y la influencia del partido socialista en general ni los de nuestra ala revolucionaria en particular. El órgano del partido, The Call, tenía una vacua orientación de neutralidad pacifista. En vista de esto, acordamos fundar una revista semanal que había de profesar la doctrina marxista activa. Los trabajos preparatorios iban por buen camino, aunque hubieron de ser interrumpidos pronto por la revolución rusa.
Después de un silencio misterioso del telégrafo, que duró unos dos o tres días, empezaron a llegar las primeras noticias de los sucesos de Petrogrado, noticias confusas y caóticas. Una emoción vivísima se adueñó del pueblo obrero de Nueva York, formado por tantas razas. La gente quería, y a la vez temía, esperar. La Prensa americana estaba en la más lamentable desorientación. De todas partes afluían a la Redacción del Novii Myr periodistas, interviuvadores, informadores, repórters.
Durante algunos días, nuestro periódico fue el blanco de la expectación de toda la Prensa neoyorquina. De las redacciones y organizaciones socialistas nos estaban telefoneando a cada momento.
—Acaba de recibirse un telegrama, diciendo que en Petrogrado se ha constituido un Gabinete formado por Gutchkov y Miliukov. ¿Qué significa esto?
—Pues que mañana tendremos otro Gabinete formado por Miliukov y Kerenski.
—Bien, ¿y eso qué quiere decir?
—Que luego subiremos al Poder nosotros.
—¡Hombre!
Diálogos como éste se repitieron por docenas. Casi todo el mundo echaba mis palabras a broma.
En una asamblea a que acudieron los venerables y venerabilísimos socialdemócratas rusos, hablé, para demostrar que era inevitable, que el partido del proletariado se adueñase del Poder en la segunda etapa de la revolución. Aquello produjo aproximadamente el efecto que supongo yo que produciría una piedra que se lanzase a una charca poblada de ranas Temáticas y bien educadas. El doctor Ingerman no pudo menos de explicar a la concurrencia que yo era un hombre que ignoraba las cuatro reglas elementales de la Aritmética, y que no merecía la pena perder ni siquiera cinco minutos en refutar aquellas alucinaciones febriles mías.
Pero las masas obreras adoptaban otra actitud ante las perspectivas de la revolución. En todos los barrios de Nueva York se celebraron mítines, extraordinarios por la concurrencia y el espíritu que los animaba. La noticia de que en el Palacio de Invierno ondeaba la bandera roja, producía en las masas un júbilo enorme. A aquellos mítines acudían a gozar de los destellos del entusiasmo revolucionario, no sólo los emigrados rusos, sino sus hijos, muchos de los cuales tenían perdida ya la lengua materna.
Yo pasaba muy poco tiempo en el seno de la familia. En mi casa, la vida seguía sus propios derroteros. Mi mujer arreglaba su hogar. Los niños hacíanse nuevas amistades. El amigo más importante que se habían conseguido era el chófer del doctor M. La mujer de este médico se había hecho amiga de mi mujer, sacaba a los niños a pasear en su automóvil y estaba siempre muy amable con ellos. Pero ella, en realidad, no era más que un simple mortal.
En cambio, el chófer era un mago, un titán, un superhombre, a cuyas manos obedecía el automóvil. ¿Qué dicha mayor podía apetecerse que ir sentados en la delantera, al lado de él? Y si, por si acaso, se detenían para entrar en una pastelería, los muchachos, ofendidos, tiraban de las faldas de su madre para preguntarle: —¿Por qué no viene también el chófer?
La capacidad de adaptación de los chicos es inmensa. Como en Viena habíamos vivido casi siempre en un barrio obrero, los muchachos hablaban, además del ruso y el alemán, el dialecto vienés.
El doctor Alfredo Adler, solía decir de ellos, encantado de oírlos, que hablaban vienés como un viejo cochero de punto. En la escuela de Zúrich, hubieron de pasarse al dialecto zuriqués, sobre que versa la enseñanza de la lengua en los primeros cursos, pues el alemán lo enseñan como si se tratase de un idioma extranjero. En París abrazaron, en brusca transición, el francés. Al cabo de pocos meses, dominaban perfectamente este idioma. ¡Cuántas veces no les envidié yo la soltura con que lo hablaban! En España, y a bordo del barco español, no pasaron, en junto, un mes; pero les bastó para equiparse con las palabras y los giros más usuales. Por fin, después de asistir dos meses a una escuela de Nueva York, se soltaron a hablar inglés sin tropiezo alguno. Después de la revolución de Febrero, empezaron a asistir a una escuela de Petrogrado. En aquellos tiempos, la vida escolar dejaba mucho que desear. Los idiomas extranjeros huyeron de su memoria en menos tiempo aún del que habían necesitado para aprenderlos. En cambio, el ruso lo hablaban como extranjeros. Muchas veces descubríamos, asombrados, que su sintaxis rusa era una traducción perfecta de la francesa. Sin embargo, les hubiera sido imposible construir las oraciones en francés.
Así, en el cerebro de los chicos fue quedando dibujada, como en un palimpsesto, la historia de nuestras peregrinaciones por el extranjero.
Cuando telefoneé a mi mujer desde la Redacción del periódico, que había estallado la revolución en Petrogrado, el niño pequeño estaba en cama enfermo de la difteria. Tenía nueve años, pero ya sabía perfectamente que la revolución significaba, para nosotros, la amnistía, el regreso a Rusia y mil cosas más, a cual mejor. Al llegar la buena nueva, se puso en pie y empezó a dar brincos en la cama paya celebrarla. Aquello era, además, señal de que empezaba a estar bueno. Nos apresuramos a prepararlo todo para salir en el primer vapor. Corrí a los Consulados a despachar los papeles y visados de los pasaportes. El médico dio de alta al niño el día antes de marchar. Mi mujer le dejó bajar a la calle un momento, mientras arreglaba el equipaje. ¡Cuántas veces había hecho ya la misma operación en nuestro largo peregrinar! Pero el chico no volvía. Yo estaba en la redacción del periódico. Pasaron tres horas mortales, al cabo de las cuales sonó el teléfono de nuestro cuarto.
Primero oyose una voz desconocida de hombre y luego la voz de Sergioska, diciendo: —¡Estoy aquí! —“Aquí” quería decir la Comisaría de policía del otro extremo de Nueva York. Resulta que el muchacho había querido resolver, aprovechando aquella salida, una cuestión que le venía torturando desde hacía mucho tiempo; a saber: si realmente existía en Nueva York la calle núm. 1 (nosotros vivíamos, si mal no recuerdo, en la 164). Pero se perdió y empezó a preguntar, hasta que al fin, le llevaron a la Comisaría. Por fortuna, sabía el número de nuestro teléfono. Cuando mi mujer se presentó allí después de una hora de camino, acompañada del chico mayor, la recibieron con afectuosa deferencia, como a visita largamente esperada. Sergioska, todo congestionado, estaba jugando a las damos con un funcionario de la policía. Para ocultar un poco la perplejidad en que le colocaba aquel exceso de expectación administrativa, se había puesto a mascar con sus nuevos amigos la negra goma americana, Gracias a aquella aventura, todavía es hoy el día en que se acuerda perfectamente del número del teléfono de nuestro cuarto de Nueva York.
Decir que en aquellos meses conocí a Nueva York sería una exageración imperdonable, pues me entregué de lleno, apenas llegar —y pronto estuve de ellos hasta la coronilla—, a los asuntos del socialismo norteamericano. En seguida vino la revolución rusa. De todas maneras, me dio tiempo a conocer el ritmo general de vida de esa cosa monstruosa a que llamamos Nueva York. Volví a Europa con la sensación del hombre que sólo ha podido echar una ojeada a la fragua en que se está forjando el destino de la humanidad. Me consolé pensando que algún día tendría ocasión de volver. Y todavía no me ha abandonado esta esperanza.
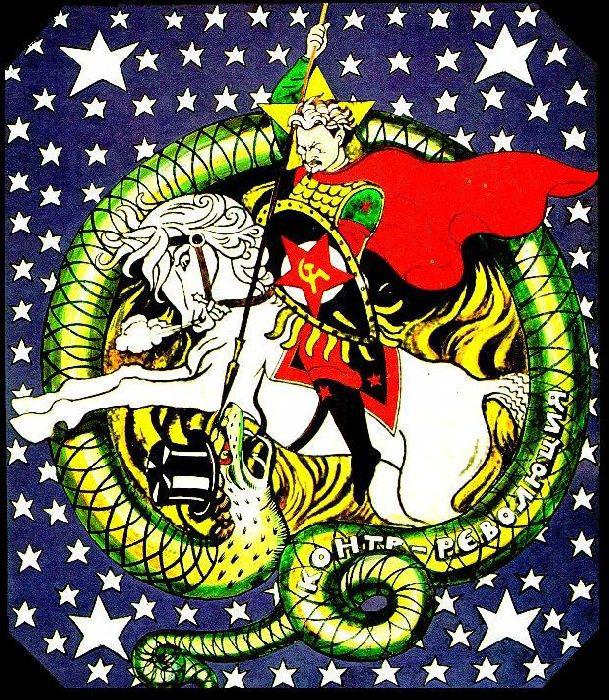
1918: Afiche de la Guerra Civil: LT matando al dragón reaccionario
Regresar al índice
En el campamento de concentración
El día 25 de marzo me presenté en el Consulado general de Nueva York, en el cual flotaba todavía el aire confinado de las antiguas comisarías de policía rusas, aunque hubiesen descolgado ya, obligados por las circunstancias, el retrato del Zar Nicolás II. Después de los subterfugios y disputas de rigor en tales casos, el cónsul general ordenó que se me extendiesen los papeles necesarios para hacer el viaje a Rusia. En el Consulado inglés, donde llené el consabido pliego de preguntas, me aseguraron que las autoridades inglesas no pondrían dificultad alguna para dejarme pasar por su territorio. Como se ve, todo estaba en regla.
El día 27 de marzo me embarqué con mi familia y algunos rusos más en el barco noruego Christianiafjord. Los amigos nos acompañaron hasta el vapor y nos despidieron con flores y con discursos. Partíamos para el país de la revolución. Llevábamos los pasaportes visados y en regla. La revolución, las flores y los visados colmaban de armonía nuestras almas nómadas. En Halifax (Canadá) subieron a revisar el barco las autoridades de la Marina inglesa; los oficiales de policía limitábanse a examinar por alto los papeles de los norteamericanos, noruegos, daneses, etc.; en cambio, a los rusos nos sometían a un interrogatorio en toda forma acerca de nuestras ideas, intenciones políticas y qué sé yo cuántas cosas más. Yo me negué a satisfacer sus interrogaciones, limitándome a facilitarles los datos personales de rigor: la política interior de Rusia no estaba todavía —les advertí— sujeta a la fiscalización de la policía de la Marina británica. En vista de esto, y como fracasase también una segunda tentativa de interrogatorio, los agentes detectives Meckan y Westwood fueron a pedir informes de mí a otros pasajeros, insistiendo en que se trataba de un terrible socialista. Todo aquello tenía un carácter tan degradante y colocaba a los revolucionarios rusos en una situación tan manifiesta de excepción respecto a los otros pasajeros que no tenían la desgracia de pertenecer a una nación aliada de Inglaterra, que algunos de los interpelados formularon allí mismo una enérgica protesta escrita contra la conducta de los agentes policíacos para elevarla al Gobierno inglés. Yo no la suscribí, por no caer en la inocencia de acusar al diablo ante Belcebú. Y eso que era difícil que pudiese prever todavía el curso que habían de tomar los acontecimientos.
El 3 de abril subieron a bordo del Christianiafjord varios oficiales ingleses acompañados por marineros, y, en nombre del almirante del puerto, ordenaron que abandonásemos el barco yo, mi familia y cinco pasajeros más. En cuanto a las razones a que obedeciese esta medida nos prometieron que en Halifax se “explicaría” todo. Replicamos qué, siendo una orden perfectamente ilegal, nos negábamos a obedecerla. Los marineros, armados, se lanzaron sobre nosotros, y mientras una gran parte del pasaje exclamaba “Shame!”. (¡Qué vergüenza!) nos bajaron en los brazos a una gasolinera de guerra, a la que daba escolta un crucero inglés, que nos llevó a Halifax. Cuando mi chico mayor vio que los marineros, que serían lo menos diez, me llevaban en brazos, corrió a mí, le dio un puñetazo al oficial y gritó:
—Papá, ¿quieres que le dé otro?
El chico tenía once años. Era la primera lección que recibía acerca de la “democracia” inglesa.
A mi mujer y a los niños los dejó la policía en Halifax. A los demás nos condujeron en tren a Amherts, un campamento de prisioneros alemanes. En la oficina del campamento nos sometieron a la inspección corporal más minuciosa que yo había sufrido; ni al ingresar en la fortaleza de San Pedro y San Pablo sometían a uno a tales vejaciones. Allí, por lo menos, los gendarmes zaristas le desnudaban a uno y le tentaban el cuerpo a solas; pero nuestros democráticos aliados nos sometieron a esta operación, para que la burla fuese todavía más cínica, en presencia de unas diez personas. No se me borrará jamás del recuerdo aquel sargento Olsen, un sueco canadiense, con una carota colorada de agente de la policía criminal, que fue el principal personaje de aquella repugnante escena. Los canallas que tiraban de los hilos desde lejos sabían perfectamente que se trataba de revolucionarios rusos intachables que volvían al país liberado por la revolución.
Hasta el día siguiente, no conseguimos que el jefe del campamento, Coronel Morris, acosado por nuestras incesantes protestas y reclamaciones, nos expusiese las razones oficiales de la detención:
—Son ustedes sujetos peligrosos para el Gobierno ruso actual —nos dijo, lacónica y concisamente.
El Coronel no era hombre locuaz, y su rostro acusaba todos los días, desde bien temprano, una excitación un tanto sospechosa.
—¿Cómo se explica eso —le contestamos—, habiendo sido los agentes neoyorquinos del Gobierno ruso quienes nos extendieron los pasaportes para el viaje? Además, Inglaterra no tiene por qué atender a las preocupaciones ni inquietudes de ningún Gobierno extranjero.
El Coronel Morris se quedó pensando un momento, meneó la quijada como si masticase, y agregó:
—Son ustedes sujetos peligrosos para los aliados en general.
No nos fue presentada orden alguna de detención. El Coronel completó por su cuenta aquella reflexión del modo siguiente: siendo, como éramos, emigrados políticos, que seguramente no habríamos abandonado nuestro país sin cuenta y razón, no teníamos qué extrañarnos de lo que sucedía. Para este hombre, la revolución rusa no existía en el mundo. Intentamos explicarle que aquellos ministros zaristas que, años atrás, nos habían convertido en emigrados políticos, estaban ahora, a su vez, en las cárceles, a no ser los que habían andado bastante listos para emigrar también. Pero esto era demasiado complicado para el caballero Coronel, que había hecho su carrera en las colonias inglesas y en la guerra contra los boers. Un día, como yo le hablase sin las muestras de respeto a que estaba acostumbrado, mugió, al dar la vuelta yo: —¡Ah, si le pillase a éste allá en las costas del Sur de áfrica !
Era su frase favorita.
Mi mujer, que no era, formalmente al menos, emigrante política, puesto que había salido al extranjero con un pasaporte en regia, fue también detenida con los dos chicos, uno de once y otro de nueve años. Y cuando digo que detuvieron también a los chicos, no exagero. Primero, las autoridades canadienses intentaron separarlos de su madre y recluirlos en un asilo. Pero mi mujer, cuando lo supo, declaró que no se allanaría de modo alguno a separarse de sus hijos. Gracias a esta protesta enérgica, consiguió que los recluyesen con ella en casa de un agente de la policía anglo-rusa, donde, para evitar que depositasen “clandestinamente” cartas o telegramas, no les dejaban salir a la calle solos. Hasta pasados once días, mi mujer y mis hijos no pudieron trasladarse a un hotel, y aun así con la obligación de presentarse diariamente a la policía.
El campamento de prisioneros de Amherst ocupaba los locales, viejos y ruinosos, de una antigua fundición de hierro de que habían, despojado a su propietario, que era un alemán. Arrimados a las paredes habían puesto dos filas de camastros, hasta tres, unos encima de otros. Imagínese a ochocientos hombres viviendo en aquellas condiciones, y se comprenderá la atmósfera que reinaría por las noches, en semejante dormitorio. Los hombres se apretujaban desesperadamente en los pasillos, se daban unos a otro con los codos, tensase en los camastros, se incorporaban, se ponían a jugar a las cartas o al ajedrez. Entre ellos, había muchos que se dedicaban a fabricar cosillas, y algunos lo hacían con un arte asombroso. Todavía conservo en Moscú algunas de las cosas aquéllas, como recuerdo de los internados de Amherts. A pesar de todos los esfuerzos heroicos que aquellos hombres hacían para mantener su integridad física y moral, cinco de los prisioneros se volvieron locos. Los demás teníamos que dormir y comer en el mismo local con los dementes.
Entre los ochocientos prisioneros, con quienes hube de pasar cerca de un mes, unos quinientos eran marineros de barcos de guerra alemanes hundidos por los ingleses; doscientos obreros a quienes la guerra había sorprendido en el Canadá, y cien aproximadamente oficiales y prisioneros civiles de procedencia burguesa. La actitud de los camaradas alemanes de prisión para con nosotros ganó en simpatía en cuanto supieron que nos habían detenido por socialistas revolucionarios.
Los oficiales y suboficiales más antiguos de la Marina, que moraban detrás de un tabique de tablas, nos clasificaron inmediatamente entre sus enemigos. En cambio, la masa iba simpatizando con nosotros cada vez más. El mes que pasamos en el campamento fue un mitin continuo. Les hablé a los prisioneros de la revolución rusa, de Liebknecht, de Lenin, de las causas que habían determinado el derrumbamiento de la vieja Internacional, de la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Además de las conferencias públicas, estábamos organizando constantemente discusiones de grupos. Nuestra amistad iba haciéndose cada día más estrecha.
Por su espíritu, la masa de los prisioneros se podía dividir en dos rectores. Uno el de los que decían: “No, no puede seguirse tolerando esto; hay que ponerle fin de una vez para siempre”. Éstos soñaban con las barricadas. Otro, el de los que reaccionaban así: “¡Que me dejen en paz! ¡No, ya no volverán a cogerme !”.
—¿Y cómo quieres esconderte de ellos?
Babinsky, que era un minero silesiano alto y de ojos azules, contestaba:
—Cogeré a mi mujer y a mis chicos, me iré a vivir con ellos en medio de un bosque, pondré alrededor cepos para los lobos y no saldré nunca de casa sin el fusil. ¡Nadie se atreverá a acercarse a mí!
—¿Y no me llevarás contigo, Babinsky?
—No, a ti tampoco. No me fío de nadie
Los marineros se esforzaban cuanto podían por hacerme más llevadera la vida en el campamento, y tuve que protestar enérgicamente hasta conseguir que me dejasen ponerme en la cola para recoger la comida y tomar parte en los trabajos comunes, tales como fregar los suelos, mondar patatas, lavar los cacharros y hacer la limpieza de los retretes comunes.
Las relaciones entre la masa y los oficiales, entre los que había algunos que seguían pasando lista a “sus” hombres, eran hostiles. Los oficiales acabaron por quejarse al jefe del campamento de mi propaganda antipatriótica. El Coronel inglés se puso inmediatamente al lado del patriotismo prusiano y me prohibió seguir actuando en público. Esto, que ocurrió en los últimos días de nuestra estancia en el campamento, hizo que mis relaciones con los marineros y obreros allí concentrados ganasen todavía en cordialidad: los prisioneros contestaron a la prohibición decretada por el comandante con un escrito de protesta avalorado con 530 firmas. Este plebiscito, que hubo de llevarse a cabo bajo el brazo severo del sargento Olsen, era la reparación más satisfactoria que podía apetecer para todas las molestias sufridas en el campamento de prisioneros de Amherst.
Durante todo el tiempo que estuvimos allí recluidos, las autoridades nos negaron el derecho a ponernos en relación directa con el Gobierno ruso. Los telegramas que dirigíamos a Petrogrado no se cursaban. Intentamos quejarnos telegráficamente de esta prohibición cerca de Lloyd George, presidente del Consejo de Ministros de Inglaterra; pero tampoco este telegrama se nos admitió. El coronel Morris se había acostumbrado en las colonias a un habeas corpus bastante expeditivo. La guerra le cubría las espaldas. Antes de permitirme hablar con mi mujer, me puso por condición que no había de darle ningún encargo para el cónsul ruso. Por muy inverosímil que parezca, lo que digo es verdad. En vista de esto, renuncié a hablar con ella. Luego, resultó que tampoco el cónsul se apresuraba a venir en nuestro auxilio. Estaba esperando instrucciones. Pero las instrucciones no debían de llegar tampoco.
Debo advertir que aún es hoy el día en que no he llegado a comprender con absoluta claridad la tramoya de nuestra detención y liberación, montada entre bastidores. El Gobierno inglés había puesto mi nombre en las listas negras, probablemente desde la época de mis trabajos en Francia.
Es evidente que ayudó al Gobierno zarista por todos los medios a alejarme de Europa. Nada tiene de particular que las autoridades inglesas me hubieran mandado detener en Halifax, fundándose en aquellas antiguas listas, completadas por las noticias que recibiesen acerca de mi propaganda antipatriótica en Norteamérica. Cuando la noticia de la detención trascendió a la Prensa rusa revolucionaria, la Embajada inglesa, que no sospechaba que yo hubiera de regresar tan pronto, envió a todos los periódicos de Petrogrado una nota oficiosa diciendo que los rusos que se encontraban detenidos en el Canadá habían sido sorprendidos camino de Rusia “con una subvención de la Embajada alemana para derrocar el Gobierno provisional”. Por lo menos, esto tenía la ventaja de ser claro. El día 16 de abril, la Pravda, periódico que dirigía Lenin, contestó a sir Buchanan en los términos siguientes, en que no es difícil adivinar la pluma de su director: “¿Puede concederse crédito, ni siquiera por un momento, ni creer en su buena fe, a la noticia de que Trotsky, presidente del Soviet de los diputados obreros de San Petersburgo en 1905, un revolucionario que ha consagrado generosamente tantos años de su vida al servicio de la revolución; que un hombre como éste se halle complicado para nada en un plan subvencionado por el gobierno germano? ¡Eso es una calumnia descarada, inaudita, villana que se lanza contra un revolucionario! ¿De dónde ha sacado usted esa noticia, señor Buchanan? ¿Por qué no lo dice usted? Seis hombres se llevaron secuestrado al camarada Trotsky, arrastrándole por las manos y por los pies , y todo en nombre de la amistad que dice profesarse al Gobierno provisional ruso”. Lo que ya no resulta tan fácil es auscultar la intervención que en aquello tuviese el propio Gobierno provisional. Que Miliukov, a la sazón Ministro de Negocios extranjeros, veía con buenos ojos la detención, es cosa que no necesita probarse, pues ya desde 1905 venía haciendo una furibunda campaña contra el “trotskismo”. Y él fue precisamente quien lanzó este vocablo. Sin embargo, Miliukov dependía de los Soviets, y no tenía más remedio que maniobrar con gran cautela, ya que por entonces sus aliados social-patriotas no se habían entregado todavía al furor persecutorio que luego se les desató contra los bolcheviques.
He aquí cómo cuenta la cosa el embajador inglés Buchanan en sus Memorias: “Trotsky y los otros fueron detenidos en Halifax, entre tanto se ponían en claro las intenciones que abrigaba respecto a ellos el Gobierno provisional”. Buchanan dice que nuestra detención se puso inmediatamente en conocimiento de Miliukov. Y añade que ya con fecha 8 de abril transmitió a su Gobierno el ruego formulado por el ministro ruso de que se nos pusiese en libertad. Pero dos días después, el propio Miliukov retiraba su petición y exteriorizaba la esperanza de que se nos retuviese en Halifax por algún tiempo. “Como se ve —concluye Buchanan— es al Gobierno provisional precisamente a quien hay que hacer responsable de que se hubiese prolongado la detención”. Todo esto tiene bastantes visos de verdad. Lo que se olvida Buchanan de decir en sus Memorias, es lo que se hizo de la subvención alemana que según él se me entregara para derrocar al Gobierno provisional. Pero tampoco esto es mayormente extraño: acorralado por mí inmediatamente de llegar a Petrogrado, el embajador hubo de declarar en la Prensa que no tenía la menor noticia de semejante subvención. Nunca como durante la gran guerra “liberadora” mintieron tanto los hombres. Si la mentira tuviese fuerza explosiva, nuestro planeta se habría hecho añicos mucho antes de llegar a la paz de Versalles.
Por fin, el Soviet tomó cartas en el asunto, y Miliukov hubo de ceder. El día 29 de abril se abrieron para nosotros las puertas del campamento de concentración. Pero hasta para ponernos en libertad fue necesario acudir a la violencia. Como se limitaban a ordenarnos que recogiésemos nuestras cosas y saliésemos de allí escoltados, pedimos que nos dijesen adónde y con qué fines se nos llevaba. Nuestra pretensión tropezó con una rotunda negativa. Los prisioneros estaban alarmados, pues creían que iban a recluirnos en una fortaleza. Pedimos que viniese el cónsul ruso más cercano. Tampoco accedieron a esto. Teníamos razones sobradas para no fiar de la buena intención de estos caballeros del mar. Hicimos constar que no iríamos voluntariamente, si antes no se nos indicaba la finalidad del viaje. El Coronel ordenó que se nos llevase por la fuerza. Los soldados de la escolta cargaron con el equipaje. Seguíamos tendidos porfiadamente en los camastros. Y hasta que no vio que la escolta se disponía a arrancarnos de allí en brazos, por el mismo procedimiento con que nos habían sacado del barco un mes antes —y además teniendo que cruzar por entre la muchedumbre de los marineros excitados—, el Coronel no cedió, para decirnos, con aquel estilo anglo-colonial que le caracterizaba, que íbamos a ser embarcados en un vapor danés, rumbo a Rusia. La cara congestionada del Coronel tenía un temblor convulsivo. No acababa de resignarse a la idea de que íbamos a escapar de sus garras. ¡Ah, si nos hubiese pillado en las costas del Sur de áfrica !
Los camaradas de prisión nos tributaron una despedida solemne. Mientras los oficiales se recogían desdeñosamente en sus departamentos —sólo alguno que otro asomaba la nariz por las rendijas—, los marineros y los obreros formaban columna a nuestro paso, una orquesta improvisada tocaba un himno revolucionario, y por todas partes se extendían hacia nosotros manos de amigos. Uno de los prisioneros pronunció un breve discurso, que era un saludo a la revolución rusa y un anatema contra la Monarquía alemana. Todavía hoy siento emoción al pensar en aquel abrazo de fraternidad que sellamos con los marineros alemanes de Amherst en medio de todos los furores de la guerra. Muchos de ellos me escribieron después cartas muy cordiales desde Alemania.
Al oficial Macken, de la gendarmería británica, que había llevado a cabo la detención y que asistió a nuestro embarco, le amenacé, a guisa de despedida, con que lo primero que haría en la Asamblea Constituyente sería interpelar al Ministro de Negocios Extranjeros Miliukov acerca de las burlas de que unos ciudadanos rusos habían sido objeto por parte de la policía anglo-canadiense.
—Espero —me contestó el gendarme, expeditivo— que usted no se sentará en la Asamblea Constituyente.
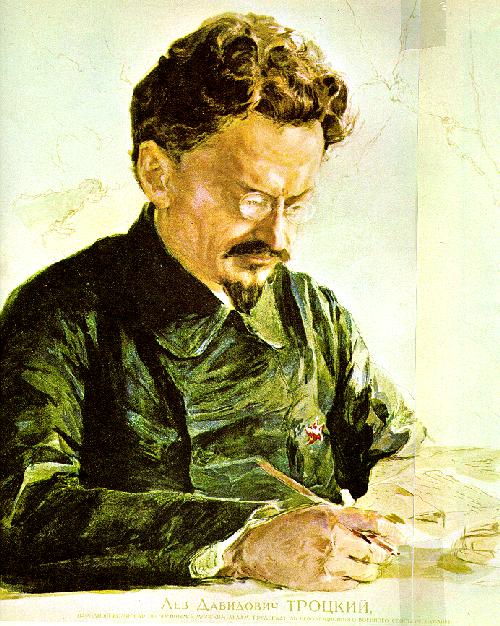
1919: Retrato dibujado
Regresar al índice
En Petrogrado
El viaje de Halifax a Petrogrado transcurrió insensiblemente, como por un túnel. Un túnel que tenía la boca de salida en la revolución. De Suecia no se me han quedado en el recuerdo más que los bonos del pan; era la primera vez que veía algo semejante. En el tren de Finlandia me encontré con Vandervelde y de Man, que se dirigían a Petrogrado.
—¿No nos conoce usted? —me preguntó de Man.
—¡Oh, ya lo creo! —le contesté—. Aunque durante la guerra la gente ha cambiado bastante
Esta alusión, que no era muy cortés, que digamos, puso fin al diálogo.
En sus años mozos, de Man había intentado ser marxista, y sus ataques contra Vandervelde no estaban del todo mal dirigidos. Pero durante la guerra, liquidó políticamente con aquel fanatismo, de la juventud, y después de la guerra elevó a teoría su conversión. Se transformó sencillamente en un agente de su Gobierno, y nada más. En cuanto a Vandervelde, su figura era de las de menos relieve político entre los directivos de la Internacional. Si le eligieron presidente fue porque no podía designarse para ese cargo a un alemán ni a un francés. Como teórico, Vandervelde no fue nunca más que un compilador, que maniobraba entre las diversas corrientes doctrinales del socialismo, ni más ni menos que el Gobierno de su país entre las grandes potencias. Entre los marxistas rusos no disfrutó nunca de prestigio. Como orador, tuvo siempre el prestigio de una brillante mediocridad. Durante la guerra trocó el cargo de presidente de la Internacional por una cartera de ministro del rey. Desde mi periódico de París le combatí acerbamente. Como contestación a mis ataques, Vandervelde no sabía hacer otra cosa que amonestar a los revolucionarios rusos para que hiciesen las paces con el zarismo. Ahora se dirigía a Rusia, con el encargo de invitar a la revolución triunfante a que ocupase entre los ejércitos aliados el puesto que había dejado vacante el zarismo. No teníamos nada que decirnos.
En Beloostrov salió a recibirnos una comisión de los internacionalistas fusionados y del Comité central de los bolcheviques. Los mencheviques, incluyendo a los “internacionalistas”. (Martov y otros), no estaban representados por nadie. Abracé a mi antiguo amigo Uritsky, a quien había conocido al comenzar el siglo en Siberia. Uritsky había sido colaborador constante del Nasche Slovo en los países escandinavos, y nos había servido de elemento de enlace con Rusia durante la guerra. Un año después de esto, moría asesinado por un joven social-revolucionario. En la comisión venía también Karajan, que había de adquirir luego una cierta fama como diplomático de los Soviets; era la primera vez que le veía. Entre los bolcheviques, estaba Fedorov un obrero metalúrgico, elegido poco después presidente de la sesión obrera del soviets de Petrogrado. Antes de llegar a Beloostrov supe, por un periódico ruso reciente, que en el Gobierno provisional de coalición habían entrado Tchernov, Zeretelli y Skobeliev. Con esto, quedaba perfectamente definida, para mí, la clasificación de los grupos políticos. Desde el primer día, comprendí que no había más remedio que unirse a los bolcheviques para dar la batalla definitiva contra los mencheviques y los narodniki.
En Petrogrado nos habían preparado un gran recibimiento en la Estación de Finlandia. Tomaron la palabra Uritsky y Fedorov para darme la bienvenida. En mi discurso, hablé de la necesidad de preparar la segunda revolución, que sería la nuestra. Me sacaron en hombros, y no pude por menos de acordarme de Halifax, donde me había visto en una situación semejante. Pero estos brazos eran de amigos. En torno, flotaban la mar de banderas. Miré a la cara emocionada de mi mujer y a las pálidas y excitadas de mis chicos, que no sabían si aquello era para bien o para mal, pues la revolución nos había engañado ya una vez. Allá, al otro extremo del andén, vi a Vandervelde y a de Man rezagados. Procuraban quedar atrás, para no verse envueltos, seguramente, por la multitud. Los nuevos ministros socialistas no habían organizado recibimiento alguno a sus colegas de Bélgica. La conducta que todavía ayer siguiera Vandervelde estaba demasiado fresca en el recuerdo de todos.
Apenas salí de la estación, empezó para mí esa vorágine en que los hombres y los episodios desfilan rápidamente por delante de los ojos de uno, como los maderos arrastrados por la riada. Los grandes acontecimientos son pobres en recuerdos personales; es el recurso que tiene la memoria para guardarse de un agobio excesivo. Creo que desde la estación me trasladé inmediatamente a la sesión del Comité ejecutivo. Tcheidse, el inevitable presidente de aquel período, me saludó bastante secamente. Los bolcheviques presentaron una proposición pidiendo que se me incorporase al Comité ejecutivo como presidente del Soviet de 1905. Esto produjo cierta confusión. Los mencheviques se pusieron a cuchichear con los narodniki. Por entonces, tenían gran mayoría en todos los organismos de la revolución. Se acordó admitirme con voz, pero sin voto. Me entregaron mi “carnet” de directivo y mi vaso de té con pan negro.
Nuestros chicos admirábanse de oír hablar el ruso por las calles de Petrogrado y de ver por las paredes los rótulos en caracteres rusos. Mi mujer y yo no acabábamos tampoco de orientarnos.
Habíamos dejado la capital hacía diez años, cuando el niño mayor tenía apenas uno de edad, y el pequeño había nacido en Viena.
En Petrogrado había una guarnición gigantesca, pero ya plenamente desmoralizada. Veíanse pasar grupos de soldados cantando himnos revolucionarios y con cintitas rojas en el pecho. Aquello parecía inverosímil, un sueño. Los tranvías iban abarrotados de militares. En las anchas calles, las tropas seguían haciendo la instrucción. Los soldados se tendían en tierra, desfilaban en columna, tornaban a tenderse. A la espalda de la revolución alzábase todavía el monstruo gigantesco de la guerra, proyectando sobre ella su sombra. Pero las masas no pensaban ya en la guerra, y parecía como, si siguieran haciendo la instrucción pura y simplemente porque se habían olvidado de interrumpirla. La guerra había entrado ya en el reino de lo imposible, cosa que no eran capaces de comprender, no sólo los kadetes, sino los mismos caudillos de la que llamaban “democracia revolucionaria”. Tenían un miedo pánico a soltarse de las faldas de la Entente.
A Zeretelli apenas le conocía; de Kerensky no tenía la menor idea; a Tacheidse le conocía bastante; Skobeliev había sido discípulo mío, y con Tchernov había cruzado bastantes veces el acero en mítines y reuniones en la emigración; a Goz le veía por vez primera. Tal era el grupo de la democracia que llevaba las riendas del gobierno en el Soviet.
Zeretelli estaba, indudablemente, muy por encima de los otros. La primera vez que le vi fue en el Congreso de Londres del año 1907, adonde acudió en representación de la fracción socialdemócrata de la segunda Duma. Ya entonces, con ser tan joven, era un buen orador; en sus discursos había un diapasón moral muy simpático. Los años de presidio acrecieron su autoridad política. Se lanzó a la palestra de la revolución ya como hombre hecho y ocupó en seguida el primer lugar entre las filas de los que compartían su ideología y de sus afines. Era el único de nuestros adversarios a quien podía tomarse en serio. Pero —no es éste el único caso que registra la historia—, hubo de venir la revolución para que se evidenciase que Zeretelli no tenía madera de revolucionario. Para no desorientarse en aquella baraúnda había que enfocar la revolución rusa, no desde un punto de vista ruso, sino con un criterio universal. Zeretelli quiso enfrentarse con ella acogiéndose a la experiencia que tenía de la Georgia, completada con la recogida en la segunda Duma, y su horizonte político tenía que ser por fuerza angustiosamente mezquino, como su cultura libresca y superficial. Este hombre sentía una devoción profunda por el liberalismo. La dinámica fatal de la revolución la veía con los ojos de un burgués semiculto que tiembla por la cultura. La masa, que empezaba a desperezarse, se la representaba, cada vez más francamente, como una plebe en rebeldía.
En cuanto le oímos las primeras veces, comprendimos que estábamos frente a un enemigo. Lenin le llamaba “torpe de entendederas”, y aunque el calificativo fuese duro, no carecía de exactitud.
Zeretelli era uno de esos hombres talentuda y honradamente limitados.
De Kerensky, decía Lenin que era un “charlatán”. Tampoco a esta calificación hay mucho que añadir. Kerensky no fue nunca más que un personaje casual, un favorito del minuto histórico. Toda nueva y potente ola revolucionaria arrastra tras de sí a multitudes vírgenes, incapaces todavía para saber elegir y exaltar inevitablemente al Poder a esos héroes de un día, que caen en seguida, fascinados por su propio resplandor. El caudillaje de Kerensky descendía en línea recta de los Gapon y Krustaliev. Su figura personifica lo fortuito en lo racional. Sus mejores discursos no pasaban de ser ampulosas vulgaridades. En la primavera del año 1917, estaba hirviendo el agua y el vapor que se alzaba de la caldera pasaba a los ojos de algunos por una aureola.
Skobeliev se había iniciado en la política bajo mi dirección, siendo estudiante en Viena. Salió de la redacción de la Pravda vienesa y se fue a su tierra del Cáucaso, con el propósito de ver si conseguía un acta para la cuarta Duma. La consiguió. Una vez en la Duma, se entregó a las influencias mencheviques, para lanzarse más tarde con ellos a la revolución de Febrero. Bacía, mucho tiempo que habíamos roto las relaciones. Volví a encontrarme con él en Petrogrado recién salido del horno como Ministro, del Trabajo. En una sesión del Comité ejecutivo, se me acercó a: preguntarme, con mucho arranque, qué pensaba yo de “aquello”. “Pienso —le contesté— que pronto acabaremos con todos vosotros”. No hace mucho que Skobeliev me recordó este pronóstico afectuoso, que había de cumplirse en todas sus partes a los seis meses. Skobeliev se declaró bolchevique a poco de triunfar la revolución de Octubre. Yo voté con Lenin contra su admisión en el partido. En la actualidad es, naturalmente, stalinista. La lógica de las cosas no puede ser más perfecta.
A duras penas logré encontrar un cuarto para mí, mi mujer y los chicos, en un hotel del montón que tenía por nombre “Kievskie Numera”. Al día siguiente de estar acomodados allí, se presentó a visitarnos un oficial de toda gala.
—¿No me conoce usted?
No, no le conocía.
—Soy Loginov.
Inmediatamente, aquel brillante oficial se transformó en mi recuerdo en un joven cerrajero del año 1905. El cerrajero pertenecía en aquella época a un grupo combativo, y luchó oculto detrás de un guarda-cantón contra la policía. Sentía por mí una devoción juvenil extraordinaria. No había vuelto a verle desde entonces. Hasta ahora, no supe que aquel proletario Loginov era en realidad un estudiante de la Escuela Técnica, llamado Serebrosky, perteneciente a una familia rica y que se había adaptado a los medios obreros desde su temprana juventud. En la época de la reacción se había hecho ingeniero, apartándose de la causa revolucionaria; durante la guerra había dirigido dos de las fábricas metalúrgicas más importantes de Petrogrado.
La revolución de Febrero sacudió un poco su conciencia y le recordó sus viejos tiempos. Supo de mi regreso por los periódicos y venía a pedirme, con gran empeño, que me fuese a vivir con mi familia a su casa, sin más demora ni vacilación. Después de algunas dudas, accedimos a ello. Era una casa inmensa y elegante, la casa de un director, en que vivían Serebrosky y su mujer, una señora joven. No tenían hijos. En aquella casa no faltaba nada. Allí se vivía coma en un paraíso, en medio de una ciudad hambrienta y ruidosa. Pero en cuanto la conversación recaía sobre temas políticos, la cosa cambiaba. Serebrosky era patriota. Más tarde, resultó que sentía un odio mortal por los bolcheviques, y tenía a Lenin por un agente de los alemanes. Después de la repulsa que hube de oponer a sus primeras palabras, procuraba recatarse un poco. Sin embargo, no era posible que siguiéramos conviviendo con él. Dejamos, pues, aquella casa, hospitalaria pero inhabitable para nosotros, y nos volvimos al cuarto del hotel. Pero Serebrosky consiguió que los niños volviesen un día a visitarle y les obsequió con té y frutas en conserva; los chicos, muy agradecidos quisieron pagarle el favor, contándole que habían estado en un mitin en que había hablado Lenin. Su cara era radiante; estaban entusiasmados con la conversación y la fruta en conserva.
—Sí, pero Lenin es un espía de los alemanes —díjoles el anfitrión.
¿Cómo? ¿Pero se atrevía a decir eso? Los muchachos dejaron el té y los tarros de dulce y saltaron como fieras: —¡Eso que dice usted es una indecencia! —exclamó el mayor, que por lo visto no encontró en su vocabulario palabra más adecuada para dar expresión a sus sentimientos.
Ahora, le tocaba al ingeniero el turno de enfadarse. Así terminaron nuestras relaciones. Después de triunfar el movimiento de Octubre interesé a Serebrovsky en los trabajos del Soviet. Como muchos otros, pasó del servicio soviético al partido. Hoy es miembro del Comité central stalinista y una de las columnas del régimen. Para quien en 1905 pudo pasar por proletario, no debe de ser muy difícil ahora pasar por bolchevique.
Después de las “jornadas de Julio”, de que hablaremos más adelante, las calumnias contra los bolcheviques eran la comidilla de la ciudad. Fui detenido por el Gobierno de Kerensky, y a los dos meses de regresar del extranjero, ingresaba en la cárcel de “Kresty”, de la que guardaba tan buenos recuerdos. Seguramente que, cuando se enterase por el periódico, el Coronel Morris sentiría una gran satisfacción, y no sería él solo, tal vez, a sentirla. En cambio, mis chicos no las tenían todas consigo.
—¿Qué revolución es ésta —decían a su madre, con tono de reproche—, que recluye a papá, primero en un campamento de concentración y luego en la cárcel?
La madre estaba conforme con ellos: tampoco ésta era la verdadera revolución. Pero en sus almas infantiles iban destilando amargas gotas de escepticismo.
Cuando me soltaron de las “prisiones democráticas”, fuimos a instalarnos a un pequeño cuarto que alquilaba en una gran morada burguesa la viuda de un periodista liberal. Los preparativos para la revolución de Octubre iban por buen camino. Me eligieron presidente del Soviet de Petrogrado.
Mi nombre desfilaba por todos los periódicos, y cada cual lo declinaba a su modo. En la casa en que vivíamos, nos cercaba un muro de hostilidad y de odio. Ana Ossipovna, nuestra cocinera, cuando se presentaba a buscar pan, en el Comité de la casa, era el blanco de los ataques de las mujeres. A mi chico le motejaban en la escuela, por ser hijo de tal padre con el remoquete del “Presidente”. A mi mujer, cuando volvía a casa, después de haberse pasado el día trabajando en el Sindicato de obreros de la madera, la recibían en el portal las miradas cardadas de odio del portero. El subir las escaleras era un suplicio. La señora que nos había alquilado el cuarto estaba constantemente preguntando por teléfono si aún no le habíamos hecho polvo los muebles. De buena gana nos hubiéramos mudado, ¿pero, a dónde? No había un cuarto libre en todo Petrogrado. La situación era cada día más insostenible. Y de pronto, un buen día —lo fue de verdad—, cesó el bloqueo doméstico, como si una mano invisible y poderosa lo hubiera barrido. El portero empezó a saludar a mi mujer con ese saludo que los porteros reservan para los inquilinos más influyentes.
En el Comité de la casa nos entregaban la ración de pan sin amenazas ni demoras. Nadie se atrevía ya a cerrar la puerta de un golpazo delante de nuestras narices. ¿A quién debíamos todo esto?
¿Quién había sido el mago? Pues el mago había sido Nikolai Markin. No hay más remedio que hablar de él un poco detenidamente, pues a él —a la figura colectiva de Markin— se debe el triunfo de la revolución de Octubre.
Markin, era un marinero de la flota del Báltico, artillero y bolchevique. Tardó en revelarse, pues su carácter no era de los que se dan de codazos para ponerse en primera fila. Markin no, era tampoco orador: le costaba trabajo enhebrar unas cuantas palabras seguidas. Era, además, un hombre tímido y retraído, con ese retraimiento de la fuerza replegada sobre sí misma. Pero este hombre estaba hecho de una pieza, y de un magnífico metal. Ya había tomado bajo su custodia a mi familia, y yo no tenía ni la menor noción de su existencia. Trabó amistad con mis chicos, a quienes los obsequiaba en la cantina del Smolny con té y panecillos untados de manteca, y les tenía siempre preparada alguna pequeña sorpresa o alegría, en aquellos tiempos en que no abundaban. Venía a enterarse, a cada paso, de cómo marchaban las cosas, sin que nadie advirtiese su presencia. Por los muchachos y por la cocinera, supo, que vivíamos rodeados de enemigos. Inmediatamente, se presentó a hacer una visita al portero y al Comité de la casa y, según parece, no fue solo, sino acompañado por un grupo de marineros. Y debió de emplear argumentos convincentes, pues el panorama cambió radicalmente como por ensalmo. En la casa burguesa en que nosotros vivíamos la dictadura del proletariado se implantó antes de que triunfase con la revolución de Octubre. Hasta algún tiempo después, no supimos que todo aquello se lo debíamos a Markin, amigo de los chicos y marinero de la flota del Báltico.
Atrincherándose detrás de los propietarios de imprentas, el Comité central ejecutivo, enemigo nuestro, robó al Soviet de Petrogrado su periódico, tan pronto como el Soviet se hizo bolchevista.
No había más remedio que montar un periódico nuevo y acudí a Markin. Éste desaparecía, volvía a emerger, hacía las diligencias necesarias, ponía en claro sus deseos a los impresores, y a los pocos días estaba en la calle el periódico con el título El Obrero y el Soldado. Markin se pasaba los días y las noches en la Redacción poniendo las cosas en orden. Vinieron las jornadas de Octubre, y la figura recia de Markin, con su cara morena y ceñuda, surgía siempre en los sitios más peligrosos y en los instantes más críticos. Delante de mí no se presentaba más que para decirme que todo iba bien o para preguntarme si tenía algún encargo nuevo que hacerle. Markin iba ampliando poco a poco su experimento; al fin, vio implantada la dictadura del proletariado en toda la capital.
Las heces de la calle empezaron a asaltar las grandes bodegas de la ciudad y de sus palacios. Era indudable que este peligroso movimiento estaba dirigido entre bastidores por alguien que deseaba prender fuego a la revolución y exterminarla entre llamas de alcohol. Markin vio en seguida el peligro y se lanzó a la refriega. Organizó la defensa de las bodegas, y donde no era posible, las destruyó. ¡Había que verle, metido hasta la rodilla con sus botas de caña en un lago de vino de calidad que, mezclado con cascos de vidrio, corría en arroyuelos hacia el Neva, por entre la nieve!
Los borrachos se abrevaban en las alcantarillas. Markin luchó, revólver en mano, por librar a nuestro Octubre de la plaga de la embriaguez. Por la noche, empapado en vino, despidiendo un buquet delicioso de las mejores marcas, volvía a casa, donde le aguardaban ansiosamente dos muchachos. Markin contuvo el ataque alcohólico de la contrarrevolución.
Cuando me encomendaron el Ministerio de Negocios Extranjeros, parecía imposible tomar posesión de los asuntos: todo el personal del Ministerio, desde los altos empleados hasta las mecanógrafas, saboteaba al nuevo ministro. Los armarios estaban cerrados y las llaves no aparecían. Llamé a Markin, que parecía conocer el secreto de la acción directa. No sé cómo se las arregló; el caso es que se llevó detenidos, por espacio de veinticuatro horas, a dos de aquellos diplomáticos, y al día siguiente ya estaban en su poder las llaves. Fue a buscarme para entregármelas y para que le acompañase al Ministerio. Yo estaba en el Smolny muy ocupado con los asuntos de la revolución: Y he aquí cómo Markin hubo de desempeñar, por espacio de algún tiempo, extraoficialmente, la cartera de Negocios Extranjeros. Pronto penetró, a su modo, en el mecanismo del Ministerio y lo empezó a limpiar, con enérgica mano, de aquellos caballeros diplomáticos aristócratas y rateros; organizó sobre nuevas bases la cancillería, confiscó para los hambrientos los víveres que venían de matute en la valija diplomática, sacó de los armarios blindados e incombustibles los documentos secretos de mayor interés y los publicó en forma de folletos, bajo su responsabilidad y acompañados de notas explicativas de su puño y letra. Markin no tenía título académico, y apenas si sabía escribir sin faltas de ortografía. Algunas notas llamaban la atención por las curiosas ideas en ellas desarrolladas. Pero, en general, daban muy certeramente con el clavo diplomático. En Brest-Litovsk, Herr von Kühlmann y Czernin solían lanzarse codiciosamente sobre aquellos libritos amarillos editados por Markin.
Vino la guerra civil. Markin taponaba los boquetes, y no le faltaba ocupación. Ahora, tenía vasto campo, allá en el Oriente, para instaurar la dictadura del proletariado. Markin mandaba una de las flotillas del Volga y hacía huir delante de sí al enemigo. Como yo supiese que Markin se encontraba en un lugar peligroso, por desamparado que este lugar estuviera, me quedaba tranquilo. Pero llegó su hora. En el Kama, una bala enemiga derribó por tierra a Nikolai Georgevich Markin e hizo flaquear sus firmes piernas de marino. Cuando recibí el telegrama dando cuenta de su muerte, fue como si se derrumbase ante mis ojos una recia columna de granito. Encima de la mesilla de los niños estaba su retrato, con la encantada gorra de marinero. “¡Han matado a Markin!”. Todavía me parece estar viendo delante de mí aquellos dos rostros pálidos, sobrecogidos por el dolor de la noticia inesperada. Nikolai, que era un hombre ceñudo, había tratado siempre a los chicos de igual a igual. Les había abierto de par en par sus planes y su vida. Un día, le había contado a Sergioska, que tenía nueve años, que la mujer a quien tanto y tan de verdad había querido le había dejado y que, a veces, acordándose de ella, sentía pena y rabia. Sergioska confió el secreto a su madre, en voz baja, con un contenido espanto y entre sollozos. ¡Y este tierno amigo, que abría a los niños su alma sin recato, era un viejo lobo de mar, un revolucionario de cuerpo entero y un héroe de verdad, como esos de los cuentos maravillosos! ¿Era posible que Markin, aquel mismo Markin que en los sótanos del Ministerio les había enseñado a disparar el “bulldogg” y la carabina, estuviese muerto? Aquella noche, dos cuerpecitos de niño se estremecieron debajo de las mantas, cuando llegó la negra noticia. Y sólo la madre vio sus lágrimas y oyó sus suspiros, para los cuales no había consuelo.
Aquello era un torbellino de mítines. De los oradores revolucionarios de Petrogrado, unos hablaban fogosamente y otros estaban completamente afónicos. La revolución de 1905 me había enseñado a administrar con cuidado mi garganta; mas no se crea que por ello abandonase ni por un instante el frente de lucha. Los mítines celebrábanse en las fábricas, en las escuelas, en teatros y circos, en las calles y en las plazas públicas. Volvía a casa agotado después de media noche, y en aquel estado de excitación nerviosa apenas dormía, cavilando entre sueños los argumentos más eficaces contra el enemigo político; hacia las siete de la mañana, y algunos días más temprano aún, ya sonaban en la puerta de mi cuarto aquellos golpecitos antipáticos e insoportables que venían a sacarme de la cama; unas veces, me llamaban a un mitin de Peterhof; otras veces, eran los de Cronstadt, que mandaban una gasolinera a buscarme, y así sucesivamente. No había vez que no pensase que iba a serme imposible llegar hasta el fin de aquel mitin. Pero no sé qué reservas nerviosas vendrían en mi ayuda, el caso es que me estaba hablando una hora, dos horas, y aún no había acabado de hablar cuando ya me rodeaban un piño de comisiones de otras fábricas o de otros distritos que venían a decirme que en tal o cual sitio estaban reunidos miles de obreros y que llevaban una, dos, tres literas esperándome. ¡Era increíble la paciencia con que en aquellos días la masa, ya despierta, estaba pendiente de cualquier palabra nueva de sus conductores!
Significación especial tenían los mítines del Círculo Moderno, ante los que, tanto yo como mis adversarios, adoptábamos una actitud peculiar. Los de enfrente, se habían acostumbrado a considerar el Circo como mi trinchera, y no intentaban siquiera hablar desde allí. Y si en el Soviet se me ocurría atacar a cualquiera de los conciliadores, me gritaban: “¡Eh, que aquí no está usted en el Circo Moderno!”. Esta frase se había convertido ya en una especie de estribillo. Yo solía hablar en el Circo por las tardes, y a veces, por la noche. El público se componía de obreros, soldados, madres que se ganaban la vida con su trabajo, los muchachos de las calles, la gente más oprimida de la gran ciudad. No había una pulgada de sitio libre, los cuerpos humanos se apretujaban unos contra otros, los muchachos encaramábanse sobre las espaldas de sus padres, los niños de pecho se colgaban de la teta de la madre. Nadie fumaba. Parecía que las galerías iban a hundirse de un momento a otro bajo aquella multitud. Para llegar a la tribuna, tenía que pasar por una angosta trinchera de cuerpos humanos, cuando no levantado en brazos por el auditorio. En aquella atmósfera recargada por la respiración y la espera explotaban los gritos y resonaba el rugido característico, apasionado, del Circo Moderno. En torno a mí, encima de mí, todos apretujados pechos, cabezas. Era como si la voz del orador saliese de una cálida caverna de cuerpos humanos. A poco que me moviese para accionar, tropezaba con alguien, el cual me daba a entender con un gesto amistoso, que no me preocupase ni le diese importancia, que siguiese hablando. No había fatiga que resistiese a la tensión eléctrica de aquella muchedumbre cargada de pasión, que quería saber, comprender, encontrar el camino. Había momentos en que parecía tocarse con los labios, físicamente, la apetencia ansiosa de saber de aquella multitud fundida en unidad. En aquel instante, todos los argumentos, todas las palabras que se traían pensadas, se esfumaban bajo la presión imperiosa de aquella solidaridad de sentimientos. Y de lo profundo brotaban, perfectamente pertrechadas y en plan de combate, otras palabras, otros argumentos, inesperados para el orador, pero necesarios para la masa. Y parecía como si el orador se acechase a sí mismo, como si no pudiese seguir con sus palabras a sus pensamientos, y por momentos temía uno despertarse al ruido de las propias palabras y caer rodando como un sonámbulo del tejado. Tal era el Circo Moderno. Aquel público tenía su propia faz, fogosa, tierna, apasionada. Los niños de regazo seguían chupando tranquilamente de aquellos pechos de los que escapaban gritos de entusiasmo o de amenaza. Y la muchedumbre parecía también otro niño de pecho que tirase con sus labios resecos de los pezones de la revolución. Pero pronto este niño de pecho había de hacerse hombre.
Salir de aquel Circo Moderno era todavía más difícil que entrar. La multitud, fundida, no quería separarse. Resistíase a desperdigarse. Agotado, casi desfallecido, el orador iba flotando sobre los hombros, sobre las cabezas de la muchedumbre, hasta ganar la puerta. A veces, veía de pasada las caras de mis dos chicas, que vivían con su madre allí cerca. La mayor tenía quince años, la pequeña catorce. Apenas me quedaba tiempo para hacerles una seña con los ojos o estrechar su mano cálida y tierna. La multitud, incontenible, nos arrastraba. Una vez en la calle, se ponía en movimiento detrás de mí el circo entero. La calle, envuelta en la noche, llenábase de gritos y de pisadas. Una puerta se abría de par en par, me tragaba y volvía a cerrarse. Eran los amigos que me empujaban al palacio de la bailarina Kchessinskaia, mandado edificar para ella por Nicolás II. En él habíase instalado el estado mayor central de los bolcheviques. Sobre aquellos muebles tapizados de seda se recortaban los grises uniformes, y las botazas toscas de los camaradas pisaban sobre el lindo parquet, que hacía mucho tiempo que no veía la cera. Sentábame a esperar un rato, hasta que la muchedumbre se disolvía, para seguir luego mi camino.
Una noche, yendo a un mitin por las calles solitarias, oí pasos que me seguían. Ya me había acontecido el día antes y el anterior también, si no me engaño. Eché mano a la browing, giré sobre mis talones y retrocedí unos cuantos pasos.
—¿Qué desea usted? —pregunté en tono severo. Tenía delante de mí una cara joven y sumisa.
—Permítame usted que le acompañe y le proteja. Al Circo van también enemigos.
—Era el estudiante Posnansky. Desde aquel día, no se separó más de mí. Posnansky estuvo a mi servicio durante los años todos de la revolución, dispuesto siempre a desempeñar los encargos más diversos y más cargados de responsabilidad. Él era el encargado de velar por mi seguridad personal; organizó un secretariado de ruta, descubrió una serie de campamentos militares olvidados; reunía los libros necesarios, sacaba de la nada los escuadrones volantes, luchó en el frente, y más tarde en las filas de la oposición. Ahora está en el destierro. Confío en que el porvenir volverá a unirnos.
El día 3 de diciembre hablé en el Circo Moderno acerca de los actos del Gobierno de los Soviets.
Expliqué la importancia que tenía la publicación de la correspondencia diplomática cruzada entre el Zar y Kerensky. Hice saber a aquel fiel auditorio cómo los conciliadores, al decir yo en el Soviet que el pueblo no tenía por qué derramar su sangre por tratados que no había cerrado ni leído, ni siquiera conocía, me gritaban: “¡Aquí tiene usted que usar otro lenguaje; esto no es el Circo Moderno!”. Y la respuesta que había dado a quienes así gritaban: “Yo sólo tengo un lenguaje, que es el lenguaje del revolucionario. Y este lenguaje que hablo, ante el pueblo es el que hablaré también, cuando llegue la hora, ante los aliados y los alemanes”. Al llegar aquí, la reseña publicada en los periódicos, acota: “Ovación delirante”. Hasta febrero, en que me trasladé a Moscú, no rompí la comunicación con el Circo Moderno.
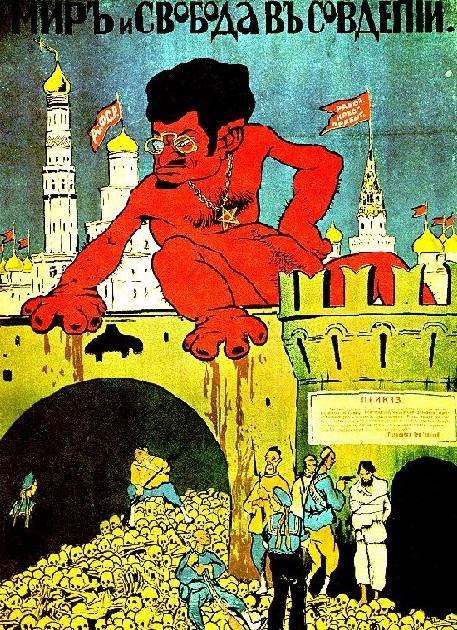
1919: Afiche de la Guerra Civil revelador del anti-semitismo y anti-orientalismo de la reacción
Regresar al índice
Paréntesis sobre los calumniadores
A comienzos del mes de mayo de 1917, al llegar yo a Petrogrado, estaba en su apogeo la campaña sobre el célebre vagón, “precintado” en que Lenin había hecho el viaje a Rusia cruzando por Alemania. Los flamantes ministros socialistas eran aliados de Lloyd George, quien hizo lo posible por impedir que Lenin entrara en su país. Y estos mismos caballeros eran los que ahora ponían el grito en el cielo porque había hecho el viaje atravesando por Alemania. La experiencia del mío, completaba la de Lenin como una prueba a la inversa. Mas esto no era obstáculo para que también a mí se me hiciese objeto de las mismas calumnias. El primero que se hizo portavoz de ellas fue, como vimos, el embajador inglés. A poco de llegar a Petrogrado, publiqué, en forma de carta abierta, dirigida al Ministro de Negocios Extranjeros —que en el mes de mayo era ya Teretchenko, sucesor de Miliukov—, el relato de mi odisea atlántica. La conclusión lógica venía a culminar en esta pregunta: “¿Le parece a usted, señor ministro, que está bien que Inglaterra se halle representada en nuestro país por una persona que ha echado sobre mí la mancha de una calumnia tan descarada y que hasta ahora no ha dado el menor paso para rehabilitarme de ella?”.
No obtuve respuesta, ni la esperaba. En cambio, conseguí que el periódico de Miliukov intercediese por el embajador de los aliados repitiendo por su propia cuenta la acusación. En vista de esto, decidí poner en la picota a los difamadores, aprovechan do la ocasión de mayor relieve y solemnidad. Estaba reunido el primer congreso soviético panruso. El día 5 de junio, con la sala de sesiones abarrotada de gente, pedí la palabra, al final de la sesión, para un asunto personal. He aquí cómo reseñaba al día siguiente mis palabras finales y el efecto producido por ellas el periódico de Gorky, hostil a los bolcheviques: “Miliukov nos acusa de ser agentes a sueldo del Gobierno alemán. Pues bien: desde esta tribuna de la democracia revolucionaria, me dirijo a la Prensa honrada de Rusia (Trotsky se vuelve a la mesa de los periodistas), con el ruego de que recojan estas palabras mías: ¡Mientras Miliukov no retire esa acusación, sobre su frente quedará impreso el estigma de un vil calumniador!
Las palabras de Trotsky, dichas con gran energía y dignidad, arrancaron una ovación clamorosa en toda la sala. Todo el congreso, sin distinción de partidos, le aplaudió ruidosamente durante varios minutos”.
No se olvide que el congreso estaba integrado en nueve décimas partes por adversarios nuestros.
Sin embargo, este éxito sólo tuvo un carácter muy fugaz, como habían de demostrar los sucesos que luego se desarrollaron. Era una especie de paradoja del parlamentarismo.
El Reitch (“Discurso”) intentó recoger el guante al día siguiente, anunciando que por una Liga patriótica alemana de Nueva York me habían sido entregados diez mil dólares para combatir al Gobierno provisional. Esto, por lo menos, ya era claro y concreto. He aquí la verdad de lo ocurrido. Dos días antes de partir para Europa, los obreros alemanes, ante quienes había pronunciado varias conferencias, me organizaron, en unión de los amigos y partidarios americanos, rusos, letones, judíos, lituanos y finlandeses, un mitin de despedida, en el que se hizo una colecta para ayudar a la revolución rusa. La suscripción ascendió a 310 dólares, de los cuales entregaron 100 los obreros alemanes, por intermedio de su presidente. Autorizado por los organizadores del acto, distribuí los 300 dólares, que me fueron entregados al día siguiente, entre cinco emigrantes que volvían a Rusia y que no disponían de recursos para el viaje. Tal es la verídica historia de los “diez mil dólares”. La conté en el periódico de Gorky, el Novaia Skhins (número de 27 de junio), poniendo fin al relato con la siguiente declaración: “Para poner un coeficiente corrector en las fantasías de todos esos caballeros mentirosos, difamadores, periodistas kadetes y desventurados, creo oportuno decir que en ningún momento de mi vida he sabido lo que era disponer de diez mil dólares juntos, ni siquiera de la décima parte de esa cantidad. Ya sé que esta confesión, a los ojos de un auditorio de kadetes, irá harto más en detrimento de mí reputación que todas las insinuaciones del señor Miliukov. Pero ya hace mucho tiempo que me he resignado a terminar la vida sin cosechar la menor simpatía ni el menor aplauso por parte de la burguesía liberal”.
Con esto, cesó la campaña difamadora. Con el balance y el análisis de ella me pareció oportuno dar a las prensas un folleto que apareció bajo el título de ¡A los calumniadores! Una semana después, por los días de Julio, el 23, el Gobierno provisional me encarcelaba bajo la imputación de estar a las órdenes del Káiser y de Alemania. De instruir el sumario se encargaron varios juristas acreditados de zarismo. Estas gentes no estaban acostumbradas a perder mucho tiempo con hechos ni con argumentos. Además, los tiempos que atravesábamos excusaban un poco de hacerlo. Cuando me dieron a conocer el sumario, la indignación que me produjo la vileza de aquel proceso resultó bastante amortiguada por la risa que me dio la indefensa estupidez con que estaba llevado.
El día 1.º de septiembre, hice que se uniese al sumario esta declaración mía:
“Habida cuenta de que ya el primer documento que se me ha dado a conocer (la declaración del abanderado Jermolenko) y que hasta ahora ha desempeñado el principal papel en la campaña desencadenada, con ayuda de algunos funcionarios del Ministerio de Justicia, contra mi partido, y personalmente contra mí, se ha demostrado ser, indiscutiblemente, producto de una maniobra intencionada, que más que a esclarecer los hechos, se encamina a oscurecerlos malignamente; habida cuenta también de que el señor juez de Instrucción, Alexandrov, ha pasado por alto en este documento, con deliberada intención, todas aquellas cuestiones y circunstancias importantes, que de haberse esclarecido hubieran tenido que poner de manifiesto, inevitablemente, las inexactitudes deslizadas en la declaración del citado Jermolenko, a quien no conozco; considero política y moralmente humillante para mí el intervenir activamente en este proceso, aunque me reservo con tanta mayor energía el derecho a poner en claro la verdad de esta acusación ante la opinión pública del país, por todos los medios que estén a mi alcance”.
Pronto la acusación había de verse arrastrada por la riada de los grandes acontecimientos que arrollaron, no sólo a los jueces, sino a toda la Rusia del viejo régimen, con sus “nuevos” héroes de la catadura de Kerensky.
No creí que tendría que volver nunca sobre este tema. Pero ha habido un escritor que se ha atrevido, en 1928, a recoger y divulgar la vieja calumnia. Este escritor se llama Kerensky. En 1928, es decir, once años después de aquellos sucesos revolucionarios que tan inesperadamente le exaltaran al Poder, para luego barrerle de un modo muy racional, Kerensky afirma que Lenin y los bolcheviques eran agentes a sueldo del Gobierno alemán, que estaban en relaciones con el Estado Mayor germano y no hacían otra cosa que ejecutar sus órdenes secretas encaminadas a la derrota del ejército y a la desmembración del Estado ruso. Así se sostiene en muchas páginas del ridículo libro, y principalmente en las páginas 290 a 310. Lo ocurrido en el año 1917 debía bastar para revelarnos bien la talla moral e intelectual de Kerensky, y, sin embargo, aún se resistía uno a creer que, después de todo lo ocurrido, hubiese nadie capaz de seguir trayendo y llevando esta “acusación”. Sin embargo, no hay más remedio que rendirse a la evidencia.
Dice Kerensky: “Que Lenin traicionó a Rusia en el momento culminante de la guerra, es un hecho histórico comprobado e indiscutible”. ¿Quién ha aportado estas pruebas “comprobadas”, si es que se aportaron? Kerensky empieza contando prolijamente cómo el Estado Mayor alemán se buscaba entre los prisioneros rusos los candidatos para el espionaje, deslizándolos luego entre las tropas enemigas. Y nos dice que uno de estos espías reales o supuestos (pues no pocas veces, ni ellos mismos sabían su papel) se presentó ante el propio Kerensky a revelarle toda la técnica del espionaje alemán. “Sin embargo —observa nuestro hombre, con un dejo de melancolía— sus revelaciones no tenían gran valor”. ¡Vaya! De modo que él mismo nos da a entender que se trataba de un pobre aventurero, que iba a sorprender su buena fe. ¿Pero es que este episodio tiene algo que ver con Lenin ni con los bolcheviques? No, nada. Pues entonces, ¿para qué lo saca aquí a relucir? Pues para hinchar el perro y dar así más importancia a lo que viene después.
Sí, nos dice, este primer caso carecía de interés; pero, en cambio, lo tenía, “y muy grande”, una información que obtuvimos por otro conducto. Y esta información “venía a probar de un modo definitivo que los bolcheviques, mantenían relaciones con el Estado Mayor alemán”. Fíjese bien el lector: “volvía a probar de un modo definitivo”. Y continúa: “También podrían descubrirse los medios y los caminos por donde se llevaban estas relaciones”. “Podrían descubrirse”. Pero esto no quiere decir nada. ¿Es que se descubrieron, en realidad? Pronto lo sabremos; un poquito de paciencia. Once años hubieron de pasar para que estas revelaciones sensacionales maduraran en los senos del espíritu de su creador.
“En el mes de abril, se presentó en el cuartel general, delante del Mariscal Alexeiev, un oficial ucraniano llamado Jarmolenko”. Más arriba tuvimos ya ocasión de encontrarnos con este nombre.
Tenemos delante a la figura central del retablo. No estará de más advertir que Kerensky no sabe ser preciso ni aun en aquellos casos en que nada sale ganando con la imprecisión. El verdadero nombre de este pequeño rufián que saca a escena no es Jarmolenko, sino Jermolenko; a lo menos, ese nombre se le daba en los papeles del juez nombrado por el señor Kerensky. Seguimos. El abanderado Jarmolenko (al que Kerensky, con una vaguedad buscada, llama “oficial”) se presentó, pues, en el cuartel general como falso agente de los alemanes, para desenmascarar a los agentes verdaderos. Gracias a las revelaciones de este gran patriota, al que hasta la Prensa burguesa archienemiga de los bolcheviques se veía obligada, poco tiempo después, a presentar como un sujeto oscuro y sospechoso, pudo demostrarse, de un modo comprobado y definitivo, que Lenin no era una de las grandes figuras de la historia, sino un espía a sueldo de Ludendorv. Pero ¿de qué modo consiguió adueñarse de este secreto él abanderado y qué pruebas aportaba para ganar el convencimiento de Kerensky? Jarmolenko, tenía, según sus informes, orden del Estado Mayor alemán para fomentar en Ucrania un movimiento separatista. “Se le dieron todas (!) las informaciones necesarias —dice Kerensky—, acerca de los caminos y los medios por los cuales podía entrar en relaciones con las personalidades alemanas más relevantes (!), acerca de los Bancos (!) por los que se le harían las remesas de fondos y los nombres de los agentes más importantes, entre los que figuraban varios separatistas ucranianos y Lenin”. Todo esto aparece literalmente en las páginas 295-296 del voluminoso libro. Ya sabemos los métodos de que usaba con sus espías el Estado Mayor alemán. Apenas aparecía cualquier abanderado medio analfabeto que se prestase a servir de espía, apresurábase, no a destinarlo a las órdenes de uno de los oficiales de la sección de espionaje, sino a ponerlo en relación directa “con las personalidades alemanas más relevantes”; le informaban, sin andarse con más rodeos, de toda la red de agentes alemanes, le señalaban los Bancos, no uno cualquiera, sino todos a la vez, por los que el Estado Mayor giraba sus fondos No puede uno por menos de pensar, leyendo esto, que el Estado Mayor alemán procedía con una ligereza inconcebible. Pero en realidad, esta reflexión, más que al propio Estado Mayor alemán, hay que hacerla a la imagen que de él se forman Juan y Diego; es decir, estos dos abanderados que son el abanderado militar Jarmolenko y el abanderado político Kerensky.
¿O es que Jarmolenko, a pesar del oscuro anónimo que envuelve su persona y de su modesto rango jerárquico, ocupaba un puesto importante en la red del espionaje alemán? Así nos lo quiere hacer creer Kerensky. Lo grave es que nosotros conocemos, además de su libro, sus fuentes de información. Y Jarmolenko, más sincero que Kerensky, nos dice, en unas declaraciones que hizo en el tono de un pobre aventurero tonto, cuál era su precio, y lo que vino a percibir del Estado Mayor alemán, que fueron, en números redondos, usos mil quinientos rublos; cantidad nada arrogante, por cierto, si se tiene en cuenta la gran depreciación del rublo en aquellos años y que con ella había de atenderse a todos los gastos que ocasionase la desmembración de la Ucrania y el derrocamiento de Kerensky. Jarmolenko confiesa abiertamente en sus declaraciones —que se han hecho públicas— que hubo de quejarse con amargura de la tacañería alemana, sin conseguir nada.
“¿Cómo tan poco?” protestaba el pobre abanderado. Pero las “personalidades relevantes”, a quienes le remitieron fueron inflexibles. Jarmolenko no nos dice, por desgracia, si estas negociaciones las llevaba directamente con Ludendorv, con Hindenburg, con el Kronprinz o con el Káiser en persona. Guarda en el más obstinado silencio el nombre de aquellas “personalidades relevantes” que le entregaron los mil quinientos rublos para hacer añicos a Rusia, para los gastos de viaje, para pitillos y para un traguito. Sin embargo, aventuramos la hipótesis, acaso temeraria, de que aquel dinero se consumió casi todo él en traguitos, y que el abanderado, después que los “fondos” alemanes se hubieron volatilizado en su bolsillo, renunciando altruistamente a dirigirse a los Bancos de Berlín cuyos nombres le habían dado, fue a presentarse como un bravo al cuartel general ruso para confortar allí sus sentimientos patrióticos.
¿Y quiénes eran los “varios separatistas ucraniano” que Jarmolenko denunció a Kerensky? El libro de éste guarda un absoluto, silencio acerca de los nombres. Sin embargo, para dar mayor autoridad a las míseras mentiras de Jarmolenko, Kerensky añade, por su cuenta, unas cuantas.
Sabemos por sus declaraciones documentales, que Jarmolenko sólo mencionó a un separatista: a Skoropis-Joltuchovsky. Kerensky silencia el nombre, y hace bien, pues de mencionarlo no hubiera tenido más remedio que reconocer la poca novedad de las revelaciones del abanderado. El nombre de Joltuchovsky no era para nadie un secreto. Había rodado por los periódicos docenas de veces durante la guerra. Joltuchovsky no silenció nunca sus relaciones con el Gobierno alemán. En el Nasche Slovo, que publicábamos en París, hube de marcar con el hierro, ya a fines de 1914, a un pequeño grupo de separatistas ucranianos que mantenían relaciones con las autoridades militares alemanas. Los llamaba a todos por su nombre, y entre ellos figuraba ése. Pero ahora, nos, enteramos de que además de los “varios separatistas ucranianos”, en Berlín le dieron a Jarmolenko el nombre de Lenin. El que le diesen los nombres de los separatistas nada tiene de extraño, puesto que el propio Jarmolenko iba a emprender una propaganda de ese género. Pero ¿a qué venía el darle el nombre de Lenin? Kerensky no dice nada acerca de esto. Y se comprende que nada diga.
En sus declaraciones embarulladas, Jarmolenko hubo de barajar, sin sentido ni coherencia alguna, el nombre de Lenin. El abanderado a que Kerensky iba a recoger sus inspiraciones, cuenta que le nombraron espía alemán para fines “patrióticos”, que pidió que le aumentasen los “fondos secretos” (¡1500 rublos de entonces!), que le fueron señaladas las obligaciones que contraía: espiar, volar puentes, etcétera, y luego, sin que venga a cuento, añade que le comunicaron (¿quién?), que en Rusia “no trabajaría solo”, pues estaban “Lenin y sus partidarios, que laboraban en la misma (!) dirección”. No he hecho más que reproducir a la letra sus declaraciones. Resulta, pues, que a un modesto agente de espionaje encargado de volar puentes se le entrega, sin que se vea la menor necesidad práctica de hacerlo, un secreto tan considerable como es el de las relaciones entre Lenin y Ludendorv Al final de sus declaraciones, y siempre sin la menor relación con la anterior, hablando al dictado como el más lerdo comprendería, Jarmolenko se sale de pronto con lo que sigue: “Se me dijo (¿por quién?) que Lenin había conferenciado varias veces en Berlín (con representantes del Estado Mayor) y que se alojaba en casa de Skoropis-Joltuchovsky, de lo cual me pude convencer yo mismo”. Punto final. De cómo se convenciera, no nos dice una palabra. El juez Alexandrov no sintió la menor curiosidad de hacerle aclarar esa referencia de hecho, la única de esta naturaleza que aparece en sus declaraciones. Ni siquiera se le ocurrió hacerle una pregunta tan sencilla como ésta: ¿Cómo se convenció el abanderado de que Lenin, durante la guerra, estuvo en Berlín alojado en el domicilio de Joltuchovsky? ¿O es que formuló esa pregunta (no pudo por menos de haberla formulado), y como contestación sólo obtuvo un gruñido desarticulado, en vista de lo cual le pareció que este pequeño episodio no debía figurar en el sumario? Es muy probable que fuese así. Pues bien: ante una maniobra tan burda, no parece que sea indiscreto preguntar: ¿quién será tan tonto que pueda dar crédito a todo esto? Sin embargo, parece que no faltan “hombres de Estado” que aparenten creerlo e inviten a los lectores a compartir su convicción.
“¿Es esto todo?”. Sí; el abanderado militar no nos dice más. Pero queda todavía el abanderado político, que cree oportuno formular algunas hipótesis y conjeturas. Sigámosle.
“El Gobierno provisional —nos dice Kerensky— se vio, pues, en la dificultosa necesidad de seguir las huellas señaladas por Jarmolenko, hasta colgarse a los talones de los agentes que mantenían las relaciones entre Lenin y Ludendorv, cogiéndolos, en lo posible, in fraganti y con las mayores pruebas posibles en su cargo”.
Esta ampulosa frase es una trama formada por dos hilos: cobardía falsedad. En ella sale a plaza por vez primera el nombre de Ludendorv. En las declaraciones de Jarmolenko no se menciona ningún nombre alemán. En la cabeza del abanderado no había sitio para tanto. Kerensky habla con un doble sentido intencional de los agentes intermediarios entre Ludendorv y Lenin. Caben, en efecto, dos interpretaciones: la de que se trata de agentes determinados y ya conocidos, a quienes se acecha para sorprenderlos in fraganti, y la de que sólo quiere aludirse a mediadores en abstracto. Cuando habla de “colgarse” de sus talones, sólo quiere referirse, por el momento, a talones desconocidos, anónimos, trascendentes. Con sus trucos de palabras, el calumniador no se da cuenta de que pone al desnudo su propio talón de Aquiles o, mejor dicho, aunque la expresión sea menos clásica, su pezuña.
Las diligencias se llevaban, según Kerensky, tan en secreto, que ni siquiera tenía noticia de ellas el desdichado ministro de Justicia, Pereversev. He aquí la auténtica discreción de los hombres de Estado. De ella podría aprender el Estado Mayor alemán, que no tiene inconveniente en confiar al primero que llega los nombres de sus Bancos secretos e incluso sus relaciones con los caudillos de un gran partido revolucionario. No, Kerensky no es tan ligero; sólo hay tres ministros a quienes considere lo bastante dignos para no soltar los talones de los agentes de Ludendorv.
“El asunto era extraordinariamente difícil, enojoso e intrincado”, se lamenta Kerensky. Y esta vez, sí que le creemos. Pero el éxito coronó plenamente los patrióticos esfuerzos de aquellos hombres.
El propio Kerensky nos lo dice: “Claro está que el resultado de la investigación fue verdaderamente anonadador para Lenin. Sus relaciones con Alemania pudieron comprobarse de una manera inequívoca”. No lo olvide el lector: “Se comprobaron de una manera inequívoca”.
¿Cómo y por quién? Al llegar a este pasaje de su novela policíaca, Kerensky saca a escena a dos revolucionarios polacos bastante conocidos: Ganetsky y Koslovsky y a una señora llamada Sumenson, de la que nadie supo decirnos nada y cuya existencia no ha habido manera de comprobar.
Estos tres individuos eran, al parecer, los agentes mediadores que servían de enlace entre el general alemán y el revolucionario ruso. ¿A título de qué cita Kerensky con ese cometido al polaco Koslovsky ya muerto, a Ganetsky, que goza de excelente salud? Lo ignoramos. Jarmolenko no le dio el nombre de ninguna de estas personas. Estos nombres emergen en las páginas del libro de Kerensky como en los días de Julio de 1917 emergieron inesperadamente en las columnas de los periódicos, como caídos de las nubes, papel que, sin duda alguna, hubo de desempeñar para estos efectos el contraespionaje zarista. He aquí lo que refiere Kerensky: “El agente bolchevique alemán de Estocolmo, encargado de documentos que probaban de una manera irrefutable las relaciones existentes entre Lenin y el alto mando alemán, iba a ser detenido en la frontera ruso-sueca. El contenido de estos documentos nos constaba con todo detalle”. Este agente era, al parecer, Ganetsky. Como vemos, los cuatro ministros, el más inteligente de los cuales era, naturalmente, el propio presidente del Consejo, no habían perdido el tiempo: sabían que un agente bolchevista sacaba de Estocolmo documentos previamente conocidos de Kerensky (“cuyo contenido le constaba con todo detalle”) y que probaban por manera irrefutable, que Lenin estaba al servicio de Ludendorv. ¿Y por qué, si tan bien los conocía, Kerensky guarda en secreto el contenido de esos documentos? ¿Por qué, por lo menos, no nos hace un breve resumen? ¿Por qué no nos dice, aun cuando sólo fuese mediante una ligera alusión, por qué conducto lo había averiguado? ¿Por qué no explica con qué objeto llevaba aquel agente bolchevista los documentos que tan irrefutablemente probaban que los bolcheviques eran agentes de Alemania? Kerensky no dice una palabra de todo esto. ¿Quién será tan necio —nos permitimos preguntar por segunda vez— que dé crédito a sus afirmaciones?
El agente de Estocolmo —se nos dice— no fue detenido. Los notables documentos, cuyo contenido “le constaba con todo detalle” a Kerensky en 1917, pero que en 1928 no cree oportuno comunicar a sus lectores, no pudieron ser confiscados. El agente de Estocolmo se puso en camino, pero no llegó a la frontera. ¿Y todo por qué? Pues porque el ministro de Justicia, Pereversev, que no podía aferrarse a los talones de los perseguidos por no estar en el ajo, se fue de la lengua antes de tiempo y descubrió a los periódicos el gran secreto del abanderado. ¡Y pensar que habían tenido la solución tan cerca, tan al alcance de la mano!
“Los dos meses de trabajo que el Gobierno provisional (y principalmente Terechensko) había dedicado a descubrir los manejos bolchevistas, no condujeron a nada”. Es Kerensky quien lo dice.
“No condujeron a nada”. ¿Pero no se nos había dicho en la página anterior que el resultado de aquellas investigaciones era “verdaderamente anonadador en cuanto a Lenin”, que sus relaciones con Ludendorv se habían “comprobado de modo inequívoco”? ¿Pues cómo resulta ahora que “aquellos dos meses de trabajo no condujeron a nada”? Dígase si todo esto no es de una insigne mentecatez.
Pero no acaba aquí la cosa. Donde mejor resalta acaso la falsedad y la cobardía de Kerensky, es en lo que a mí respecta. Al final de la lista de agentes alemanes a quienes había de detener de orden suya, Kerensky hace esta modesta observación: “Algunos días después, fueron detenidos también Trotsky y Lunatcharsky”. Es el único momento en que me incluye a: mí en la red del espionaje alemán. Y lo hace de un modo sórdido, sin remontarse a cumbres de elocuencia, ni dar su “palabra de honor”. ¡Ya lo creo! Kerensky no podía eludir en modo alguno mi nombre, pues era innegable que su gobierno me había detenido y me había hecho objeto de la misma acusación que a Lenin. Pero es natural que no sintiese grandes deseos ni medios de dedicar floridos párrafos a las pruebas acumuladas contra mí, pues precisamente en punto a mí, fue donde más claramente enseñó su gobierno aquella pezuña de que más arriba hablábamos. La única prueba que adujo contra mí el juez Alexandrov, era que había cruzado por el territorio alemán en el vagón “precintado” en compañía de Lenin. El viejo perro guardián de la justicia zarista, no tenía ni la menor idea, de que el que había hecho el viaje por Alemania en el vagón precintado en compañía de Lenin, no era yo, sino Martov, el caudillo de los mencheviques. No sabía que yo había llegado de Nueva York un mes después que Lenin, Pasando por el campamento de prisioneros del Canadá y por la península escandinava. Tan ridícula y mezquina era la acusación amañada contra los bolcheviques, que aquellos caballeros falsificadores no se tomaron ni siquiera el trabajo de ir a ver a los periódicos cuándo y por dónde había entrado yo en Rusia. A partir de aquel momento, ya estaba descubierto y al desnudo el juez instructor. Le lancé a la cara aquellos sucios papeluchos, le volví la espalda y me negué a seguir hablando con él. Sin pérdida de momento, dirigí una protesta al Gobierno provisional. En este punto es donde mejor resalta la conducta culpable de Kerensky y el crimen que comete con sus lectores. Kerensky sabe perfectamente cuán vil e infundado fue el proceso que se me formó por su judicatura. He aquí por qué se limita a mencionarme de pasada entre los agentes del espionaje alemán, pero sin decir ni una palabra de cómo él y sus tres ministros se colgaban de mis talones en Alemania, mientras yo estaba tan ajeno a aquello, recluido en el campamento de prisioneros del Canadá.
“Lenin no hubiera conseguido jamás destruir a Rusia, a no ser apoyándose en todo aquel poderío material y técnico de la propaganda alemana y del espionaje alemán”. Kerensky se complace pensando que el viejo régimen (incluyéndole a él) no fue derrocado revolucionariamente por el pueblo, sino por los manejos de los espías alemanes. ¡Triste filosofía ésa en que la vida de una gran nación no es más que un juguete a merced del aparato de espionaje de la nación vecina! ¿Y cómo, si al poderío militar y técnico de Alemania le bastaron unos cuantos meses para echar por tierra la democracia de Kerensky y aclimatar artificialmente el bolchevismo, la maquinaria material y técnica de todos los países aliados juntos, no consiguió derrotar en doce años de lucha ese régimen bolchevista, tan artificialmente implantado? Pero, no nos dejemos llevar de consideraciones histórico-filosóficas y atengámonos a los hechos. ¿En qué se tradujo la ayuda técnica y financiera de Alemania? Kerensky no dice nada acerca de esto.
Cierto es que se remite a las Memorias de Ludendorv, pero lo único que de estas Memorias se desprende es que Ludendorv confiaba en que la revolución —primero la de Febrero y luego la de Octubre— desmoralizase los ejércitos zaristas. Mas, para descubrir estos planes de Ludendorv no hacían falta sus Memorias; bastaba con el hecho de que los alemanes hubieran dejado atravesar por su territorio a un puñado de revolucionarios rusos. Para Ludendorv, esto era una pequeña aventura que le dictaba el interés de Alemania en su situación militar difícil. Lenin se aprovechó de los cálculos de Ludendorv para ponerlos al servicio de los suyos propios. Ludendorv pensaba: que Lenin derroque a los patriotas, que ya me encargaré yo luego de acabar con él. Y Lenin: Acepto la oferta de cruzar por Alemania en el vagón con que me brinda Ludendorv, y ya le pagaré el favor a mi manera.
Para demostrar que dos planes históricos antagónicos se encontraban en un punto y que este punto era un vagón “precintado”, no hacía falta el talento policíaco de un Kerensky. Se trata de un hecho histórico. Y de entonces acá, la historia ha tenido tiempo sobrado para echar cuentas y ver cuál de los dos cálculos acertó. El día 7 de noviembre de 1917, se apoderaban los bolcheviques del Gobierno. Un año después, día por día, las masas revolucionarias alemanas, poderosamente alentadas por la revolución rusa, echaban del Poder a Ludendorv ya sus amos. Habían de pasar otros diez años para que ese Narciso democrático maltratado por la historia, volviese a sacar a luz una calumnia imbécil, una calumnia que no va contra Lenin, sino contra un gran pueblo y contra su revolución.

1919: Con la tropa en el frente Polaco
Regresar al índice
De Julio a Octubre
El día 4 de junio, la fracción bolchevista leyó en el congreso de los Soviets, convocado para tratar de la acción de guerra que Kerensky preparaba en el frente, una declaración presentada por mí. En ella, hacíamos notar que la acción planeada era una aventura que podía poner en peligro la existencia del ejército ruso. El Gobierno provisional, ajeno a todo, seguía embriagándose con vanos discursos. El ministro consideraba aquella masa de soldados, removida hasta el tuétano por la revolución como una especie de dúctil arcilla con la que podía hacer cuanto se le antojase. Kerensky recorría el frente, juraba, amenazaba, se arrodillaba, besaba el suelo, se hartaba de hacer payasadas sin contestar ni a una sola de las preguntas que atormentaban al soldado. Dejándose llevar por efectismos baratos y apoyado en la mayoría del congreso de los Soviets, ordenó el ataque. Cuando se produjo el desastre que los bolcheviques habían previsto, no se supo hacer cosa mejor que acusar a los propios bolcheviques como culpables. Empezó una campaña furibunda. La reacción, atrincherada detrás del partido de los kadetes, nos acosaba por todas partes y pedía nuestras cabezas.
Las masas habían perdido toda la confianza en el Gobierno provisional. Petrogrado seguía siendo, como en la primera etapa de la revolución, la vanguardia más avanzada. En las jornadas de Julio, esta vanguardia tuvo el primer choque abierto con el Gobierno de Kerensky. No era todavía el alzamiento, que había de sobrevenir; era un simple combate de patrullas. Pero aquel choque bastó para demostrar que Kerensky no tenía detrás de sí, como pretendía, al ejército “democrático”; que las fuerzas en que se apoyaba contra nosotros eran, en realidad, las fuerzas de la contrarrevolución.
Tuve noticia de la sublevación del Regimiento de ametralladores, y de la proclama que dirigían al resto de las tropas y a las fábricas, el día 3 de julio, estando en el palacio de Taurida, durante la sesión. La noticia me sorprendió. El movimiento había brotado por su propio impulso, de su propia conciencia de poder, por iniciativa anónima de abajo. Al día siguiente, tomaba mayores vuelos, alentado ya por nuestro partido. El palacio de Taurida estaba impotente de gente aquel día. No se oían más gritos que éste: “¡Todo el Poder a los Soviets!”. Un tropel sospechoso, que se mantenía retraído a la puerta del Palacio, cogió a Tchernov, Ministro de Agricultura, y lo metió en un automóvil. La multitud no parecía interesarse gran cosa por la suerte que pudiera correr el ministro; sus simpatías no estaban, manifiestamente, de su parte. Pronto se supo dentro que habían detenido a Tchernov y que su persona se encontraba en peligro. Los social-revolucionarios decidieron emplear autos blindados para ir en rescate de su caudillo; estaban nerviosos viendo decrecer su popularidad, y querían enseñar el puño. A mí me pareció que lo mejor era saltar también al coche y ver cómo salíamos de entre aquella multitud, para luego poner en libertad al prisionero. Pero el bolchevique Raskolnikov, teniente de la flota del Báltico, que había traído a la manifestación a los marineros de Cronstadt, insistía, muy excitado, en que era necesario ponerlo inmediatamente en libertad, para que no se dijese que le había detenido su gente. En vista de esto, busqué el modo de acceder a su pretensión. Pero es mejor que le ceda la palabra al propio Raskolnikov. “Es difícil —cuenta el expansivo teniente, en sus Memorias— decir cuánto hubiera durado todavía la excitación turbulenta de la multitud, a no haber sido por la intervención del camarada Trotsky. De un salto, se puso en la delantera del automóvil y, haciendo con el brazo ese gesto enérgico y rotundo del que se ha cansado ya de esperar, demandó silencio. En un instante, hízose un silencio absoluto; no se oía una mosca. Leo Davidovich, con su voz alta, clara, metálica, pronunció un pequeño discurso, que terminó con esta frase: “Todo aquel que desee que se cometa algún acto de violencia contra Tchernov, que levante la mano ”. Nadie despegó los labios —prosigue Raskolnikov—, nadie replicó una palabra. ¡Ciudadano Tchernov, está usted libre! —exclamó Trotsky, con tono solemne—, y volviéndose con todo el cuerpo al Ministro de Agricultura, le invitó con un gesto a salir del coche. Tchernov estaba más muerto que vivo. Yo mismo le ayudé a bajar. El ministro, con el semblante desmadejado y expresión de tortura, subió las escaleras con paso vacilante y desapareció en el vestíbulo de palacio, mientras Leo Davidovich, satisfecho de su triunfo, se alejaba también”.
Prescindiendo del ambiente de patetismo, perfectamente superfluo, la escena está fielmente contada. No importa: la Prensa enemiga no tuvo inconveniente alguno en decir que el causante de la detención había sido yo, que quería que linchasen al ministro. Tchernov, ante estas imputaciones, guardaba silencio pudorosamente: para un ministro “del pueblo” era duro tener que reconocer que no debía la cabeza precisamente a su popularidad, sino a la intercesión de un bolchevique.
No cesaban de enviarnos comisiones, pidiendo, en nombre de los manifestantes, que el Comité ejecutivo se hiciese cargo del Poder. Tcheidse, Zeretelli, Dan, Goz, entronizados en la presidencia como fetiches, no se dignaban dar respuesta alguna a las comisiones, se quedaban mirando para la sala o se miraban, misteriosos e inquietos, unos a otros. Los bolcheviques hicieron uso de la palabra para apoyar las pretensiones de los comisionados, que hablaban en nombre de los soldados y los obreros. Los señores de la presidencia seguían callando. Esperaban, sin duda. ¿Qué era lo que esperaban? Así pasaron varias horas. Ya tarde de la noche, en las bóvedas del palacio, empezaron a sonar gritos de victoria en forma de toques de trompeta. La presidencia resucitaba, como galvanizada por una corriente eléctrica. Alguien vino a comunicar solemnemente que el Regimiento de Wolyn llegaba del frente para ponerse a las órdenes del Comité ejecutivo central. La “democracia” se había convencido de que en toda la gigantesca guarnición de Petrogrado no había un solo cuerpo de tropa del que pudiera fiarse. Fue necesario esperar a que llegase del frente un brazo armado. ¡Cómo cambió de pronto la decoración! Las comisiones fueron expulsadas del salón; ya no había palabra para los bolcheviques. Los caudillos de la democracia decidieron vengarse en nosotros del miedo que les habían hecho pasar las masas. Desde la tribuna del Comité ejecutivo cerníanse sobre la sala tonantes discursos, hablando de una rebelión armada que, afortunadamente, habían sofocado las tropas fieles a la revolución. El partido bolchevique fue declarado partido contrarrevolucionario. Y todo, por la llegada del Regimiento de Wolyn. A los tres meses y medio, este Regimiento se pasaba como un solo hombre al lado de los que derribaron el Gobierno de Kerensky.
En la mañana del día 5 tuve una conversación con Lenin. El asalto de las masas había sido rechazado en toda la línea.
—Ahora —me dijo Lenin— nos fusilarán, primero a uno y luego a otro, ya lo verá usted; es su momento.
Pero Lenin daba excesiva importancia a nuestro enemigo, no porque a éste le faltase la furia, sino porque le faltaban la capacidad y la decisión para actuar. No nos fusilaron, aunque le anduvieron muy cerca. En las calles, todo el mundo era a insultar y golpear a los bolcheviques, y los “junkers” asaltaron y saquearon el palacio de la Tchessinskaia y la imprenta de la Pravda. Toda la calle delante de la imprenta estaba sembrada de cuartillas. Allí hubo de perecer, entre muchos otros originales, el de mi folleto polémico ¡A los calumniadores! La escaramuza de patrullas se convertía en una campaña sin enemigo. Y el adversario quedó vencedor, sin lucha y a poca costa, pues nosotros decidimos no darle batalla. Nuestro partido salió duramente castigado. Lenin y Zinoviev hubieron de ocultarse. Practicáronse numerosísimas detenciones, acompañadas casi todas de sus correspondientes palizas. Los cosacos y los “junkers” les quitaban a los detenidos el dinero, a pretexto de que era dinero “alemán”. Muchos de los que se habían embarcado con nosotros y se decían más o menos amigos nuestros, nos volvieron la espalda. En el Palacio de Taurida nos proclamaron contrarrevolucionarios, lo cual nos dejaba, en realidad, a merced del primero que quisiera quitarnos de en medio. La dirección del partido dejaba bastante que desear. Faltaba Lenin. El ala de Kamenev empezaba a levantar la cabeza. Muchos de los directivos —y entre ellos contábase Stalin— se estaban cruzados de manos, esperando a que se desarrollasen los acontecimientos para dar luego rienda suelta a su sabiduría. La fracción bolchevista del Comité ejecutivo central, sentíase huérfana en aquel Palacio de Taurida. Me envió una comisión a rogarme que tomase la palabra para definir la situación política del momento: yo no estaba todavía afiliado al partido, pues habíamos decidido aplazar este trámite hasta el congreso que estaba a punto de celebrarse. No hay que decir que acepté el encargo muy de buen grado. Aquel compromiso adquirido con la fracción bolchevique me imponía esos deberes morales que imponen las alianzas en una plaza asediada por el enemigo. En mi discurso dije que, pasada esta crisis, nos esperaba un rápido triunfo; que las masas, cuando viesen probada nuestra lealtad a la idea por los hechos, se vendrían entusiastamente con nosotros; que en tiempos como aquéllos había que vigilar de cerca a todos los revolucionarios, pues en momentos tales, los hombres se pesaban en una balanza que no mentía. Todavía me acuerdo —y recordándolo, siento gran satisfacción— del calor y la gratitud con que me acompañó la fracción en aquel discurso. “Fuera de Lenin, ausente del movimiento —decía Muralov—, el único que no ha perdido la cabeza es Trotsky”. Es probable que si escribiese estas Memorias en otras condiciones —aunque en otras condiciones es probable también que no las escribiese— suprimiese mucho de lo que aquí digo. Pero tal como están las cosas, no puedo volverme de espaldas a ese falseamiento del pasado que es la principal preocupación de los epígonos y que tan bien saben organizar. Mis amigos están en las cárceles o en el destierro. No tengo más remedio que decir de mí mismo cosas que en otras condiciones no tendría para qué contar. No se trata tanto, en lo que a mí respecta, de la verdad histórica como de seguir librando una lucha que no ha terminado aún
De aquellos tiempos data mi amistad, inseparable, así en la guerra como en la política, con Muralov. Permítaseme que diga aquí unas palabras acerca de este hombre. Muralov es un viejo bolchevique que luchó por la revolución de 1905 en las calles de Moscú. En las inmediaciones de Moscú, en un lugar llamado Serpuchovo, viose envuelto en un pogromo organizado por los “Cien Negros” y amparado como siempre, por la policía. Muralov es un gigante, a cuyo arrojo, temerario sólo iguala su magnífica bondad. Los enemigos le tenían cercado con otras gentes de izquierda en el edificio del “zemstvo”. Salió del local y avanzó, revólver en mano, hacia la multitud sitiadora, haciéndola retroceder. Pero un puñado de pogromistas combativos le cerró el paso. Los cocheros de punto empezaron a vociferar su júbilo. ¡Paso! —gritaba el gigante sin detenerse, blandiendo el revólver—. Saltaron a él. Muralov dejó a uno muerto en el sitio e hirió a otro. La multitud dio un salto atrás. Y nuestro hombre, sin apresurar el paso, hendiendo la muchedumbre como una quilla, siguió andando a pie hasta Moscú.
Su proceso duró más de dos años y, a pesar de la furibunda reacción desencadenada, acabó con una absolución. Muralov, que era agrónomo de profesión y había sido durante la guerra imperialista soldado de una compañía de automóviles, luchó en Moscú a la cabeza de las masas en las jornadas de Octubre, y después de la victoria fue nombrado Comandante primero de aquella zona militar. Fue el mariscal indomable de la guerra revolucionaria, siempre en su puesto, cumpliendo sencillamente con su deber, sin afectación. Durante las campañas, llevaba a todas partes una propaganda incansable por el hecho; daba consejos agrícolas, segaba la mies y, descansando entre labor y labor, curaba a los hombres y a las vacas. En las situaciones más difíciles, aquel hombre irradiaba serenidad, objetividad y ardor. Cuando hubo terminado la guerra, los dos ambicionábamos pasar juntos las horas libres.
Nos unía, además, la pasión de la caza. Juntos, recorrimos el Norte y el Sur, unas veces detrás de los osos y los lobos, otras veces tirando a los faisanes y a las avutardas. Al presente, Muralov estará cazando en la Siberia, donde purga en el destierro el pecado de pertenecer a la oposición
Muralov no perdió tampoco la serenidad, que fue para muchos refugio, en aquellos días de julio del año 1917. Y eso que todos necesitábamos dominarnos mucho para no pasar con los hombros humillados y la cabeza gacha por los pasillos y los salones del Palacio de Taurida, por entre aquellas miradas cargadas de odio, aquellos cuchicheos preñados de ira, aquel jactancioso darse de codos (¡Miradlos! ¡Miradlos!) y aquel ostensible rechinar de dientes, que era como si a uno le diesen baquetas. No hay nada más airado que uno de esos filisteos “revolucionarios” hinchados y charlatanes, cuando ven que la misma revolución que les ha exaltado de la noche a la mañana, empieza a poner en peligro su magnificencia fugaz. Aquel camino que había que recorrer hasta la cantina del Comité ejecutivo era un pequeño Gólgota.
En la cantina nos repartían té y pan negro untado de manteca con queso o caviar colorado de grano grueso, de que había abundancia en el Smolny, como más tarde en el Kremlin. A medio día, nos daban sopa de berzas y un pedacito de carne. El encargado del buffet del Comité ejecutivo era el soldado Grafov. Cuando más arreciaba la campaña de difamación contra nosotros y Lenin, a quien habían decretado espía alemán, tenía que permanecer escondido en una tienda de campaña, advertí que Grafov procuraba escoger para mí el vaso de té más caliente y el panecillo más relleno. Era evidente que aquel hombre simpatizaba con los bolcheviques, aunque quisiera ocultarlo a sus superiores. Seguí observando. Grafov no estaba solo. Todo el personal subalterno del Smolny, porteros, correos centinelas, se inclinaban a nuestro lado. Entonces comprendí que teníamos andada la mitad del camino. Pero por el momento, sólo la mitad.
La prensa hacía contra los bolcheviques una campaña sin igual en punto a malignidad y villanía, que sólo había de ser superada años más tarde por la sostenida por Stalin contra la oposición. Lunatcharsky hizo en julio algunas declaraciones un tanto equívocas que la Prensa, no sin razón, interpretó en el sentido de que se separaba de los bolcheviques. No faltaron periódicos que me atribuyesen también a mí declaraciones del mismo tenor. El día 10 de julio dirigí al Gobierno provisional una carta en la que me mostraba plenamente solidarizado con Lenin y que terminaba con las palabras siguientes “No hay ninguna razón para que se me excluya de ese decreto por el que se da orden de detención contra Lenin, Zinoviev y Kamenev No hay razón alguna, tampoco, para dudar que yo sea un enemigo tan irreconciliable como los citados camaradas de la política toda del Gobierno provisional”. Los caballeros ministros sacaron la consecuencia lógica e inevitable de aquella carta y me mandaron detener como agente de los alemanes.
En mayo, cuando Zeretelli montaba en colera contra los marinos y mandaba desarmar a los artilleros de la Marina, le predije que no estaba lejano el día en que tendría que acudir a aquellos mismos marinos buscando refugio en ellos contra el general que ensebase la soga para la revolución.
En efecto: en el mes de agosto este general asomaba la cabeza en la persona de Kornilov. Zeretelli imprecó la ayuda de los marineros de Kronstadt, y éstos no se la negaron; el crucero Aurora fondeó en las aguas del Neva. Yo hube de observar, ya a través de los barrotes de la celda, cómo y con cuánta rapidez se realizaba mi predicción. Los marineros del Aurora mandaron una comisión a la cárcel a hablar conmigo, a la hora de las visitas, para que les aconsejase si debían proteger el Palacio de Invierno o tomarlo por asalto. Les recomendé que antes de liquidar con Kerensky quitasen de en medio a Kornilov.
—Lo nuestro —les dije— no nos lo quitará nadie.
—¿Cree usted ?
—¡Estoy seguro!
Mi mujer fue a visitarme a la cárcel con los chicos, que ya habían tenido tiempo por entonces, a formarse una experiencia política propia. Los muchachos estaban pasando el verano en el campo, con la familia de W., un Comandante retirado, amigo nuestro. En esta casa solían reunirse bastantes visitas, oficiales la mayoría de ellos, que entre traguito y traguito, despotricaban a su gusto contra los bolcheviques. En el mes de julio llegó la difamación a su apogeo. Algunos de estos oficiales, no tardaron en partir para el Sur, donde se concentraban los que más tarde habían de ser los cuadros de los blancos. No sé qué joven patriota se permitió decir, estando en la mesa, que Lenin y Trotsky eran espías de los alemanes. Mi chico mayor que oyó aquello, saltó a él con una silla en alto, y el pequeño se levantó también blandiendo un cuchillo de mesa. Las personas mayores hubieron de separar a los contendientes. Los dos hermanos encerráronse en su cuarto y rompieron a llorar amargamente. Estaban empeñados en irse andando hasta Petrogrado a enterarse de lo que hacían allí con los bolcheviques. Por fortuna, llegó la madre, los tranquilizó y los llevó con ella. Pero tampoco salían ganando nada con estar en Petrogrado. Los periódicos se hartaban de cubrir de insultos a los bolcheviques. Su padre estaba en la cárcel. Decididamente, la revolución había frustrado sus esperanzas. Pero no por eso dejaron de fijarse entusiasmados en cómo su madre me alargaba una navaja por entre las rejas del locutorio. Yo los consolé como solía, diciéndoles que la verdadera revolución no había estallado aún.
Las chicas intervenían ya más seriamente en la vida política. Asistían a los mítines del Circo Moderno y tomaban parte en las manifestaciones. En las jornadas de Julio, viéronse arrastradas por un tumulto, en medio de una multitud; una de ellas perdió las gafas, las dos se quedaron sin sombrero y las dos también temieron quedarse sin su padre, a quien apenas habían visto cruzar un momento por ante sus ojos. Por los días en que Kornilov atacó la capital, los encarcelados tuvimos la vida pendiente de un tenue hilillo. Para todos era evidente que si Kornilov lograba entrar en Petrogrado, lo primero que haría sería matar a los bolcheviques apresados por Kerensky. Además, el Comité ejecutivo central temía que las “guardias blancas” de la capital cayesen sobre la cárcel.
Mandaron, pues, un gran destacamento militar para que protegiese la prisión. Pero resultó, naturalmente, que las tropas no eran “democráticas”, sino bolchevistas y que estaban dispuestas a ponernos en libertad en cuanto quisiéramos. Sin embargo, esto hubiera sido la señal para el alzamiento inmediato, y no había llegado todavía el momento. Además, el propio Gobierno empezó a ponernos, a poco, en libertad; inspirado, por supuesto, en los mismos motivos que le habían impulsado a llamar a los marineros bolchevistas para que defendiesen el Palacio de Invierno. De la cárcel me trasladé directamente al Comité de defensa de la revolución, que acababa de constituirse, donde hube de sentarme en torno a una mesa con aquellos mismos caballeros que me habían mandado a la cárcel como agente de los Hohenzoller y que, por lo visto, todavía no habían tenido tiempo para retirar la imputación. Confieso sinceramente que de sólo ver la catadura de aquellos social-revolucionarios y mencheviques, le daban a uno ganas de desear que el tal Kornilov les echase la mano al cuello y se liase con ellos a cintarazos. Pero este deseo, además de ser poco piadoso, era impolítico. Los bolcheviques se engancharon a la defensa de la ciudad y estuvieron por todas partes en los primeros puestos. La experiencia de la intentona de Kornilov vino a completar la que ya teníamos de las jornadas de Julio. Se demostraba otra vez más que los Kerensky y Cía. no tenían detrás de sí ninguna fuerza real propia. Aquel ejército que se levantó en armas contra Kornilov, era el que había de derrocar el régimen en Octubre. Nos aprovechamos del peligro de la hora para armar a los obreros que Zeretelli había venido desarmando todo el tiempo concienzudamente.
La ciudad, aquellos días, permanecía muda. Todo el mundo cataba esperando la llegada de Kornilov, unos con esperanza, otros con miedo. Los chicos oyeron decir que podía presentarse mañana mismo, y al día siguiente, bien temprano, estaban mirando por la ventana, en ropas menores y con los ojazos muy abiertos, a ver si le veían. Pero Kornilov no se presentó. El alzamiento revolucionario de las masas fue tan potente, que el general sublevado se evaporó como una nube. Pero no sin dejar huella: aquella intentona sirvió de mucho a los bolcheviques.
“La venganza —escribí yo por aquellos días— no se hace esperar. Nuestro partido, perseguido, acorralado, calumniado, jamás conquistó tantos adeptos como en estos tiempos últimos. Y esta expansión no tardará en transmitiese de la capital a las provincias, de las ciudades a los pueblos y a los cuarteles Sin dejar de ser ni por un momento una organización de clase del proletariado, nuestro partido, bajo el fuego de las represalias, se ha convertido en el verdadero guía de las masas oprimidas, esclavizadas, defraudadas y acorraladas ”.
Apenas acertábamos ya a llevar cuenta con aquella nube de nuevos afiliados. En el Soviet de Petrogrado, el número de bolcheviques crecía de día en día. Ya estábamos al filo de la mitad. Sin embargo, en la presidencia, no había uno solo. Surgió el problema de la reelección. Les propusimos a los mencheviques y social-revolucionarios una presidencia mixta. Luego, supimos que a Lenin le había disgustado esto, porque temía que detrás de ello hubiese una tendencia conciliadora. Sin embargo, no logramos llegar a un acuerdo. A pesar de que acabábamos de luchar juntos contra Kornilov, Zeretelli se negó a aceptar una presidencia de coalición. Era precisamente lo que nosotros queríamos. No quedaba, pues, más camino que votar por listas. Me pareció oportuno plantear la cuestión de si Kerensky debía o no figurar en la lista de los contrarios. Aunque de un modo formal pertenecía a la presidencia, no aparecía nunca por el Soviet y no se recataba para mostrar, viniese o no a cuento, el desprecio que sentía por él. La pregunta pilló desprevenida a la presidencia. Kerensky no gozaba allí de estimación ni de respeto. No obstante, era mucho pedir que se desautorizase nada menos que al presidente del Consejo. Los señores de la presidencia cuchichearon un rato, y al cabo dieron a conocer la resolución: “¡Naturalmente que debe figurar en la lista!”. Era también lo que nosotros deseábamos. Reproduzco un fragmento del acta de aquella sesión: “Nosotros abrigábamos la creencia de que Kerensky no pertenecía ya al Soviet (gran ovación). Pero, por lo visto, estábamos equivocados. Entre Tcheidse y Sabadell flota la sombra de Kerensky. Y cuando se os proponga que aprobéis la política de la presidencia tened en cuenta —¡no lo olvidéis!— que lo que se os pide es que votéis por la política de Kerensky (gran ovación).” Esto bastó para que se viniesen con nosotros cien o doscientos delegados que estaban indecisos. El Soviet contaba con bastante más de mil componentes. Las votaciones se hacían saliendo por las puertas. En la sala de sesiones reinaba una excitación tremenda. No se trataba de la presidencia.
Tratábase de la revolución. Yo me paseaba por los pasillos, de arriba abajo, con unos cuantos amigos. Calculábamos que nos faltarían unos cien votos para conseguir la mitad, y aun esto lo considerábamos como un triunfo. Luego se vio que teníamos más de cien votos sobre los que sumaba la coalición de social-revolucionarios y mencheviques. Habíamos vencido. Subí a ocupar el sitio del presidente. Zeretelli, en su discurso de despedida, hizo votos porque nos sostuviésemos en el Soviet, por lo menos, la mitad del tiempo que ellos habían estado al frente de la revolución.
Tanto vale decir que nuestros adversarios no nos daban de vida más que unos tres meses. Se equivocaron de medio a medio. Supimos ir, derechos y seguros, a la conquista del Poder.

1919: Afiche de la Guerra Civil
Regresar al índice
La noche que decide
Se acercaba la hora decisiva de la revolución. El Smolny estaba convertido en una verdadera fortaleza. Arriba, en los tejados, quedaban como herencia del antiguo Comité ejecutivo unas veinte ametralladoras. El Comandante del Smolny, capitán Grekov, era acérrimo enemigo nuestro. En cambio, el jefe del destacamento de ametralladoras vino a decirme que sus hombres estaban con los bolcheviques. Encargué a alguien —tal vez a Markin— de que repasase las ametralladoras. El diagnóstico fue que estaban en mal estado, abandonadas. Los soldados se emperezaban precisamente porque no tenían el menor deseo de salir a la defensa de Kerensky. Hice que mandasen otro destacamento de ametralladoras, seguro y en buenas condiciones. Estaba amaneciendo el día 24 de Octubre[11]. Yo iba de piso en piso, para no estarme quieto en un sitio, para convencerme de que todo marchaba bien y para infundir ánimos a los necesitados de ellos. Por encima de las losas de aquellos claustros, interminables y envueltos todavía en sombras, oíase el rodar de las ametralladoras arrastradas por los soldados, con un estrépito alegre y bullicioso. Era el nuevo destacamento, avisado por mí. Por las puertas asomaban la cabeza, con cara de susto, los pocos social-revolucionarios y mencheviques que se habían quedado en el Smolny. Aquella música no prometía nada bueno, a sus oídos. Poco a poco fueron desfilando todos, uno detrás de otro, y nos quedamos dueños absolutos de aquel edificio, que se disponía a plantar la bandera bolchevista en la capital y en todo el país.
Por la mañana temprano, me encontré en la escalera con un obrero y una obrera que venían corriendo, jadeantes, de la imprenta del partido a avisar que el Gobierno había prohibido la publicación de nuestro órgano central en la prensa y la del periódico del Soviet de Petrogrado. Dijeron que la imprenta había sido sellada por un agente del Gobierno, que se había presentado en compañía de unos cuantos cadetes de la Escuela Militar. De primera intención, esta noticia nos arredró un poco, con ese poder que tienen los trámites formalistas sobre la razón.
—¿No podemos arrancar el sello? —preguntó la obrera.
—Arrancadlo tranquilamente, y para que no os pase nada os mandaremos una escolta segura —le contesté yo.
—Hay allí cerca —dijo la obrera, muy segura de sí— un batallón de Zapadores, cuyos soldados se encargarán de protegernos.
El Comité revolucionario de guerra dio inmediatamente el siguiente decreto: “1.º Las imprentas de los periódicos revolucionarios deberán abrirse inmediatamente. 2.º Los redactores e impresores proseguirán sus trabajos para la publicación de los periódicos. 3.º El deber y el honor de proteger las imprentas revolucionadas contra cualquier ataque de la contrarrevolución se encomienda a los bravos soldados del Regimiento de Lituania y al 6.º Batallón de Zapadores de la reserva”. La imprenta siguió trabajando ya sin interrupción y los dos periódicos salieron a la calle.
El día 24 surgieron dificultades en la Central de Teléfonos. Los cadetes de la Escuela Militar habían tomado posesión del edificio y, a su amparo, las telefonistas declararon la oposición al Soviet. Se negaban a darnos comunicación. Era el primer acto, episódico todavía, de sabotaje. El Comité militar revolucionario mandó a Teléfonos un destacamento de marineros, que instalaron dos cañoncitos pequeños a la entrada y con esto se restablecieron en seguida, las comunicaciones telefónicas. Empezamos a adueñarnos de los organismos administrativos.
El Comité hallábase reunido en sesión permanente en el tercer piso del Smolny, en un cuarto pequeño que hacía esquina. En aquel cuarto venían a concentrarse todos los informes que se recibían acerca de los movimientos de tropas, el espíritu de los soldados y obreros, las agitaciones en los cuarteles, los planes de los pogromistas, los amaños de los políticos burgueses y de los embajadores extranjeros, la vida en el Palacio de Invierno, las deliberaciones de los antiguos partidos representados en el Soviet. De todas partes se recibían informaciones. Por allí desfilaban obreros, soldados, oficiales, porteros, cadetes socialistas de la Escuela militar, personal doméstico, mujeres de pequeños empleados. Muchos de ellos no hacían más que contarme tonterías, pero otros aportaban datos serios y de valor. Durante la semana anterior yo casi no había puesto los pies fuera del Smolny; me pasaba las noches vestido y tumbado en un sofá de cuero, y dormía en los breves ratos que me dejaban libre, despertado constantemente por los correos, los informadores, los motociclistas, los telegrafistas, las incesantes llamadas al teléfono. Se acercaba el momento decisivo.
Era evidente que ya no había modo de volverse atrás.
En la noche del 24 al 25 de octubre, los vocales del Comité revolucionario se repartieron por los distritos. Yo me quedé solo en el Smolny. Más tarde, se presentó Kamenev. Kamenev era opuesto al golpe, pero venía a pasar esta noche decisiva junto a mí. Nos instalarnos en el cuartito del tercer piso, que en aquella noche, la noche en que había de decidirse la revolución, semejaba al puente de mando de un buque. En la sala de al lado, grande y solitaria, había una cabina telefónica. El teléfono estaba sonando constantemente, para asuntos que unas veces eran importantes y otras sin interés. El timbre subrayaba el silencio expectante. No era difícil imaginarse la ciudad de Petrogrado, abandonada, envuelta por la noche, mal alumbrada, azotada por los vientos otoñales. Los burgueses y los empleados, acurrucados en sus camas, hacían esfuerzos por representarse lo que estaría ocurriendo a aquella hora en las calles, peligrosas y llenas de misterio. Los barrios obreros dormían con ese sueño de vela de los campamentos en pie de guerra. Comisiones y grupos de los partidos del Gobierno, agotados e impotentes, deliberaban en los palacios de los zares, donde los fantasmas vivos de la democracia se daban de bruces con los fantasmas todavía no esfumados de la monarquía. De tiempo en tiempo, la seda y los dorados del salón se hunden en la oscuridad: no hay carbón bastante. En los distritos de la ciudad montan la guardia destacamentos de obreros, marineros y soldados. Los jóvenes proletarios van armados de fusil y llevan el torso ceñido por las cartucheras de las ametralladoras. Las patrullas de las calles vivaquean calentándose junto a las hogueras. En dos docenas de teléfonos se concentra toda la vida intelectual de la ciudad, que en esta noche de otoño alza la cabeza para salir de una época y entrar en otra.
A aquel cuarto del tercer piso vienen a parar los informes de todos los distritos, barrios y suburbios. Todo está previsto, al parecer; los caudillos en sus puestos, las comunicaciones aseguradas, nada se ha olvidado. Nueva revisión mental. Esta noche es la que decide.
La víspera, dije en mi informe ante los delegados del segundo congreso del Soviet, y lo dije con una absoluta convicción: “Si no cedéis no habrá guerra civil. Nuestros enemigos capitularán instantáneamente y vosotros ocuparéis sin lucha el lugar que os corresponde, que por derecho os pertenece”. No hay por qué dudar en el triunfo de un alzamiento de esta naturaleza. Y, sin embargo, con estas horas de una preocupación profunda y tensa, pues esta noche es la que decide.
El Gobierno ha movilizado a los cadetes de la Escuela Militar y ayer dio al crucero Aurora, fondeado en el Neva, orden de levar anclas. La dotación del Aurora la forman aquellos mismos marineros bolchevistas a quienes en el mes de agosto se presentara Zeretelli, sombrero en mano, a pedirles que defendiesen el Palacio de Invierno contra Kornilov. Los marinos se han dirigido al Comité militar revolucionario preguntando qué deben hacer. Y esta noche el Aurora continuará en el mismo sitio en que ayer estaba. Me telefonean de Pavlovsk diciendo que el Gobierno reclama de allí artillería, que ha pedido a Zarskoie Selo un batallón de asalto, a Peterhov el envío de fuerzas de la Escuela de insignias. Kerensky tiene acuartelados en el Palacio de Invierno a los cadetes de la Escuela militar, a gran número de oficiales y a los batallones de mujeres. Doy orden a los comisarios para que repartan por el camino de Petrogrado patrullas seguras que cierren el paso a las tropas pedidas por el Gobierno y manden agitadores que salgan a su encuentro. Todas nuestras conversaciones se cursan telefónicamente y pueden ir a parar, en su integridad, a manos del Gobierno. Pero es posible que éste ya no disponga ni siquiera de medios para sorprenderlas. “Y si no conseguís persuadir a las tropas para que no sigan adelante, echad mano a las armas. Me respondéis de esto con la cabeza”. Se lo repito varias veces, pero sin estar muy seguro todavía de la eficacia de mis órdenes. La revolución es aún demasiado confiada, bondadosa, optimista y ligera.
Todavía le gusta más amenazar con las armas que emplearlas. Sigue confiando en la eficacia de la palabra y la persuasión. Y de momento, no se equivoca. Las concentraciones de elementos enemigos se evaporan al solo, contacto de su cálido aliento. El día 24, dimos orden de que a la primera intentona de los “Cien negros” para organizar pogromos en las calles, se echase mano a las armas y se reprimiese el intento despiadadamente. Pero los enemigos no se atreven a salir a la calle. Están ocultos. La calle es nuestra. Nuestros comisarios montan la guardia en todos los caminos que conducen a Petrogrado. La Escuela de insignias y los artilleros no han acudido al llamamiento del Gobierno. Sólo una parte de los cadetes de Oranienbaum pudo deslizarse al amparo de la noche por entre nuestras mallas, seguida de cerca por mis llamadas telefónicas. La aventura acabó mandando parlamentarios al Smolny. El Gobierno provisional busca en vano donde apoyarse. El suelo vacila bajo sus pies.
La guardia exterior del Smolny ha sido reforzada por un nuevo destacamento de ametralladoras.
Las comunicaciones con todas las fuerzas de la guarnición son permanentes. En todos los regimientos hay compañías de vela sobre las armas. Los comisarios están preparados, atentos al primer aviso. En el Smolny se encuentran delegados de todos los cuerpos de tropa, a disposición del Comité militar revolucionario para en caso de que se interrumpan las comunicaciones. De todos los distritos de la ciudad se lanzan a la calle destacamentos armados, llaman a las puertas o las abren sin llamar y ocupan militarmente todos los edificios públicos. Estos destacamentos se encuentran casi en todas partes con amigos que los habían estado esperando impacientemente. Comisarios especiales, nombrados al efecto, vigilan en las estaciones los trenes que llegan y salen, principalmente los transportes de soldados. No se ve por ningún lado motivo de inquietud. Todos los puntos importantes de la ciudad caen bajo nuestro poder, casi sin resistencia, sin lucha, sin víctimas. El teléfono nos manda de todas partes la consigna: “¡Aquí, nosotros!”.
Todo va bien. No puede ir mejor. Podemos dejar un momento el teléfono. Me siento en el sofá. La tensión nerviosa cede. Por ello mismo, siento que una vaga oleada de cansancio me sube a la cabeza. “¡Deme usted un pitillo!”, le digo a Kamenev. Todavía fumaba, aunque no regularmente. Le doy dos grandes chupadas al cigarrillo y apenas si tengo tiempo a decir para mis adentros: “¡Esto no más faltaba!”, cuándo pierdo el conocimiento. La propensión a caer desvanecido ante un dolor físico fuerte o un gran malestar, era herencia de mi madre. Un médico tomó pretexto de ello para achacarme epilepsia. Cuando recobré el conocimiento, vi cerca de mí la cara de Kamenev, toda asustada.
—¿Quiere usted que vaya a buscarle alguna medicina? —me preguntó.
—No, mejor sería —le dije después de una breve reflexión— que buscásemos algo de comer. Intento acordarme de cuándo he comido, la última vez y no lo consigo: debo de llevar un día entero sin probar bocado.
Por la mañana, me lanzo sobre la prensa burguesa y la conciliadora. Ni una palabra acerca del alzamiento, ya iniciado. Los periódicos se habían hartado de clamar tanto y tan furiosamente acerca del alzamiento armado que se avecinaba, acerca de los saqueos, los arroyos de sangre que correrían, las violencias, etc., que no se dieron cuenta siquiera de que el alzamiento había empezado ya. La prensa daba pleno crédito a nuestras negociaciones con el estado mayor e interpretaba como indecisión nuestras declaraciones diplomáticas. Entre tanto, los destacamentos de soldados, marineros e individuos de la Guardia roja, ejecutando las órdenes que recibían del Smolny, sin caos, sin lucha en las calles, casi sin disparar un tiro, sin derramamiento de sangre, iban ocupando un edificio público tras otro.
El buen burgués se frotaba los ojos, asustado, ante el nuevo régimen. ¿Pero es posible que los bolcheviques hayan conquistado el Poder, es posible? Una comisión de la Duma municipal se me presentó a hacerme unas preguntas verdaderamente peregrinas, inefables: si planeábamos alguna Manifestación y cuál y para cuándo, advirtiéndome que la Duma municipal debía “tener conocimiento de ello con veinticuatro horas de antelación”; qué medidas había tomado el Soviet para salvaguardar la seguridad y el orden público, etc., etc. Yo les contesté exponiéndoles cuál era la doctrina dialéctica acerca de la revolución y propuse a la Duma municipal que erigiese un delegado para que le representase en el Comité revolucionario. Esto les aterró más que la misma sublevación Concluí, como siempre, aplicando el criterio de la defensa armada:
—Si el Gobierno emplea el hierro, nosotros contestaremos con el acero.
—¿Nos disolverán ustedes, por haber sido contrarios a la entrega del Poder a los Soviets?
—La Duma municipal —les contesté—, tal como se halla constituida, ya no responde a la realidad, y si surgiese algún conflicto, propondríamos al pueblo que fuese a unas nuevas elecciones, donde se decidiría.
La comisión se retiró con la misma prudencia con que había venido, pero dejando detrás de sí una sensación segura de victoria.
¡Cuánto han cambiado las cosas en esta noche! No hace más que tres semanas que hemos conseguido la mayoría en el Soviet de Petrogrado. No éramos casi, más que una bandera, sin imprenta propia, sin caja, sin secciones. Todavía la noche anterior acordaba el Gobierno prender al Comité militar revolucionario y andaba buscando nuestras señas. Y he aquí que, de pronto, se presenta una comisión de la Duma municipal ante estos revolucionarios “proscritos” para preguntarles qué suerte va a ser la suya.
El Gobierno seguía reunido como siempre en el Palacio de Invierno. Pero más que. Gobierno era una sombra de sí mismo. Políticamente, puede decirse que ya no existía. Durante la jornada del 25 de Octubre, el Palacio de Invierno viose poco a poco cercado de tropas. Hacia la una de la tarde hablé en el Soviet de Petrogrado acerca de la situación. La reseña publicada en el periódico describe mi informe del modo siguiente: “Declaro, en nombre del Comité revolucionario de guerra, que el Gobierno provisional ya no existe (aplausos). Algunos Ministros han sido detenidos ya (bravo). Los demás serán hechos presos dentro de unas horas o en plazo de pocos días (aplausos).
La guarnición revolucionaria, que se ha puesto a las órdenes del Comité revolucionario de guerra, ha disuelto el anteparlamento (gran ovación). Hemos pasado la noche en vela, observando por teléfono cómo las secciones de los soldados revolucionarios y de las guardias obreras cumplían calladamente con su misión, mientras el buen burgués dormía tranquilamente, sin sospechar siquiera que entretanto un Poder nuevo se alzaba sobre las ruinas del antiguo. Las estaciones, las centrales de Correos y Telégrafos, la Agencia de Telégrafos de Petrogrado, el Banco Nacional, están ocupados por nuestras tropas (gran ovación). El Palacio de Invierno no ha sido tomado aún pero su suerte se decidirá dentro de pocos minutos (aplausos).”
Esta noticia escueta da una idea falsa del ambiente de aquella asamblea. En mi recuerdo se conservan los datos siguientes, que vienen a completar el informe de los periódicos. Al comunicar yo el cambio de Gobierno que se había operado aquella noche, se produjo un silencio tenso que duró varios segundos, tras de lo cual estalló el aplauso; pero no un aplauso ruidoso, sino reflexivo. La sala se mantenía en una actitud expectante ante los acontecimientos. Cuando la clase obrera se disponía a lanzarse a la lucha, estaba poseída de un entusiasmo indescriptible. Pero ahora, cruzado ya el umbral de Poder, este entusiasmo apasionado cedía el paso a la reflexión y a la preocupación. En este repliegue psicológico, palpitaba un instinto histórico, certero, ya que ante nosotros acechaban todavía las grandes resistencias de un mundo que no se resignaba a morir. La lucha, el hambre el frío, el desorden, la sangre y la muerte. ¿Podremos con todo esto?, se preguntaban muchos en silencio. De aquí el semblante de preocupación y de cuidado. ¡Podremos!, contestaban todos. En la lejanía apuntaban peligros nuevos, pero por el momento velaba la sensación de nuestro gran triunfo y esta sensación nos cantaba en la sangre. Las masas le dieron expresión en el recibimiento delirante que tributaron a Lenin, el cual, después de cuatro meses de ausencia, volvió a presentarse en público, por vez primera, en esta reunión.
Ya bien caída la tarde, esperando a que se abriese el Congreso del Soviet, Lenin y yo nos fuimos a descansar a un cuarto próximo al salón de sesiones, en el que no había más que sillas. No sé quién nos puso unas mantas en el suelo, y alguien —creo que fue la hermana de Lenin— nos tendió unas almohadas. Nos tumbamos el uno al lado del otro. Los cuerpos y las almas se distendieron, como muelles que se aflojan después de una tremenda tensión. Era un descanso bien ganado. Pero no podíamos conciliar el sueño. Nos pusimos a hablar a media voz. Lenin va estaba definitivamente tranquilo por la dilación del alzamiento, que tanto le había preocupado. Sus temores se disipaban.
En su voz, había tonos de una gran cordialidad. Me preguntó por las patrullas e individuos de la Guardia roja.
—¡Es un cuadro maravilloso ver a los obreros armados de fusil junto a los soldados, calentándose a las hogueras! —repetía en tono conmovido—. ¡Al fin hemos conseguido unir al soldado con el obrero!
De pronto, se incorporó para preguntarme:
—¿Y el Palacio de Invierno? ¿No está tomado todavía? ¿Supongo que no pasará nada, eh?
Hice ademán de levantarme para ir al teléfono a informarme de lo que hubiese, pero me retuvo.
—Estese usted quieto, que ya encargaré yo a alguien que pregunte.
Sin embargo, el descanso no había de durar mucho. En el salón de al lado, comenzaba la sesión del congreso del Soviet. La hermana de Lenin, Ulianova, vino corriendo a donde yo estaba: —¡Está hablando Dan, y le llaman a usted!
Dan, al que le faltaba la voz, hacía reproches a los “conspiradores” y profetizaba el fracaso inevitable del alzamiento. Exigía que formásemos una coalición con los social-revolucionarios y los mencheviques. ¿De modo que los partidos que, ayer todavía, cuando estaban en el Poder, atizaban la campaña contra nosotros y nos mandaban a la cárcel, venían hoy, después que los habíamos derribado, a buscar una inteligencia con los vencedores? Me levanté a contestar a Dan y en su persona a una etapa ya superada de la revolución: “No estamos ante una conspiración, sino ante un alzamiento. El alzamiento del pueblo en armas no necesita de justificación. Nosotros no hemos hecho más que templar la energía revolucionaria de los obreros y los soldados. No hemos hecho más que forjar abiertamente para el alzamiento la voluntad de las masas. Y ahora, cuando el alzamiento ha triunfado, se nos viene a proponer que renunciemos a la victoria y sellemos un pacto.
¿Con quién? Con vosotros, que no sois nada ni representáis nada; con unos quebrados e insolventes que ya no tienen misión alguna que cumplir y que no quieren resignarse a ser arrastrados a las barreduras de la historia, de las que forman parte desde hoy”. Era la última réplica nuestra en aquel gran diálogo que se había iniciado el 3 de abril, en el momento de llegar Lenin a Petrogrado.
Notas
[11] Según el cómputo antiguo, que en Rusia era todavía, por entonces, el oficial. Es la fecha que corresponde en el calendario occidental al 6 de noviembre. He aquí por qué a la Revolución rusa se la llama unas veces la Revolución de Octubre y otras la de Noviembre.

1919: Con Bela Kun, Alfred Rosmer, Frunze y Gusev
Regresar al índice
El “trotskismo” en 1917
Desde el año 1904, me había mantenido al margen de las dos fracciones socialdemócratas. En la revolución del 5 al 7, trabajé identificado con los bolcheviques. Durante los años de la reacción, defendí en la prensa marxista internacional contra los mencheviques los métodos de la revolución, aunque sin perder las esperanzas de que los mencheviques se orientasen en un sentido izquierdista, y, animado por esta esperanza, hube de hacer una serie de tentativas en torno a la fusión. Hasta que no estalló la guerra no me convencí definitivamente de que aquellos esfuerzos eran inútiles.
En Nueva York escribí en los primeros días del mes de marzo una serie de artículos dedicados a estudiar las fuerzas de clase y las perspectivas de la revolución rusa. Por aquellos días, Lenin enviaba de Ginebra a Petrogrado sus “Cartas desde lejos”. Aquellas dos series de artículos, escritas desde dos puntos separadas por el Océano, coinciden en el análisis y en el pronóstico. Las fórmulas fundamentales a que llegábamos —posición ante la clase campesina, ante la burguesía, ante el gobierno provisional, ante la guerra, ante la revolución internacional— eran las mismas. He aquí cómo, sobre la piedra de toque de la historia, se contrastaba el “trotskismo” con el “leninismo”, y el contraste realizábase bajo condiciones químicamente puras. Yo no podía conocer la posición adoptada por Lenin, sino que partía de mis supuestos propios y de mi propia experiencia revolucionaria. Y, no obstante, acusaba las mismas perspectivas y la misma línea estratégica que él.
¿Es que en aquellos tiempos la cosa era ya tan clara, que la conclusión hubiera de ser igual para todos? No, ni mucho menos. La posición de Lenin fue, durante todo aquel tiempo —hasta el día 4 de abril de 1917, en que llegó a Petrogrado— una posición personal y exclusiva. A ninguno de los directivos del partido residentes en Rusia —ni a uno sólo— se le había ocurrido antes poner proa a la dictadura del proletariado ni a la revolución social. La asamblea del partido en que, víspera de llegar Lenin, se reunieron unas cuantas docenas de bolcheviques, demostró que allí no había nadie que pasase de la democracia. No en vano se han mantenido secretas hasta hoy las actas de aquella asamblea. Stalin votó en ella por sostener al Gobierno provisional de Gutchkov y Miliukov y por la unión de los bolcheviques con los mencheviques. Una posición semejante, si no más oportunista todavía, adoptaron Rykov, Kamenev, Molotov, Tomsky, Kalinin y todos los demás caudillos y sotacaudillos de hoy. Jaroslavsky, Ordchonikidse, Petrovsky, actual presidente del Comité central ejecutivo ucraniano, y otros, en unión de los mencheviques, publicaban en Jakutsk durante la revolución de Febrero, un periódico titulado El Socialdemócrata, en que no, hacían más que desarrollar las banales doctrinas del oportunismo, provinciano. Dar hoy a la luz los artículos de aquel Socialdemócrata, redactados por Jaroslavsky, equivaldría a matarle intelectualmente, si a un hombre como a él pudiera causársele una muerte intelectual. ¡Tales son los hombres que hoy montan la guardia al “leninismo”! Ya sé yo que en diversos momentos de su vida, estos hombres se han hartado de andar detrás de Lenin, copiando sus palabras y sus gestos. Pero a comienzos de aquel año 1917, no tenían al maestro delante. La situación era difícil. Entonces precisamente era cuando había que demostrar si habían aprendido algo o no en la escuela de Lenin, y de qué eran capaces sin tenerle cerca. Que me digan el nombre de uno de los que figuran en sus filas, de uno solo, que hubiera sido capaz de acercarse siquiera por cuenta propia a aquella posición adoptada por Lenin en Ginebra o en Nueva York por mí. Difícil será que puedan hacerlo. La Pravda, de Petrogrado, dirigida por Stalin y Kamenev hasta la llegada de Lenin, quedará siempre como un documento probatorio de la limitación mental, la miopía y el oportunismo de aquellos hombres. Sin embargo, la masa del partido y la clase obrera en conjunto iban desplazándose, por la fuerza de las cosas, en la dirección acertada, que era la lucha por la conquista del Poder. No había otro camino, ni para el partido ni para el país.
Para defender en los años de la reacción la perspectiva de la revolución permanente, hacía falta tener una penetración teórica de que ellos no eran capaces. Para alzar, en el mes de marzo del año 1917, la consigna de la lucha por el Poder les hubiera bastado, acaso, con un poco de instinto político. Ni uno sólo de los caudillos de hoy —ni uno siquiera— tuvo la penetración ni el instinto necesarios. Ni uno sólo fue capaz, en marzo de 1917, de remontarse, sobre la democracia de las izquierdas pequeñoburguesas. Ni uno siquiera pudo aprobar el examen de Historia.
Yo llegué a Petrogrado un mes después que Lenin, que fue cabalmente el tiempo que me retuvo Lloyd George en el Canadá. Cuando llegué, me encontré con que la situación, dentro del partido, había cambiado notablemente. Lenin apelaba a las masas contra sus lamentables conductores.
Empezó a luchar sistemáticamente contra aquellos “viejos bolcheviques que —como escribió por aquellos días— no es la primera vez que desempeñan un triste papel en la historia de nuestro partido, repitiendo, venga o no a cuento, fórmulas aprendidas de memoria, en vez de molestarse en estudiar las características de la nueva realidad viviente”. Kamenev y Rykov intentaron oponer resistencia. Stalin guardó silencio y se hizo a un lado. No hay un sólo artículo de aquella época en que Stalin intente siquiera analizar su política pasada y abrirse un camino hacia la posición adoptada por Lenin. Se limitó a callar. Había asomado demasiado la cabeza con sus desdichadas orientaciones en el primer mes de la revolución, y era mejor recatarse en la sombra. No alzó la voz ni puso la pluma sobre el papel en parte alguna para salir a la defensa de Lenin. Se hizo a un lado y esperó. En los meses de mayor responsabilidad, en que se preparó teórica y políticamente el asalto al Poder, Stalin no existió políticamente.
Cuando yo llegué a Rusia, había todavía muchas organizaciones socialdemocráticas en que marchaban unidos los bolcheviques y los mencheviques. Era la consecuencia lógica de la postura adoptada por Stalin, Kamenev y otros al comienzo de la revolución y durante la guerra. Aunque hay que reconocer que la posición Stalin durante la guerra no la conoce nadie, pues tampoco creyó oportuno dedicar una sola línea a esta cuestión, que parece bastante importante. Hoy, los manuales de los “Cominters” repartidos por el mundo entero —citaré los de la juventud comunista de Escandinavia y los “pioniers” de Australia— se hartan de repetir que, en agosto de 1912, Trotsky intentó unir a los bolcheviques con los mencheviques. En cambio, no dicen, que ya en marzo de 1917, Stalin propugnaba por la fusión de los bolcheviques con el partido de Zeretelli, y que hasta mediados del año 1917, Lenin no consiguió sacar de una vez al partido de aquella charca en que lo habían metido los caudillos provisionales de entonces y epígonos de hoy. El hecho de que ni uno sólo de ellos, al estallar la revolución, supiera penetrar en su sentido ni comprender sus derroteros, quiere interpretarse hoy como, una gran profundidad dialéctica, para contrarrestar las herejías de los que tuvieron el atrevimiento de comprender el pasado y prevenir el futuro.
Recuerdo que poco después de llegar a San Petersburgo, le dije a Kamenev que yo estaba identificado en un todo con las famosas “tesis de abril” de Lenin, en que se marcaba la nueva orientación del partido, y Kamenev me contestó: “¡Naturalmente!”. Antes de ingresar formalmente en el partido, hube de intervenir en la elaboración de los documentos más importantes del bolchevismo. Y a nadie se le ocurrió entonces preguntarme si me había desprendido del “trotskismo”, como en el período de la decadencia y de los epígonos me habían de preguntar mil veces los Cachins, los Thälmanns y demás usufructuarios de la revolución de Octubre. Las únicas reclamaciones en que tal vez resaltase por entonces el contraste entre el “trotskismo” y el “leninismo” eran las que, durante el mes de abril, hacían los directivos del partido a Lenin acusándole de compartir mis ideas.
Kamenev lo hacía de una manera abierta y obstinada. Los demás más veladamente y con mayor cautela. Docenas de “viejos bolcheviques” me dijeron, al llegar yo a Rusia: “Ahora está usted de enhorabuena”. No tuve más remedio que demostrarles que Lenin, no se había “pasado” a mi posición, sino que desarrollaba la suya propia y que la marcha de las cosas, sustituyendo el álgebra por la aritmética, arrojaba unidad de nuestras doctrinas, como era en efecto.
En aquellas primeras reuniones que tuvimos, y más aún después de las jornadas de Julio, Lenin, bajo aquella apariencia de tranquilidad y de sencillez “prosaica”, daba la impresión de un hombre extraordinariamente concentrado y de enormes preocupaciones interiores. Por aquellos días, la kerensquiada parecía omnipotente. El bolcheviquismo era “un puñado de hombres que tendía a desaparecer”. Al menos, así opinaba el Gobierno oficialmente. Nuestro partido no había cobrado aún la conciencia de sí mismo ni del porvenir que le estaba reservado. Y, sin embargo, Lenin lo conducía con paso firme hacia la gran batalla. Yo me enganché al trabajo y le ayudé desde el primer día.
Dos meses antes del alzamiento de Octubre, escribí: “Para nosotros, el internacionalismo no es una idea abstracta que no tenga más misión que ser violada siempre que la ocasión se presente (como lo es para Zeretelli o Tchernov), sino un principio directo orientador y profundamente práctico. Nosotros no concebimos que nuestro triunfo pueda ser seguro y definitivo sin la revolución europea”. A los nombres de Zeretelli y Tchernov no podía agregar todavía, por entonces, el de Stalin, el filósofo del “socialismo en un solo país”. Mi artículo terminaba con las palabras siguientes: “¡La revolución permanente contra la permanente matanza! Tal es la lucha en que se debate el destino de la humanidad”. Este artículo apareció impreso el día 7 de septiembre, en el órgano central del partido, y fue editado luego en forma de folleto. ¿Por qué mis críticos de hoy callaron entonces ante mi consigna herética de la revolución permanente? ¿Dónde estaban? Unos, como Stalin, esperaban, mirando cautelosamente para todos lados; otros, como Zinoviev, se habían metido debajo de la mesa. Pero hay otra pregunta que importa más que ésta: ¿Cómo es que Lenin se allanó tan tranquilamente a mi doctrina? En punto a la teoría, aquel hombre no conocía la indulgencia ni la transigencia. ¿Cómo, pues, toleró aquella prédica del “trotskismo” en el órgano central de la Prensa bolchevista?
El día 1.º de noviembre de 1917, en una sesión del Comité de Petrogrado —el acta de esta sesión, histórica por todos conceptos, se mantiene en secreto—, Lenin dijo que, desde que me había convencido de que era una quimera la unión con los mencheviques, “no había mejor bolchevique” que yo. Con esto, ponía bien a las claras, y no era la primera vez, que lo que nos había mantenido separados no era la teoría de la revolución permanente, sino otra cuestión secundaria, aunque importante también: la posición ante el menchevismo.
A los dos años de triunfar nuestro movimiento, Lenin, volviendo la vista atrás, escribía: “En el momento de conquistar el Poder e implantar la República de los Soviets, el bolchevismo supo atraerse a los mejores elementos entre los que figuraban en las corrientes del pensamiento socialista más afines a él”. ¿Puede caber ni una sombra de duda que Lenin, al acentuar aquello de las corrientes más afines al bolchevismo, quería referirse, muy en primer término, a lo que llaman ahora el “trotskismo histórico”? ¿Qué otra corriente había más afín al bolchevismo que la que yo representaba? ¿A quién si no quiso referirse? ¿Acaso a Marcel Cachin? ¿O a Thielmann? Para Lenin, en aquel momento en que tendía la vista sobre el pasado del partido, el “trotskismo” no podía ser una corriente hostil ni extraña, sino, por el contrario, la corriente del pensamiento socialista más afín a la representada por él.
Como vemos, el verdadero curso que siguieron las ideas no se parece en nada a esa caricatura falseada que se han sacado de la cabeza los epígonos, aprovechándose de la muerte de Lenin y de la ola de la reacción.

1919: Con Lenin y L. B. Kamenev, en el II Congreso
Regresar al índice
En el Poder
Aquellos días fueron días extraordinarios, así en la vida del país como en la nuestra personal. La tensión de las pasiones sociales y de las fuerzas personales alcanzaba su máximo apogeo. Las masas estaban creando una época y los directores sentían que sus pasos iban al unísono con los pasos de la historia. En aquellos días se tomaban, acuerdos y se dictaban órdenes de que dependía el destino de un, pueblo para toda una época histórica. Y, sin embargo, estos acuerdos apenas se discutían. No me atrevo a decir, pues no es verdad, que los sopesásemos y meditásemos debidamente antes de tomarlos. Eran acuerdos improvisados. Pero no por ello eran peores. El torrente de los acontecimientos tenía tal fuerza, era tan claro lo que había que hacer, que hasta los acuerdos de mayor responsabilidad se tomaban a escape, sobre la marcha, como algo evidente, con la, misma evidencia con que eran aceptados y cumplidos. El camino estaba trazado de antemano. No había más que llamar a los problemas y a las fórmulas por su nombre, no hacía falta ponerse a probar nada ni hacer nuevas apelaciones y llamamientos. La masa comprendió perfectamente, sin dudas ni vacilaciones, lo que la situación por sí misma le imponía. Los “directores”, acuciados por los acontecimientos, limitábanse a dar expresión a lo que cumplía a las necesidades de la masa y a las exigencias de la historia.
El marxismo se considera como la expresión consciente del proceso inconsciente de la historia.
Pero este proceso “insconsciente” —inconsciente en sentido histórico-filosófico, no psicológico— sólo se funde con su consciente expresión en sus cimas culminantes, cuando las masas, por un desencadenamiento arrollador, rompen las compuertas de la rutina social y plasman victoriosamente las necesidades más profundas de la evolución histórica. En instantes como éstos, la suma conciencia teórica de la época se fragua con los actos más inmediatos de las masas más bajas y miserables y más alejadas de la teoría. Esta unión creadora de lo consciente y lo inconsciente, es lo que suele llamarse inspiración. Las revoluciones son momentos de arrebatadora inspiración de la historia.
Todo verdadero escritor tiene momentos en su obra en que viene otro, más fuerte, y le lleva de la mano. Todo verdadero orador tiene momentos en que por su boca habla algo más poderoso que lo que brota de ella en sus horas normales. Es la “inspiración”, producto de la más alta tensión creadora de todas las fuerzas. Lo inconsciente se alza de las hondas simas en que vive y se funde con la labor consciente de la idea, se enlaza con ella en una suprema unidad.
En un momento dado, las fuerzas todas del espíritu, puestas en suprema tensión, cifren la actividad personal entera, fundida con el movimiento de la masa. Tales fueron los días que vivieron los “directores” en las jornadas de Octubre. Las fuerzas más recatadas del organismo, sus instintos más profundos, hasta ese fino sentido del olfato, herencia de nuestros antepasados animales, se irguieron, hicieron saltar los diques de la rutina psicológica y pusiéronse al servicio de la revolución. Estos dos procesos, el individual y el colectivo, reposaban en la fusión de lo consciente con lo inconsciente, del instinto, que es el resorte de la voluntad, con las más altas generalizaciones de la idea.
La fachada exterior no tenía nada de patética; la gente iba y venía, fatigada, hambrienta, sin lavar, con los ojos hinchados y las caras llenas de barbas. Y si, a la vuelta de algún tiempo, cogéis a uno cualquiera de estos hombres, será muy poco lo que pueda contaros de las horas y los días críticos.
Reproduciré aquí unos extractos del libro de notas de mi mujer, advirtiendo que estas notas fueron tomadas bastante después de ocurridos los hechos:
”En los últimos días de los preparativos para el movimiento de Octubre, nos fuimos a vivir a la calle de Taurida. L. D. se pasaba los días en el Smolny, Yo seguía trabajando en el Sindicato de obreros de la madera, en que tenían mayoría los bolcheviques y donde se respiraba una atmósfera muy caldeada. Las horas de servicio se nos pasaban discutiendo la cuestión del alzamiento. El presidente del Sindicato compartía el “punto de vista de Lenin y Trotsky” (que era como se decía entonces) y yo le ayudaba en la campaña de agitación. En todas partes y por todo el mundo se hablaba de alzamiento: en las calles, en los establecimientos de comidas, en las escaleras del Smolny entre las gentes que se cruzaban. La comida era escasa, el sueño corto, la jornada de trabajo veinticuatro horas. Casi nunca veíamos a los chicos, y durante aquellos días de Octubre no me abandonó un momento la preocupación de lo que pudiera ocurrirles. En la escuela a donde iban no había, en junto, más que dos “bolcheviques”: Liova y Sergioska, y un “simpatizante”, como decían ellos. Tenían enfrente a toda la, masa compacta de los retoños de la democracia gobernante, de los kadetes y los social-revolucionarios. Y como suele acontecer en semejantes casos, cuando la divergencia de opiniones es irreductible, a la crítica de ideas sucedían los argumentos de carácter práctico. Más de una vez hubo de intervenir el director para sacarlos de debajo de un montón de “demócratas” que los tenían apabullados. En realidad, los muchachos no hacían ni más ni menos que lo que hacían, sus padres. El director era un kadete, razón por la cual estaba castigando constantemente a nuestros chicos: “Cojan ustedes su gorrilla, y váyanse a casa”. Después de la caída del Gobierno era imposible seguirlos mandando a aquel colegio. Los enviamos a la escuela pública. Allí era todo más primitivo y más tosco, pero no se hacía tan difícil respirar.
L. D. y yo no parábamos un momento en casa. Los chicos, cuando volvían de la escuela y no nos encontraban allí, se echaban también a la calle. Las manifestaciones, los disturbios callejeros, los tiroteos, que eran frecuentes, me infundían en aquellos días mucho miedo, por ellos; téngase en cuenta que eran la mar de revolucionarios Los pocos ratos que pasábamos juntos, se ponían a contarme, muy contentos:
—Hoy fuimos en el tranvía con unos cosacos que iban leyendo la proclama de papá, “¡Hermanos, cosacos!”.
—¿Y qué?
—Pues la leían, se la pasaban unos a otros, era muy hermoso
—¿Os gustaba aquello?
—¡Sí, mucho!
Un conocido de L. D., el ingeniero K., que tenía una familia muy numerosa, chicos de diferentes edades, una muchacha y qué sé yo cuántas cosas más, se nos ofreció a llevarse nuestros muchachos consigo una temporada, para que estuviesen vigilados. No había más remedio que aceptar esta oferta salvadora. Yo acudía a veces al Smolny hasta cinco veces al día, con diversos encargos que me daba L. D. Regresábamos a nuestra casa de la calle de Taurida tarde de la noche, para separarnos otra vez a la mañana siguiente, bien temprano, L. D. camino del Smolny y yo a mi Sindicato. Cuando ya los acontecimientos fueron creciendo, no salían del Smolny de noche ni de día. L. D. se pasaba días y días sin aparecer por la calle de Taurida, ni siquiera a tumbarse un rato a dormir. Yo me quedaba también muchas veces en el Smolny, dónde pasábamos la noche recostados en un sofá o sillón, sin desnudarnos. No hacía calor; era un tiempo otoñal, seco, gris, y soplaba un airecillo frío. Las calles principales estaban desiertas y silenciosas. En este silencio palpitaba una tensión de desasosiego. El Smolny hervía de gente. La magnífica sala de fiestas, en que brillaban las mil luces de sus espléndidas ararías, estaba abarrotada de gente día y noche. En fábricas y talleres reinaba también una intensa actividad. Pero las calles seguían silenciosas, mudas, como si la ciudad, muerta de miedo, hubiese escondido la cabeza debajo del ala
Me acuerdo que, a los dos o tres días de haber tomado el Poder, entré por la mañana en un cuarto del Smolny, y me encontré en presencia de Vladimiro Ilitch, de Leo Davidovich, de Dserchinsky —si mal no recuerdo—, de Joffe y muchos otros. Tenían todos unas caras pálidas, amarillas, de no dormir; los ojos, hinchados; los cuellos, sucios; el cuarto estaba lleno de humo. Alrededor de una mesa, a la que estaba sentado no sé quién, se apiñaba una multitud aguardando órdenes. Lenin y Trotsky estaban rodeados de gente. Daba la sensación de que transmitían las órdenes como sonámbulos. Sus movimientos, sus palabras, parecían flotar en un mundo lunático, de sueño, y por un momento me pareció que yo misma estaba soñando, que todo aquello que veía no era verdad y que la revolución no podía triunfar si “ellos” no dormían todo lo que necesitaban y se cambiaban de cuello; sobre todo esto, pues aquel estado de ensoñación iba, no sé por qué, íntimamente asociado a la impresión que daba verles con semejantes cuellos. Me acuerdo de que, algunos días después, encontré a María Ilinichna, la hermana de Lenin, y le recomendé apresuradamente que procurase que Vladimiro Ilitch se cambiase en seguida de cuello.
—¡Sí, sí! —me contestó ella riendo—. También a mis ojos había perdido ya su importancia torturante aquello del cuello limpio.
El Poder está en nuestras manos, a lo menos en Petrogrado. Lenin no ha tenido tiempo todavía a cambiar de cuello. En aquella cara, muerta de fatiga, velan los ojuelos de Ilitch. Y los ojuelos me miran afectuosamente, cordialmente, expresando con una esquinada perplejidad la simpatía interior.
—No sé si le pasará a usted —me dice, como dudando—; pero , así tan de pronto, el Poder, apenas salidos de la persecución y la ilegalidad —se detuvo, buscando la expresión adecuada, y súbitamente se cambió al alemán, rematando la frase—, ¡le da a uno el vértigo!
Y, acompañando con el gesto a la palabra, describió con la mano un movimiento de rotación.
Nos miramos el uno al otro, y en nuestras caras asomó, casi imperceptible, una sonrisa. No duraría todo aquello más allá de dos minutos. No hubo más: inmediatamente pasamos a hablar de los asuntos pendientes.
Hay que formar el Gobierno. Estamos reunidos unos cuantos miembros del Comité central. Una sesión fugaz en el rincón de una sala.
—¿Y cómo vamos a llamarlo? —exclamó Lenin, reflexionando en voz alta—. Todo menos Ministros, que es un nombre repugnante gastado.
—¿Por qué no Comisarios? —intervine yo—. Lo malo es que hay ya demasiados Comisarios. Pero podríamos poner “Altos Comisarios” Aunque no: eso de “Altos” suena mal. Digamos “Comisarios del Pueblo”.
—¿Comisarios del Pueblo? Sí, no está mal —asintió Lenin—. ¿Y a el Gobierno, en conjunto?
—Soviet, naturalmente, Soviet El “Soviet de los Comisarios del Pueblo” me parece que queda bien.
—Sí —repitió Lenin—: el “Soviet de los Comisarios del Pueblo” ¡Magnífico! ¡Esto huele formidablemente a revolución!
Lenin era poco aficionado a detenerse en la estética de la revolución ni a saborear su “romanticismo”; pero la sentía de tal modo y tan en lo hondo, que podía decir con toda precisión a qué “olía”.
—¿Y qué pasará —me preguntó Vladimiro Ilitch en uno de aquellos primeros días, cuando yo menos lo esperaba— si las Guardias blancas nos quitan de en medio a usted y a mí? ¿Cree usted que Sverdlov y Bujarin sabrán salir del paso?
—¡Hombre, quizá no nos quitarán de en medio! —repuse yo, riéndome.
—¡Vaya usted a saber! —dijo Lenin, echándose a reír también.
En mis Recuerdos sobre Lenin, publicados en el año 1924 di a conocer por vez primera este episodio. Según supe después, la noticia ofendió gravemente al “trío” que entonces formaban Stalin, Zinoviev y Kamenev; mas sin que por ello se atreviesen a discutir su autenticidad. Las cosas son como son, y la verdad es que a los labios de Lenin no asomaron en aquella ocasión más nombres que los de Sverdlov y Bujarin. No se le ocurrió pensar en otros.
Lenin había pasado, con breves interrupciones, quince años en la emigración, y a los directivos del partido que no estaban emigrados no los conocía más que por lo que le escribían o por haberlos visto alguna que otra vez en el extranjero. No tuvo ocasión a verlos trabajar de cerca hasta que no estalló la revolución. Esto le obligaba a formar una serie de juicios nuevos o a revisar los que ya hubiese formado por referencias. Lenin, que era hombre de gran pasión moral, no admitía la indiferencia en sus relaciones con otras personas. Este gran pensador, observador y estratega se dejaba llevar fácilmente del entusiasmo por la gente. De esta cualidad habla también, en sus Recuerdos, su mujer, Nadeida Konstantinovna Krupskaia. Lenin no acostumbraba a formar juicio de un hombre por la impresión que le causara a primera vista. Su ojo tenía una potencia microscópica. Agrandaba y potencializaba aquellas cualidades que, por las circunstancias del momento, cayesen en su campo visual. Muchas veces negaba a enamorarse de una persona, en el sentido literal de la palabra. Yo solía reírme un poco de él en casos tales, y le decía:
—Ya veo, ya veo que tiene usted un nuevo amor
Lenin, que conocía también esta debilidad suya, se echaba a reír a guisa de respuesta, con una risa un tanto perpleja y un tanto amarga.
Durante el año 1917, sus relaciones conmigo atravesaron por diversas fases. Al llegar yo a Petrogrado me recibió retraído y expectante. De pronto, las jornadas de Julio nos hicieron cobrar mutua intimidad. Cuando, alzándome contra la mayoría de los dirigentes bolcheviques, lancé la consigna de boicotear el anteparlamento, Lenin me escribió desde su escondite: “¡Bravo, camarada Trotsky!”. Juzgando por algunos signos aparentes y erróneos, pareciole que, en punto al alzamiento armado, yo adoptaba una actitud de espera, y este temor encontró expresión en algunas de las cartas que escribió durante el mes de octubre. Pero el día del levantamiento, cuando nos echamos a descansar los dos en el suelo de aquel cuarto vacío, y envuelto en sombras, me dispensó una acogida clara, cálida y cordial. Al día siguiente, en la sesión del Comité central del partido, Lenin propuso que se me nombrase Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Tan desprevenido me cogió aquella propuesta, y tan inadecuada me pareció, que hube de saltar del asiento, protestando: —¿Y por qué no? —insistía Lenin—. ¿No estaba usted al frente del Soviet de Petrogrado, que se ha adueñado del Poder?
Pedí que se rechazase la petición sin discutirla, y así se hizo. El día 1.º de noviembre, en el transcurso de uno de aquellos reñidos debates del Comité del partido de Petrogrado, Lenin exclamó:
—No hay mejor bolchevique que Trotsky.
Estas palabras, en boca de Lenin, tenían cierta importancia. No en vano el acta de la sesión en que se pronunciaron sigue celosamente sustraída a la publicidad.
La conquista del Poder me planteaba a mí, entre otras, la cuestión de la labor que pudiese desempeñar en el Gobierno. Es curioso, que jamás se me hubiese ocurrido pensar en esto. A pesar de la experiencia de 1905, no se me había pasado nunca por las mientes el asociar el mañana con el problema del Gobierno. Mi sueño, desde mi más temprana juventud, ya desde mi niñez, era llegar a ser escritor. Más tarde, sometí mis trabajos de escritor y todo lo demás a la labor revolucionaria.
El problema de la conquista del Poder por nuestro partido no se borraba de mis preocupaciones.
Docenas y cientos de veces escribí y hablé acerca del programa que había de desarrollar el Gobierno revolucionario. Y, sin embargo, ni una sola vez se me vino a las mientes la acción personal que, desde el Poder, pudiera realizar yo. La realidad me cogía desprevenido. Después de triunfar nuestro movimiento intenté quedarme fuera de los cuadros del Gobierno, y propuse que se me encargase de la dirección de la Prensa del partido. Es posible que este intento naciese, en cierto modo, de la depresión nerviosa producida por el triunfo. Los meses anteriores habían sido para mí un constante esfuerzo, encaminado a preparar la caída del régimen. Todas mis fibras estaban en tensión. Lunatcharsky contó por entonces en algún periódico que yo daba, por aquellos días, la impresión de una pila eléctrica: “Apenas se le tocaba, producíase una descarga”. El 7 de noviembre quedó resuelto todo. Sentí el mismo deseo que el cirujano al terminar una operación difícil y peligrosa: el deseo de lavarse las manos, de quitarse la blusa y echarse a descansar. Lenin, en cambio, acababa de salir de su escondite, donde, durante tres meses y medio, le había atormentado el alejamiento de toda labor práctica inmediata de dirección. Mi ansia de retirarme, aunque sólo fuese por algún tiempo, entre bastidores era verdaderamente grande. Pero Lenin no me permitió ni que hablase de ello. Insistía en que no tenía más remedio que ponerme al frente de los asuntos interiores, pues lo más importante ahora era dar la batalla a la contrarrevolución. Yo le contradije, aduciendo, entre otros argumentos, el problema de raza, pues parecíame que no merecía la pena poner en manos del enemigo el arma que suponía mi estirpe judía. Lenin, al oír aquello, casi se indignó: —¿De modo que hemos hecho una gran revolución internacional para que salga usted ahora con esas minucias?
A propósito de este tema, cruzamos, medio en serio y medio, en broma, las palabras siguientes:
—La revolución no hay que dudar que es grande; pero no ha acabado, ni mucho menos, con los imbéciles —repuse yo.
—Y qué, ¿quiere usted que nos pleguemos a su voluntad? —me replicó él.
—No, eso no; pero alguna que otra pequeña concesión a la estupidez no tendremos más remedio que hacerla. ¿Para qué crearse, ya desde el primer día, inútiles complicaciones?
Ya dejo dicho más arriba que el problema de raza, tan importante en la vida de Rusia, apenas tuvo relieve alguno en la mía personal. Las pasiones y los prejuicios nacionales eran ya racionalmente incomprensibles para mí en mi temprana juventud, y me provocaban, en muchos casos, un sentimiento de asco y a veces hasta una sensación de vómito moral. La educación marxista ahondó en este modo de concebir, convirtiéndolo en un internacionalismo activo. El haber vivido en diferentes países, familiarizándome con sus idiomas, su política y su cultura, contribuyó a que estas tendencias internacionalistas se me incorporasen a la masa de la sangre. Claro está que cuando, en el año 17 y alguna que otra vez más tarde, invocaba mi raza judía como argumento para que no se me designase para determinados cargos, lo hacía pura y simplemente por razones de táctica política.
Conseguí ganar para mi causa a Sverdlov y a algunos otros miembros del Comité central. Lenin se quedó en minoría. Hubo de alzarse de hombros, suspirar, menear la cabeza con gesto de reproche y consolarse pensando en que, al fin y al cabo, cualesquiera que fuesen los cargos que desempeñasemos, no dejaríamos de dar la batalla con el mismo celo a la contrarrevolución. Pero el propio Sverdlov se opuso enérgicamente a que me atrincherase detrás de la Prensa, a cuyo cargo dijo que era menester destinar a Bujarin.
—A Leo Davidovich debemos colocarlo frente a Europa: que se encargue de los asuntos extranjeros.
—¡Pues sí que vamos a tener ahora grandes asuntos extranjeros! —repuso Lenin.
Sin embargo, asintió a ello de mala gana. De mala gana asentí yo también. Y he aquí cómo, por iniciativa de Sverdlov, hube de verme por espacio de un trimestre a la cabeza de la diplomacia de los Soviets.
El Comisariado de Negocios Extranjeros era, realmente, un lugar de descanso. A los camaradas que acudían a brindarme su ayuda aconsejábales casi siempre que buscasen un campo de más rendimiento para sus energías. Uno de ellos había de describir más tarde en sus Recuerdos, muy sustanciosamente, una conversación que tuvo conmigo, a poco de constituirse el Gobierno de los Soviets.
—¿Cuál va ser nuestra labor diplomática? —cuenta que le dije yo—. Tan pronto como haya lanzado a los pueblos unas cuantas proclamas revolucionarias pienso cerrar la tienda.
Mi interlocutor quedó sinceramente desconsolado al ver la falta de dominio diplomático que denotaba el nuevo ministro. Claro está que yo exageraba de propósito mi punto de vista, para darle a entender que el centro de gravedad del momento no estaba, ni mucho menos, en los asuntos de la diplomacia.
Lo esencial entonces era llevar adelante la revolución de Octubre, extenderla a todo el país, defender a Petrogrado de los ataques de Kerensky y del general Krassnov, dar la batalla a la contrarrevolución. Pero la actividad que esto reclamaba quedaba al margen de todos los cargos, y en lo que a ello atañe mi compenetración con Lenin fue, durante todo este tiempo, muy grande e ininterrumpida.
Los cuartos de trabajo que ocupábamos en el Smolny estaban en los dos extremos del edificio. El pasillo que nos unía, o, mejor dicho, que nos separaba, era tan largo, que Lenin me propuso un día, bromeando, que organizásemos un servicio volante de bicicletas. Nos comunicábamos por medio de un teléfono. Yo iba unas cuantas veces al día, atravesando el pasillo interminable, que parecía un hormiguero, al despacho de Lenin, a deliberar con él sobre asuntos pendientes. Aquel marinero joven que se titulaba su secretario iba y venía constantemente de un cuarto al otro, llevándome las esquelas en que Lenin me escribía unas cuantas palabras, enérgicas, subrayando dos o tres veces las más importantes y formulando al final una pregunta siempre muy perfilada. A las esquelas acompañaban muchas veces proyectos de decretos, requiriéndome a que comunicase mi opinión sin pérdida de momento. En los archivos del Consejo de Comisarios del Pueblo se custodian gran número de documentos de aquella época, escritos unos por Lenin y otros por mí. Textos redactados por él con correcciones mías o proyectos míos completados o corregidos de su puño y letra.
Durante el primer período; por ejemplo, hasta el mes de agosto de 1918, tomé parte activa en los trabajos del Consejo de Comisarios del Pueblo. En la época del Smolny, Lenin esforzábase, celosamente impaciente, por contestar con decretos a todas las cuestiones de la vida económica, política, administrativa y cultural. No es que tuviese, ni mucho menos, la pasión burocrática de los reglamentos, sino que aspiraba a verter el programa del partido en el lenguaje del Gobierno. Sabía que aquellos decretos revolucionarios sólo podían ejecutarse, de momento, en una parte muy pequeña. Para vigilar la ejecución y la marcha de su cumplimiento había que disponer de un aparato administrativo que funcionase bien, de experiencia y de tiempo. Nadie sabía cuánto íbamos a durar en el Poder. Durante todo el primer período, los decretos tenían una importancia más bien de propaganda que administrativa. Lenin se apresuraba a decirle al pueblo lo que era el nuevo régimen, lo que quería y el modo como pensaba llevar a cabo sus aspiraciones. Iba de problema en problema, magníficamente infatigable. Sin detenerse a provocar deliberaciones, se informaba de los especialistas y revolvía por su cuenta los libros. Yo le ayudaba.
Era enorme su preocupación por asegurar la continuidad de todos los trabajos que realizaba. Sabía bien, como gran revolucionario que era, lo que significa la tradición histórica. Entonces no podía preverse si habíamos de seguir en el Poder o íbamos a ser arrollados pero lo que desde luego era indispensable, cualesquiera que fuesen las eventualidades del mañana, era poner la mayor claridad posible en las experiencias revolucionarias de la humanidad. Más tarde o más temprano, vendrían otros y seguirían avanzando sobre los jalones que nosotros dejásemos puestos. Tal era la preocupación de los trabajos legislativos en todo el primer período. Movido, por la misma idea, Lenin acuciaba, impaciente, para que se editasen en ruso con toda rapidez los clásicos del socialismo y del materialismo. Asimismo insistía en que se erigiese el mayor número posible de monumentos revolucionarios, por sencillos que fuesen, tales como bustos, lápidas, etc., en todas las ciudades y, a ser posible, hasta en las aldeas, para arraigar en la conciencia de las masas el cambio producido y dejar la más honda huella posible en la memoria del pueblo.
Aquellas sesiones del Consejo de Comisarios del Pueblo, renovado en parte gran número de veces durante la primera época, eran cuadros magníficos de improvisación legislativa. Había que acometerlo todo desde el principio. No podía pensarse en buscar “precedentes”, pues la historia no los conocía. Lenin presidía con un celo infatigable, a veces hasta cinco y seis horas seguidas: por aquella época, el Consejo reuníase diariamente. Lo normal era que las cuestiones se planteasen sin ninguna exposición previa, pues casi siempre se trataba de cuestiones urgentes. Con gran frecuencia ocurría que ni los consejeros ni el presidente, al empezar la sesión, tenían la menor idea acerca del fondo del asunto. Las discusiones eran rápidas: para el informe preliminar se concedían unos diez minutos. Y, no obstante, Lenin penetraba siempre, por tanteos, en la sustancia de lo que se debatía. Para ganar tiempo, solía mandar a unos y a otros, en el transcurso del debate, unas rápidas esquelas, preguntando por tal o cual aspecto de la cuestión. Estas cedulillas constituían un elemento muy extenso e interesante en la técnica legislativa del Soviet de Comisarios del Pueblo, bajo la presidencia de Lenin. Desgraciadamente, la mayoría de ellas se han perdido, pues las contestaciones se cursaban, por lo general, en el reverso, y el presidente solía romperlas después de leídas. Aprovechando el momento adecuado, Lenin daba a conocer los puntos que abarcaba su resolución, formulados siempre con una precisión tajante y buscada. Con esto cesaba el debate, o bien se traducía en una serie de propuestas prácticas, ya sobre un plano muy concreto. Generalmente, los “puntos” formulados por Lenin servían de base a los decretos promulgados.
Para poder dirigir estos trabajos había que tener, aparte de otras cualidades, una capacidad gigantesca de representación mental. Una de las facultades más valiosas de este talento de representación es la de imaginarse a los hombres, a las cosas y los hechos tal como son en realidad, aun sin haberlos visto nunca. Saber utilizar todas sus experiencias de vida y sus ideas teóricas, sorprender sobre la marcha los rasgos y detalles, completándolos con sujeción a unas leyes instintivas de coincidencia y probabilidad, y hacer brotar de este modo, con todo su relieve concreto, un determinado sector de la vida humana: he ahí el talento de representación, sin el que no puede concebirse un legislador, un administrador, ni un caudillo, sobre todo en una época revolucionaria. Este talento realista era el gran fuerte de Lenin.
Huelga decir que en aquella fiebre de creaciones legislativas se deslizaron —era, inevitable— no pocos errores y contradicciones. Pero, en general, los decretos leninianos de la época del Smolny, es decir, del período más turbulento y caótico de la revolución, pasarán a la Historia como el anuncio de un mundo nuevo. A esta fuente habrán de remontarse constantemente, no sólo los sociólogos y los historiadores, sino también los legisladores del mañana.
Poco a poco, y cada vez más acentuadamente, fueron pasando a primer plano las cuestiones de carácter práctico, principalmente las de la guerra civil, las subsistencias y los transportes. Para atender a estos asuntos se instituyeron Comisiones especiales, que era la primera vez que se veían frente a frente con semejantes problemas y que no tenían más remedio que dar un empujón a éste o al otro asunto, irremediablemente estancado en los umbrales de la labor, para que se moviese del sitio. Yo me vi colocado durante varios meses a la cabeza de una serie de Comisiones de éstas: la de subsistencias (a la que pertenecía Ziurupa, a quien por aquellos días habíamos ganado para que tomase parte en nuestra labor), la de transportes, la de asuntos editoriales y muchas más.
La cartera diplomática, aparte de las negociaciones de Brest-Litovsk, no me absorbía mucho tiempo. Sin embargo, el cargo era más complicado de lo que yo pensara. A poco de tomar posesión hube de entrar, inesperadamente, en negociaciones diplomáticas con la torre Eiffel.
Durante las jornadas del alzamiento no habíamos tenido tiempo para interesarnos por la radio extranjera. Pero ahora, desde el cargo que ocupaba, no tuve más remedio que pulsar la opinión del mundo capitalista para ver la posición que adoptaba frente a nuestra revolución. Huelga decir que no recibimos ningún mensaje de saludo. El Gobierno de Berlín, que veía con buenos ojos a los bolcheviques, no tuvo inconveniente en lanzar al mundo una onda hostil después de captar la de Tsarskoie-Selo, en que yo daba cuenta de la victoria alcanzada sobre las tropas de Kerensky. No obstante, Berlín y Viena oscilaban entre la hostilidad contra la revolución y la esperanza de una paz ventajosa; pero todos los demás países, y no sólo los beligerantes, sino también los neutrales, vertían en el éter, traducidos a diferentes idiomas, los sentimientos y las ideas de las clases gobernantes del viejo régimen, a quienes habíamos derrocado en Rusia. En este coro de voces se destacaba, por su furia, la torre Eiffel, que por aquellos días empezó a hablar también el ruso, sin duda para así llegar más directamente al corazón de nuestro pueblo. A veces, recibiendo aquellos mensajes que radiaban desde París, llegaba uno a pensar si en lo alto de la torre Eiffel estaría cabalgado el propio Clemenceau en persona. Yo le había conocido lo bastante, siendo periodista, para poder identificar, si no su estilo, a lo menos, su espíritu. En estos mensajes radiados, el odio y la furia alcanzaban su más alta expresión. A veces, parecía como si la estación emisora fuese un escorpión que quisiera hundirse el aguijón en su propia cabeza.
Teníamos bajo nuestras órdenes la estación de Tsarskoie-Selo, y no había razón ninguna para que guardásemos silencio. Durante varios días me dediqué a dictar las contestaciones que habían de radiarse a los insultos de Clemenceau. Mis conocimientos de la historia política francesa bastaban y sobraban para trazar una silueta, no muy halagadora en verdad, de los personajes principales que en ella actuaban, evocando el recuerdo de muchas páginas olvidadas de su biografía, desde la del Canal de Panamá. Varios días duró aquel violento duelo entre las torres de Tsarskoie-Selo y París.
Como materia neutral que era, el éter transmitía concienzudamente los argumentos de las dos partes. ¿Y qué ocurrió? Ni yo mismo, esperaba que el resultado fuese tan rápido. París cambió radicalmente de tono, y empezó a hablar un lenguaje que, aunque seguía siendo hostil, naturalmente, por lo menos, era ya cortés. Muchas veces me he acordado con regocijo de cómo mi actuación diplomática empezó enseñando buena crianza a la torre Eiffel.
El día 18 de noviembre estuvo a visitarme en el Smolny, cuando menos lo esperaba, el General Jodsen, jefe de la Misión norteamericana. Me anticipó que no tenía todavía poderes para hablar en nombre del Gobierno de su país, pero que esperaba que todo se arreglase all right. ¿Es que el Gobierno de los Soviets pensaba liquidar la guerra en unión de los aliados? Yo le contesté que, como todas nuestras negociaciones habían de desarrollarse con una absoluta publicidad, los aliados, llegado el momento, tendrían ocasión de seguir su curso y unirse a ellas, si les parecía. Para terminar el pacífico General me aseguró que el momento de las protestas y las amenazas contra el Gobierno de los Soviets, si es que alguna vez existiera, había terminado. Pero ya se sabe que una golondrina, aunque tenga entorchados de General, no hace verano.
A principios de diciembre tuvo lugar mi primera y última entrevista con el embajador francés M.
Noulens, un antiguo diputado radical que enviara Francia a intimar con la revolución de Febrero, en la vacante del franco monárquico Paleologue, un bizantino de nombre y de hecho, al que había utilizado la República para explotar su amistad con los zares. Por qué nos enviaron a Noulens y no a otro cualquiera, es cosa que yo ignoro. Lo cierto es que este personaje no mejoró la idea que ya tenía acerca de los encargados de regir los destinos humanos. La entrevista se celebró a iniciativa suya y no condujo a ningún resultado. Tras breves vacilaciones, Clemenceau había optado definitivamente por la política del alambre de púas.
También tuve una conversación, nada cordial por cierto, con el General Niessel, jefe de la Misión militar francesa, en uno de los locales del Smolny. Este General empleaba por entonces su talento ofensivo en operaciones de retaguardia. Se había acostumbrado a mandar bajo el Gobierno de Kerensky y no se resignaba a apearse de aquella costumbre. No tuve más remedio que invitarle a que abandonase el edificio. A poco de ocurrir esto, habían de complicarse bastante nuestras relaciones con la Misión militar francesa. En los locales de la Misión funcionaba una oficina de informaciones, que era en realidad un laboratorio donde se fabricaban las calumnias más descaradas contra la revolución. Todos los periódicos hostiles a nosotros publicaban diariamente telegramas fechados en Estocolmo, a cual más fantástico, más mal intencionado y más estúpido. Los redactores de los periódicos a quienes se preguntó de dónde procedían aquellos telegramas “de Estocolmo”, denunciaron como fuente de las noticias a la Misión militar francesa. En vista de esto, hube de dirigir una requisitoria oficial al general Niessel. Éste me contestó, el 22 de diciembre, con un documento que es verdaderamente notable: “Muchos periodistas de diferentes tendencias acuden a la Misión militar, pidiendo informes. Yo estoy facultado para dárselos acerca de la marcha de la guerra en el frente occidental, en Salónica, en Asia y en todo lo que a la situación de Francia se refiere. Durante una (?) de estas visitas, un (?) joven oficial se ha permitido comunicar rumores que corrían por la ciudad (?) y que provenían, al parecer, de Estocolmo”. Al final, el General prometía de una manera vaga “adoptar las medidas necesarias para que en lo futuro tales descuidos (?) no se repitiesen”. Esto era ya demasiado. No nos habíamos molestado en enseñar buena crianza a la torre Eiffel, para que ahora viniese el general Niessel a levantar en pleno Petrogrado otra pequeña torre de emisión de todo género de calumnias. Aquel mismo día, oficié al General en los términos siguientes: “1.º Habiéndose demostrado que la oficina de propaganda a la que se da el título de “Oficina de información” de la Misión militar francesa se utiliza para la difusión de rumores conocidamente falsos y que no tienen otra finalidad que mover a confusión y desorientación de la opinión pública, ordenamos que esa oficina se clausure inmediatamente. 2.º Invitamos a ese “joven oficial” que propagó las falsas noticias, a que abandone cuanto antes el territorio ruso. Rogamos que el nombre de este oficial se ponga inmediatamente en nuestro conocimiento. 3.º El aparato receptor de telegrafía sin hilos que existe en la Misión, deberá ser retirado, 4.º Serán llamados inmediatamente, a Petrogrado, por medio de una orden especial que se publicará en la Prensa, los oficiales franceses que se encuentren en la zona de la guerra civil. 5.º De todas las medidas que se adopten en relación con este oficio, pido que se me dé cuenta inmediatamente. El Comisario del pueblo de Negocios extranjeros, L. Trotsky”.
El joven oficial fue arrancado al anónimo y hubo dé salir de Rusia en funciones de cabeza de turco. El aparato receptor desapareció y la “Oficina de informaciones” fue clausurada. Los oficiales que andaban desperdigados por la periferia se concentraron en Petrogrado. Todo esto no eran más que pequeñas escaramuzas, que durante poco tiempo, cuando yo había pasado ya a la cartera de Guerra, fueron suplantadas por un armisticio bastante precario. El expeditivo General Niessel hubo de dejar el puesto al General Lavergne, hombre de risa de gato. Sin embargo, el armisticio duró poco. La Misión militar francesa, y con ella la diplomacia francesa toda, resultó ser, a poco, el centro de todas las conspiraciones y acciones armadas contra la República de los Soviets. Pero esto no se descubrió de una manera franca hasta después de las negociaciones de Brest Litovsk, ya en el período de Moscú, en la primavera y el verano de 1918.
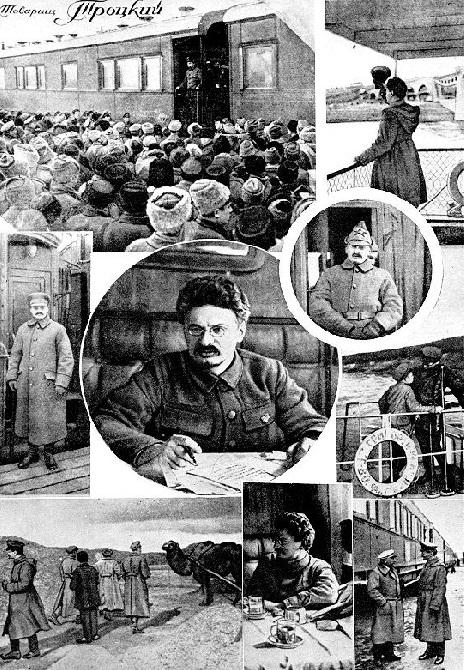
1919: Montaje imágenes de la Guerra Civil
Regresar al índice
En Moscú
Después de firmada la paz de Brest, perdía toda su importancia política mi salida del Comisariado de Negocios extranjeros. Tchitcherin, que había regresado de Londres, ocupó la vacante que yo dejaba. A Tchitcherin le conocía de antiguo. Era un funcionario diplomático que durante la primera revolución se pasó a las filas de la socialdemocracia con el carácter de menchevique, consagrándose por entero a los “grupos de ayuda” del partido en el extranjero. Al estallar la guerra adoptó una posición radicalmente patriótica, que intentó sostener en una serie numerosa de cartas escritas desde Londres. De estas cartas, una o dos vinieron dirigidas a mí. Sin embargo, se pasó a los internacionalistas con relativa rapidez y fue uno de los colaboradores activos del Nasche Slovo que redactábamos en París. Finalmente, acabó dando con sus huesos en una cárcel inglesa. Reclamé para que fuese puesto en libertad. Como las negociaciones se dilataban, amenacé con tomar represalias contra los ingleses. “No puede negarse —escribe el embajador inglés Buchanan en sus Memorias— que los argumentos de Trotsky encierran, al fin y al cabo, una parte de verdad, pues si nosotros nos creemos autorizados a encarcelar a ciudadanos rusos por hacer propaganda pacifista en un país que desea proseguir la guerra, el mismo derecho tiene él a detener a los súbditos británicos que propagan la continuación de la guerra en un país que quiere la paz”. Tchitcherin fue puesto en libertad y regresó a Moscú muy oportunamente. Confié en sus manos el timón diplomático, con un suspiro de satisfacción. No volví a presentarme en el Comisariado. De vez en cuando, Tchitcherin me llamaba por teléfono para asesorarse. Hasta el día 13 de marzo no se notificó mi salida del Comisariado de Negocios extranjeros, coincidiendo con mi designación para el Comisariado de Guerra y para la Presidencia del Consejo superior de Guerra, que acababa de crearse a iniciativa mía.
Lenin conseguía de este modo, indirectamente, lo que pretendía. Se aprovechó de que propuse dimitir a propósito de las diferencias de opinión surgidas respecto a la paz de Brest para llevar a la práctica su primitiva idea, adaptada a las nuevas circunstancias. Como nuestros enemigos habían pasado ya de las conspiraciones al levantamiento de frentes de lucha y de un ejército, Lenin quiso que me pusiese a la cabeza de los asuntos militares. Ahora, se había ganado la adhesión de Sverdlov. Intenté contradecir, pero Lenin me replicó: “¿A quién, si no, quiere usted que pongamos al frente de ese cargo, diga usted?”. Reflexioné, y no tuve más remedio que aceptar.
¿Estaba yo realmente preparado para la campaña militar? Evidentemente, no. Ni siquiera había servido en tiempos en el ejército de los zares. Los años de milicia hube de pasarlos en la cárcel, en el destierro y la emigración. El tribunal que me juzgó, en el año de 1906, me condenó a la pérdida de todos los derechos civiles y militares. Había tenido ocasión de estudiar de cerca los asuntos del militarismo durante la guerra de los Balcanes a la que asistí durante algunos meses desde Servia, Bulgaria y Rumanía. Pero mi criterio de entonces era un criterio de política general, y no puramente militar. La guerra mundial que luego estalló, puso al desnudo y delante de los ojos de todo el mundo, de los míos entre otros, estos problemas militaristas. Los artículos diarios del Nasche Slovo y la colaboración para el Kievskaia Mysl, me obligaban a ordenar sistemáticamente todas aquellas noticias y observaciones nuevas. Sin embargo, nosotros veíamos la guerra, principalmente, como una continuación de la política, y el ejército como, instrumento suyo. Los problemas militares de técnica y organización, no habían pasado todavía a primer plano. En cambio, me interesaba extraordinariamente la psicología del ejército —la psicología de los cuarteles, de las trincheras, de las batallas, de los hospitales— y esto había de prestarme, más tarde, grandes servicios.
En los Estados parlamentarios ocurre con gran frecuencia que desempeñen la cartera de Guerra abogados y periodistas que apenas han visto el ejército, como yo entonces, más que desde los balcones de la Redacción de un periódico, aunque ella fuese más confortable que la nuestra. Pero la diferencia era manifiesta. En los países capitalistas, no se trata, en sustancia, más que de sostener un ejército ya constituido; es decir, de cubrir políticamente un sistema militar ya arraigado. Lo que nosotros teníamos que hacer era muy distinto. Era barrer cuidadosamente los restos del antiguo ejército y poner en pie, bajo el fuego del enemigo, un ejército completamente nuevo, cuyo esquema era inútil ir a buscar a ningún libro. Teniendo esto en cuenta, se comprenderá fácilmente que yo no aceptase el encargo muy de buena gana y sólo a sabiendas de que no había nadie que pudiera desempeñarlo en debida forma.
No me tenía, ni mucho menos, por un estratega, y condenaba sin miramientos aquella oleada de diletantismo estratégico que se había desatado en el seno del partido al estallar la revolución. Es cierto que hubo cuatro casos —en la campaña contra Denikin, en la defensa de Petrogrado y en la campaña contra Pilsudsky— en que adopté una posición estratégica personal, que hube de defender, unas veces contra el alto mando y otras contra la mayoría del Comité del partido. Pero mi posición estratégica estaba informada en todos los cuatro casos por criterios políticos y económicos, que nada tenía que ver con la pura estrategia militar. Cierto es que los grandes problemas de estrategia no pueden resolverse tampoco de otro modo.
El cambio de mis actividades coincidió con el cambio de residencia del Gobierno. El desplazamiento del centro político a Moscú, era, naturalmente, un gran golpe para Petrogrado. El traslado del Gobierno encontraba una gran oposición, casi unánime. Esta posición estaba personificada en Zinoviev, que había sido elegido por aquellos días presidente del Soviet de Petrogrado. Con él estaba Lunatcharsky, que había dimitido unos días después del golpe de Octubre, diciendo que no quería asumir la responsabilidad de la (supuesta) destrucción de la catedral basílica de Moscú y que ahora, reintegrado a su puesto, se resistía a separarse de aquel edificio del Smolny que era el símbolo de la revolución. Otros aducían argumentos menos románticos. El temor principal de la gran mayoría era que esto pudiera causar, una mala impresión a los obreros de la capital. Los enemigos echaron a rodar el rumor de que nos habíamos comprometido con el Káiser a cederle Petrogrado. Yo estaba de acuerdo con Lenin en que el cambio de residencia no sólo garantizaba la seguridad del Gobierno, sino la de la propia capital. La tentación de conquistar el Gobierno a la vez que la capital revolucionaria con un golpe rápido y audaz, tenía que ser grande, lo mismo para Alemania que para los aliados. Ya no era lo mismo tomar a Petrogrado convertido en una ciudad hambrienta sin el Gobierno en su seno. Al fin, pudo vencerse la resistencia. La mayoría del Comité central votó por el cambio de lugar, y el día 12 de marzo (1918), el Gobierno soviético emprendía el viaje hacia Moscú. Para atenuar un poco la sensación de que se degradaba a la capital revolucionaria de Octubre, yo seguí en Petrogrado unos diez días más. El día de mi marcha, la administración de los ferrocarriles me retuvo unas horas en la estación: la campaña de sabotaje empezaba a ceder, pero era todavía bastante fuerte. Llegué a Moscú al día siguiente de ser nombrado Comisario de Guerra.
Aquel Kremlin, con sus murallas medievales y su profusión de cúpulas doradas, parecía una gran paradoja viviente, convertido ahora en la fortaleza de la dictadura revolucionaria. Claro que tampoco el Smolny, antigua institución creada para educar muchachas de la aristocracia, estaba destinado, por su historia ni por sus orígenes, a albergar a los diputados obreros, soldados y campesinos. Hasta el mes de marzo de 1918, yo no había puesto los pies en el Kremlin, ni conocía de todo Moscú más que un solo edificio: la cárcel de Butyrky, en cuya torre hube de pasar seis meses seguidos durante aquel frío invierno del 98 al 99. Para un turista, los monumentos históricos que se guardan en el Kremlin podrán ser objetos de admiración y asombro, lo mismo la torre del Reloj de Iván el Terrible, que el “Palacio de las Facetas”. Pero nosotros íbamos a instalarnos en aquel edificio para mucho tiempo. Aquel contacto íntimo y diario entre los dos polos históricos, entre las dos culturas irreconciliables, causaba a la vez asombro y risa. Al cruzar por el pavimento de madera delante del Palacio de Nicolás, ya no podía por menos de mirar de reojo al “Zar de la campana” y al “Zar del cañón”. La maciza barbarie moscovita parecía acechar por la boca del cañón y la abertura de la campana. Hamlet hubiera exclamado, desde aquel sitio: “Los tiempos están descoyuntados. ¡Vergüenza y miedo me da haber venido al mundo para arreglarlo!”. Pero nosotros no teníamos nada de Hamlets. Era difícil que Lenin concediese a los oradores más de dos minutos para exponer sus puntos de vista, por importante que el asunto fuese. Para detenernos en consideraciones acerca del contraste que se daba de pronto en este país de desarrollo tan atrasado, disponíamos aproximadamente de un minuto o de minuto y medio. El tiempo que empleábamos en volar de una sesión a otra por entre el pasado del Kremlin.
En la “Casa de los Caballeros”, que da frente al “Palacio de las Diversiones”, vivían antes de la revolución los funcionarios del Kremlin. Todo el piso bajo lo ocupaba el Alto Comandante. Ahora, su vivienda estaba dividida en varios cuartos. En uno de ellos vivía yo, separado por un pasillo de Lenin. El comedor era común a los dos cuartos. La comida que daban entonces en el Kremlin era rematadamente mala. No se comía más que carne salada. La harina y la cebada perlada con que hacían la sopa, estaban mezcladas con arena. Lo único que abundaba, gracias a que no podían exportarlo, era el caviar encarnado. El recuerdo de este inevitable caviar tiñe en mi memoria —y seguramente que no es sólo en la mía— la idea de aquellos primeros años de la revolución.
El juego de campanas que daban las horas en la Torre del Redentor fue cambiado. Ahora, en vez del “Dios guarde al Zar”, tocaban, lenta y recogidamente, la “Internacional”, al dar los cuartos de hora. El paso de automóviles cruzaba por entre un túnel abovedado debajo de la Torre del Redentor. Encima del túnel había una hornacina con una imagen antigua de no sé qué santo, detrás de un cristal roto. Delante de la imagen una lamparilla, extinguida desde hacía ya la mar de tiempo. Al salir del Kremlin, la mirada tropezaba muchas veces con la imagen, a la par que llegaban al oído, desde lo alto, los sones de la “Internacional”. En lo alto de la torre, con su campana, erguíase, como en los viejos tiempos, el águila bicéfala pintada de oro. No le habían quitado más que la corona. Yo propuse que pusiesen el martillo y la hoz encima del águila, para que los nuevos tiempos campeasen también en lo alto de la Torre del Redentor. Pero no había tiempo para detenerse en estas cosas.
Me cruzaba con Lenin en el pasillo diez veces al día, y además nos veíamos a cada rato, para tratar de esta o aquella cuestión; solíamos invertir en estas visitas unos diez minutos, o a veces quince, lo cual era para los dos, en aquellos días, una cantidad de tiempo muy considerable. En esta época, Lenin estaba la mar de hablador, para lo que él acostumbraba, se entiende. A cada paso surgían ante nosotros problemas nuevos, se abría un mundo de cosas ignoradas, había que orientarse y orientar a los demás ante aquel panorama desconocido. No había, pues, más remedio que estarse remontando constantemente de lo concreto a lo general, y viceversa. La nubecilla de las divergencias producidas con ocasión de Brest-Litovsk iba disipándose sin dejar rastro. La actitud de Lenin hacia mí y hacia las personas de mi familia, era extraordinariamente atenta y cordial.
Muchas veces, pescaba a los muchachos en el pasillo y se ponía a jugar con ellos.
Mi despacho estaba amueblado con muebles de abedul de Carelia. Encima de la chimenea, un reloj puesto bajo la advocación de Amor y Psique, daba las horas con su vocecilla de plata. Para trabajar, todo aquello no podía ser más incómodo. Los sillones despedían todos un olor lamentable de holgazanería señorial. Yo me resignaba a tomar también aquel cuarto como una consecuencia secundaria y accidental del cambio, con tanta mayor razón cuanto que en los primeros años sólo lo utilizaba para pernoctar en las breves escapadas que hacía desde el frente a Moscú.
Creo que fue al día siguiente de llegar yo de Petrogrado cuando tuve una conversación con Lenin, de pie los dos entre los muebles de abedul de Carelia. Amor y Psique nos interrumpían de vez en cuando con sus sones cantarinos y argénteos. Nos miramos, como si los dos nos hubiésemos sorprendido pensando lo mismo: atrincherado en aquel rincón, nos acechaba el pasado. Cercados de pasado por todas partes, nos pusimos a hablar sin guardarle el menor respeto, aunque también, cierto es, sin la menor animadversión; únicamente con un poco de ironía. Sería falso afirmar que nos hubiéramos llegado a adaptar a aquel ambiente del Kremlin; en las condiciones en que vivíamos, había demasiado dinamismo y poco tiempo sobrante para “adaptarse”. Mirábamos al ambiente un poco de reojo y echábamos alguna que otra guiñada, irónica y animadora, a Amor y Psique, como diciendo: ¿Qué, no contabais con nosotros, eh? ¡Pues no tenéis más remedio que iros acostumbrando! Como se ve, lo que hacíamos era adaptar el ambiente a nosotros.
El personal subalterno de la casa no se movió del sitio. Nos recibió con cierto desasosiego. El régimen imperante aquí había sido bastante severo; una especie de servidumbre de la gleba, en que la colocación pasaba de padre a hijos. Entre los innumerables lacayos y servidores del Kremlin, había no pocos ancianos que habían conocido a varios emperadores. Uno de ellos, un viejecillo de cara afeitada, llamado Stupichin, había sido en tiempos el terror de la servidumbre. Ahora, los más jóvenes le trataban de una manera especial, en que se mezclaban el respeto antiguo y el gesto retador de los nuevos tiempos. No se le veía parado nunca; se deslizaba incansable por los pasillos, poniendo los sillones en su sitio, limpiando el polvo, manteniendo intangible la apariencia del antiguo esplendor. A medio día, nos servían una sopa desleída y una papilla de, avena con la cáscara y todo en los platos de palacio adornados con el águila imperial. —¡Mira, mira!, ¿qué hace?, decíale Sergioska a su madre al oído, apuntando para el viejo, que flotaba como una sombra entre los sillones, volviendo los platos, ora en una, ora en otra dirección. Fue Sergioska quien lo adivinó: el águila bicéfala grabada al borde del plato debía quedar en el centro, dando frente al comensal.
—¿Se ha fijado usted en el viejo Stupichin? —le pregunté un día a Lenin.
—¡Tiene uno que fijarse en él por fuerza! —me contestó Lenin, con indulgente ironía.
A veces, le daban a uno pena estos pobres viejos arrancados con sus raíces al pasado a que pertenecían. Stupichin no tardó en sentir una gran simpatía por Lenin, y cuando éste hubo de trasladarse a otro edificio, más próximo al Soviet de los Comisarios del Pueblo, desplazó la simpatía a mi mujer y a mí, pues comprendió que nosotros sabíamos apreciar, también el orden y que estimábamos sus beneméritos esfuerzos.
Al personal de servicio lo licenciamos en seguida. Los más jóvenes se adaptaron rápidamente al nuevo orden de cosas. Stupichin no quiso pasar a la reserva. Se quedó de vigilante en el gran Palacio, convertido en museo, y de vez en cuando se daba una vuelta por la “Casa de los Caballeros” a “preguntar”. Más tarde, durante los congresos y conferencias del partido, Stupichin estaba de guardia en el Palacio, delante de la Sala de San Andrés. En torno a él volvía a reinar el orden y él seguía rindiendo los mismos servicios que en las recepciones de los Zares y los Grandes príncipes con la diferencia de que ahora se trataba de la Internacional comunista. En este sentido, compartía la suerte de las campanas de la Torre del Salvador, que habían tenido que pasarse del himno al Zar a la música de la Internacional. El pobre viejo se murió lentamente en el hospital en el año 1926.
Mí mujer le mandó algunos pequeños obsequios que le hacían llorar de emoción.
El Moscú soviético nos recibió en medio de un verdadero caos. Resultaba que en esta capital existía otro Soviet de Comisarios del pueblo presidido por el historiador Pokrovski, el hombre menos indicado seguramente en el mundo entero para desempeñar esta misión. Las atribuciones de este Soviet se extendían a la zona de Moscú, cuyas fronteras nadie sabía trazar. A su jurisdicción pertenecía, en el Norte, el de Arcángel, y en el Sur el de Kursk. De modo que en Moscú levantaba la cabeza un Gobierno cuyos poderes —poderes harto problemáticos, es verdad— abarcaban una gran parte del territorio de los Soviets. La pugna histórica entre Petrogrado y Moscú sobrevivía a la revolución de Octubre. Moscú había sido en tiempos, una aldea grande, Petrogrado una ciudad.
Moscú era la sede de los terratenientes y mercaderes, San Petersburgo la ciudad de la burocracia y la milicia. Moscú pasaba por ser un pueblo auténticamente ruso, eslavófilo, hospitalario, el corazón del país; San Petersburgo era la incolora ciudad europea, el cerebro burocrático y egoísta de la nación. Moscú convirtiese en el centro de la industria textil, en Petrogrado se concentró la industria metalúrgica. Los literatos se encargaban luego de exagerar líricamente las diferencias reales.
Estas diferencias saltaron a nuestros ojos en seguida. Tampoco los bolcheviques nacidos en Moscú habían conseguido liberarse del patriotismo de campanario. Para reglamentar las relaciones entre nuestro Soviet y el de Moscú, nombrose una Comisión presidida por mí. Fue una ocupación curiosísima. Nos pusimos a deslindar pacientemente los comisariados territoriales, separando todo lo que debía pertenecer a la competencia del Poder central. Conforme íbamos avanzando en estas tareas, llegábamos a la conclusión de que el Gobierno de Moscú no respondía a ninguna necesidad. Pronto los propios moscovitas reconocieron la de que su Soviet de Comisarios del pueblo se disolviese.
El período de Moscú volvió a ser, por segunda vez en la historia de Rusia, un período de aglutinación de Estados y creación de los organismos necesarios para su administración. Lenin, impaciente e irónico, y a veces hasta con burlas, rechazaba a todos aquellos que pretendían seguir contestando a todas las cuestiones con fórmulas propagandistas de carácter general. “Pero, hombre, ¿cree usted que estamos en el Smolny?”, eran las palabras con que solía recibir tales fórmulas, con una mezcla de colera y de bondad. “¡Eso huele terriblemente a Smolny!”, exclamaba muchas veces, interrumpiendo a los oradores que no se atenían al asunto. “Tranquilícese usted, se lo ruego —decía otras veces—, que ya no estamos en el Smolny; de entonces acá, hemos andado ya un buen trecho”. Lenin no se paraba nunca en barras para zarandear el pasado, siempre que se tratase de preparar el porvenir. En esto, íbamos también de la mano. Lenin era muy puntual. Yo quizá llevase la puntualidad a extremos, de pedantería. Empezamos a librar una campaña incansable contra los descuidados y los tardones. Yo dicté penas muy severas contra los retrasos y la falta de puntualidad en la apertura de las sesiones: poco a poco, el caos iba cediendo el puesto al orden.
Antes de ir a la sesión, cuando en ella hubiera de tratarse un problema fundamental o de ésos a que los conflictos de competencias daban una importancia especial, Lenin me insistía por teléfono para que me informase de la cuestión que se iba a tratar. Todo lo que se ha escrito y se escribe acerca de mis diferencias de parecer con Lenin, está lleno de falsedades y mentiras. Claro está que no estábamos de acuerdo siempre ni en todo. Pero lo más frecuente, con mucho, era que llegásemos a idénticas conclusiones, bien fuese previo un cambio de impresiones por teléfono o sin previa deliberación, cada cual por su cuenta. En los casos en que formábamos los dos el mismo parecer sobre un asunto, ni él ni yo dudábamos de que el acuerdo prevalecería en la sesión. Si ocurría que Lenin, por cualquier razón, temía que alguien hiciese una oposición seria a sus planes, me avisaba por teléfono: “No deje usted de acudir, en modo alguno, a la sesión; le concederé a usted la palabra el primero”. Yo hablaba durante algunos minutos; mientras yo hablaba, Lenin comentaba: “¡Exacto!”, y con esto quedaba poco menos que decidida la cuestión. No porque los demás no se atreviesen a manifestarse contra nosotros. En aquellos tiempos, estábamos muy lejos de esta ciega sumisión de hoy a la autoridad ni del asqueroso temor a comprometerse por hablar o votar imprudentemente. Cuanto más reducido el servilismo burocrático, tanto más grande es la autoridad de un director. Cuando yo no estaba conforme con Lenin, se producía un debate acalorado incluso violento, como más de una vez ocurrió. En caso de coincidencia entre nosotros, las deliberaciones eran siempre rápidas. Si antes de ir a la sesión, no habíamos podido ponernos de acuerdo, nos pasábamos unas esquelitas en el curso de ella. Si por este medio las dificultades no se allanaban, Lenin encauzaba la cosa de modo que se aplazase la solución del asunto. La esquela en que se ponía de manifiesto la opinión contraria iba escrita, a veces, en tono de broma; en estos casos, Lenin, al leerla, echaba para atrás todo el cuerpo. Soltaba la risa al menor pretexto, sobre todo cuando estaba cansado. Era en él un rasgo infantil, pues este hombre, a quien nadie podía ganar en virilidad, tenía mucho de niño. Yo le observaba con gesto de triunfo, viéndole luchar contra un ataque de risa, al paso que seguía dirigiendo severamente el debate. En casos tales, la tensión hacía que resaltasen sus pómulos más que de ordinario.
El Comisariado de Guerra, en que se concentraban, no sólo mis trabajos militares, sino también los del partido, los de escritor y todos los demás, estaba situado fuera del Kremlin. En la “Casa de los Caballeros” no teníamos ya más que la vivienda. Aquí no iba a visitarnos nadie. Los que tenían que tratar conmigo de algún asunto iban a verme al Comisariado. Lo que se llama “ir de visita” a nadie podía pasársela por las mientes, pues todo el mundos sabía cómo andábamos de ocupados.
Hacia las cinco volvíamos del despacho. Hacia las siete, ya estaba yo otra vez en el Comisariado, para asistir a las sesiones de la noche. Cuando ya la revolución se hubo consolidado, es decir, mucho más tarde, pude dedicar las horas de la noche a trabajos teóricos y a escribir.
Mi mujer trabajaba en el Comisariado de Instrucción pública, donde tenía a su cargo la dirección de los Museos, monumentos históricos, etc. Le cupo en suerte defender bajo las condiciones de vida de la guerra civil los monumentos del pasado. Y por cierto qué no era empresa fácil. Ni las tropas blancas ni las rojas, sentían gran inclinación a preocuparse del valor histórico de las catedrales de las provincias ni de las iglesias antiguas. Esto daba origen a frecuentes conflictos entre el Ministerio de la Guerra y la dirección de los Museos. Los encargados de proteger los palacios y las iglesias echaban en cara a las tropas su falta de respeto a la cultura; los comisarios de guerra reprochaban a los protectores de los monumentos de arte el dar más importancia a objetos muertos que a hombres vivientes. El caso era que, formalmente, yo tenía que estarme a cada paso debatiendo en el terreno oficial con mi propia mujer. Este tema ha dado lugar a buen número de chistes y de bromas.
Con Lenin me entendía ahora siempre por teléfono. Mis llamadas y las suyas eran frecuentes y versaban sobre los asuntos más diversos. Los diferentes departamentos le agobiaban con sus quejas contra el ejército rojo. Lenin me llamaba inmediatamente por teléfono. A los cinco minutos, volvía a preguntarme: “¿Quiere usted conocer al candidato designado para ocupar el Comisariado de Agricultura y darme su juicio?”. Al cabo de una hora, le interesaba saber si seguía de cerca la polémica teórica entablada acerca de la cultura proletaria, y quería terciar en ella para salirle al paso a Bujarin. En seguida, venía otra pregunta: “¿No podría el Comisariado de Guerra dejar libres unos cuantos camiones en el frente Sur, para transportar víveres a las estaciones?”. Y no pasaba media hora, cuando volvía a llamar para informarse de si estaba al tanto de las diferencias que existían en el partido comunista sueco. Y así todos los días que yo pasaba, en Moscú.
A partir del momento en que se inició el ataque alemán, cambió la actitud de los franceses, a lo menos la de la parte más cuerda que tuvo que comprender la estupidez que era hablar de nuestros convenios secretos con los Hohenzoller. Con menos claridad, hubieron de comprender también que nos era imposible llevar adelante la guerra. Hasta había algunos oficiales franceses que nos acuciaba a firmar cuanto antes, la paz, para ganar tiempo: el que con más calor defendía esta idea era un agente francés, aristócrata, y realista, con un ojo de cristal, que me brindó sus servicios para cualesquiera diligencias, por peligrosas que ellas fuesen.
El General Lavergne, sucesor de Niessel, me dio, en términos cautelosos y un tanto lisonjeros, una serie de consejos que no me sirvieron de nada, pero que no eran mal intencionados, a lo menos en cuanto a la forma. A juzgar por sus palabras, el Gobierno francés se allanaba ya como ante un hecho consumado a la paz de Brest-Litovsk, y estaba dispuesto a prestarnos ayuda desinteresada para la organización del nuevo ejército. Se ofreció a poner, a mi disposición los oficiales de la numerosa Misión militar francesa que retornaba de Rumanía. Dos de ellos, un Comandante y un Capitán, fueron a alojarse frente al Comisariado de Guerra, para que yo los tuviese constantemente a mano. Confieso que yo les reconocía más competencia en materia de espionaje que en asuntos militares. Me enviaron una serie de informes escritos, que en el tropel de trabajo de aquellos días no me quedó tiempo para leer.
Entre los episodios de aquel breve “armisticio”, se cuenta el de la recepción de las Misiones militares de la Entente, en el Comisariado. Había la mar de ellas, y todas tenían una composición numerosa. Un día, se presentaron en mi despacho, que era bastante reducido, como unos veinte hombres. Lavergne me los fue presentando. Algunos tenían para mí unas palabras amables. El que más se destacó fue un General italiano todo desmadejado, que me felicitó por haber conseguido limpiar a Moscú de bandidos.
—Ahora —me dijo, con una sonrisa encantadora— ya se puede vivir en Moscú con la misma tranquilidad que en cualquier otra capital del mundo.
Aquello me parecía un poco exagerado. Estábamos allí reunidos y no se nos ocurría nada. Los invitados no se decidían a levantarse y tomar la puerta. Y yo no acertaba tampoco a buscar el modo de deshacerme de ellos. Por fin, vino a sacarnos de apuros el General Lavergne, preguntándome si no tenía nada que oponer a que los representantes militares no siguiesen robándome el tiempo. Le contesté que, a pesar de lo doloroso que me era tener que separarme de una compañía tan insigne, no me atrevía a contradecir. Todos hemos pisado en la vida por escenas que luego no podemos evocar sin una pequeña sonrisa de vergüenza. Una de estas escenas fue, en mi vida, la visita de las Comisiones militares de la Entente.
Los trabajos militares seguían ocupando, y cada vez más, la parte principal de mi tiempo, pues no en vano tenía yo mismo que empezar por el Abc. En punto a la técnica y a la estrategia, pareciome que mi misión consistía en poner a personas adecuadas en su adecuado lugar y brindarles la posibilidad de demostrar lo que valían. La labor política y de organización coincidía en un todo con la labor de partido. Era la única manera de que sacásemos la cosa adelante.
Entre los laboriosos peones del partido a quienes me encontré en el departamento de Guerra, estaba Sklianski, un médico militar. A pesar de su juventud —entonces, en 1918, apenas tendría veintiséis años— se distinguía por su espíritu objetivo y sobrio, por su tenacidad y por un gran talento para valorar certeramente los hombres y las circunstancias, que son las cualidades que hacen al administrador. Después de cambiar impresiones con Sverdlov, insustituible en tales ocasiones, nombré a Sklianski para que me representase en mis ausencias como Vicecomisario. No tuve motivo para arrepentirme de la elección. El puesto de Vicecomisario era de una gran responsabilidad, pues yo pasaba la mayor parte del tiempo en los frentes de combate. Sklianski se encargaba de presidir, en mi ausencia, el Consejo revolucionario de guerra y de dirigir los asuntos del Comisariado, que consistían principalmente en aprovisionar los frentes; más adelante, figuró como representante del departamento de Guerra en el Soviet de la Defensa nacional presidido por Lenin. Si hay alguien a quien pueda compararse con aquel Lázaro Carnot de la Revolución francesa, es Sklianski, siempre puntual, infatigable, alerta, siempre al corriente de las cosas. La mayoría de las órdenes que salían del departamento de Guerra llevaban su firma. Y como estas órdenes aparecían en los órganos centrales de la Prensa y en los periódicos locales, por todas partes sonaba el nombre de Sklianski. Como todos los administradores severos y enérgicos, estaba lleno de enemigos.
Su juventud brillante y su talento irritaban a no pocas venerables mediocridades. Stalin, siempre entre bastidores, procuraba clavarle el aguijón de vez en cuando. Sklianski era el blanco de muchos, ataques secretos, principalmente en mi ausencia. Lenin, que le conocía perfectamente del Soviet de la Defensa, se interponía como una montaña entre él y sus detractores. “Es un magnífico trabajador —decía, una vez y otra, sin cansarse de repetirlo—, un trabajador excelente”. Sklianski no se ocupaba de estas intrigas; seguía trabajando: se hacía cargo de los dictámenes de los intendentes; se informaba cerca de la industria; calculaba las existencias que había de municiones, de que andábamos siempre escasos; sin soltar el pitillo de la mano, sostenía las conferencias telefónicas por las líneas directas; mandaba llamar a los jefes a la oficina y reunía las informaciones necesarias para el Soviet de la Defensa nacional. A cualquier hora que uno llamase por teléfono, a las dos, a las tres de la mañana, estaba seguro de encontrarle en el Comisariado, sentado a la mesa trabajando. —¿Cuándo duerme usted? —le pregunté un día. Me contestó con no sé qué broma.
Tengo la satisfacción de pensar que en el departamento de Guerra no se conocían aquellas afinidades y aquellos pandillajes personales que tan caro pagaban los otros Comisariados. El carácter y la fuerte tensión de nuestros trabajos, la autoridad de la dirección, la acertada elección de personas, exenta de todo nepotismo y de todo miramiento, el espíritu de recia lealtad que allí reinaba; todo esto, aseguraba el impecable funcionamiento de aquel complicado mecanismo, bastante desordenado y no poco vario, en punto, a las personas que lo componían. Y ello debíase en buena parte al talento de Sklianski.
La guerra civil me impedía tomar parte en los trabajos del Consejo de los Comisarios del pueblo.
Pasaba los días en el vagón del ferrocarril o en el automóvil. Aquellos viajes que duraban semanas y meses enteros, me obligaban a alejarme demasiado de los asuntos del Gobierno, para que durante el poco tiempo que pasaba en Moscú me fuera dado intervenir en su tramitación. Sin embargo, las cuestiones más importantes corrían a cargó del “Buró político”. A veces, tenía que presentarme en Moscú, requerido por Lenin, exclusivamente para asistir a una sesión del “Politburó”, cuando no era yo el que acudía del frente con una serie de problemas fundamentales, avisando por medio de Sverdlov que convocasen a una sesión extraordinaria de aquel organismo. Durante estos años, mi correspondencia con Lenin versó muy principalmente sobre las incidencias de las guerras civiles: breves esquelas o largos telegramas completaban muchas veces los informes que los habían precedido o abrían el camino a los que seguirían. A pesar de su sobria concisión, estos documentos dan una idea de las relaciones reales que imperaban en el grupo dirigente de los bolcheviques. Espero que pronto podré dar a la publicidad esta extensa correspondencia, acompañada de los oportunos comentarios. Será una refutación aniquiladora de la historia que enseñan en la escuela de Stalin.
Cuando a Wilson, entre otras utopías profesorales sin fuerza ni sentido, se le ocurrió la de convocar una conferencia armonizadora entre todos los Gobiernos de Rusia, Lenin me envió al frente Sur —con fecha de 24 de febrero— un telegrama cifrado que decía: “Wilson propone negociaciones de paz e invita a todos los Gobiernos de Rusia a una conferencia Seguramente que será a usted a quien mandemos”. Como se ve, las diferencias episódicas de la época de Brest-Litovsk no eran obstáculo para que Lenin volviera a acudir a mí apenas se ofrecía una misión diplomática de importancia, a pesar de que en aquella época yo estaba completamente entregado a los trabajos militares. Es sabido que la apaciguadora iniciativa de Wilson se quedó en nada, ni más ni menos que todos sus otros planes, de modo que no hubo necesidad de mandar a nadie.
¿Qué pensaba Lenin de mi labor en el departamento de Guerra? Acerca de esto, hay cientos de testimonios del propio Lenin, pero me limitaré a traer aquí uno que relata muy plásticamente Máximo Gorky: Dando un puñetazo en la mesa, dijo (Lenin). “¡Y bien, cítenme ustedes el hombre que sea capaz de levantar, en plazo de un año, un ejército casi modelo y que, además, haya conseguido conquistarse el respeto de los especialistas militares! ¡Pues nosotros lo tenemos! ¡Nosotros lo tenemos todo! ¡Y hemos de hacer maravillas!”.
Fue la misma conversación en que Lenin, siempre según el testimonio de Gorky, dijo: “Ya sé, ya sé. Ya sé que corren por ahí muchas mentiras acerca de mis relaciones con él. Se miente mucho, y por lo visto con gran predilección tratándose de Trotsky y de mí”. ¿Qué diría Lenin hoy, en que las mentiras acerca de nuestras relaciones, saltando por encima de todos los hechos, todos los documentos y toda lógica, se han convertido en la religión oficial del Estado?
Ya he dicho que para negarme a aceptar el Comisariado de asuntos interiores al día siguiente de subir al Poder, apelé entre otras cosas, a la cuestión de raza. Se pensará que esta cuestión debiera originar en los asuntos de guerra mayores dificultades que en la administración civil. Pero Lenin tenía razón. Durante la época ascensional de la revolución, nadie dio importancia a este aspecto.
Aunque los blancos intentaron sembrar la pasión antisemítica en su campaña de agitación para corromper al Ejército rojo, no consiguieron nada. De ello ofrece pruebas sobradas la propia Prensa de los blancos. En los Archivos de la revolución rusa que se publicaban en Berlín, uno de sus autores refiere la siguiente anécdota, que es bien característica: “Un cosaco que había venido a vernos y a quien alguien quiso ofender de propósito, diciéndole que estaba al servicio y tomaba las armas bajo las órdenes de un judío, Trotsky, replicó muy excitado y con acento de gran convicción: ¡No es verdad! ¡Trotsky no es judío! ¡Trotsky es un luchador! Es de los nuestros Es un ruso Lenin, sí; Lenin es comunista es judío; pero Trotsky es de los nuestros Un luchador Un ruso ¡De los nuestros!”.
Este tema aparece también en la Caballería roja, de Babel, uno de nuestros escritores jóvenes de mayor talento. No se me empezó a velar en cara la raza hasta que no se desató la campaña contra mí. El antisemitismo alzó la cabeza a la vez que el antitrotskismo. Y los dos se nutren de la misma sustancia, que es la reacción pequeñoburguesa contra nuestro Octubre.

1920: Retrato, en uniforme
Regresar al índice
Negociaciones en Brest-Litovsk
El decreto sobre la paz había sido aprobado por el Congreso el día 26 de octubre, cuando sólo teníamos en nuestro poder a Petrogrado. El día 7 de noviembre me dirigí radiotelegráficamente a los países de la Entente y a los Imperios centrales, proponiéndoles concluir una paz general. Los Gobiernos de los aliados hicieron saber al Comandante en jefe, General Duchonin, por medio de sus agentes, que cualesquiera otros pasos que emprendiésemos encaminados a concertar negociaciones de paz por separado, podrían acarrear “gravísimas consecuencias”. A esta amenaza contesté con una proclama dirigida a los obreros, soldados y campesinos. El sentido del llamamiento, categóricamente expresado, era el siguiente: No hemos derrocado a la burguesía de nuestro país, para que nuestras tropas vayan ahora a derramar su sangre bajo el látigo de la burguesía extranjera. El 22 de noviembre suscribíamos el pacto de suspensión de hostilidades en todo el frente, desde el Báltico hasta el Mar Negro. Volvimos a dirigirnos a los aliados, invitándoles a que entrasen con nosotros en las negociaciones de paz. No se dignaron darnos respuesta, aunque esta vez tampoco fulminaron ninguna amenaza. Por lo visto, habían acabado por darse cuenta de la verdadera situación. Las negociaciones de paz dieron comienzo el día 9 de diciembre, mes y medio después de haberse promulgado el decreto sobre la paz, plazo más que suficiente para que los aliados hubiesen tenido tiempo a precisar su actitud ante este asunto. Nuestra delegación presentó, inmediatamente de abrirse las sesiones, una declaración esbozando las bases para una paz democrática.
La parte contraria pidió que se suspendiesen las sesiones por algunos días. La reanudación de los trabajos iba dilatándose cada vez más. Las delegaciones de la Cuádruple tuvieron que superar todo género de dificultades internas para contestar a nuestra declaración. El día 25 nos fue comunicada la respuesta: los Gobiernos centrales se “adherían” a la fórmula de una paz democrática, sin anexiones ni contribuciones y a base del derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos.
El día 28 de diciembre se celebraba en Petrogrado una manifestación gigantesca de homenaje a la paz democrática. Aunque sin confiar en la respuesta alemana, las masas la habían acogido y la celebraban como un triunfo moral inmenso de la revolución. A la mañana siguiente, volvía nuestra delegación de Brest-Litovsk, con aquellas monstruosas exigencias que Kühlmann formulara en nombre de los Imperios centrales.
—Hace falta la persona que sepa dar largas a esas negociaciones —dijo Lenin.
Y acuciado por él no tuve más remedio que dirigirme a Brest-Litovsk. Confieso que iba como si fuese a un suplicio. El ambiente de gentes extrañas siempre me ha hecho temblar, y éste con especial razón. La verdad es que no acierto a comprender que haya revolucionarios a quienes tanto gusta ser embajadores y que nadan en el nuevo ambiente social en que viven como el pez en el agua.
La primera delegación de los Soviets, presidida por Joffe, fue festejada en Brest-Litovsk por todo el mundo. El príncipe Leopoldo de Baviera recibió a los delegados como “huéspedes” suyos. A medio día y por la noche, las delegaciones se reunían en el comedor y hacían mesa común. El General Hoffmann podía fijarse a satisfacción como lo hacía, seguramente que no sin cierto interés, en nuestra camarada Bizenko, la que asesinara en tiempos al General Sazarov. Los alemanes se entremezclaban con los nuestros, aspirando, sin duda, a pasear “amistosamente” lo que deseaban sacar de nosotros. De la primera delegación rusa formaba parte un obrero, un campesino y un soldado. Pero éstas eran figuras secundarias que no estaban a la altura de tales intrigas. Al campesino, que era un hombre viejo, solían alegrarle un poco con alcohol a la hora de la comida.
El estado mayor del general Hoffmann editaba en ruso un periódico destinados a los prisioneros, con el título del Russki Westnik (El Mensajero ruso), que en la primera época sólo sabía hablar de los bolcheviques con una simpatía enternecedora. “Nuestros lectores —les contaba el General Hoffmann a los prisioneros rusos— nos preguntan: ¿Quién es Trotsky?”. Y se ponía a relatarles entusiasmado mis campañas contra el zarismo y mi libro Rusia en la revolución, publicado en alemán. “Todos los revolucionarios del mundo se entusiasmaron al saber que había conseguido huir”.
Y más adelante: “Cuando ya habían derribado al zarismo, los amigos secretos del régimen zarista volvieron a meter a Trotsky en la cárcel, a poco de regresar de su largo destierro”. Como se ve, no había en el mundo revolucionarios más ardorosos que el príncipe Leopoldo de Baviera y el General Hoffmann de Prusia. Pero este idilio había de durar poco. En la sesión del día 7 de febrero, que no presentaba ni el más remoto parecido con ningún idilio, yo hube de observar, tendiendo un poco la mirada al pasado: “Estamos dispuestos a lamentar las amabilidades prematuras que tanto la Prensa oficial alemana como la austrohúngara, han tenido para con nosotros y que no eran absolutamente necesarias para asegurar la buena marcha de las negociaciones de paz”.
Tampoco en este punto la socialdemocracia era más que una sombra de los Gobiernos de los Hohenzoller y los Habsburgo. Al principio, Scheidemann, Ebert y consortes, intentaron ponernos la mano en el hombro con gesto de protección. La Gaceta obrera de Viena escribía, muy patéticamente, el día 15 de febrero, que el “duelo” librado entre Trotsky y Buchanan era un símbolo de la gran batalla de nuestros tiempos: “La batalla del proletariado contra el capital”. Es curioso que en aquellos días en que Kühlmann y Czernin se esforzaban por estrangular a la revolución rusa, los austro-marxistas sólo tuvieron ojos para ver el “duelo” librado entre Trotsky y Buchanan. Todavía es hoy el día en que no puede uno volver la mirada sobre esa hipocresía sin sentir asco. “Trotsky —escribían los marxistas habsburgianos— es el embajador del deseo de paz de la clase obrera rusa, que aspira a romper las doradas cadenas de hierro que ha forjado para ella el capital inglés”. En cambio, los caudillos de la socialdemocracia se sometían de buen grado a la cadena del capital germano-austríaco y ayudaban a sus Gobiernos en sus tentativas para echarla a la fuerza sobre la revolución rusa. Cuando Lenin o yo, durante aquellos momentos difíciles de Brest, le poníamos los ojos encima al Vorwärts de Berlín, o la Gaceta Obrera de Viena, nos pasábamos el uno al otro en silencio el periódico, con los pasajes acotados a lápiz, nos dirigíamos una mirada rápida, y apartábamos la vista con un sentimiento indescriptible de vergüenza hacia estos caballeros que todavía ayer habían sido camaradas nuestros en la Internacional. Quien haya pasado con la conciencia clara por este período tuvo que comprender para siempre que la socialdemocracia, cualesquiera que puedan ser en lo futuro las oscilaciones de la coyuntura política, está históricamente muerta. Para poner fin a esta desagradable mascarada, salí a la palestra de nuestros periódicos preguntando si el Estado mayor alemán no creía oportuno también relatar a sus soldados algo acerca de Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Además, lanzamos una proclama sobre este tema dirigida a los soldados alemanes. El Mensajero, del General Hoffmann, perdió el habla. Lo primero que hizo el general, al presentarme yo en Brest, fue protestar contra la campaña de propaganda que hacíamos entre las tropas alemanas. Yo rehuí toda conversación sobre este tema e invité al General a que él continuase la suya, tal como lo venía haciendo, entre las tropas rusas; las condiciones —le dije— son las mismas; no hay más diferencia que la que se refiere al carácter de la propaganda. Por lo demás, le recordé, aprovechando la ocasión, que nuestra disparidad de criterios en punto a una serie de cuestiones de bastante monta era conocida de antiguo y que hasta había sido sancionada por aquel Tribunal alemán que me condenara en rebeldía a una pena de cárcel durante la guerra. Esté recuerdo, que denotaba sin duda una gran falta de tacto por mi parte, produjo la sensación de un escándalo enorme. Hubo dignatario a quien se le paralizó el aliento.
Kühlmann (dirigiéndose a Hoffmann):
—¿Desea usted hacer uso de la palabra?
Hoffmann:
—¡No, basta ya de esto!
En mi calidad de Presidente de la Delegación de los Soviets decidí romper abiertamente con todas aquellas relaciones familiares que insensiblemente se habían ido tejiendo allí en torno a nosotros desde el primer período. Di a entender por medio de nuestros agregados militares que no era mi intención presentarme al príncipe de Baviera. Se dieron por enterados. Además, exigí que se nos sirviese la comida aparte, alegando como razón la necesidad de aprovechar los momentos de sobremesa para cambiar impresiones. También a esto accedieron tácitamente. El día 7 de enero, Czernin anotaba en su diario lo siguiente: “Por la mañana, se presentaron todos los rusos bajo la presidencia de Trotsky. Inmediatamente mandaron a decir que rogaban se les dispensase de no poder seguir acudiendo a las comidas colectivas. No se les ve nunca, y parece que el aire sopla ya muy de otro lado”. Las relaciones hipócritamente cordiales de antes fueron sustituidas ahora por el seco trato oficial. Medida tanto más oportuna, cuanto que había llegado la hora de pasar de los preliminares académicos a los puntos concretos del Tratado de Paz.
Kühlmann era hombre mucho más inteligente que Czernin, y, seguramente que estaba también por encima de los demás diplomáticos con quien tuve ocasión de tratar en los años de la postguerra. Se veía que aquel hombre tenía carácter, un sentido práctico poco común y una dosis considerable de malignidad, de la que no siempre echaba mano contra nosotros —que sabíamos pararle los pies—, sino contra sus caros aliados también. Al tratar, de la cuestión referente a los territorios ocupados por las tropas invasoras, Kühlmann se irguió y dijo con voz potente: “Nuestro territorio alemán está, a Dios gracias, libre de tropas extranjeras”. El Conde de Czernin, a quien estas palabras iban dirigidas, agachó la cabeza y cambió de color. No parecía que a aquellos dos diplomáticos les uniese una amistad muy despejada. Cuando, a poco de esto, pasamos a tratar de Persia, cuyo territorio estaba ocupado en dos frentes por tropas extranjeras, creí oportuno observar que este país no nos daba ocasión de alegrarnos, piadosa y malignamente, de que fuese territorio persa, y no el nuestro propio, el que estuviese invadido por un ejército extranjero, ya que no le unía a otro ninguna alianza, como le pasaba, por ejemplo, a Austria-Hungría. Czernin saltó literalmente del asiento, exclamando: “¡Es inaudito!”. Aparentemente esta exclamación se refería a mí, pero en realidad iba dirigida a Kühlmann. Episodios como éste hubo muchos.
A Kühlmann le pasaba algo de eso que ocurre a los buenos ajedrecistas, que a fuerza de jugar muchas partidas con contrincantes flojos, acaban perdiendo facultades; Kühlmann, que había pasado toda la guerra rodeado por aquella corte de vasallos diplomáticos austrohúngaros, turcos, búlgaros y neutrales, al principio propendía un poco a desdeñar al contrincante revolucionario y a tomar el juego medio a broma. Muchas veces, sobre todo en la primera época, el primitivismo de sus jugadas y su falta de comprensión de la psicología del adversario me causaban asombro.
Acudí, no sin una excitación bastante fuerte y desagradable, a la primera reunión con los diplomáticos. En el vestíbulo, junto al guardarropa, me tropecé con Kühlmann. No le conocía. Se me presentó él mismo, añadiendo, de improviso, que “estaba muy contento” de que yo hubiese venido, pues “siempre era mejor tratar directamente con el señor que no con sus enviados”. No había más que mirarle a la cara para comprender lo satisfecho que estaba de esta “fina” jugada, enderezada a la psicología de un “parvenu”. A mí, aquello me dio la sensación de haber pisado en un charco de lodo. Hasta di instintivamente un paso atrás. Kühlmann comprendió en seguida que había cometido una pifia, se estiró un poco y adoptó inmediatamente un continente seco. Pero esto no fue obstáculo para que a presencia mía repitiese la misma maniobra con el jefe de la Delegación turca, un viejo diplomático cortesano. Al presentarme a sus colegas, y después de hacerlo con el turco, esperó a que éste se hubiese alejado un poco, para decirme, en tono de confidencia, pero en voz lo bastante alta para que el otro lo oyese:
—Es el mejor diplomático de Europa.
Cuando se lo conté a Joffe, éste se echó a reír, y me dijo:
—Lo mismo dijo de mí, cuando me lo presentaron la primera vez.
Todo parecía indicar que Kühlmann quería ofrecer al “mejor diplomático” una platónica compensación por Dios sabe qué concesiones arrancadas, que seguramente no tendrían nada de platónicas. También es posible que abrigase ciertas intenciones secretas, como, por ejemplo, dar a entender a Czernin que no le tenía, ni mucho menos, por el mejor diplomático, después de él, naturalmente. Czernin cuenta que el día 28 de diciembre Kühlmann le dijo: “El Káiser es el único hombre razonable que hay en toda Alemania”. Hay que pensar que estas palabras no estaban dichas para que las oyese Czernin, sino para que llegasen a oídos del propio Káiser. En aquello de andarse diciendo unos a otros zalemas dirigidas a un determinado destinatario, los diplomáticos se ayudaban recíprocamente. Flattez, flattez, il en restero toujours quelque chose.
Era la primera vez en mi vida que me veía cara a cara con personas de esta casta. Huelga decir que no me había hecho la menor ilusión respecto a ellas. Ya hacía mucho tiempo que sospechaba que, no eran precisamente dioses los que cocían los cántaros. No obstante, confieso que les concedía un nivel un poco más alto. La impresión que me produjo aquel primer contacto podría expresarse con esta fórmula: Los hombres tasan a los demás bastante baratos, pero tampoco a sí mismos se asignan un gran precio.
No estará de más que, a propósito de esto, refiera el episodio siguiente: A iniciativa de Víctor Adler, que en aquellos días se esforzaba por todos los medios en darme pruebas de simpatía personal, el Conde de Czernin, como de pasada, se ofreció a mandarme a Moscú la biblioteca que había tenido que dejar abandonada en Viena, al estallar la guerra. Está biblioteca tenía cierto valor, pues durante los largos años de la emigración había ido reuniendo una colección bastante importante de literatura revolucionaria rusa. Apenas me había dado tiempo el diplomático a darle las gracias con cierto retraimiento, cuando ya me estaba rogando que procurase interceder por dos prisioneros austríacos de guerra, a quienes, según decían, daban mal trato. Aquella transición tan brusca, y casi diría que subrayada, de los libros a los prisioneros —excusado es decir que no se trataba de soldados, sino de oficiales de la clase social a que Czernin pertenecía— me pareció muy poco correcta. Le contesté secamente que si los informes que me daban acerca de los prisioneros se confirmaban, haría cuanto fuese necesario, porque era mi deber, pero que no veía que este asunto tuviera la menor relación con la biblioteca. El Conde relata este episodio en sus Memorias con bastante fidelidad, sin negar ni mucho menos que intentó empalmar al asunto de la biblioteca el de los prisioneros por quienes se interesaba. Lejos de eso, le parece la cosa más natural del mundo. Y pone fin al relato con esta frase de doble sentido: “Quiere recobrar la biblioteca”. A mí, sólo me resta añadir que, tan pronto como recibí los libros, los doné a una institución científica de Moscú.
Las circunstancias históricas habían dispuesto que los delegados del régimen más revolucionario que conociera la humanidad tuviesen que sentarse a la misma mesa con los representantes diplomáticos de la casta gobernante más reaccionaria del mundo. Hasta que punto nuestros adversarios temían a la fuerza explosiva de las negociaciones con los bolcheviques lo demuestra el hecho de que estaban dispuestos a romper las negociaciones antes de permitir que se llevasen a un país neutral. El Conde de Czernin reconoce, muy sinceramente, en sus Recuerdos, que en un país neutral los bolcheviques, ayudados por sus amigos internacionales, hubieran tomado en sus manos, inevitablemente, las riendas de las negociaciones. La razón oficial que dio al tratarse este asunto fue que, en un ambiente neutral, Inglaterra y Francia empezarían a desplegar inmediatamente sus intrigas “a la luz del día y entre bastidores”. Yo le salí al paso, advirtiéndole que en nuestra política no se conocían bastidores de ningún género, ya que el pueblo ruso, triunfante en el movimiento del 25 de Octubre, había desterrado radicalmente, con otras muchas cosas, este artefacto de la vieja diplomacia. Sin embargo, no tuvimos más remedio que allanarnos al ultimátum y continuar las negociaciones en Brest-Litovsk.
Excepción hecha de unos cuantos edificios que se levantaban al margen de la vieja ciudad y que estaban ocupados por el Cuartel general de los alemanes, en realidad Brest-Litovsk ya no existía.
La ciudad había sido reducida a cenizas, en su furia impotente, por las tropas zaristas al retirarse a la desbandada. Seguramente sería por esto por lo que Hoffmann estableció aquí su Estado mayor, para así tenerlo más fácilmente en el puño. Tanto el ambiente como las comidas se distinguían por su gran sencillez. El servicio corría a cargo de soldados alemanes. Nosotros representábamos para ellos la promesa de la paz, y nos miraban con ojos de esperanza. Los edificios ocupados por el Cuartel general estaban ceñidos en varios sentidos por una empalizada bastante alta de alambre de púas. Un día, que salí a dar mi acostumbrado paseo mañanero, me encontré con un rótulo que decía: “El ruso al que se le sorprenda en estos lugares, será fusilado”. El rótulo se destinaba a los prisioneros. Pero me cabía la duda de si no se referiría también a mí, ya que también nosotros éramos allí medio prisioneros, y di la vuelta inmediatamente. Por Brest-Litovsk pasaba una magnífica carretera estratégica. En los primeros días, salimos a pasear por ella, utilizando los coches del Cuartel general. Hasta que un día un miembro de la Delegación tuvo no sé qué conflicto a este propósito con un suboficial alemán. Y como Hoffmann se me quejase de ello en una carta, le contesté que en lo sucesivo renunciábamos, dando las gracias, a seguir utilizando los automóviles que habían puesto a nuestra disposición.
Las negociaciones se diferían. Tanto nosotros como nuestros adversarios teníamos que comunicarnos con los Gobiernos respectivos por el hilo directo. La línea no funcionaba siempre bien. Sí los trastornos respondían a causas físicas o eran interrupciones provocadas para ganar tiempo, es cosa que no pudimos averiguar. Las sesiones se interrumpían con frecuencia, a veces hasta varios días. Durante una de estas interrupciones emprendí un viaje a Varsovia. La ciudad vivía bajo el imperio de las bayonetas alemanas. El interés que la población sentía por los diplomáticos soviéticos era muy grande aunque procuraba exteriorizarse con cierta cautela, pues nadie sabía en qué iba a parar todo aquello.
A nosotros no nos perjudicaba tampoco la dilación de las negociaciones. En realidad, a mí no me había llevado a Brest otra ilusión que la de dar largas al asunto. Sin embargo, no sería justo que yo me atribuyese ningún mérito en esto, pues la parte contraria me ayudaba en cuanto podía. “Aquí no escasea el tiempo —escribe melancólicamente el Conde de Czernin en su Diario—. Cuando no son los turcos los que hacen aguardar, son los búlgaros, luego vienen los rusos, se retiran y las sesiones vuelven a aplazarse o a interrumpirse apenas iniciadas”. También a los austríacos les llegó el turno, en esta política de dilación, en cuanto tropezaron con la primera dificultad por parte de la Delegación ucraniana. Claro está que todo esto no era obstáculo para que Kühlmann y Czernin, sin pararse en barras, acusasen públicamente a la Delegación rusa de ser la única que obstruía la marcha de las negociaciones; contra lo cual hube de protestar enérgicamente, aunque en vano.
Hacia el final, ya no quedaba ni rastro de aquellas macizas amabilidades con que la Prensa oficiosa alemana —y cuenta que, fuera de las hojas clandestinas, toda la Prensa alemana tenía entonces carácter oficioso— obsequiaba a los bolcheviques. La Tägliche Rundschau, por ejemplo, no sólo se quejaba de que “Trotsky había convertido a Brest-Litovsk en una tribuna, desde la que hacía oír su voz al mundo entero”, exigiendo que aquello terminase cuanto antes, sino que decía abiertamente que “ni Lenin ni Trotsky deseaban la paz, de la cual sólo podía salir para ellos, con una gran probabilidad, la cárcel o el patíbulo”. Y no se crea que era muy distinto el tono en que se expresaba la Prensa socialdemócrata. Los Scheidemann, los Ebert y los Stampfer nos achacaban como la grande de nuestras culpas el contar con la revolución alemana. ¡Cuán lejos estaban estos caballeros de pensar que, a los pocos meses de ocurrir esto, estallaría la revolución que había de llevarlos cogidos por el pescuezo, a ponerse al frente del Poder!
Después de un largo paréntesis, volví a leer en Brest periódicos alemanes, en los cuales se hacía un estudio muy detenido y harto tendencioso de las negociaciones de paz. Pero, como los periódicos no bastaban a colmar todo el tiempo que nos quedaba libre, decidí aprovechar aquel ocio forzado, que era de suponer que no volveríamos a disfrutar en mucho tiempo, para empresa de mayor interés. Teníamos con nosotros unas cuantas taquimecanógrafas, que habían pertenecido a la antigua Duma. Me puse a dictarles de memoria un bosquejo histórico de la revolución de Octubre. A las varias horas de dictar, se había formado un libro, destinado principalmente a la clase obrera del extranjero. Era imperiosamente necesario y urgente explicarles lo acontecido.
Ya varias veces había hablado de esto con Lenin, pero ninguno de los dos encontrábamos un momento libre. Lo que menos esperaba yo era que Brest-Litovsk me ofreciese ocasión de llevar a cabo un trabajo semejante. Lenin se puso contentísimo, cuando vio que volvía con aquel original, ya listo para entregar a la imprenta. En él vimos los dos una prenda modesta de la revancha revolucionaria que se acercaba a vengarnos de aquella paz tan dolorosa. Pronto el librito corrió por el mundo, traducido a una docena de lenguas europeas y asiáticas. Todos los partidos de la Internacional comunista, comenzando por el ruso, lo hicieron circular en innumerables ejemplares, pero esto no había de impedir a los epígonos, después del año 1923, presentarlo como un fruto nefando del trotskismo. Por el momento, este trabajo figura en el índice staliniano de obras prohibidas. En este episodio, con ser puramente accidental, se revela uno de los muchos preparativos ideológicos de nuestro Termidor. Para imponer su victoria, era necesario ante todo cortar el cordón umbilical de la Revolución de Octubre
También los diplomáticos de la otra parte encontraban el modo de distraer en Brest sus horas de ocio. El Conde de Czernin, según nos cuenta él mismo en su Diario, no se limitaba a salir de caza, sino que laboraba por dilatar sus horizontes espirituales con la lectura de Memorias de la época de la revolución francesa. Comparando a los bolcheviques con los jacobinos, procuraba llegar a conclusiones un tanto consoladoras. He aquí lo que escribe el diplomático de los Habsburgo: “No he matado a un hombre, he matado a una bestia salvaje, dijo Carlota Corday. También desaparecerán estos bolcheviques ¡y quién sabe si no surgirá una nueva Carlota Corday para este Trotsky!”. En Brest-Litovsk no tuve noticia, naturalmente, de aquellas piadosas meditaciones del Conde, tan buen cristiano y temeroso de Dios. No me cuesta ningún trabajo creer en su sinceridad.
A primera vista, parece bastante incomprensible saber con qué contaba realmente la diplomacia alemana, cuando el día 25 de diciembre proclamó sus fórmulas democráticas de paz, para luego, a los pocos días, enseñar los dientes de lobo. Aquellas consideraciones teóricas acerca del derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos, que habían nacido principalmente a iniciativa de Kühlmann, podían ser un tanto arriesgadas para el Gobierno alemán. La diplomacia de los Hohenzoller tenía que comprender desde el primer momento que por este camino no iba a recoger grandes laureles. Kühlmann esforzábase por demostrar a todo trance que la anexión de Polonia, de Lituania, de las provincias del Báltico y de Finlandia no hacía, en realidad, más que obedecer la “voluntad soberana” de estos pueblos, voluntad expresada por sus órganos “nacionales” a los que tiraban de la cuerda las autoridades alemanas de ocupación. Resultaba un tanto difícil demostrar esta tesis. Sin embargo, Kühlmann no deponía las armas. Marcando mucho el acento, me preguntó si yo no estaba dispuesto, por ejemplo, a reconocer al Nizan de Haidarabad como representante de la voluntad nacional del pueblo indio. Le contesté que si se retirasen de la India las tropas británicas, el venerable Nizan no podría sostenerse ni veinticuatro horas sobre sus pies.
Kühlmann se alzó de hombros un poco incorrectamente. El General Hoffman carraspeó y el carraspeo resonó por toda la sala. El intérprete traducía; las taquimecanógrafas escribían, los debates hacíanse interminables.
Todo el secreto de la conducta seguida por la diplomacia alemana está en que Kühlmann tenía de antemano seguramente la firme convicción de que nosotros íbamos a aceptar su juego. Él se imaginaba las cosas poco más o menos del modo siguiente: “Los bolcheviques se han adueñado del Poder gracias a su campana por la paz, y sólo pueden mantenerse en él a condición dé concertarla.
Cierto es que se han comprometido a fijar unas condiciones democráticas de paz, pero ¿para qué hay diplomáticos en el mundo? Ya él, Kühlmann, se encargaría de vestir nuestras formas revolucionarias con un ropaje diplomático correcto, a cambio de lo cual los bolcheviques le ayudaríamos a quedarse, veladamente, con una serie de provincias y de pueblos. Y así, el botín alemán quedaría sancionado a los ojos del mundo entero por la revolución rusa, y los bolcheviques, por su parte, conseguirían la deseada paz. Kühlmann no se había forjado este error sin la cooperación de nuestros liberales, mencheviques y narodniki, que tuvieron la oportunidad de presentar las negociaciones de Brest como una comedia en que nos habíamos repartido los papeles.
Después de demostrar bastante inequívocamente a nuestros contrincantes que allí no se trataba de disfrazar hipócritamente ningún género de pactos sellados entre bastidores, sino de acatar los principios de una justa convivencia entre los pueblos, Kühlmann, ya obligado a atenerse a los supuestos de que había partido, casi vio en nuestra conducta la violación de un convenio tácito, convenio que, sin embargo, sólo había existido en su mente. No se resignaba a abandonar el terreno de los principios democráticos, proclamados el 25 de diciembre. Confiaba en su talento casuístico, que no era pequeño, para demostrar al mundo que lo blanco no se diferenciaba absolutamente en nada de lo negro. El Conde de Czernin secundaba bastante pesadamente las iniciativas de Kühlmann, y tomaba a su cargo, por mandado de éste, el hacer en los momentos críticos las declaraciones más bruscas y cínicas. Con esto, se hacía, sin duda, ilusiones de encubrir su nulidad. Por su parte, el General Hoffman ponía una nota bastante aliviadora en las negociaciones. El General, que no sentía la menor simpatía por la astucia diplomática, hubo de poner varias veces su bota de soldado sobre el tapete de la mesa en torno de la cual se desarrollaban los debates. Nosotros sabíamos, naturalmente, que la bota del General era la única realidad seria que había en todas aquellas negociaciones.
Claro está que alguna que otra vez también el General se dejaba llevar por el prurito de los debates puramente políticos. Pero cuando intervenía en ellos, era siempre a su modo. Indignado ya de que se hablase tanto del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, una buena mañana —era el día 14 de enero— nuestro General se presentó con una cartera abarrotada de periódicos rusos, casi todos de tendencia socialrevolucionaria, Hoffmann leía el ruso de corrido. En frases breves y cortarlas, en las que la irritación se mezclaba con un tono de mando, el General acusó a los bolcheviques de tener suprimida la libertad de prensa y de reunión y de violar constantemente los principios de la democracia, acogiéndose benevolente, para documentar sus acusaciones, a los artículos, de aquel partido terrorista que desde el año 1902 había mandado al otro mundo a tantos correligionarios del General. Hoffmann nos ce en cara, con acento de gran indignación, que nuestro Gobierno no tenía más apoyo que la violencia. Esto, dicho por él, resultaba harto peregrino. He aquí cómo registró Czernin el episodio en su Diario:
”Hoffmann ha pronunciado su lamentable discurso. Se pasó dos días trabajando en él y estaba orgullosísimo de su éxito”. Yo me levanté para contestar a Hoffmann que en una sociedad de clase todos los Gobiernos se apoyaban en la fuerza. La diferencia estaba tan sólo en que el General Hoffmann empleaba las represalias para defender a los grandes propietarios, mientras que nosotros las aplicábamos a la defensa de los trabajadores.
Por unos momentos, la sala de conferencias se había convertido en un club de propaganda marxista para principiantes.
—Lo que en nuestros actos sorprende y repugna a los Gobiernos de otros países —dije— es, sencillamente, el que nosotros no encarcelemos a los huelguistas, sino a los capitalistas que dejan a los obreros sin trabajo; es el que nosotros no contestemos con descarga cerradas a los campesinos que reclaman tierra, sino que detengamos a los terratenientes y a los oficiales que intentan descargar sobre los campesinos.
La cara de Hoffmann tomó un color rojo amoratado. Al terminar cada uno de estos episodios, Kühlmann se dirigía al General, con una amabilidad maligna, para preguntarle si deseaba hacer alguna observación a propósito del tema. El General contestaba lacónicamente: —¡No, basta ya de esto! —y se ponía a mirar, muy enfadado, por la ventana.
Allí, en medio de aquellos diplomáticos, Generales y Almirantes de los Hohenzoller y los Habsburgo, los Koburgos y el Sultán, estas disquisiciones acerca del empleo de la fuerza revolucionaria, tenía un sabor verdaderamente exquisito. Muchos de aquellos caballeros ornados con títulos o con grandes cruces no hicieron durante las sesiones otra cosa que pasear las miradas, en que se leía la incomprensión, de unos a otros interlocutores. ¿No habría nadie que les explicase, por los clavos de Cristo, qué significaba todo aquello? Es probable que Kühlmann, al reunirse con ellos entre bastidores, les dijese que nuestros días estaban contados y que no había más remedio que aprovecharse de aquella ocasión para cerrar a toda prisa una paz “alemana”, que luego los herederos de los bolcheviques se verían obligados a respetar.
Mas, todo lo que mi posición llevaba de ventaja a la de Kühlmann en el terreno de los principios, me lo llevaba a mí la posición del General Hoffmann en punto a la situación militar. Por eso el General, impaciente, se desvivía por llevar todas las cuestiones a su terreno, donde sus fuerzas eran muy superiores a las nuestras, mientras que Kühlmann se esforzaba en vano por dar a una paz basada sobre el mapa de guerra las apariencias de una paz concertada sobre principios nobilísimos. Para quitar importancia a las declaraciones de Hoffmann, Kühlmann hubo de decir una vez que la voz del soldado no tenía más remedio que ser un poco más enérgica que la de la diplomacia. A lo cual le repliqué yo:
—Nosotros, los miembros de la delegación rusa, no pertenecemos a la escuela diplomática; más bien se nos puede considerar como soldados de la revolución, que es, probablemente, por lo que preferimos el lenguaje rudo del soldado.
Hay que hacer constar, por lo demás, que la cortesía diplomática de Kühlmann era bastante condicionada. Lo que ocurría era que no podía llevar a cabo, manifiestamente, la empresa que se había propuesto sin nuestra ayuda. Y esta ayuda era precisamente la que le faltaba.
—Nosotros somos revolucionarios —le expliqué—, pero somos también políticos realistas y preferimos que se nos hable sinceramente de anexiones sin encubrir ese nombre, que es el verdadero, bajo ningún seudónimo.
Por eso no tiene nada de extraño que a Kühlmann se le cayese, a veces, la máscara diplomática para dar rienda suelta a su furia. Todavía me acuerdo perfectamente la entonación con que nos dijo que Alemania estaba sinceramente dispuesta a reanudar las relaciones amistosas con su poderoso vecino en la frontera oriental. La palabra “poderoso” la pronunció con un tono de burla tan retador, que todos los allí presentes, hasta sus propios aliados, sintieron un ligero escalofrío. Añádase que Czernin tenla un miedo pánico a que se rompiesen las negociaciones. Recogí el guante que se me lanzaba y volví a recordar lo que había dicho en mi primer discurso: “No es nuestra intención, ni aunque lo fuese podríamos hacerlo —dije el día 16 de enero—, poner en duda el hecho de que nuestra, país se encuentra debilitado por la política que hubieron de seguir hasta hace poco las clases que lo gobernaban. Pero la situación de un país y lo que éste representa para el mundo, no se mide solamente mirando al estado en que actualmente se halla su aparato técnico, sino también por las posibilidades todas que en él se encierran, del mismo modo que no podría valorarse hoy el poder económico de Alemania atendiendo exclusivamente al estado en que se encuentran al presente sus subsistencias. Una política que quiera ser previsora, tiene que hace hincapié en las tendencias de progreso, en aquellas energías interiores que, una vez despiertas y puestas en movimiento, acabarán por imponerse, más temprano o más tarde”. No habían transcurrido nueve meses, cuando el día 3 de octubre de 1918 tomé la palabra en una sesión del Comité ejecutivo panruso para decir, recordando aquel reto de Kühlmann en Brest-Litovsk: “Ninguno de nosotros tendrá, seguramente, esa dosis de maldad que hace falta para alegrarse de que Alemania atraviese hoy por una catástrofe tan imponente”. Huelga decir que una buena parte de esta catástrofe hubo de ser preparada en Brest por la diplomacia alemana, tanto la militar como la civil.
Cuanto mayor era la precisión con que nosotros formulábamos nuestras cuestiones, más crecía el predominio que iba ganando Hoffmann, el General, sobre Kühlmann, el diplomático. Ya no se molestaban, sobre todo el General, en encubrir la pugna que había entre ellos. Cuando yo, contestando a uno de sus torpes ataques, mencioné abiertamente al Gobierno alemán, Hoffmann me interrumpió con un tono de voz en que ardía la ira: —¡Yo no represento aquí al Gobierno alemán, sino al alto mando de mi país!
Aquellas palabras sonaban con el estrépito de una vajilla al romperse. Dirigí la mirada al otro lado de la mesa donde estaba sentado Kühlmann, con el rostro desencajado y mirando al suelo. En la cara de Czernin se debatían la perplejidad y un cierto gozo maligno. Contesté, que no me tenía por competente para juzgar de las relaciones que existiesen entre el Gobierno del Imperio alemán y su alto mando, pero que yo sólo traía poderes para negociar con el Gobierno. Kühlmann, rechinando los dientes, no tuvo más remedio que escuchar mis palabras y adherirse a ellas.
Claro está que hubiera sido candoroso desdeñar el alcance de las divergencias que existían entre la diplomacia y el alto mando. Kühlmann esforzábase por demostrar que las regiones ocupadas habían dado, ya expresión a su “voluntad soberana”, por medio de sus órganos nacionales competentes, y que la decisión era favorable a Alemania. Hoffmann, por su parte, afirmaba que, no existiendo en los territorios ocupados órganos competentes, no había para qué hablar de retirar las tropas alemanas. Los argumentos, como se ve, eran diametralmente opuestos y, sin embargo, la conclusión práctica idéntica. A propósito de esa cuestión, Kühlmann se dejó llevar de una maniobra tan burda, que parecerá a primera vista inverosímil. En un memorial redactado por von Rosenberg, contestando a una serie de preguntas formuladas por nosotros, se decía que las tropas alemanas no podrían ser retiradas de los territorios ocupados hasta que se suspendiesen las hostilidades en el frente occidental. De aquí deduje yo la conclusión, que me parecía lógica, de que serían retiradas después de ocurrir eso, y pedí que se fijase un plazo. Kühlmann, al oír esto, fue presa de un ataque de gran excitación. Había puesto grandes esperanzas, seguramente, en la eficacia estupefaciente de aquella fórmula; o lo que es lo mismo, confiaba en poder llevar a cabo su plan de anexiones por medio de un juego de palabras. Cuando vio que aquello había fracasado, declaró, asistido por el General, que las tropas no se retirarían ni antes ni después de terminar la guerra.
Sin ninguna esperanza de éxito, a fines de enero, pedí al Gobierno austrohúngaro permiso para hacer un viaje a Viena, con objeto de ponerme al habla con los representantes del proletariado austríaco. El mayor susto, a la sola idea de pensar en semejante viaje, se lo llevó, como fácilmente puede comprenderse, la propia socialdemocracia. Mi petición fue contestada, naturalmente, con una negativa; negativa fundada —por increíble que ello parezca— en que yo no estaba asistido de poderes para entablar semejantes negociaciones. Contesté a Czernin con la siguiente carta: “Señor Ministro: Adjunto a usted copia del escrito del señor Consejero de Legación, Conde de Czakki, fecha de 26 del corriente, con el que, sin duda, se contesta al telegrama cursado por usted el día 24, y le comunico que me doy por enterado de la negativa que en dicho escrito se me traslada respecto a mi solicitud de que se me autorizase para ir a Viena con objeto de entablar negociaciones con los representantes del proletariado austríaco, encaminadas a la consecución de una paz democrática. Véome obligado a hacer constar que, detrás de las razones de carácter formal que se alegan en dicha contestación, se esconde la tendencia a impedir toda negociación directa entre los representantes del Gobierno obrero y campesino de Rusia y el proletariado austríaco. Por lo que se refiere a la razón que en el mencionado escrito se aduce, a saber: que carezco de los poderes necesarios para emprender semejantes negociaciones —alegación tan inadmisible, en lo que toca a la forma como en lo que atañe al fondo del asunto—, me permitirá que le llame la atención acerca del hecho de que el determinar las normas, la extensión y el carácter de mis poderes es atribución exclusiva de mi Gobierno”.
El triunfo de mayor valor que tuvieron en sus manos Kühlmann y Czernin, durante el último período de las negociaciones, fue la actitud autónoma y hostil en que se colocaba la rada de Kiev, frente a Moscú. Sus dirigentes venían a representar una especie de variante de la kerensquiada y no se diferenciaban gran cosa de su modelo. Únicamente, sí, en ser todavía más provincianos. Los delegados ucranianos en Brest estaban destinados, por obra de la naturaleza, a ser juguete del diplomático del mundo capitalista que primero se presentase. Hasta el propio Czernin, y no digamos Kühlmann, jugaba con ellos y les hacía objeto de su altivo desprecio. Aquellos bobalicones demócratas sintieron que la boca se les hacía agua en cuanto vieron que las prestigiosas razones sociales de los Hohenzoller y los Habsburgo les tomaban en serio. Cuando el presidente de la delegación ucraniana, Golubovich, después, de exponer sus réplicas, se apartaba cuidadosamente los faldones del negro chaquet para tomar asiento, parecía que iba a derretirse en el sillón de puro gusto.
Czernin había animado a los ucranianos —él mismo lo refiere en su Diario— a que pusiesen de manifiesto, de una manera clara, su hostilidad contra la delegación soviética. Los pobres ucranianos se excedieron. Su orador se estuvo por espacio de un cuarto de hora vertiendo groserías sobre insolencias y poniendo en un aprieto al concienzudo intérprete alemán, que las pasó negras para encontrar el tono con semejante diapasón. El Conde habsburgiano cuenta esta escena y habla de mi perplejidad, de mi palidez, de mis calambres, de las gotas de sudor frío que perlaban mi frente.
Prescindiendo de todas estas exageraciones, reconozco que aquélla fue, verdaderamente una de las escenas más intolerables que allí se nos depararon. Lo triste del asunto no era, como cree Czernin, que unos compatriotas nos injuriasen en presencia de extranjeros. No, lo intolerable era aquella demente humillación a que se sometían por sí mismos hombres que, al fin y al cabo, representaban a la revolución, delante de aristócratas soberbios que los despreciaban. Eran tiradas enteras de bajeza lacayuna, espumeantes de entusiasmo en la abyección, las que salían a borbotones de los labios de aquellos desventurados demócratas nacionalistas, a quienes el azar había elevado, por unos instantes, al Poder. Kühlmann, Czernin, Hoffmann y los demás de su cuerda, aspiraban codiciosamente sus palabras, como el jugador que en las carreras de caballos ha apostado al caballo ganador. Levantando la vista al final de cada frase para buscar con la mirada la aprobación de sus protectores, el delegado ucraniano leía un papel en que su delegación, después de una labor colectiva de cuarenta y ocho horas, había acumulado toda una sarta de injurias contra nosotros.
Fue, indudablemente, una de las escenas más repugnantes que jamás hube de presenciar. Pero, entre aquel fuego cruzado de injurias y miradas malignas, no dudé un momento que los serviles lacayos no tardarían en ser puestos de patitas en la calle por aquellos señores henchidos de triunfo, para los que, a su vez, sonaría también, no tardando, la hora de abandonar el puesto heredado desde hacía varios siglos.
Al tiempo que esto ocurría, las tropas revolucionarias de la República de los Soviets, avanzaban victoriosamente por la Ucrania adelante, abriéndose paso hacia el río Dnieper. Y el mismo día precisamente en que el enjuague estaba ultimado y en que era ya perfectamente claro que los delegados ucranianos habían amañado con Kühlmann y con Czernin el reparto de la Ucrania, nuestras tropas ocupaban la ciudad de Kiev. Radek se puso al habla con Rusia por el hilo directo, para informarse acerca de la situación de la capital de Ucrania, y oyó que un telegrafista alemán contestaba de una estación intermedia, sin saber con quién hablaba: “Kiev ya no existe”. El día 7 de febrero puse en conocimiento de las delegaciones de los Imperios centrales el radiotelegrama en que Lenin me daba cuenta de que las tropas soviéticas habían entrado en Kiev el día 29 de enero, agregando que el Gobierno, abandonado por todo el mundo, se había escondido; que el Comité central ejecutivo de los Soviets ucranianos se había proclamado como el único Poder legítimo dentro del país, trasladando su residencia a Kiev, y, que el Gobierno ucraniano había acordado incorporarse federativamente a Rusia y concertar la más completa unidad con la República de los Soviets, lo mismo en cuanto a la política interior que en cuanto a los asuntos extranjeros. En la sesión siguiente, hice saber a Kühlmann y a Czernin que estaban tratando con la delegación de un Gobierno al que ya no quedaba más territorio que el que ocupaba la ciudad de Brest-Litovsk (pues según el tratado, esta ciudad había de ser cedida a Ucrania). Pero el Gobierno, o, por mejor decir, el alto mando alemán, tenía ya decidido, por aquellas fechas, ocupar militarmente el territorio ucraniano. La diplomacia de los Imperios centrales no tenía allí más misión que facilitar a las tropas alemanas un salvoconducto. Ludendorv trabajaba concienzudamente para acelerar la agonía de los ejércitos imperiales.
Por aquellos días, hallábase recluido en una cárcel alemana un hombre a quien los políticos de la socialdemocracia acusaban de loco utopista y a quien los jueces de los Hohenzoller inculpaban del delito de alta traición. Y este presidiario escribía: “El balance de Brest-Litovsk no es igual a cero, aunque de momento haya de traducirse en una paz brutal de imposición y avasallamiento Gracias a los delegados rusos, Brest-Litovsk se ha convertido en una tribuna revolucionaria de radio amplísimo. Aquellas negociaciones sirvieron para desenmascarar a los Imperios centrales, para desenmascarar el instinto de rapiña, la falsedad, la perfidia y la hipocresía de Alemania. Sirvieron para dictar un veredicto aniquilador contra esa política alemana de las “mayorías”, a que, según ella, se ha de ajustar la paz, y que tiene más de cinismo que de gazmoñería. Han servido para desencadenar, en varios países, considerables movimientos de masas. Y su trágico acto final —la intervención decretada contra la revolución— ha sacudido todas las fibras socialistas del mundo.
Ya llegará el día en que se demuestre la cosecha que van a recoger de esta siembra los triunfadores de hoy. Yo les garantizo que no van a disfrutarla a gusto”. (Carlos Liebknecht, apuntes políticos sacados de sus papeles póstumos. Ed. “Die Aktion” 1921, pág. 51).

1921: Con Lenin y soldados en Petrogrado
Regresar al índice
La paz
Durante todo el otoño no cesaron de presentarse diariamente en el Soviet de Petrogrado enviados del frente a exponer que, si la paz no quedaba concertada antes del día 1.º de noviembre, los soldados marcharían sobre el interior del país a conquistársela con sus puños. Tal era la consigna del frente. Los soldados desertaban en masa de las trincheras. La revolución de Octubre vino a contener, hasta cierto punto, este movimiento, si bien por poco tiempo.
Los soldados, a quienes el movimiento de Febrero había venido a revelar que habían sido lanzados a aquella guerra criminal y absurda por la banda de Rasputín, no encontraban razón alguna para continuarla porque un joven abogado como Kerensky se lo rogase. Su deseo era retornar al hogar, a la familia, al suelo, a la revolución que les prometiera tierra y libertad y que, olvidándose de su promesa, les dejaba seguir en las trincheras del frente, hambrientos y llenos de piojos. Kerensky, que se sentía ofendido por los soldados, campesinos y obreros, los llamó una vez “esclavos amotinados”. El pobre hombre no comprendía esta pequeñez: que las revoluciones no son nunca otra cosa que motines de esclavos que quieren dejar de serlo.
El patrono e inspirador de Kerensky, sir Buchanan, tiene la imprudencia de contarnos en sus Memorias lo que significaban para él y para los de su casta la guerra y la revolución. Muchos meses después del movimiento de Octubre, Buchanan describe, en los términos siguientes: el año ruso de 1916, aquel año espantoso de descalabros del ejército zarista, año de desgarramiento de la Economía nacional, el año de las largas y pacientes colas, en que el Gobierno no se hartaba de humillar las espaldas bajo el yugo de Rasputín: “En una de las villas más espléndidas que visitamos —escribe Buchanan a propósito de su viaje a Crimea, realizado en aquel año— no sólo nos recibieron brindándonos en una bandeja de plata la ofrenda tradicional del pan y la sal, sino que al partir, nos encontramos en el auto con varias docenas de botellas de un viejo Borgoña cuyos méritos hube de cantar después de gozar de él en el almuerzo. Se le hace a uno extraordinariamente triste volver la mirada sobre aquellos días felices (!) que se ha tragado para siempre la eternidad y pensar en la pobreza y en los sufrimientos que reservaba el destino a quienes nos demostraron tanta cordialidad y afecto”.
Buchanan no se refiere a los sufrimientos de los soldados de las trincheras ni a las madres hambrientas que se pasaban el día en la cola, sino a los de aquellos felices poseedores de las magníficas villas de recreo de la Crimea; no se acuerda más que de las bandejas de plata y del Borgoña.
Cuando se leen estas líneas, francamente desvergonzadas, no puede uno por menos de decirse que la revolución de Octubre ha sido oportuna y justiciera y que hizo bien en barrer, con los Romanov, a los Buchanan y a los Kerensky.
La primera vez que crucé el frente camino de Brest-Litovsk, los correligionarios que teníamos en las trincheras no disponían ya de la posibilidad de preparar, aunque hubieran querido, una protesta un poco eficaz contra las exigencias desmedidas de Alemania, pues las trincheras se habían quedado casi vacías. Después del precedente de los Buchanan y los Kerensky nadie se atrevía a interceder en lo más mínimo por la continuación de la guerra. ¡La paz, la paz, costase lo que costase!
Más tarde, al regresar de Brest-Litovsk a Moscú, intenté persuadir a uno de los representantes del frente en el Comité ejecutivo-central panruso para que apoyase a nuestra delegación mediante un discurso enérgico.
—Imposible —me contestó—, es completamente imposible; no podríamos, aunque quisiéramos, volver a las trincheras, no nos comprenderían; diríase que los seguíamos engañando lo mismo que Kerensky
La imposibilidad de continuar la guerra era evidente. En este punto, no existía ni sombra de disparidad entre Lenin y yo. Los dos meneábamos la cabeza oyendo a Bujarin, a Radek y a otros apóstoles de la “guerra revolucionaria”.
Había, sin embargo, un problema no menos importante, y era saber hasta dónde podía llegar el Gobierno de los Hohenzoller, puesto a luchar contra nosotros. En una carta escrita por aquellos días a uno de sus amigos, el Conde de Czernin dijo que, con los bolcheviques, no se debían entablar negociaciones, sino mandar las tropas sobre San Petersburgo a imponer el orden si alcanzasen las fuerzas para ello. La intención ya sabíamos nosotros que no faltaba. ¿Pero alcanzarían las fuerzas? ¿Sería el Káiser capaz de lanzar a sus soldados contra la revolución, ansiosa de paz?
¿Qué efectos ejercería la revolución de Febrero y luego la de Octubre sobre las tropas alemanas?
¿Y cuánto tardarían en producirse estos efectos? A estas preguntas no podíamos dar nosotros, por el momento, contestación. No había más remedio que ver el modo de buscársela en el transcurso de las negociaciones. Para ello, era necesario hacer que éstas se dilatasen todo lo posible. Había que dar tiempo a los obreros de Europa para que se asimilasen el hecho de la revolución de los Soviets y principalmente su política de paz. La necesidad de proceder así era tanto mayor cuanto que la Prensa de los aliados, en unión de la que sostenían la burguesía y los partidos conciliadores rusos, querían presentar nuestras negociaciones de paz con Alemania como una comedia en que se hubiesen repartido hábilmente los papeles. Hasta la misma oposición socialdemócrata alemana, que no tenía inconveniente en echar sobre nuestros hombros sus propias faltas, llegaba a creer, o por lo menos lo aparentaba, que los bolcheviques se entendían con el Gobierno del Káiser. Esta versión tenía que parecer más verosímil, por fuerza, en Inglaterra y en Francia. Era evidente que si la burguesía y la socialdemocracia de los países aliados conseguían infundir a las masas obreras la desconfianza hacia nosotros, esto facilitaría notablemente la intervención militar de la Entente contra la revolución. En estas condiciones, a mí me parecía absolutamente necesario, antes de proceder a firmar una paz por separado, en el caso de que no tuviésemos otro recurso, brindar a los obreros todos de Europa una prueba clara e inequívoca de la mortal enemistad que nos separaba de la Alemania gobernante. Influido por estas consideraciones, se me ocurrió, estando en Brest-Litovsk, la idea de una manifestación política que podría concretarse en esta fórmula: poner fin a la guerra, desmovilizar, pero negarse a suscribir ningún tratado de paz. Si el imperialismo alemán no estaba en condiciones de enviar tropas contra nosotros, esto —pensaba yo— significaría para Rusia un triunfo imponente, cuyas consecuencias no era posible predecir. En cambio, si resultaba que los Hohenzoller disponían de fuerzas bastantes para lanzarse al asalto contra la revolución, siempre estaríamos a tiempo para capitular. Cambié impresiones con otros miembros de la delegación, entre ellos con Kamenev, que se mostró conforme, y escribí a Lenin, proponiéndoselo.
Lenin me contestó: “Si viene usted a Moscú, hablaremos”.
—La cosa sería magnífica —expuso Lenin, contestando a mis argumentos— si el General Hoffmann no estuviese en condiciones de lanzar a sus tropas sobre Rusia, pero no hay que confiar demasiado en esto. Ya procurará él elegir los mejores regimientos de campesinos bávaros. Además, a nosotros, con poco nos basta. Usted mismo dice que las trincheras se han quedado vacías. ¿Y si los alemanes deciden proseguir la guerra?
—En este caso, nos veremos obligados a suscribir la paz. Pero todo el mundo comprenderá que no teníamos otro camino. De este modo habríamos acabado con la leyenda de nuestro pacto secreto con el Káiser.
—Convengo en que la cosa no va del todo descaminada. Pero correríamos un riesgo muy grande.
Este riesgo, tendríamos que correrlo aunque pereciésemos, si fuera para asegurar el triunfo de la revolución alemana. La revolución alemana es incomparablemente más importante que la rusa, pero ¿cuándo va a estallar? Como no lo sabemos, por el momento no hay nada en el mundo más importante que la nuestra, que hay que salvar a toda costa.
A las dificultades de la política exterior venían a unirse las dificultades, aún mayores, que surgían en el seno del partido. En éste, sobre todo por parte de los elementos directivos, reinaba un ambiente irreconciliable contra la aceptación de las condiciones que querían imponernos los alemanes. Los informes taquigráficos que publicaban nuestros periódicos acerca de las negociaciones de Brest no hacían más que nutrir y agudizar este estado de ánimo. De él brotó, en la izquierda comunista, dándole exagerada expresión, la consigna de la guerra revolucionaria.
La lucha, dentro del partido, hacíase cada día más violenta. Y, pese a todo lo que hoy puedan contar las leyendas oficiales, esa lucha no se libraba precisamente entre Lenin y yo, sino entre él y una mayoría abrumadora, en la que se contaban las organizaciones directivas del partido. En los puntos más importantes de la campaña, a saber: si estábamos en condiciones de sostener la guerra revolucionaria y si a un Poder apoyado en la revolución le es lícito, de algún modo, entrar en pactos con imperialistas, yo estaba totalmente compenetrado con Lenin, y contestaba con una negativa al primer punto y con una afirmativa al segundo.
El primer debate serio sobre esta fundamental divergencia de opiniones tuvo lugar el día 21 de enero en la asamblea obrera del partido. Tres puntos de vista se destacaron en ella. Lenin era partidario de que intentásemos diferir las negociaciones, capitulando inmediatamente caso de que se nos dirigiese un ultimátum. Yo era de opinión de que provocásemos la ruptura de las negociaciones, afrontando el riesgo de que Alemania volviese a atacarnos, para, en este caso, capitular ante la imposición evidente de la fuerza. Bujarin pedía que se llevase adelante la guerra, para de este modo abrir los horizontes revolucionarios. En la asamblea del 21 de enero, Lenin atacó, con una dureza extrema, a los defensores de la guerra revolucionaria y se limitó a decir algunas palabras de crítica contra mi propuesta. La fórmula de la guerra revolucionaria obtuvo 32 votos, la de Lenin 15 y la mía 16. Pero el resultado de la votación no da todavía una idea bastante clara del ambiente que por entonces reinaba en el partido. Si no en las masas, en las capas más altas del partido el “ala izquierda” tenía todavía más fuerza de la que esta asamblea denotaba. Esto cabalmente era lo que, llegado el momento, había de dar el triunfo a mi proposición. Los adeptos de Bujarin veían en ella un paso de aproximación hacia la suya. En cambio, Lenin daba por descontado, y con razón, que el aplazamiento de la solución definitiva traería el triunfo de su posición. En aquel momento, nuestro partido estaba tan necesitado como la clase obrera occidental de que se esclareciese la verdadera situación. No había organismo directivo alguno del partido ni del Estado en que Lenin no estuviese en minoría. Interrogados los Soviets locales —a propuesta del Soviet de Comisarios del Pueblo— acerca del estado de opinión que reinaba en ellos respecto la guerra y la paz, contestaron, hasta el día 5 de marzo, más de doscientos soviets. Solamente dos de importancia (el de Petrogrado y el de Sebastopol) se declararon —con reservas— por la paz. En cambio, había toda una serie de grandes centros obreros: Moscú, Iekaterimburgo, Kharkov, Iekaterinoslavia, Ivanovo-Wosnesensk, Cronstadt y otros, por una mayoría abrumadora, se declaraban partidarios de que se rompiesen las negociaciones de paz entabladas. Tal era también el estado de espíritu que imperaba en las organizaciones del partido. ¡Y no digamos entre los social-revolucionarios de la izquierda!
El imponer y llevar a cabo en aquel momento el punto de vista de Lenin, hubiera costado una escisión dentro del partido y un golpe de Estado; de otro modo era imposible. Pero cada día que pasase tenía que engrosar, por fuerza, las filas de sus partidarios. En estas condiciones, mi fórmula “ni guerra ni paz” era objetivamente un puente que se tendía entre su posición y la contraria. Y en efecto, por este puente pasaron a su lado la mayoría de los miembros del partido, o, por lo menos, sus elementos directores.
—Y bien; supongamos que nos hemos negado a firmar la paz y que los alemanes se lanzan al ataque. ¿Qué haría usted en este caso? —me preguntó Lenin.
—Pues, firmaríamos la paz obligados por las bayonetas, y no habría nadie en el mundo que no comprendiese nuestra situación.
—¿No abogaría usted, puesto en ese trance, por la consigna de la guerra revolucionaria?
—De ningún modo.
—En esas condiciones, el experimento no puede ser muy peligroso. Lo único a que nos exponemos es a quedamos sin Estonia o sin Letonia.
Y, sonriendo con sus ojuelos astutos, añadió:
—El estar en paz con Trotsky, aunque otra cosa no sea, bien vale la pena de sacrificar a Estonia y a Letonia.
Esta frase fue, durante algunos días, el estribillo de Lenin.
En la sesión definitiva del Comité central, celebrada el día 22 de enero, prosperó mi posición: diferir las negociaciones todo lo posible; caso de recibir un ultimátum de Alemania, dar la guerra por terminada, pero negándose a firmar ningún género de paz; en lo demás, proceder como aconsejasen las circunstancias. El día 25 de enero, ya tarde de la noche, celebrose una sesión mixta del Comité central del partido bolchevique y de los social-revolucionarios de izquierda, aliados nuestros por entonces, en la que prevaleció, por una mayoría aplastante, la misma fórmula. El acuerdo de los dos Comités centrales fue tomado —era un procedimiento al que se acudía por entonces con frecuencia— en una forma tal, que tenía la misma eficacia que si procediese del Soviet de Comisarios del Pueblo.
El día 31 de enero, comuniqué a Lenin desde Brest, por el hilo directo que nos unía al Smolny:
“Entre los innumerables rumores y noticias que circulan, ha llegado a la prensa alemana la absurda referencia de que nos proponemos, para hacer una manifestación de protesta, no suscribir el tratado de paz, y que, a propósito de esto, han surgido graves diferencias de opinión entre los bolcheviques, etc., etc. He recibido también un telegrama semejante de Estocolmo con referencia al periódico Politiken. Si no me engaño, este periódico es el órgano de Hoglund. ¿No podríamos averiguar por él por qué dejan pasar estas noticias increíblemente absurdas, caso de que, en efecto, se hayan publicado en su periódico? Los chismes y rumores que pueda publicar la prensa burguesa no tendrán, seguramente, gran importancia a los ojos de los alemanes. Pero ahora se trata de un periódico izquierdista, cuyo director se encuentra actualmente en Petrogrado, y esto da cierta autoridad a la noticia y puede desorientar un poco a las partes con quienes estamos en negociaciones. La prensa germano-austriaca está llena de informaciones de horrores cometidos en Petrogrado, en Moscú y en toda Rusia; habla de cientos y miles de personas asesinadas, del tableteo de las ametralladoras, etc. etc., Es imprescindible encargar a una persona que tenga la cabeza sobre los hombros de que facilite diariamente a la agencia de Petrogrado y a la radio noticias exactas acerca de la situación dentro del país. No estaría mal encomendar este trabajo al camarada Zinoviev. La cosa tiene una importancia extraordinaria. Estos informes deberían comunicarse, en primer término, a Worovski y a Litvinov. De eso podría encargarse Tchitcherin.
”Hasta ahora, no hemos celebrado más que una sesión puramente formal. Los alemanes dan todas las largas que pueden a las negociaciones, obligados probablemente por la crisis interior de su país. La prensa alemana no cesa de trompetear que no deseamos la paz y que lo único que nos preocupa es extender la revolución a otros países. Estos asnos no aciertan a comprender que, precisamente para lograr que la revolución europea se desarrolle, es por lo que nos interesa extraordinariamente cerrar cuanto antes la paz. ¿Se han tomado medidas para la expulsión del embajador rumano? Sospecho que el rey de Rumanía se ha refugiado en Austria. Según a las noticias que da un periódico alemán, lo que nosotros custodiamos en Moscú no son los fondos nacionales de Rumanía, sino las existencias en oro del Banco Nacional rumano. Las simpatías de la Alemania oficial están, naturalmente, de parte de Rumanía. Suyo, Trotsky”.
Esta comunicación requiere unas palabras explicatorias. Oficialmente, constaba que las conferencias celebradas por estos hilos estaban garantizadas en absoluto contra la posibilidad de oír y ser oídos. Sin embargo, nosotros teníamos nuestros motivos para sospechar que los alemanes de Brest entraban en posesión de las comunicaciones cursadas por el hilo directo: respetábamos lo bastante su dominio técnico, para pensarlo así. No había manera de cifrar toda la correspondencia que se transmitía. Además, tampoco podíamos estar muy seguros de que la cifra no se violase. El periódico de Estocolmo nos había hecho un flaco servicio, con su inoportuna información tomada de fuente directa. Por eso, la intención de todo este comunicado, no era tanto el informar a Lenin de que el secreto de nuestro acuerdo corría ya por el extranjero, como el desorientar a los alemanes.
Aquel epíteto, poco correcto, de “asnos” dirigido a los periodistas, no tenía más objeto de imprimir al texto mayor “naturalidad”. No sé si esta astucia conseguiría o no engañar a Kühlmann. Lo cierto es que mi declaración del 10 de febrero produjo a nuestros adversarios la impresión de lo inesperado. El día 11, Czernin escribía en su diario: “Trotsky se niega a firmar. La guerra se ha terminado, pero sin que se concierte paz alguna”.
Es punto menos que increíble que en el año 1924 la escuela de Stalin y Zinoviev intentase desfigurar las cosas presentando mi actuación de Brest-Litovsk como llevada a espaldas del partido y del Gobierno. Estos pobres falsificadores no se toman siquiera el trabajo, que era lo menos que podían hacer, de echar un vistazo a los libros de actas de aquella época o de pasar la vista por sus propias intervenciones de entonces. El día 11 de febrero, es decir, al día siguiente de promulgarse en Brest-Litovsk mi declaración, Zinoviev se levantaba a hablar en el Soviet de Petrogrado, para decir: “La fórmula que ha encontrado nuestra delegación para salir de la situación en que nos encontrábamos es la única acertada”. Y fue el propio Zinoviev quien presentó la proposición, aceptada por la mayoría con un voto en contra y con la abstención de los mencheviques y social-revolucionarios, en que se aprobaba la negativa a suscribir el tratado de paz.
El día 14 de febrero presentó Sverdlov en el Comité ejecutivo central panruso una proposición basada en el informe que yo había hecho en nombre de la fracción de los bolcheviques, en que figuraban las siguientes palabras iniciales: “Después de escuchar y discutir el informe de la delegación de paz, el Comité ejecutivo central panruso aprueba en un todo la conducta de sus representantes en Brest-Litovsk”. No hubo una sola organización local de partido o de Soviet, que, en los días 11 a 15 de febrero, no se manifestase en un sentido de aprobación respecto a nuestra conducta. En el Congreso de partido celebrado en marzo de 1918, Zinoviev declaró: “Trotsky tiene razón cuando dice que ha procedido ateniéndose a las normas de la mayoría legítima del Comité central. Nadie ha discutido esto ”. Finalmente, el propio Lenin hubo de comunicar en el mismo Congreso que “la proposición de negarse a firmar la paz había sido aceptada por el Comité central”.
Pero los “Cominters”, que no se paran en barras, pasan por alto todo esto y no tienen inconveniente en sostener, como un nuevo dogma, que al negarse a suscribir la paz en Brest-Litovsk, Trotsky procedía exclusivamente con arreglo a su propio y personal parecer.
Después de las huelgas que en octubre estallaron en Alemania en Austria no era tan sencillo, como hoy pretenden los que saben mucho después de ver las cosas —ni para nosotros ni para el propio Gobierno alemán—, saber si los gobernantes del Káiser se decidirían o no a atacar de nuevo. El día 10 de febrero, las delegaciones alemana y austrohúngara destacadas en Brest-Litovsk decidieron “aceptar el estado de cosas propuesto por Trotsky en sus declaraciones”. El único que se resistió a aceptarlo fue el General Hoffmann. Según cuenta Czernin, al clausurar las sesiones al día siguiente, Kühlmann declaró, de una manera concreta, que no había más remedio que aceptar la paz “de facto”. El eco de estas voces no tardó en llegar a nuestros oídos. La delegación rusa volvió de Brest con la impresión de que los alemanes no atacarían. Lenin estaba muy contento de los resultados conseguidos.
—¿No nos engañarán? —preguntaba, pues no las tenía todas consigo.
Ante aquella pregunta, no había más que alzarse de hombros: las apariencias no indicaban eso.
—Bien está —dijo Lenin—. Si así es, tanto mejor; las apariencias están salvadas, y, al fin y al cabo, hemos salido de la guerra.
Mas, aún faltaban dos días para que expirase el plazo de una semana, cuando el General Samoilo, que había quedado en Brest, nos comunicó telegráficamente que, según le declaraba el General Hoffman, los alemanes se considerarían en estado de guerra con nosotros a partir de las doce del día 18 de febrero, razón por la cual le invitaban a salir cuanto antes de Brest-Litovsk. El telegrama fue directamente a manos de Lenin. Yo me encontraba a la sazón en su despacho, donde se estaba celebrando una entrevista con los social-revolucionarios de izquierda. Lenin me pasó el telegrama en silencio. Pero su mirada me decía que no traía nada bueno. Se apresuró a poner fin cuanto antes a la entrevista, para deliberar sin que estuviesen presentes los extraños acerca de la nueva situación que se nos planteaba.
—¡De modo que engañados! Cinco días de ventaja Estos bárbaros se aprovechan de todo. Ahora, ya no nos queda más camino que firmar las condiciones de antes, si es que los alemanes las sostienen.
Yo seguía insistiendo en que dejásemos a Hoffman atacarnos, para que los obreros de Alemania y las naciones aliadas viesen que la agresión era un hecho y no una simple amenaza.
—No —replicó Lenin—, Tal como están las cosas no hay que perder ni un solo segundo. El experimento ya está hecho. Ya sabemos que el alto mando alemán quiere y puede entablar la guerra. Aquí no caben dilaciones. Los saltos de esta bestia son rápidos.
En marzo, Lenin dijo en el Congreso del partido: “Habíamos convenido (él y yo) que resistiríamos hasta que llegase un ultimátum de los alemanes, pero que ante esta coyuntura habríamos de ceder”. Más arriba he hablado ya de este convenio. Lenin accedía a no combatir ante el partido mi fórmula, sola y exclusivamente porque yo le había prometido que no apoyaría la causa de la guerra revolucionaria. Los representantes oficiales de este grupo —Uritski, Radek y, si no me equivoco, Ossinski— se presentaron a mí a proponerme el “frente único”. Yo les dije, lisa y llanamente, que nuestras posiciones no tenían nada de común. Tan pronto como el alto mando alemán nos comunicó que quedaba denunciado el armisticio, Lenin hubo de recordarme el compromiso asumido.
Le contesté que, en mi opinión, no bastaba un ultimátum meramente formal sino que era menester que sobreviniese un ataque efectivo, para que no quedase la menor duda acerca de la realidad de nuestras relaciones con los alemanes. En la sesión celebrada por el Comité central el día 17 de febrero, Lenin puso a votación provisional esta cuestión: “Caso de que se realice el ataque alemán y no se produzca en Alemania ningún alzamiento revolucionario ¿concertaremos la paz?” Ante una cuestión de tal trascendencia, Bujarin y sus correligionarios no supieron hacer otra cosa que abstenerse. Krestinsky hizo lo mismo. Joffe votó que no. Yo voté con Lenin por la afirmativa. A la mañana siguiente, me manifesté de parecer contrario a que se cursase inmediatamente un telegrama, como proponía Lenin diciendo que estábamos dispuestos a firmar la paz. Pero en el transcurso del mismo día se recibieron noticias telegráficas de que los alemanes empezaban a atacar, de que se habían apoderado de nuestros bagajes militares y de que sus tropas avanzaban sobre Dvinsk. Por la noche del mismo día accedí al telegrama de Lenin. Ahora, ya no podía haber duda de que el hecho de que los alemanes nos atacaban seria notorio para el mundo entero.
El día 21 de febrero se recibieron las nuevas condiciones alemanas, encaminadas manifiestamente a hacer la paz imposible. Se recordará que ya las habían agravado una primera vez al llegar nuestra delegación a Brest-Litovsk. Todos, y hasta cierto punto el propio Lenin, teníamos la impresión de que los alemanes se habían puesto ya de acuerdo con los aliados para derrocar a los Soviets y que la paz, en el frente oriental se haría repartiéndose los despojos de la revolución rusa. De ser así, de poco hubieran valido todos los sacrificios que nosotros pudiéramos hacer. El giro que tomaban las cosas en Ucrania y en Finlandia inclinaba decididamente la balanza del lado de la guerra. No pasaba hora sin que llegase una mala noticia. Se recibieron informes de que las tropas alemanas habían desembarcado en Finlandia y comenzaban a ametrallar a los obreros finlandeses.
Me crucé con Lenin en el pasillo, cerca de su despacho. Estaba tremendamente excitado. Nunca, ni antes ni después, le había visto ni volví a verle así.
—Sí —me dijo—; no tenemos más remedio que pelearnos, aunque no disponemos de soldados. No nos queda otro recurso.
Pero, cuando a los diez o quince minutos, volví a presentarme en su despacho, había cambiado de parecer:
—No, no podemos variar de política. Por mucho que luchásemos no salvaríamos a la Finlandia revolucionaria y, en cambio, no cabe duda que nos iríamos a pique nosotros. Vamos a ver cómo podemos ayudar, por todos los medios, a los obreros finlandeses, pero sin salirnos del terreno de la paz. No sé si esto nos salvará. Pero estoy seguro de que es el único camino por el que cabe una salvación.
Yo no tenía fe alguna en la posibilidad de llegar a la paz, ni aun a costa de una completa capitulación, si ella era posible. Y como no tenía mayoría en el Comité central y la solución dependía de un voto me abstuve, para, de este modo, ofrecerle a él un voto de mayoría. Tal fue el modo como razoné mi abstención. Si la capitulación no nos trae la paz —pensaba yo para mí— a lo menos conseguiremos que se unifique el frente del partido para defender a la revolución con las armas en la mano, cuando el enemigo así nos lo imponga.
—Me parece —le dije a Lenin, en una conversación privada— que sería conveniente, desde un punto de vista político, que yo dimitiese ahora el cargo de Comisario de Negocios extranjeros.
—No veo para qué, ni creo que sea necesario que introduzcamos aquí estos trucos parlamentarios.
—Mi dimisión podría significar a los ojos de los alemanes un cambio radical en nuestra política, e inspirarles la confianza de que esta vez estábamos dispuestos a firmar realmente el Tratado de paz.
—¡Acaso! —dijo Lenin, pensando—. Es un argumento político serio.
El día 22 de febrero hice saber, en una sesión del Comité central, que la Misión militar francesa se dirigía a mí ofreciéndonos la ayuda de Francia e Inglaterra para rechazar el ataque de Alemania.
Yo me mostré partidario de que se aceptase la oferta, siempre y cuando, naturalmente, que se nos garantizase la absoluta independencia en punto, a la política exterior. Bujarin estimaba que era inadmisible cerrar ningún género de convenios con los imperialistas. Lenin apoyó resueltamente mi punto de vista, y la proposición fue aceptada en el Comité central por seis votos contra cinco.
Me acuerdo de que Lenin dictó la resolución que terminaba con las palabras siguientes:
“ autorizar al camarada Trotsky para que acepte la ayuda que le brindan los bandidos imperialistas franceses contra los bandidos alemanes”.
Lenin sentía gran predilección por las fórmulas que no dejaban lugar a dudas.
Al separarnos después de la sesión, Bujarin me dio alcance en aquellos largos pasillos del Smolny y me echó los brazos al cuello gimiendo: —¿Qué vamos a hacer? —decía—. ¡Vamos a convertir el partido en un montón de estiércol!
Bujarin es hombre que se echa a llorar con el menor pretexto y muy dado a las expresiones naturalistas. Pero esta vez, la situación era realmente trágica. La revolución estaba entre la espada y la pared.
El día 3 de marzo, nuestra delegación suscribió el tratado de paz sin leerlo. La paz de Brest-Litovsk, tomándole en muchas de las ideas la delantera a Clemenceau, se parecía bastante a la soga del verdugo. El día 22 de marzo fue ratificada la paz por el Reichstag. Los socialdemócratas alemanes, al votar por este Tratado, reconocieron de antemano los principios que en Versalles habían de aplicarse a su país. Los independientes votaron en contra: empezaban a describir ya aquella curva estéril que había de llevarles de nuevo al punto de partida.
En el 7.º congreso del partido, celebrado en marzo de 1918, tendiendo la mirada al camino recorrido, describí, de un modo claro y amplio, cuál había sido mi posición. “Si lo que deseábamos realmente no era más que obtener la paz más favorable posible —dije—, hubiéramos debido firmarla ya en noviembre. Entonces, nadie (fuera de Zinoviev) votó en este sentido: todos éramos partidarios de hacer lo posible por llevar la revolución a los obreros alemanes, austrohúngaros y a la clase obrera toda de Europa. Pero las negociaciones que veníamos entablando con los alemanes no podían tener, naturalmente, sentido alguno para la revolución, a menos que pareciesen al mundo sinceras. Ya ante la fracción del tercer congreso panruso de los Soviets tuve ocasión de informar que el antiguo Ministro austrohúngaro Gratz decía que los alemanes sólo buscaban un pretexto para enviarnos un ultimátum. Creían que nosotros mismos lo estábamos esperando , que estábamos dispuestos desde el primer momento a firmar todo lo que nos presentasen y que no hacíamos más que representar una comedia revolucionaria. En estas condiciones, si nos resistíamos a firmar, corríamos el peligro de quedarnos sin Reval y algunas otras plazas, y si nos adelantábamos a firmar antes de tiempo, el peligro era perder las simpatías del proletariado mundial o de una gran parte de él. Yo era de los que pensaban que los alemanes no se lanzarían al ataque, pero que si nos atacaban, siempre estaríamos a tiempo para firmar la paz, aunque fuese en peores condiciones. Poco a poco —añadí— todo el mundo se irá convenciendo de que no teníamos otra salida”.
Es digno de hacer notar que, al tiempo que esto ocurría, Liebknecht escribiese desde la cárcel lo que sigue: “Nada más lejos de la verdad que los que piensan que el giro que han tomado al fin las cosas sea peor para el desarrollo ulterior del movimiento de lo que hubiera sido el plegarse a comienzos de febrero a las condiciones Brest-Litovsk. Todo lo contrario. Aquel pliegue hubiera hecho tomar el peor cariz a la resistencia y a la pugna de antes, presentado la imposición final como “vis haud ingrata”. El cinismo que clama al cielo, la bestialidad del desenlace alemán disipa toda posible sospecha”.
Liebknecht hubo de cobrar una talla extraordinaria durante la guerra cuando, por fin, supo poner un abismo de por medio entre su persona y la honorable falta de carácter de Haase. Huelga decir que Liebknecht fue siempre, en lo tocante a valentía, un indómito revolucionario. Pero ahora empezaba a desarrollarse en él el estratega, no sólo en las cuestiones que afectaban a su actuación personal, sino en el modo de concebir la política revolucionaria. Este hombre no se movía nunca por miramientos de seguridad personal. Cuando le detuvieron, muchos amigos suyos menearon la cabeza ante aquel acto de sacrificio “irreflexivo”. A Lenin, en cambio, le preocupaba extraordinariamente el asegurar la intangibilidad en la dirección del movimiento. Era como el jefe de un estado mayor, que sabe que tiene que salvaguardar, por todos los medios, el alto mando mientras dure la guerra. Liebknecht era de esos caudillos guerreros que se lanzan al combate a la cabeza de sus tropas. Por eso tenía que ser difícil para él comprender nuestra estrategia de Brest-Litovsk. Al principio, quería que desafiásemos al destino lisa y llanamente, para luego enfrentarnos con él.
Hubo de combatir repetidamente, por aquellos días, la política de “Lenin y Trotsky” sin establecer —y con razón— la menor diferencia, respecto a este problema fundamental, entre la posición de Lenin y la mía. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando los acontecimientos cambió de parecer. A comienzos de mayo escribía ya: “Si hay algo de que necesite la Rusia soviética —apremiantemente, por encima de todo— no son ostentaciones ni decoraciones, sino un Poder recio y firme. Un Poder que requiere, además de energía, prudencia y tiempo; prudencia, entre otras cosas, para ganar tiempo, sin el cual no puede triunfar ni la energía mayor ni más prudente”. Con esto queda reconocido el acierto de la política de Lenin en Brest, cuya única preocupación no era otra que ganar tiempo.
La verdad se abre camino, pero también la necedad se resiste a morir. El profesor norteamericano Fisher, autor de un libro voluminoso titulado The Famin in Soviet Russia, dedicado a estudiar los primeros años de la República soviética, me atribuye, en su obra, la idea de que los Soviets no debían entablar guerra alguna ni concertar ninguna paz con Gobiernos burgueses. Esta necia fórmula la tomó el autor, con otras muchas, de Zinoviev y demás epígonos, añadiendo a la receta su propia incomprensión. Hace mucho tiempo que mis críticos extemporáneos han arrancado mi propuesta de Brest-Litovsk a las condiciones de lugar y tiempo, para convertirla en una fórmula universal, que les permite desarrollarla mucho más fácilmente “ad absurdum”. Pero no se han dado cuenta de que ese estado de cosas que se expresa en la fórmula “ni paz ni guerra”, o, dicho más exactamente, “ni guerra ni tratado de paz”, no encierra en sí nada absurdo. No es ni más ni menos que el tipo de relaciones que hoy nos unen, a los países más importantes de la tierra: a Inglaterra y a los Estados Unidos. El que estas relaciones se hayan impuesto contra nuestra voluntad no cambia el aspecto del asunto. Hay, además, un país con el que estamos en relaciones semejantes por iniciativa nuestra: Rumanía. Mis críticos, al adscribirme esta fórmula universal, que representa a sus ojos el más grande de los absurdos, no se dan cuenta de que no hacen más que apuntar a la “absurda” fórmula de las relaciones efectivas que hoy mantiene la Unión de los Soviets con toda una serie de Estados.
¿Cómo juzgaba el propio Lenin la etapa de Brest-Litovsk, después de cubierta? Para él, la disparidad puramente episódica de criterio que te había separado de mí era cosa que no merecía la pena de mencionarse. En cambio, habló más de una vez de “la inmensa importancia agitadora de las negociaciones de Brest-Litovsk”. Véase, por ejemplo, su discurso de 17 de mayo de 1918). Ya había pasado un año desde aquellas fechas, cuando Lenin dijo en el congreso del partido: “En el aislamiento en que nos encontrábamos frente a la Europa occidental y a todos los demás países carecíamos de todo elemento objetivo de juicio para poder pulsar el ritmo o las formas de la revolución proletaria que se avecinaba en el Occidente. Dada la complejidad de la situación, era natural que la paz de Brest-Litovsk diese origen a no pocas diferencias de parecer en el seno de nuestro partido”. (Discurso de 18 de marzo de 1919). Pero queda todavía un punto que dilucidar: ¿Cuál fue la actitud que adoptaron en aquellos días estos que hoy me critican y “desenmascaran”? Bujarin sostuvo una campaña desesperada, que duró casi un año, contra Lenin (y contra mí), amenazándonos con la escisión del partido. A su lado estaban Kuibychev, Jaroslavsky, Bubnov y muchos otros que hoy son firmes columnas del stalinismo. Zinoviev, por el contrario, votaba por que se firmase, sin la menor demora, el tratado de paz, rechazando la tribuna de agitación, que era para nosotros Brest-Litovsk. Yo estaba de acuerdo con Lenin en condenar esta posición. Kamenev se adhirió a mi fórmula cuando se la expuse en Brest, para luego, de vuelta en Moscú, pasarse al parecer de Lenin. Rikov no pertenecía entonces al Comité central, por cuya razón no tomó parte en los debates decisivos. Dserchinski pensaba de modo contrario a Lenin, si bien se adhirió a él en la última votación. ¿Y cuál era la posición de Stalin? Stalin, como de costumbre, no tenía ninguna posición. Esperaba e intrigaba.
“El viejo —me dijo, apuntando con la cabeza para Lenin—, sigue confiando obstinadamente en la paz, pero no la conseguirá”. Luego, fue a donde estaba Lenin, a murmurar, seguramente, contra mí. Stalin no manifestó su parecer en parte alguna. Nadie se interesaba tampoco mayormente por conocerlo. Lo que constituía mi preocupación fundamental: hacer que el proletariado del mundo entero viese con la mayor claridad posible nuestra actitud en punto a la paz, era para Stalin, indudablemente, cuestión secundaria. A él no le interesaba más que la “paz en un país”, como más tarde sólo había de interesarle “el socialismo en un país”. En la votación decisiva, dio su voto a Lenin. Hasta pasados algunos años no creyó necesario, para el mejor éxito de la campaña contra el trotskismo, adoptar algo así como un “punto de vista” propio ante los sucesos de Brest-Litovsk.
Pero, no merece la pena de detenerse por más tiempo en esto. Ya he dedicado más espacio del que hubiera sido preciso a relatar estas diferencias de criterio originadas por las negociaciones de Brest. Parecíame necesario, sin embargo, poner al descubierto en toda su extensión uno, por lo menos, de los episodios que tanto se discuten, para que se vea cómo ocurrió en realidad y cómo se pretende exponer a la vuelta de varios años. Una de las finalidades secundarias que, al proceder de este modo, me animaban, era dejar a los epígonos en el lugar que les corresponde. Por lo que atañe a Lenin, no creo que haya nadie que pueda seriamente pensar que me dejase llevar frente a él de ningún afán ergotista. Supe reconocer, a la luz del día, la clarividencia de Lenin en aquel asunto mucho antes que los demás. El día 3 de octubre de 1918 dije lo siguiente, en la reunión extraordinaria que hubieron de celebrar los órganos supremos de la República de los Soviets: “Considero un deber declarar en esta sesión de autoridades, que en aquellos momentos en que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, dudábamos si sería necesario o admisible suscribir la paz de Brest-Litovsk, tan sólo el camarada Lenin, tenazmente y dando muestras una incomparable agudeza de visión, insistió, con la oposición de muchos de nosotros, en la necesidad de que nos sometiésemos a aquel yugo, como único modo de mantenernos en el Poder en tanto que estallaba la revolución mundial del proletariado. Justo es que ahora reconozcamos que no éramos nosotros lo que teníamos razón”.
No necesité esperar a las trasnochadas revelaciones de los epígonos para reconocer que fue la genial audacia política de Lenin la que salvó a la dictadura del proletariado en aquellas jornadas de Brest-Litovsk. Y conste que en las palabras que acabo de reproducir echaba sobre mis hombros una buena parte de responsabilidad por culpas que a mí no me correspondían. Hacíalo para que mi conducta sirviese de ejemplo a los demás. El acta taquigráfica de la sesión, acota, al llegar a este pasaje: “larga ovación”. Con ella, el partido me daba a entender que comprendía y aprobaba mi actitud respecto a Lenin, libre de mezquindad y de celos. Yo sabía sobradamente todo lo que Lenin significaba para la revolución, para la historia y lo que significaba personalmente para mí.
Acataba en él al maestro. Lo cual no quiere decir precisamente que me dedicase a imitar a destiempo sus gestos y sus palabras. No; cuando digo que le tenía por maestro, quiero decir que había aprendido con él a llegar por mi cuenta y a la vista de los hechos a las mismas conclusiones a que él solía llegar.

1928: Con la familia en Alma Ata
Regresar al índice
Un mes en Sviask
La primavera y el verano de 1918 fueron extraordinariamente difíciles para nosotros. Ahora era cuando empezaban a tocarse las consecuencias todas de la guerra. A ratos, parecía como si todo se desmoronase, como si no hubiera nada sobre qué apoyarse. No estábamos seguros de que aquel país agotado, devastado, desesperado, tuviera fuerzas bastantes para sostener el nuevo régimen ni siquiera para salvar su independencia frente a cualquier invasor. El país carecía de víveres. Carecía de ejército. Los ferrocarriles estaban completamente desorganizados. El aparato del nuevo Estado empezaba mal apenas a formarse. Por todas partes apuntaban, como focos de pus, las conspiraciones.
Los alemanes habíanse adueñado de Polonia, de Lituania, de Letonia, de la Rusia blanca y de una buena parte del territorio de la Gran Rusia. Pskov estaba también en manos alemanas. Ucrania era una colonia germano-austriaca. En el verano de 1918, surgió, en el Volga, atizada por las agencias francesas e inglesas, una sublevación de los cuerpos checoslovacos de tropa, formados por antiguos prisioneros de guerra. El alto mando alemán me dio a entender, por medio de sus representantes militares, que si los blancos, en sus incursiones desde la parte oriental, lograban acercarse a Moscú, los alemanes avanzarían también desde el Occidente sobre esta capital, en la dirección de Orskha y Pskov, para evitar que se fraguase un nuevo frente oriental de guerra. Como se ve, nos encontrábamos entre la espada y la pared. En el Norte, los ingleses habían ocupado Murmansk y Arcángel y amenazaban caerse sobre Wologda. En Iaroslavia teníamos la sublevación de las guardias blancas, organizada por Savinkov por mandato expreso del embajador francés Noulens y del representante inglés Lockhardt, para ver de unir estas fuerzas en el Volga, pasando sobre Wologda y Iaroslavia, con las tropas del Norte y los checoslovacos. En los Urales, hacían de las suyas las bandas de Dutov. En el Sur, en la cuenca del Don, estaba fomentándose otra sublevación dirigida por Krassnov, quien por entonces se entendía directamente con los alemanes. Los social-revolucionarios de izquierda organizaron en julio una conspiración, asesinaron al Conde de Mirbach e intentaron sublevar a las tropas del frente oriental. Su propósito era obligarnos a declarar la guerra a Alemania. El frente de la guerra civil iba convirtiéndose en un cerco cada vez más cerrado en torno a Moscú.
Después de la toma de Simbirsk, se decidió que saliese yo para el Volga, donde estaba el mayor peligro. Inmediatamente, me puse a formar un tren. En aquellos tiempos, no era cosa fácil. Faltaba todo, o, por mejor decir, nadie sabía dónde se encontraba nada. El más sencillo de los trabajos se convertía en una complicada improvisación. Yo no podía sospechar que habría de pasar en este tren dos años y medio de mi vida. Partí de Moscú el día 7 de agosto, ignorante de que el día anterior había caído Kazán en manos de nuestros enemigos. Esta grave noticia la recibí ya en ruta. Los destacamentos de soldados rojos, formados a toda prisa, habían abandonado sin lucha las posiciones, dejando indefensa la ciudad. En el Estado Mayor, los que no eran traidores fueron sorprendidos por el enemigo y corrieron a esconderse, cada cual por su lado, de las balas. Nadie sabía dónde se encontraba el Comandante general y los demás altos jefes. Mi tren se detuvo en Sviask, la última estación de cierta importancia antes de llegar a Kazán, donde había de decidirse de nuevo, durante un mes, la suerte de la revolución. Para mí, este mes fue una gran escuela.
El ejército concentrado en las inmediaciones de Sviask estaba formado por los destacamentos que habían venido huyendo de Simbirsk y Kazán o que acudieron de diferentes sitios en nuestro socorro. Cada destacamento de tropas se movía por cuenta propia, sin trabazón con los demás. Lo único en que coincidían todos era en el deseo de batirse en retirada. La superioridad del enemigo, tanto en organización coma en experiencia, era demasiado notoria. Algunas compañías blancas, formadas exclusivamente por oficiales, hacían milagros. Hasta el suelo parecía estar henchido de pánico. Los destacamentos rojos de refresco, que llegaban con una moral excelente, no tardaban en verse contagiados también por la inercia de la retirada. Entre los campesinos empezó a correr el rumor de que los Soviets estaban en las últimas. Los popes y los mercaderes empezaban a levantar cabeza. Los elementos revolucionarios de la comarca se inhibían. Todo se desmoronaba; no había un solo palmo de tierra firme. La situación parecía desesperada.
Acampado aquí, en las cercanías de Kazán, podía uno estudiar, en una superficie relativamente pequeña, los diversos factores que componen la sociedad humana y sacar argumentos contra ese cobarde fatalismo histórico que en todas las cuestiones concretas y privadas de la vida se atrinchera pasivamente detrás del imperio de las leyes que rigen las cosas, pero olvidando que el resorte más importante de estas leyes es el hombre viviente y activo. En aquellos días, la revolución estuvo al borde de la ruina. Su territorio había ido quedando reducido a los límites del antiguo principado de Moscú. No tenía apenas ejército. Los enemigos la cercaban por todas partes. Tras Kazán caería Nishni-Neveorod, donde se abría un camino llano y andadero, casi sin obstáculos, hasta Moscú. Esta vez, la suerte de la revolución se decidió en Sviask. Y en los momentos más críticos estuvo pendiente de un hilo. Y así, un día y otro y otro.
Y, sin embargo, la revolución se salvé. ¿Qué hizo falta para ello? Poco: que las capas más avanzadas de la masa se diesen cuenta, de la gravedad de la situación. La primera condición de que dependía todo el éxito era: no ocultar nada, no ocultar, sobre todo, la propia debilidad; no andarle a la masa con astucias ni engaños, llamar a las cosas abiertamente por su nombre. La revolución era todavía bastante candorosa. El triunfo de Octubre había sido conseguido harto fácilmente.
Además, la revolución no había acabado, ni mucho menos, de un manotazo con los males que la habían traído. El impulso elemental de avance se había paralizado. El fuerte del enemigo estaba en la organización militar, que era precisamente lo que a nosotros nos faltaba. Fue en Kazán donde hubimos de aprender este arte revolucionario.
La agitación sostenida en todo el país se nutría de los telegramas que llegaban de Sviask. Los Soviets, el partido, las organizaciones obreras, ponían en pie de guerra nuevos destacamentos de tropas y enviaban a miles de comunistas a Kazán. La mayoría de los hombres jóvenes afiliados al partido no conocían el uso de las armas. Pero estaban resueltos a triunfar, costase lo que costase.
Y esto era lo importante. Esta voluntad fue la que fortaleció la médula de aquel ejército desmoralizado.
Pusimos en el alto mando del frente oriental al Comandante Vazetis, que se hallaba a la cabeza de una división de tiradores letones. Era la única que había quedado en pie del antiguo ejército. Los obreros del campo, los proletarios y campesinos pobres de Letonia, odiaban a los barones bálticos.
Este odio social lo había explotado el zarismo en la guerra contra los alemanes. Los regimientos letones eran los mejores de todo el ejército zarista. Después del movimiento de Febrero se pasaron todos al bolchevismo y prestaron grandes servicios en la revolución de Octubre. Vazetis era hombre emprendedor, activo y de inventiva. Se había destacado durante la sublevación de los social-revolucionarios de izquierda. Bajo su dirección se había emplazado la artillería ligera contra el estado mayor de los rebeldes. Dos o tres disparos hechos al aire para asustar y sin causar ninguna víctima habían bastado para dispersarlos. Vazetis ocupó la vacante que se produjo en el frente oriental por la traición de aquel aventurero llamado Muraviev. Éste no era como otros militares de academia que perdían la cabeza en el caos revolucionario, sino que se mantenía a flote entre el oleaje con gran optimismo, gritaba, animaba a sus hombres, daba órdenes, a sabiendas, muchas de ellas, de que no había ni la más remota esperanza de que se ejecutasen. No le preocupaba torturadoramente como a otros “especialistas” el que pudiera salirse de los límites de su competencia, sino que, en momentos de exaltación de entusiasmo, daba decreto tras decreto, sin pensar siquiera en que existía un Consejo de Comisarios del pueblo y un Comité ejecutivo central panruso. Como un año después de estos sucesos, hubieron de destituirle, acusado de no sé qué propósitos y relaciones. Sin embargo, no pudo descubrirse nada serio contra él. Es posible que todo se redujese a que se había puesto a hojear en la biografía de Napoleón antes de dormirse, exteriorizando acaso algunos pensamientos poco modestos ante los jóvenes oficiales que le rodeaban. Actualmente, Vazetis ocupa una cátedra en la Academia de Guerra.
Había sido uno de los últimos en abandonar el cuartel general de Kazán en la noche del 6 de agosto, cuando ya los blancos empezaban a invadir el edificio. Pudo deslizarse sin inconveniente por caminos excusados, llegando a Sviask; había perdido Kazán, pero conservaba íntegro su optimismo. Cambiamos impresiones acerca de los asuntos más importantes, nombramos a un oficial letón, llamado Slavin, Comandante del quinto ejército, y nos despedimos. Vazetis salió para el cuartel general. Yo continué en Sviask.
Entre los que venían conmigo en el tren hallábase Gussiev. Estaba considerado como “viejo bolchevique”, pues había tomado parte en el movimiento revolucionario del cinco; luego había desaparecido durante diez años en el tráfago de la vida burguesa para retornar en 1917, como tantos otros, a la revolución. A causa de sus pequeñas intrigas hubo de ser alejado más tarde por Lenin y por mí de los trabajos militares, para ser llamado luego a su lado inmediatamente por Stalin. Su especialidad principal, al presente, es la falsificación de la historia de la guerra civil. Para ello cuenta con una cualidad muy importante, que es su apático cinismo. Como a todos los de la escuela de Stalin, no se le ocurre nunca volver la mirada atrás, sobre lo hablado o escrito en días anteriores. Cuando a comienzos del año 1924 empezaba a desarrollarse, ya a la luz del día, la campaña de persecución contra mí —campaña en la que este personaje desempeña bastante flemáticamente, por cierto, el papel de soplón— estaba todavía demasiado fresco en la memoria de la gente, a pesar de los seis años transcurridos, el recuerdo de las jornadas de Sviask, y hasta el propio Gussiev se consideraba en cierto modo obligado por él. He aquí lo que por entonces hubo de referir acerca de los sucesos ocurridos en la comarca de Kazán: “La llegada del camarada Trotsky hizo cambiar radicalmente de aspecto la situación. Con el tren del camarada Trotsky, llegaba a la apartada estación de Sviask la firme voluntad de vencer, es espíritu de iniciativa y una enérgica presión sobre la actividad entera del ejército. Desde los primeros días pudo advertirse el giro brusco que tomaban las cosas, tanto en la estación, abarrotada por el tren de los innumerables regimientos que formaban la retaguardia del ejército, donde estaban concentradas las secciones políticas y los organismos de avituallamiento, como en los destacamentos situados a unas quince verstas de distancia. Donde primero se percibió el cambio fue en punto a la disciplina. Los severos métodos empleados por el camarada Trotsky eran muy eficaces y necesarios, en aquella época en que se luchaba con tropas irregulares y la indisciplina lo corrompía todo. Por la persuasión no podía conseguirse nada, y además no había tiempo que perder. En los veinticinco días que permaneció en Sviask el camarada Trotsky se desplegó una actividad gigantesca, gracias a la cual las tropas desorganizadas y desmoralizadas que formaban el 5.º ejército se convirtieron en una falange presta para la lucha y para la reconquista de Kazán”.
La traición anidaba en el cuartel general, en los altos jefes, por todas partes. El enemigo sabía por dónde tenía que atacar y casi siempre operaba sobre seguro. Esto era descorazonador. A poco de llegar, revisté las baterías avanzadas. Un experto oficial de artillería, de cara ajada y ojos impenetrables, me mostró el emplazamiento de los cañones. Me pidió la venia para retirarse un momento a dar una orden telefónica. A los pocos minutos caían desgranadas combinadas a una distancia de cincuenta pasos y otra estallaba a pocos metros de donde estaba yo. No tuve apenas tiempo a echarme a tierra; la polvareda arrancada por el disparo me envolvió. El oficial permanecía a un lado inmóvil, con su cara morena cubierta de palidez. Es extraño que de momento no concibiese la menor sospecha, pues aquello me pareció una pura casualidad. Hasta pasados dos años, recomponiendo mentalmente la situación hasta en sus más mínimos detalles, no comprendí, con claridad irrefutable, que aquel oficial de artillería era un traidor que había ido a comunicar telefónicamente, valiéndose de algún punto intermedio, con la batería enemiga para señalarle el blanco. Con lo cual corría dos riesgos: caer conmigo bajo el fuego de los blancos o ser fusilado por los rojos.
Ignoro lo que haya sido de él.
Apenas había retornado a mi vagón, cuando oí por todas partes ruido de disparos. Salí corriendo a la plataforma. Por encima de nosotros volaba un avión blanco, que, indudablemente, venia con la consigna de destruir el tren. Tres bombas, una detrás de otra, cayeron describiendo un amplio círculo sin hacer daño a nadie. Desde el techo del vagón abrimos fuego contra el enemigo con fusiles y ametralladoras. El aeroplano se puso fuera de tiro, pero el tiroteo no cesó. Los tiradores estaban embriagados y me costó gran trabajo conseguir que hiciesen alto en el fuego. Es probable que el mismo oficial de artillería comunicase al enemigo el momento en que yo regresaba al tren. Claro que el aviso pudo proceder también de otra fuente. La traición laboraba con mayor desembarazo cuanto más desesperada parecía la situación militar de la revolución. No había, pues, más remedio, costase lo que costase y a toda prisa, que vencer aquel automatismo psicológico de la retirada en que los hombres no creían ya en la posibilidad de resistir; hacer que las tropas girasen sobre sus talones y asestasen un golpe al enemigo en medio del corazón.
Había traído conmigo de Moscú y alojaba en el tren como a unos cincuenta camaradas juveniles.
Estos mozos se dejaban hacer pedazos, taponaban los boquetes y se lanzaban a mi vista contra el enemigo, con esa temeridad del heroísmo y esa falta de experiencia de la juventud. En Sviask estaba también el 4.º regimiento letón. Era el peor de todos cuantos formaban aquella desmoralizada división. Los tiradores yacían entre el lodo, bajo una lluvia constante, y clamaban porque se les relevase. Pero no había posibilidad de relevo. El Coronel de este regimiento, de acuerdo con el Comité de las tropas, me envió una declaración, en la que se decía que si no se relevaba inmediatamente a su regimiento esto traería “consecuencias peligrosas para la revolución”. Aquello tenía todo el carácter de una amenaza. Ordené al Coronel y al presidente del Comité regimental que se presentasen en mi vagón. Como mantuvieran su exigencia con muy mala cara, los mandé detener. El jefe de los servicios postales del tren, hoy Comandante del Kremlin, los desarmó a mi presencia. En el vagón no había un alma fuera de nosotros dos; la escolta estaba toda ella luchando en el frente. Si los detenidos hubieran hecho resistencia o el regimiento hubiese intercedido por ellos, evacuando la posición, el trance hubiera podido ser desesperado. No habríamos tenido más remedio que evacuar Sviask y abandonar el puente sobre el Volga. Y claro está que, de haber caído mi tren en manos del enemigo, esto no hubiera dejado de influir en la moral y en la situación de las tropas. El camino a Moscú habría quedado libre. Sin embargo, todo esto no son más que hipótesis, pues la detención no originó conflictos. En una orden del día hice constar que el Coronel del regimiento sería juzgado por un Consejo de guerra. El regimiento no abandonó la posición.
Al Coronel condenáronle tan sólo a una pena de cárcel.
Los comunistas persuadían, aclaraban, daban ejemplo. Pero era evidente que la desmoralización no podía contenerse únicamente por estos medios ni la situación daba tiempo para ello. No había más medio que acudir a medidas severas. Di una orden del día, que fue impresa en la imprenta del tren y repartida a todas las tropas, y que decía: “Advierto que si cualquier destacamento de tropas emprendiere la retirada por su cuenta, será fusilado en primer lugar el comisario del destacamento y en segundo lugar, el Comandante. Los soldados bravos y valientes serán colocados en puestos de mando. Los cobardes, los egoístas y los traidores, no escaparán a las balas del pelotón. Así os lo garantizo a la faz del Ejército rojo”.
Las cosas cambiaron. Claro está que no de repente. Todavía había destacamentos que abandonaban el frente sin motivo o se dispersaban al primer ataque un poco fuerte del enemigo. Sviask estaba a punto de ser atacado. En el Volga, estaba preparado un vapor para el Estado Mayor del Ejército. Diez hombres de los cuadros de mando del tren montaban la guardia en bicicleta en el sendero que iba del cuartel general a la orilla en que estaba amarrado el barco. El soviet de guerra del 5.º ejército tomó el acuerdo de proponerme que me trasladase al río. Era una medida bastante razonable, pero yo temía que pudiera influir desfavorablemente en las tropas, ya de suyo bastante nerviosas y descorazonadas. Todo esto ocurría en un momento en que la situación del frente había empeorado repentinamente. El regimiento de refuerzo que acabábamos de recibir y en que tanto habíamos confiado, abandonó la posición con el Comisario y él Coronel a la cabeza, tomó posición del barco a bayoneta calada y se acomodó en él, dando órdenes de que se les llevase rumbo a Nishni. Una oleada de inquietud atravesó por todo el frente. Todas las miradas convergían sobre el río. No parecía haber salvación posible. Sin embargo, el Estado Mayor seguía en su puesto, a pesar de que el enemigo ya no estaba más que a uno o dos kilómetros de distancia y de que las granadas estallaban a pocos pasos de allí. Cambié impresiones con Markin, siempre inconmovible. A la cabeza de una escuadrilla de veinte barquichuelos artillados, en una barca cañonera improvisada, se acercó al vapor en que iban río abajo los desertores y les intimó, encañonándoles, a que se rindieran. Por el momento, todo dependía del resultado que diese esta intimación. Un disparo habría bastado para desencadenar una catástrofe. Los desertores se rindieron sin hacer resistencia. El vapor ancló en el puerto, los desertores desembarcaron y yo procedí a nombrar un Consejo de guerra que condenó a ser fusilados al Coronel, al Comisario y a varios individuos de tropa.
Esto era poner un hierro candente en una llaga purulenta. Expuse al regimiento la verdadera situación, sin silenciarle ni atenuarle nada. Por entre los soldados repartimos un puñado de comunistas.
El regimiento volvió al frente bajo un nuevo mando y con sensación nueva de seguridad. Fue todo tan rápido, que el enemigo no tuvo tiempo a aprovecharse de la conmoción.
Había que organizar el servicio de aeroplanos. Mandé venir al ingeniero de aviación Akashev, que, aunque era de ideas anarquistas, colaboraba con nosotros. Akashev, que era hombre de iniciativas, puso rápidamente en pie de guerra una flotilla aérea, por medio de la cual podíamos, al fin, observar la situación del frente enemigo. El alto mando del 5.º ejército no tenía ya que moverse por tanteos, en la sombra. Los aviones volaban diariamente, lanzando bombas, sobre Kazán. En la ciudad empezó a desarrollarse una fiebre de pánico. Más tarde, al ocupar nuestras tropas la capital, me entregaron, entre otros documentos, el diario de una muchacha burguesa, en que se describía la vida en la ciudad sitiada. Era curioso ver cómo se alternaban en él las páginas que pintaban el terror causado por nuestros aviones y las que hablaban de los flirteos y aventuras amorosas. La vida seguía su curso. Los galantes oficiales checos rivalizaban con los rusos. Los idilios comenzados en los salones proseguían, y a veces rematábanse, en los sótanos a que la gente corría a esconderse de las bombas.
El día 28 de agosto, los blancos intentaron copamos. El Coronel Kapell, que más tarde había de adquirir tanta celebridad como General de los blancos, a la cabeza de un gran destacamento y protegido por la oscuridad de la noche, dio un pequeño rodeo por nuestra retaguardia, se adueñó de la pequeña estación más próxima, destruyó la trinchera de ferrocarril, derribé los postes del telégrafo, para de este modo cortarnos la retirada, y se lanzó al ataque sobre Sviask. En el Estado Mayor de Kapell se encontraba, si mal no recuerdo, Savinkov. El ataque nos cogió desprevenidos. Para no inquietar a las tropas del frente, ya bastante vacilantes de suyo, no retiramos de él más que dos o tres compañías. El jefe del tren volvió a movilizar todos los hombres de que pudo echar mano, lo mismo del tren que la estación, incluso el cocinero. Fusiles, ametralladoras y granadas de mano teníamos en abundancia. La escolta del tren estaba formada por bravos luchadores. Rompimos el fuego como a una versta del sitio en que se encontraba el tren. La lucha duró unas ocho horas, aproximadamente, con pérdidas para ambas partes, hasta que el enemigo, cansado, se retiró. El corte de comunicaciones con Sviask había despertado una enorme emoción en Moscú y en toda la línea. Con la mayor rapidez posible, fueron enviados pequeños destacamentos en nuestro socorro.
Lanzamos al frente nuevas tropas de refresco. Mientras tanto los periódicos de Kazán daban diferentes noticias acerca de mi suerte. Unos decían que estaba copado, otros que prisionero, otros que muerto; se dijo que había huido en un aeroplano, y algunos había que se conformaban con haber hecho prisionero, como trofeo, a mi perro. Este fiel animal había de tener la desgracia de caer prisionero en todos los frentes de la guerra civil. Casi siempre, se trataba de un perro lobo de color chocolate, aunque, a veces, era también un perro de San Bernardino. A mí, aquellas noticias no me inquietaban gran cosa, pues mal podían tomarme prisionero al perro, no teniendo ninguno.
Una de aquellas noches críticas de Sviask en que salía a pasear, a eso de las tres de la mañana, por los aledaños, del cuartel general, oí una voz conocida que salía de los locales de la intendencia y que decía:
—Conseguirá, a fuerza de obstinarse, que le hagan prisionero, y se hundirá él y nos hundirá a todos.
Acordaos de que os lo dije.
Me detuve en el umbral. Delante de mí estaban sentados examinando un mapa, dos oficiales muy jóvenes del Estado Mayor. El que había hablado estaba inclinado sobre la mesa, dándome la espalda. Algo extraño debió de notar en la cara de sus interlocutores pues se volvió bruscamente a mirar a la puerta. Era Blagonravov, antiguo teniente del ejército zarista, y bolchevique reciente. En su cara se quedaron petrificados el espanto y la vergüenza. En su calidad de Comisario tenía por misión levantar el espíritu de los especialistas y, lejos de eso, lo que hacía era intrigar contra mí en un momento crítico, animándoles en realidad a que desertasen. Habíale sorprendido in fraganti.
Apenas podía dar crédito a mis ojos ni a mis oídos. Durante el año 17, Blagonravov había dado pruebas de ser un valiente revolucionario. Había sido Comisario de la fortaleza de San Pedro y San Pablo en los días de la revolución, tomando luego parte en la represión del motín de los “junkers”. En la época del Smolny le había encomendado encargos de responsabilidad, que siempre ejecutó bien y fielmente.
—De este teniente —le dije un día bronceando a Lenin— puede salir un Napoleón. El nombre ya no le falta, pues Blago-Nravof[12] casi significa Bonaparte. Lenin, al principio se rió de aquella inesperada comparación, pero luego, quedándose pensativo, sacó los pómulos y dijo muy serio, casi con gesto amenazador: —Bien; pero confío en que aquí no dejaremos prosperar tan fácilmente a los Bonapartes, ¿no es verdad?
—Si Dios quiere —contesté yo medio en broma.
A Blagonravov le envié al frente oriental cuando supe que habían echado tierra a la traición de Muraviev. En el Kremlin, en la sala de visitas de Lenin, le impuse de cuál era su cometido. Me quedé un poco sorprendido al oír que me contestaba, con cierta timidez:
—El caso es que la revolución empieza a decaer.
Estábamos a mediados de 1918.
—¿Tan pronto se ha gastado usted? —le contesté, bastante indignado.
Blagonravov se estiró, cambió de tono y prometió hacer cuanto fuese necesario. Yo me tranquilicé. Y he aquí que ahora, en uno de los momentos más críticos, le sorprendo al borde de una traición clara y franca. Salimos al pasillo, para no hablar en presencia de los oficiales. Blagonravov, tembloroso, todo pálido, no acertaba a bajar la mano de la gorra.
—No me entregue usted al tribunal —repetía una y otra vez con tono de desesperación—, procuraré reparar mi falta, mándeme usted como simple soldado a la línea de fuego. Mi profecía no se había cumplido: aquel aspirante a Napoleón se arrastraba a mis pies como un perro remojado. Fue destituido y destinado a un puesto de menor responsabilidad. La revolución es una gran canceladora de hombres y de caracteres, que agota a los valientes y aplana a los vacilantes. En la actualidad, Blagonravov pertenece al tribunal de la GPU, y es una de las columnas del régimen. De seguro que ya en Sviask no acertaba a contener su odio contra la “revolución permanente”.
La suerte de la revolución oscilaba entre Sviask y Kazán. Para la retirada no había más camino que el del Volga. El Soviet revolucionario del ejército me hizo saber que la preocupación de mi inseguridad en Sviask coartaba su libertad de acción, y exigió, de un modo perentorio, que me trasladase al río. Estaba en su derecho. Yo había dispuesto, desde el primer momento, que mi presencia en Sviask no había de coartar ni restringir en lo más mínimo los poderes del alto mando. A. esta norma me atuve en todos cuantos viajes hice a los frentes. No tuve, pues, otro remedio que someterme y planté, mis reales en el río, aunque no en el buque de pasajeros que tenía preparado para mí, sino en un torpedero. Con grandes dificultades habían conseguido traer a las aguas del Volga, por una red de canales, cuatro pequeños torpederos. Además, habíanse, preparado algunos barcos fluviales, artillándolos con cañones y ametralladoras. Esta noche, la flotilla, a las órdenes de Raskolnikov, tenía proyectado un ataque sobre Kazán. El plan era deslizarse al amparo de la oscuridad por entre las faldas de las colinas, aniquilar la flotilla enemiga y las baterías emplazadas en la orilla y bombardear la ciudad. Nuestra flotilla se puso en marcha, formada en orden de cuña, con las luces apagadas, como un ladronzuelo en la noche. Dos viejos prácticos del Volga, con una barbilla tenue y descuidada, asesoraban al capitán. Estos hombres, a quienes llevaban allí por la fuerza, tenían un miedo imponente, nos odiaban, maldecían de su vida y temblaban, dando diente con diente. Nuestra suerte y toda la empresa que íbamos a correr dependían de ellos. El capitán les recordaba a cada instante que les fusilaría sin ningún género de consideraciones en cuanto el barco encallase en un banco de arena. Íbamos navegando a lo largo de las colinas, que se destacaban resplandeciendo un poco en la oscuridad, cuando cruzó el río un disparo de ametralladora que sonó como un trallazo. A poco, resonó desde la montaña un disparo de cañón. Seguimos avanzando en silencio. A nuestra espalda contestó un cañonazo desde el río. Unas cuantas balas vinieron a estrellarse con golpe de remolino contra la chapa de hierro del puente del barco, que nos cubría hasta la cintura. Nos agachamos. La tripulación apretó los dientes, traspasando las sombras con ojos de chacal y poniéndose de acuerdo con el capitán mediante gritos cálidos lanzados a media voz. Al doblar una colina salimos a un gran remanso. En la otra orilla se veían las luces de Kazán.
Detrás de nosotros sonaba un nutrido tiroteo arriba y abajo. A nuestra derecha, en una distancia que no sería de más de doscientos pasos, estaba, a cubierto de la colina, la flotilla enemiga. Los barcos veíanse vagamente apiñados. Raskolnikov dio órdenes de que se abriese el fuego sobre los barcos enemigos. El cuerpo metálico de nuestro torpedero se puso a crujir y a gemir al primer disparo de sus propios cañones. Íbamos reculando, mientras aquella matriz de hierro paría, entre dolores y gemidos, los cañonazos. De pronto, de las sombras de la noche se alzó una llamarada.
Nuestros disparos habían puesto fuego a una barcaza cargada de petroleo. Sobre el Volga alzábase una antorcha inesperada, indeseada, pero grandiosa. Nos pusimos a cañonear el puerto. Los cañones se veían claramente, pero no contestaban a nuestro tiroteo. Seguramente que los artilleros se habían dispersado sin esperar a más. El río está iluminado en toda su extensión. No tenemos a nadie detrás. Estamos completamente solos. Por lo visto, la artillería enemiga ha cortado el paso a las demás unidades de nuestra flotilla. Allí se está nuestro torpedero, solo en aquella extensión de agua fuertemente iluminada como una mosca en un ancho plato. De un momento a otro nos cogerán bajo el fuego cruzado del puerto y de las colinas de enfrente. La situación no podía ser más desventurada. Para colmo de desgracias, perdimos el timón. La cadena de mando saltó, alcanzada seguramente por algún cañonazo. Intentamos timonear, con la mano, pero la cadena, al romperse, se había arrollado al timón y éste, averiado, no giraba. Hubo que parar las máquinas. Íbamos a la deriva, acercándonos a la orilla de Kazán, hasta que el torpedero chocó a babor con una barcaza medio hundida. De pronto, cesó el tiroteo. Estaba claro como si fuese de día, pero reinaba el silencio de la noche. Nos habían cogido en la ratonera. No nos explicábamos por qué no se lanzaban sobre nosotros. Y es que no teníamos idea de la desolación y el pánico que había causado nuestro ataque por sorpresa. Al fin, los jóvenes Comandantes del barco acordaron separar el torpedero de la barcaza y, poniendo en marcha, primero una y luego otra, la máquina de la derecha y la izquierda, regular de este modo el movimiento de avance. Lo conseguimos. La antorcha petrolífera seguía ardiendo. Pusimos proa a la colina, sin que nadie disparase sobre nosotros. Por fin, al doblar la colina, nos sumergimos en la oscuridad. De la sala de máquinas sacaron a un marinero desfallecido. Los cañones emplazados en la colina no lanzaron un solo disparo. Era evidente que no nos vigilaban. Tal vez no habría nadie que pudiese vigilamos. Estábamos salvados. Se dice muy pronto: ¡salvados! Empezaron a relumbrar los fuegos de los cigarrillos. En la orilla emergían tristemente los restos carbonizados de uno de nuestros improvisados torpederos. En los demás barcos había alguno que otro herido. Hasta ahora, no descubrimos que un cañonazo de tres pulgadas había traspasado la proa del nuestro. Estaba rompiendo el alba. Teníamos todos la sensación de que habíamos vuelto a nacer.
Como tampoco las venturas suelen venir solas, me trajeron a un aviador que acababa de aterrizar con una buena noticia. Un destacamento del segundo ejército, al mando del cosaco Asin, había avanzado hasta cerca de Kazán, apoderándose de dos autos blindados, destruyendo dos cañones, poniendo en dispersión a un destacamento enemigo y ocupando dos aldeas, situadas a doce verstas de la capital. El aviador volvió a remontar el vuelo, equipado con instrucciones y una proclama. Kazán estaba atenazado. Nuestro ataque nocturno, según los informes que pronto nos facilitaron los espías, había hecho flaquear la resistencia de los blancos. La flotilla enemiga estaba casi destruida y las baterías de la orilla reducidas a silencio. La palabra “torpederos” ¡¡¡en el Volga!!! había causado a los blancos la misma sensación que en Petrogrado había de causar la palabra “tanques” a los jóvenes soldados rojos. Empezaron a correr rumores de que con los bolcheviques luchaban tropas alemanas. Las gentes acomodadas se dieron a huir de Kazán, sin esperar a más.
Los barrios obreros levantaron cabeza. En la fábrica de pólvora estalló una sublevación. En nuestras tropas empezaba a alentar el espíritu ofensivo.
Aquel mes de Sviask fue un mes pletórico de episodios sensacionales. Todos los días había de pasar algo. Y ni las noches transcurrían, muchas veces, en completa paz. Era la primera vez que asistía, en tan íntimo contacto, a la guerra. Una guerra pequeña, pues de nuestra parte no lucharían más que unos 25 a 30.000 hombres, pero que no se diferenciaba de las guerras grandes más que por su escala. Era algo así como un modelo viviente de guerra. Por eso precisamente despertaba una sensación tan inmediata, con todas sus sorpresas y vacilaciones. Aquella guerra diminuta fue, para nosotros, una gran escuela.
Entre tanto, la situación, en las inmediaciones de Kazán, se había transformado hasta tal punto que no había quién la reconociera. Aquellos destacamentos tan varios y apelotonados, fueron fundiéndose hasta formar un ejército regular. A sus cuadros se incorporaron los obreros comunistas venidos de Petrogrado, de Moscú y otros lugares. Los regimientos s e consolidaban y aceraban.
Los Comisarios puestos al frente de los destacamentos, cobraban toda la importancia de caudillos revolucionarios, representantes directos de la dictadura. Los consejos de guerra hacían ver a las tropas que una revolución, cuando se encuentra en trance de muerte, reclama de todos los más fuertes sacrificios. Combinando hábilmente la agitación, la organización, el ejemplo revolucionario y las represalias, conseguimos que en unas cuantas semanas cambiase la faz de la situación.
Aquella masa vacilante, incapaz de resistir y presta a la dispersión al menor pretexto, fue convirtiéndose en un verdadero ejército. Nuestra artillería empezó a dominar. Nuestra flotilla hizo suyo el río. Nuestros aviones se hicieron los dueños del aire. Ahora, sí, era verdad que ya no dudaba de que entraríamos en Kazán. Y, de pronto, he aquí que el día 1.º de septiembre recibo de Moscú este telegrama cifrado: “Ven inmediatamente. Ilitch herido. Ignórase grado de gravedad. Tranquilidad absoluta. 31. 8. 1918. Sverdlov”. Salí sin demora para Moscú. La moral, entre los elementos del partido, era empañada y sombría, pero parecía inconmovible. La mejor expresión de esta inconmovilidad era el propio Sverdlov. Los médicos aseguraron que la vida de Lenin no corría el menor peligro y que pronto volvería a estar sano. Reanimé al partido hablándole de los triunfos que nos esperaban en el frente oriental y retorné inmediatamente a Sviask. El día 10 de septiembre entraban nuestras tropas en Kazán. A los dos días, el primer ejército, inmediato al nuestro, tomaba Simbirsk. La noticia no nos sorprendió. El Comandante del primer ejército Tujatchevski, nos había prometido que entraría en Simbirsk, a más tardar, el día 12 de septiembre. Me informó de la toma de la ciudad por el siguiente telegrama: “Ejecutada orden. Tomado Simbirsk”. Poco a poco, también Lenin iba recobrando la salud. Nos puso un telegrama muy entusiasta de salutación. La situación mejoraba en toda la línea.
De dirigir las operaciones del quinto ejército estaba encargado Iván Nikititch Smirnov. Este hecho fue de una importancia inmensa. Smirnov era el tipo más acabado y completo de revolucionario.
Un hombre que se había lanzado al frente de combate hacía más de treinta años, sin conocer ni buscar desde entonces relevo. Durante los años más sombríos de la reacción, Smirnov seguía sondeando por caminos subterráneos y no se desanimaba porque los volasen, sino que volvía a empezar de nuevo. Iván Nikititch fue siempre un gran cumplidor del deber, que es el punto en que se encuentran el buen soldado y el revolucionario y precisamente lo que hace que éste pueda ser un soldado excelente. Con sólo obedecer a su propia naturaleza, Smirnov daba a todo el mundo ejemplo de firmeza y de valor, sin esa aspereza que suele acompañar a estas virtudes. Pronto los mejores obreros del ejército empezaron a adaptarse al ejemplo de este hombre. “A nadie se respetaba tanto como a Iván Nikititch —escribe Larisa Reissner, hablando del sitio de Kazán—. Teníamos la sensación de que en los momentos peores, él sería el más fuerte y el más inconmovible”. En Smirnov no hay ni sombra de pedantería. Es uno de los hombres más sociables, más alegres y más ingeniosos. Y la gente se somete con gusto a su autoridad, que, siendo como es inflexible, no tiene nada de ostentosa ni de ordenancista. Agrupados en tomo a Smirnov, los comunistas del quinto ejército formaban una familia política aparte, que todavía hoy, cuando ya hace varios años que está licenciado el quinto ejército, desempeña un papel en la vida del país. Decir “uno del quinto ejército” es decir mucho, en el vocabulario de la revolución. Es decir un revolucionario de cuerpo entero, un hombre con la conciencia del deber y, sobre todo, un hombre limpio. Las gentes del quinto ejército, siempre agrupadas en torno a Smirnov, cuando hubo terminado la guerra civil trasplantaron su heroísmo al terreno económico, y hoy casi todos forman, con contadísimas excepciones, en las filas de la oposición. Smirnov ocupó uno de los puestos directivos de la industria de guerra, y más tarde estuvo como Comisario del Pueblo al frente del cuerpo de Correos y Telégrafos. En la actualidad, se halla desterrado en el Cáucaso. En las cárceles y en Siberia purgan el mismo delito no pocos de sus camaradas de armas del quinto ejército Las últimas noticias que me llegan me dan a conocer que también Smirnov se ha rendido a la lucha y empieza a predicar la capitulación. Si es cierto, ello querrá decir que la revolución ha borrado un luchador más
Larisa Reissner, la que llamó a Iván Nikititch “la conciencia de Sviask”, ocupa también un puesto importante en el quinto ejército, como en la revolución toda en general. Esta maravillosa mujer, que fue el encanto de tantos, cruzó por el cielo de la revolución, en plena juventud, como un meteoro de fuego. A su figura de diosa olímpica unía una fina inteligencia aguzada de ironía y la bravura de un guerrero. Después de la toma de Kazán por las tropas blancas, se dirigió, vestida de aldeana, a espiar en las filas enemigas. Pero en su aspecto había algo de extraordinario, que la delató. Un oficial japonés de espionaje le tomó declaración. Aprovechándose de un descuido, se lanzó a la puerta, que estaba mal guardada, y desapareció. Desde entonces, trabajaba en la sección de espionaje. Más tarde, se embarcó en la flotilla del Volga y tomó parte en los combates. Dedicó a la guerra civil páginas admirables, que pasarán a la literatura con valor de perennidad. Supo pintar con la misma plasticidad la industria de los Urales que el levantamiento de los obreros de la cuenca del Ruhr. Todo lo quería saber y conocer, en todo quería intervenir. En espacio de pocos años, se hizo una escritora de primer rango. Y esta Palas Atenea de la revolución, que había pasado indemne por el fuego y por el agua, fue a morir de pronto, presa del tifus, en los tranquilos alrededores de Moscú, cuando aún no había cumplido los treinta años.
Unos luchadores hacían otros. Bajo el fuego del enemigo, los hombres se formaban en una semana y el ejército se rehizo y se cubrió de gloria. Ya dejábamos atrás el punto de mayor flaqueza de la revolución: el momento en que hubo de rendirse Kazán. Paralelamente con esta campaña iba desarrollándose a pasos agigantados la masa campesina. Los blancos se encargaron de enseñarle el abecedario político. En un plazo de siete meses, el ejército rojo limpió de enemigos una extensión de cerca de un millón de kilómetros cuadrados, con una población de 40 millones de almas.
La revolución volvía a maniobrar a la ofensiva. Los blancos se llevaron de Kazán, al salir huyendo de esta ciudad, el encaje de oro de la República, guardado allí desde el ataque del general Hoffmann en el mes de febrero. Volvimos a reconquistarlo mucho más tarde, al hacer prisionero a Koltchak.
Cuando pude apartar un poco la vista de Sviask, observé que la situación de Europa había cambiado notablemente; el ejército alemán se encontraba metido en un callejón sin salida.
Notas
[12] Que en ruso quiere decir algo así como “Bien criado”.

1932: Con Natalia Sedova
Regresar al índice
El tren
Justo es que digamos algo acerca del celebre “tren del Presidente del Consejo revolucionario de Guerra”. Con la vida de este tren hubo de asociarse inseparablemente la mía personal durante los años críticos de la revolución. El tren unía al frente con el interior del país, decidía sobre el terreno las cuestiones inaplazables, aclaraba, daba ánimos, aprovisionaba, repartía castigos y recompensas.
Sin represalias es imposible poner un ejército en pie. Es una quimera pretender que se van a lanzar a muchedumbres de hombres a la muerte si la pena capital no figura entre las armas de que dispone el mando. Mientras estos monos sin cola orgullosos de su técnica que se llaman hombres guerreen y levanten ejércitos para la guerra, no habrá un solo mando que pueda renunciar al recurso de colocar a sus hombres entre la eventualidad de la muerte que les aguarda si avanzan y la seguridad del fusilamiento que acecha en la retaguardia, si retroceden. Y, sin embargo, no es el miedo el que hace los ejércitos ni la disciplina. El ejército zarista no se desmoronó precisamente por falta de represalias. Y Kerenski, queriendo sacarlo a flote por el restablecimiento de la última pena, lo que hizo fue hundirlo definitivamente. En medio del incendio voraz de la gran guerra levantaron su nuevo ejército los bolcheviques. Para el que conozca un poco siquiera el lenguaje de la historia, estos hechos no necesitan de explicación. El cemento más poderoso que fraguó el nuevo ejército fueron las enseñanzas de la revolución de Octubre. El tren era el encargado de llevar este cemento a todos los frentes.
En las provincias de Kaluga, Woronesh y Riazan había miles de campesinos jóvenes que no habían comparecido a enrolarse a la primera llamada de los Soviets. La guerra se estaba librando allá lejos de sus tierras; aquella gente no tornaba en serio la movilización, y la campaña de reclutamiento rindió allí escasos frutos. Los que no se presentaban quedaban calificados de desertores.
Se abrió una campaña severísima contra todos los que no comparecían a la recluta. En el comisariado de guerra de Riazan habían ido concentrándose unos quince mil “desertores” de éstos. Una vez que pasaba por Riazan, decidí verles de cerca. Pretendieron disuadirme, diciéndome que “podía pasar algo”. No hubo tal. Todo marchó magníficamente. Los sacaron de las barracas al grito de “¡Camaradas desertores, acudid al mitin, que el camarada Trotsky viene a dirigimos la palabra!”. Fueron saliendo de sus barracones con caras de excitación y curiosidad, armando la mar de ruido, como los chicos de la escuela. Yo me los imaginaba mucho más imponentes. Ellos, a su vez, se habían imaginado a Trotsky mucho más terrorífico. A los pocos minutos, estaba rodeado de una muchedumbre gigantesca, inquieta, bastante indisciplinado, pero que no me miraba con hostilidad, ni mucho menos. Los “camaradas desertores” me echaban tales miradas, que a muchos parecía que iban a saltárselas los ojos de las cuencas. Me subí encima de una mesa, en el patio, y les hablé por espacio de cerca de hora y media. ¡Aquél sí que era un auditorio agradecido! Me esforcé por infundirles la conciencia de su fuerza, y al terminar les invité a que levantasen la mano en señal de fidelidad hacia la revolución. Se les veía materialmente contagiados por las nuevas ideas. Un entusiasmo sincero se había apoderado de ellos. Me acompañaron hasta el automóvil, al que echaron unas miradas terribles, pero no ya de miedo como antes, sino de entusiasmo; gritaban a voz en cuello y no querían dejarme marchar. Más tarde supe, no sin cierto orgullo, que uno de los recursos educativos más eficaces que se les podía aplicar, en caso de resistencia, era preguntarles: Vamos a ver, ¿qué es lo que prometisteis a Trotsky? Los regimientos de los “desertores” de Riazan habían de portarse brillantemente en los frentes.
A este propósito me acuerdo del segundo curso del Instituto de San Pablo de Odesa. Cuarenta chicos no se distinguían en nada de otros cuarenta. Pero tan pronto como Burnand, el de la misteriosa X en la frente, Maier, el inspector, el inspector Guillermo o Kaminski y Schewannebach, el director, descargaban su furia sobre el grupo más crítico y audaz de la clase, levantaban la cabeza los soplones y los envidiosos , y detrás de ellos iba la clase entera.
En todos los regimientos y en todas las compañías hay hombres de muy distinto temple. Los que no temen a nada y los capaces de sacrificio son siempre minoría. En el otro polo está, en cambio, la minoría, cada vez más exigua, de los corrompidos, los egoístas y los enemigos jurados. Entre estos dos polos de minoría gira la gran mayoría de los inseguros y los vacilantes. La corrupción triunfa si los mejores perecen, arrollados por los egoístas y los enemigos. En estos casos, la mayoría no sabe con quien ha de ir, y al llegar la hora del peligro se deja llevar del pánico. El día 24 de febrero de 1919 dije en la Sala de las Columnas de Moscú, hablando a un auditorio de jefes, y oficiales jóvenes: “Dadme tres mil desertores, dejadme formar con ellos un regimiento y poner al frente a un Comandante que sepa mandar, a un buen Comisario, a jefes idóneos a la cabeza de cada batallón, de cada compañía, de cada columna, y os aseguro que no pasarán cuatro semanas sin que estos tres mil desertores se hayan convertido —dentro de nuestro país revolucionario, se entiende— en un magnífico regimiento. Esto que os digo —añadí— hemos podido comprobarlo repetidamente, no hace mucho, en el frente de Narva y de Pskov, donde conseguimos formar magníficos destacamentos de tropa reuniendo los despojos de otros deshechos”.
Dos años y medio pasé, con breves intervalos de tiempo, en aquél vagón de ferrocarril, construido para un Ministro de Fomento. Era un vagón magníficamente equipado para el confort de un ministro, pero poco cómodo para trabajar. Aquí era donde recibía en ruta a todos los que venían a traerme informes, donde me reunía a deliberar con las autoridades civiles y militares de las localidades por donde pasaba, donde ordenaba los comunicados telegráficos y dictaba las órdenes del día y los artículos para los periódicos. De este vagón partía con mis auxiliares a recorrer en automóvil la línea del frente, en excursiones que duraban varios días. En los ratos libres, me dedicaba a dictar, siempre en el vagón, el libro que estaba escribiendo contra Kautsky (Terrorismo y Comunismo) y otra serie de trabajos. Durante aquellos años, me acostumbré, y creo que ya para siempre, a trabajar y a pensar al ritmo de los muelles y las ruedas del “pullman”.
Este tren lo habíamos formado en Moscú a toda prisa durante la noche del 7 al 8 de agosto de 1918. A la mañana siguiente, monté en él camino de Sviask, en el frente checoslovaco. Poco a poco, y con el tiempo, el tren fue transformándose, completándose y perfeccionándose. Ya en 1918, albergaba a todo un organismo administrativo circulante. El tren llevaba una organización de secretaría, una imprenta, una estación telegráfica, un centro radiotelegráfico y otro eléctrico, una biblioteca, un garaje y una instalación de baños.
Era tan pesado, que necesitaba, para arrastrarlo, dos locomotoras. Más tarde, hubimos de desdoblarlo. Si las circunstancias del caso exigían, que nos detuviésemos por algún tiempo en un lugar del frente, una de las locomotoras hacía oficio de correo. La otra estaba siempre con las calderas encendidas. Aquél era un frente movible, y con él no había juegos.
No tengo a mano la historia del tren, que se custodia en los Archivos del Ministerio de la Guerra y que redactaron oportunamente con el mayor celo los mozos que me auxiliaban en la tarea. Para la exposición de la guerra civil sacamos el gráfico de los recorridos hechos por nuestro tren, que, según los informes de los periódicos, llamó mucho la atención. Luego, el gráfico pasó al Museo de la guerra civil. Ahora estará arrumbado en cualquier rincón oscuro con cientos y miles de testimonios de la época: carteles, proclamas, órdenes del día, fotografías, banderas, trozos de película, libros y discursos; todos aquellos testimonios que reflejan poco o mucho los momentos culminantes de la guerra civil en que yo hube de tomar parte.
Durante los años de 1922 a 1924, es decir, hasta que empezaron a descargarse los golpes definitivos contra la oposición, la editorial militar rusa editó cinco volúmenes con trabajos míos referentes al ejército y a la guerra civil. En ellos no figura la historia de nuestro convoy. Para reconstituir el curso de sus movimientos he tenido que fijarme en las notas puestas a los editoriales del periódico que publicábamos en el tren con el título de W Puti (En ruta): Samara, Tcheliabinsk, Wiatka, Petrogrado, Balashov, Smolensk, otra vez Samara, Rostov, Novotsherkask, Kiev, Shitomir y así sucesivamente, pues sería cosa de nunca acabar. Ni siquiera tengo a mano los datos del número total de kilómetros recorridos por nuestro tren durante las campañas de la guerra civil. Una de las notas que figuran en los citados volúmenes explicando mis viajes militares y que puede servir para dar una idea aproximada, habla de 36 viajes con un total de 105.000 kilómetros. Uno de mis compañeros de aquellos días me escribe, remitiéndose a la memoria, que en los tres años, por la extensión recorrida, dimos cinco veces y media la vuelta al mundo; es decir, que según él, el número de kilómetros que recorrimos asciende al doble de aquella cifra. Y esto, sin contar los miles y miles de kilómetros que anduvimos en automóvil, en comarcas a donde no podía llegar el tren, e internándonos en el frente. Y como el tren se ponía en movimiento siempre para dirigirse a los puntos críticos, el esquema de sus viajes, trazado sobre el mapa, da una idea bastante fiel y completa de la importancia que alcanzaron en las diversas épocas los varios frentes. La mayor parte de los viajes corresponde al año 1.920, o sea al último año de la guerra civil. Geográficamente, predominan los viajes al frente Sur, que fue, durante toda la campaña, el más tenaz, constante y peligroso de todos.
¿Y qué buscaba el “tren del Presidente del Consejo revolucionario de Guerra” en los frentes de la guerra civil? La contestación, en términos generales, no es difícil: buscaba la victoria. Pero ¿qué era lo que llevaba a los frentes? ¿Y con arreglo a qué métodos trabajaba? ¿Qué fines inmediatos perseguían sus viajes interminables, de una punta a otra del país? Aquéllos no eran simples viajes de inspección. No; la labor del tren estaba íntimamente compenetrada con la organización del ejército, con su educación y disciplina, con su administración y aprovisionamiento. Estábamos poniendo en pie de guerra, bajo el fuego del enemigo, un ejército completamente nuevo. Así en Sviask, donde el tren vivió el primer mes de su historia, y así en los demás frentes. Echando mano de los paisanos armados, de los fugitivos que abandonaban el campo ante las tropas blancas, de los campesinos movilizados en varias leguas a la redonda, de los destacamentos de obreros que nos mandaban los centros industriales, de los grupos comunistas y de los especialistas militares, íbamos levantando sobre el terreno, en el mismo frente, compañías, batallones, regimientos de refresco y a veces hasta divisiones enteras. Después de muchas derrotas y retiradas, aquella masa por el pánico, fue convirtiéndose, a la vuelta en un ejército apto para la lucha. ¿Qué hizo falta, para conseguirlo? Poco y mucho. Buenos jefes, como unas cuantas docenas de expertos luchadores, diez o doce, comunistas dispuestos a sacrificarse, conseguir botas para los descalzos, organizar una instalación de baños, llevar a cabo una enérgica campaña de agitación, aprovisionar a las tropas de víveres, de ropa, de tabaco y de cerillas. Todo esto era de la incumbencia del tren. El tren tenía siempre en la reserva unos cuantos comunistas serios, para llenar con ellos los vacíos; dos o trescientos bravos luchadores, un pequeño almacén de botas, de zamarras de cuero, de medicinas, de ametralladoras, gemelos de campaña, mapas y todo género de regalos, tales como relojes y otros objetos por el estilo. Claro está que las existencias materiales de que disponía el convoy eran insignificantes, si se las comparaba con las necesidades del ejército. Pero las estábamos renovando constantemente. Y, sobre todo, las hacíamos desempeñar docenas y cientos de veces el papel de esa paletada de carbón que hace falta echar al fogón en el momento preciso, para que la caldera no se apague. En el tren funcionaba un aparato de telégrafo, por el que podíamos comunicar directamente con Moscú, y por él estábamos encargando constantemente a Sklianski, mi sustituto en el departamento de Guerra, los objetos más necesarios para el ejército, a veces con destino a una división entera y otras veces para un solo regimiento. Los encargos eran ejecutados con una rapidez en la que no hubiera podido pensarse sin mi intervención. De sobra sé que este método no podía calificarse, ni mucho menos, de idea. Los pedantes podrán decir que lo que importa, lo mismo en el régimen de avituallamiento que en todos los demás aspectos de la guerra, es el lado sistemático. Y es verdad. Yo mismo propendo, con harta frecuencia, a pecar de pedantería. Pero el hecho era que no nos resignábamos a perecer antes de que pudiéramos poner en pie y echar a andar un buen sistema. He aquí por qué nos veíamos obligados, sobre todo en la primera época, a suplir este sistema, que no teníamos, por medio de improvisaciones, para luego poder cimentar sobre éstas el sistema.
En todos mis viajes me acompañaban personas laboriosas y competentes en los diferentes ramos administrativos del ejército, y principalmente en el de aprovisionamiento de las tropas. Habíamos heredado del antiguo ejército la organización de la intendencia. Los intendentes intentaron seguir trabajando con los viejos métodos, y aún peor, pues las condiciones de ahora eran inmensamente más difíciles. Durante estos viajes, muchos viejos especialistas hubieron de desmontar y volver a construir hasta los cimientos los procedimientos aprendidos, y los jóvenes pudieron aprender sobre el ejemplo viviente los que aún no tenían. Después de recorrer toda una división y comprobar sobre el terreno sus faltas y sus flacos, convocaba en el cuartel general o en el chocle —restaurant del tren— un consejo integrado por el mayor número posible de personas y del que formaban parte representantes de las clases de mando y de los soldados rasos del ejército, rojo, y, además, delegados de las organizaciones locales del partido y de los organismos soviéticos y sindicales. De este modo, iba formándome una idea exacta de la situación, sin afeites ni disfraces. Además, estos consejos daban siempre un resultado práctico inmediato. Por Pobres que fuesen los organismos del poder local, disponían siempre de la posibilidad de sacrificarse en algo para contribuir con lo que podían al sostenimiento del ejército. Los sacrificios mayores los hacían los comunistas. De todas las organizaciones sacábamos como una docena de obreros, que se enganchaban inmediatamente a una brigada móvil. Aparte de esto, nunca faltaban algunas reservas de telas para camisas y calzoncillos, de cuero para las suelas del calzado o un quintal sobrante de grasa. Sin embargo, como es natural, estos recursos locales no bastaban. Terminado el consejo, circulaba a Moscú, por el hilo directo, los encargos que me parecían necesarios, ateniéndome a las posibilidades de que disponía la propia capital, y el resultado de todo era que la división se encontrase rápidamente con sus necesidades más apremiantes satisfechas. Los jefes y comisarios del frente aprendían prácticamente del tren y de su labor; aprendían mando, disciplina, aprovisionamiento, justicia, pero no con lecciones administrativas profesadas desde lo alto, desde las cumbres de un estado mayor, sino de abajo a arriba, de la compañía, del tren, de los reclutas más jóvenes e inexpertos.
Poco a poco, iba formándose un aparato, más o menos perfecto, en su funcionamiento, en el que se centralizaba el avituallamiento del ejército en todos sus frentes. Claro está que este aparato no lo hacía todo ni hubiera podido hacerlo aunque quisiera. No hay organización, por perfecta que sea, que no se halle sujeta a trastornos durante una guerra, sobre todo en una guerra móvil que ha de estar maniobrando constantemente, y muchas veces en direcciones completamente insospechadas. No se olvide que la República de los Soviets estaba sosteniendo una guerra, desprovista en absoluto de reservas. Los almacenes centrales estaban ya vacíos en el año 1919. Las camisas iban directamente de manos de la costurera a manos del soldado. Y de lo que peor andábamos era de armamento y de municiones, Las fábricas de Tula trabajaban a veinticuatro horas vista. Sin la firma del Comandante general era imposible disponer de un solo vagón de municiones. El aprovisionamiento de municiones y fusiles estaba constantemente en tensión, como una cuerda tirante.
De vez en cuando, esta cuerda se rompía y perdíamos gente y terreno.
Para nosotros, aquella guerra hubiera sido de todo punto inconcebible sin acudir constantemente y en todos los terrenos a improvisaciones y más improvisaciones. Nuestro tren era el autor de estas improvisaciones, a la vez que su regulador. Cuando dábamos al frente y a la comarca más próxima que quedaba a sus espaldas una iniciativa o el impulso para que ellos la tomasen, teníamos que velar al mismo tiempo por que esta iniciativa se plegase gradualmente a los canales por los que discurría nuestro sistema de organización. No diré que lo consiguiésemos siempre, pero el término de la guerra civil se encargó de demostrar que habíamos conseguido lo más importante: la victoria.
Los viajes más importantes eran los que emprendíamos a aquellos sectores del frente en que una traición del mando causaba, a veces, verdaderas catástrofes. El día 23 de agosto de 1928, cuando se estaban librando las jornadas más críticas en torno a Kazán, recibí un telegrama cifrado de Lenin y de Sverdlov, concebido en los términos siguientes: “Sviask. Trotsky. La traición del frente de Saratov, aunque descubierta a tiempo, ha producido consecuencias desastrosas. Creemos absolutamente necesaria su presencia allí, pues entendemos que ha de influir en la moral de los soldados y del ejército todo. Asimismo desearíamos concertar una visita a los demás frentes. Conteste y determine día de partida, todo por la cifra n.º 80. 22 agosto 1918. Lenin, Sverdlov”.
Pareciome que no debía salir en modo alguno de Sviask; mi marcha podía ser fatal para el frente de Kazán, que estaba atravesando en aquellos momentos por horas muy críticas. Kazán era más importante para nosotros, por todos conceptos, que Saratov. Pronto Lenin y Sverdlov hubieron de comprenderlo también así. No salí para Saratov hasta que nuestras tropas no entraron en Kazán.
Telegramas como éste se estaban recibiendo constantemente en el tren, durante la época siguiente.
Kiev y Wiatka, Siberia y la Crimea, se lamentaban de su difícil situación y pedían, a la vez y sucesivamente, que el tren acudiese en su socorro.
La guerra se estaba desarrollando en los puntos más alejados del país, y muchas veces se concentraba en los rincones más remotos de aquel frente, que tenía más de ocho mil kilómetros de largo.
Había regimientos y divisiones que se pasaban varios meses completamente aislados del mundo, y era natural que de aquellos hombres se apoderase el desaliento. Muchas veces, el material telefónico de que se disponía no bastaba para mantener indemnes las comunicaciones. En estas condiciones, el tren tenía que parecerles un mensajero venido del otro mundo. Llevábamos siempre con nosotros una buena reserva de aparatos telefónicos y de alambres para el tendido. En un vagón especial habíamos instalado una antena por la que captábamos en ruta los radiogramas de la torre Eiffel, de Nauen y de trece estaciones en total, contando entre ellas, naturalmente, la de Moscú. El tren estaba orientado siempre acerca de lo que ocurría en el mundo. Las noticias más importantes se reproducían en el periódico de ruta y eran comentadas por medio de artículos, de manifiestos y órdenes del día a las tropas. La intentona de Kapp, las conspiraciones interiores, las elecciones inglesas, el estado de la cosecha, las gestas heroicas del fascismo italiano: 4 todo lo que ocurría en el mundo le seguíamos la pista al día, y todo lo interpretábamos y relacionábamos con las vicisitudes que ocurrían en los frentes de Astrakán o Arcángel. Nuestros artículos transmitíanse también a Moscú por el hilo directo, y desde aquí, por radio, a todos los periódicos de Rusia. El tren ponía en comunicación al destacamento más apartado de nuestras tropas con la vida del país y del mundo entero. De este modo, disipábanse los rumores depresivos y se fortificaba la moral del ejército. Íbamos cargando las pilas morales, como si dijésemos, y la carga duraba unas cuantas semanas, y a veces, hasta que volvía a pasar por allí el tren. En los intervalos, los delegados del Consejo revolucionario de guerra del frente o del ejército organizaban algún que otro viaje, siguiendo los mismos métodos aunque en una escala más modesta.
Mi labor periodística y de escritor y todos los demás trabajos que realizaba en el tren hubieran sido imposibles a no haber contado con la colaboración de aquellos tres magníficos taquígrafos que me acompañaban: Glasmann, Sermux y el joven Netshaiev. Trabajaban día y noche, con el tren en marcha, y eso que, dando al traste con todas las normas de la prudencia y contagiado por la fiebre de la guerra, nuestro tren corría a una velocidad de setenta y más kilómetros por hora a lo largo de aquellos rieles harto inseguros, haciendo bailar como un columpio el mapa que pendía del techo del vagón. Yo seguía con admiración y gratitud los movimientos de aquellas manos que, en medio de aquella agitación y de aquel traqueteo, eran capaces de estampar sobre el papel, sin perder el pulso, los finos rasgos de la taquigrafía. Y cuando, a la media hora, me presentaban la redacción definitiva apenas necesitaba de correcciones. Aquello no era un trabajo vulgar, era algo verdaderamente heroico. Corriendo el tiempo, estos heroicos servicios prestados a la revolución habían de costarles caros a Glasmann y a Sermux: a Glasmann, los stalinistas le persiguieron hasta que le obligaron a suicidarse; a Sermux le desterraron a los yermos siberianos.
Entre las dependencias del tren figuraba un garaje gigantesco, capaz para alojar a unos cuantos automóviles y un tanque de gasolina. Esto, nos permitía alejarnos cientos de verstas de la línea del ferrocarril. En camiones y automóviles ligeros llevábamos con nosotros a un puñado de tiradores escogidos y a una brigada de ametralladoras, compuesta por unos veinte o treinta hombres. La guerra de guerrillas está llena de constantes sorpresas. En medio de aquellas estepas corríamos el peligro de encontrarnos por todas partes con patrullas de cosacos. Los automóviles y las ametralladoras son una buena garantía, al menos cuando la estepa no está convertida en un mar de lodo.
En la provincia de Woronesh, durante el otoño de 1919, hubimos de avanzar una vez a una velocidad de tres kilómetros por hora. Las ruedas de los automóviles se enterraban en la tierra negra reblandecida por las lluvias. A cada paso tenían que descender del coche treinta hombres y empujarlo con los hombros. Al vadear un río, el auto en que yo iba se detuvo en medio de la corriente, enterrado entre el lodo. Malhumorado, eché la culpa de lo que ocurría al automóvil, que era muy bajo de chasis y al que mi maravilloso chófer, un estón llamado Puvi, consideraba como la máquina mejor del mundo. El chófer, al oír aquello, se volvió a donde yo estaba, se llevó la mano a la gorra y cuadrándose militarmente, me dijo, en muy mal ruso: —¡A la orden! Me permito observar que los ingenieros que construyeron este coche no podían saber que íbamos a emplearlo para andar por el agua.
A pesar de que la situación en que nos hallábamos no era nada halagüeña, me dieron ganas de abrazarlo, por la fría e irónica ocurrencia.
Nuestro tren no intervenía solamente en cuestiones de administración militar y de política, sino que, llegado el caso, sabía también tomar parte activa en la lucha. Muchos de sus rasgos recordaban más bien a un tren blindado que a un cuartel general montado sobre ruedas. También estaba blindado, a lo menos lo estaban la locomotora y los vagones en que se guardaban las ametralladoras. Todos los que viajaban en el tren, sin excepción, sabían usar las armas. Todos iban equipados con un traje de cuero que les daba un aspecto imponente. En la manga izquierda, un poco debajo del hombro, llevaban una placa bastante grande de metal que habíamos mandado troquelar con gran cuidado en la fábrica de la moneda y que llegó a conquistar gran popularidad en el ejército.
Los vagones comunicaban entre sí por una instalación telefónica interior y por medio de un aparato de señales. Para mantener alerta a la escolta del tren, dábamos la alarma frecuentemente, tanto de noche como de día.
Cuando era necesario, la escolta armada descendía del tren para realizar operaciones de “desembarco”. Allí donde aparecía la brigada de aquellos cien hombres vestidos de cuero, que era siempre en puntos peligrosos, causaba una sensación irresistible. Y si adivinaban al tren a unos cuantos kilómetros de la línea de fuego, hasta los destacamentos más nerviosos, y principalmente el mando, ponían en tensión todas sus fuerzas. Cuando una balanza está inestable, el más pequeño peso decide. Este pequeño peso lo echaron en la balanza de la guerra civil docenas, si no cientos de veces, durante aquellos dos años y medio, el tren y su escolta. Cuando las tropas de “desembarco” volvían “a bordo”, y nos poníamos a hacer el recuento, siempre faltaba alguno. Entre muertos y heridos el tren llegó a tener quince bajas, sin contar los que se estaban pasando constantemente al frente y desaparecían para siempre de nuestro horizonte. De la escolta de nuestro tren salió, por ejemplo, una brigada para aquel magnífico tren blindado modelo al que se dio el nombre de “Lenin”, y otra sección de mando se destinó a reforzar los destacamentos de campaña de las inmediaciones de Petrogrado. El tren y su escolta fueron condecorados colectivamente con la orden de la Bandera roja por su intervención en los combates contra Judenich.
El tren se vio repetidas veces cortado, tiroteado y bombardeado desde los aires. Nada tiene de extraño que le rodease una leyenda, tejida en parte por los triunfos alcanzados y en parte por la fantasía. ¡Cuántas veces el jefe de una división, de una brigada o de un regimiento venía a rogarnos que nos detuviésemos, aunque sólo fuese media hora, entre sus tropas o que fuésemos en automóvil o a caballo con él a revistar un sector alejado, o mandásemos a lo menos algunos hombres de nuestra brigada con vituallas o regalos, para que el rumor de que había llegado el tren se extendiese por el frente! “Su visita —me decían muchas veces los jefes— vale por toda una división de la reserva”. Los rumores de la llegada del tren corríanse también, naturalmente, a las filas enemigas, donde se imaginaban el convoy misterioso con un aspecto incomparablemente más terrible del que tenía en la realidad. Esto contribuía, por supuesto, a reforzar su influencia moral.
El tren había logrado atraerse el odio del enemigo, de lo cual estaba, por cierto, muy orgulloso.
Varias veces los social-revolucionarios organizaron atentados contra él. En la vista del proceso seguido contra los social-revolucionarios, Semionov, el organizador del asesinato de Wolodarski y del atentado contra Lenin, que había tomado parte también en los preparativos del atentado contra nuestro tren, los refirió con todo detalle. En realidad, era esta empresa que no ofrecía grandes dificultades. Pero ya por entonces los social-revolucionarios estaban debilitados, habían perdido la fe en sí mismos y toda influencia sobre la juventud.
En uno de los viajes que emprendimos al Sur, el tren descarriló en la estación de Gorki. Era de noche y yo salí despedido, experimentando esa desagradable sensación de los terremotos, en que el suelo desaparece bajo los pies y no encuentra uno a dónde agarrarse. Todavía medio dormido, me sujeté con todas mis fuerzas a la cama. El traqueteo habitual cesó y el coche se quedó de lado, inmóvil. En el silencio de la noche sólo se oía una vocecilla débil, quejándose. La pesada portezuela del vagón había encajado de tal modo, que no había manera de abrirla. No aparecía nadie y esto aumentaba la sensación de angustia. ¿Habríamos caído en manos del enemigo? Me lancé por la ventanilla, revólver en mano, y tropecé con un hombre que se alumbraba con una linterna. Era el jefe del tren, que no había conseguido llegar a donde estaba yo. El coche se había quedado al borde del talud, con tres ruedas enterradas en la cuneta y las otras tres en el aire. Las plataformas trasera y delantera estaban completamente astilladas. Los hierros delanteros tenían aprisionado y magullado al centinela que iba de guardia en la plataforma. Era el que se quejaba y su vocecita, en medio de la oscuridad, parecía el llanto de un niño. Nos costó trabajo sacarle de entre aquellos barrotes. Y cuál no fue nuestro asombro, cuando comprobamos que había librado del trance con unos cuantos cardenales y el susto consiguiente. En total, quedaron destruidos ocho coches. El coche-restaurant, que desempeñaba también funciones de club, quedó reducido a un montón de astillas barnizadas. La brigada de relevo, solía irse a este coche a leer o a jugar al ajedrez. Fue una suerte que todo el mundo hubiese dejado el club a las doce en punto de la noche, unos diez minutos antes de descarrilar el tren. También sufrieron grandes quebrantos los vagones de mercancías, cargados de libros, uniformes y regalos para el frente. Víctimas humanas no hubo ninguna que lamentar. El descarrilamiento había sido originado por un falso, cambio de agujas. No pudo saberse si se trataba de un descuido o de un acto intencional. Afortunadamente, en aquel momento, al pasar por delante de la estación, el tren sólo llevaba una marcha de treinta kilómetros.
La escolta del convoy tenía, aparte de su principal misión, una serie de ocupaciones secundarias, que le planteaban en las crisis de hambre, las epidemias, las campañas de agitación y los congresos internacionales El tren era, además, padrino de un distrito del campo y de varios orfelinatos.
La celda comunista del tren tenía un periódico propio titulado Na Strashe (Montando la guardia), en que se guardan, relatados, no pocos episodios, y aventuras de aquellos años. Desgraciadamente, también esta reliquia, como muchos otros documentos, falta en mi archivo de viajero.
En el momento en que nos disponíamos a lanzarnos al ataque contra Wrangel, que había plantado sus reales en la Crimea, el día 27 de octubre de 1920, el periódico de ruta publicaba las siguientes líneas mías: “Nuestro tren vuelve a poner proa al frente.
”Los soldados de nuestro tren lucharon delante de los muros de Kazán, en aquellas terribles semanas del año 1918, en que nos debatíamos por reconquistar el Volga. Ya hace tiempo que esta campaña quedó liquidada victoriosamente. Ahora, el Poder de los Soviets se extiende hasta el Océano Pacífico. Los soldados de nuestro tren se cubrieron de gloria delante de los muros de Petrogrado Petrogrado no salió de nuestras manos, y entre sus muros se albergaron durante estos últimos años numerosos representantes del proletariado universal. Nuestro tren hubo de presentarse más de una vez en el frente occidental. La paz preliminar con Polonia está ya firmada. Los soldados de nuestro tren lucharon en las estepas del Don, en aquellos días en que Krasnov, y más tarde Denikin amenazaban desde el Sur el Poder de los Soviets. Los días de Krasnov y Denikin han pasado para no volver. Ya sólo nos queda la Crimea, que el Gobierno francés ha convertido en fortaleza suya. Al frente de las guardias blancas que forman la guarnición de esta fortaleza francesa se halla un General a sueldo, de estirpe germano-rusa, el barón Wrangel. La gran familia de camaradas de nuestro tren se dispone a entrar en una nueva campaña. ¡Ojalá sea la última!”.
En efecto, la campaña de la Crimea fue la última de la guerra civil. A los pocos meses, pudimos licenciar el celebre tren. Desde aquí envío un saludo fraternal a todos los que desde él lucharon a mi lado.

1935: Detalle del mural de Diego Rivera, El hombre en una encrucijada, Palacio de Bellas Artes, México; a la derecha de Trotsky aparecen James Cannon, Engels y Marx
Regresar al índice
Defensa de Petrogrado
En los frentes revolucionarios de la República de los Soviets luchaban dieciséis ejércitos. Dos más que en la gran Revolución francesa, en que eran catorce. Cada uno de estos dieciséis ejércitos soviéticos tiene su historia, breve pero movida. El número que llevaba cada uno evoca en el recuerdo docenas y docenas de episodios únicos. Cada ejército presentaba su propia faz, aunque cambiante, típica y viva.
Al Occidente de Petrogrado, casi a sus puertas, estaba destacado el séptimo ejército. Una larga inacción pesaba sobre él, amortiguando su vivacidad. Los mejores soldados y puestos de mando hubieron de serle sustraíamos y destinados a otros sectores del frente, en que la lucha era más viva. Para un ejército revolucionario, que no hace nada sin el acicate del entusiasmo, la larga permanencia en una zona acaba casi siempre con un fracaso, a veces con una catástrofe. Tal ocurrió en este caso.
En el mes de junio de 1919 fue ocupado por un destacamento de guardias blancas el importante fuerte Krasnaia Gorka, situado en el Golfo de Finlandia. A los pocos días, la posición era reconquistada por un destacamento de marineros rojos. Pudo demostrarse que los blancos habían recibido confidencias del jefe del estado mayor del séptimo ejército, Comandante Lindquist. Y no era él sólo el que estaba en la conspiración. Esto produjo gran conmoción entre las tropas.
En el mes de julio, el General Judenitch, lugarteniente de Koltchak, fue nombrado General en jefe del ejército Noroeste de los blancos. Con la ayuda de Inglaterra y de Estonia se creó en el mes de agosto el “Gobierno occidental del Norte”. La flota inglesa del Golfo de Finlandia prometió sostener a las tropas de Judenitch.
El ataque de este General sobrevenía en un momento en que los Soviets se debatían con una serie de dificultades casi insuperables. Denikin se había apoderado de Orel y amenazaba caer sobre Tula, centro de la industria de guerra, desde donde la marcha sobre Moscú era muy rápida. Toda nuestra atención estaba concentrada en el Sur. El primer empujón un poco fuerte del enemigo en el frente occidental sacó completamente de quicio al séptimo ejército, que empezó a retroceder, casi sin hacer resistencia, abandonando en poder de los blancos armas y bagajes. Los elementos dirigentes de Petrogrado, entre los que se destacaba Zinoviev, dieron cuenta a Lenin del magnífico armamento de que estaban dotados los atacantes: ametralladoras, tanques, aeroplanos, acorazados ingleses protegiendo el flanco, etc. Lenin llegó a la conclusión de que, sólo dejando desamparados e indefensos los demás frentes, sobre todo el frente Sur, podríamos dar la batalla con éxito al ejército de Judenitch, formado casi exclusivamente por oficiales y equipado con arreglo a la última palabra de la técnica. Pero de esto, no había ni que acordarse. En su opinión sólo cabía una cosa: abandonar Petrogrado al enemigo y montar el frente. Cuando hubo llegado al convencimiento de que esta dolorosa amputación era imprescindible, Lenin hizo grandes esfuerzos por ganar la opinión de los demás.
Yo, al volver del frente Sur a Moscú, me opuse tenazmente a este proyecto. Judenitch y sus mandantes no se conformarían con Petrogrado: su plan era reunirse con Denikin en Moscú. Petrogrado brindaría a los ocupantes gigantescas reservas industriales y de material humano. Además, entre Petrogrado y Moscú no se encontrarían ya con ningún obstáculo serio. Todo esto me llevaba a la conclusión de que era necesario defender a Petrogrado a toda costa. Para este plan encontré muy en primer término, naturalmente, la adhesión de los propios petrogradenses. Krestinski, que pertenecía entonces al “Buró Político”, se puso a mi lado. También Stalin, si mal no recuerdo. Me pasé veinticuatro horas atacando a Lenin, en diferentes formas y ocasiones. Hasta que a la postre, dijo: “¡Bien, bien; vamos a intentarlo!”.
El día 15 de octubre, el “Politburó” votó la proposición presentada por mí acerca de la situación en los frentes: “Reconociendo el serio peligro de guerra que pesa sobre el país, se aprecia la necesidad de convertir materialmente a toda la República de los Soviets en un campamento guerrero. En las organizaciones todas, sindicales y del partido, deberá hacerse un recuento de los afiliados al partido y a los sindicatos y de los obreros soviéticos que estén en condiciones de empuñar las armas”. Seguía una enumeración de medidas de carácter práctico. Respecto a Petrogrado, la consigna era: “No ceder”. Aquel mismo día presenté en el Soviet de la Defensa Nacional la siguiente propuesta: “Defender a Petrogrado hasta derramar la última gota de sangre, no ceder ni un pie de terreno, luchar, si necesario fuere, en las calles de la ciudad”. Yo no dudaba que un ejército de 25.000 hombres, como era el del Judenitch, aun dado que consiguiese entrar en una población como aquella de millones de almas, perecería si se sabía organizar en las calles una resistencia enérgica y desesperada. Pero al mismo tiempo, pareciome que era necesario —sobre todo en previsión de un ataque por parte de Estonia y de Finlandia— preparar un plan de retirada para las tropas y los obreros en dirección al Sur: era la única posibilidad de que no exterminasen de raíz aquella maravillosa clase obrera de Petrogrado.
Salí de Petrogrado el día 16. Al día siguiente, recibí la siguiente carta de Lenin:
“17 octubre 1919.
Al camarada Trotsky. Ayer por la noche enviamos a usted cifrado el acuerdo del Soviet de la Defensa. Como verá, ha sido aceptado su plan. Tampoco se ha desechado, naturalmente, el plan de retirada de los obreros de Petrogrado hacia el Sur (según me dicen, este plan lo ha desarrollado usted delante de Krassin y Kikof); de esto, no conviene hablar prematuramente, pues ello desviaría la atención de la lucha hasta el fin. El intento de copar a Petrogrado y aislarlo del resto del país hará necesarios, naturalmente, una serie de cambios, que usted deberá introducir, en su caso, a la vista de la situación Adjunto la proclama que el Soviet de la Defensa me encargó. La hice de prisa, y no ha salido muy bien; mejor será que ponga usted mi firma debajo de una suya. Saludos.
Lenin”.
Esta carta me parece que demuestra bastante bien cómo aquellas diferencias episódicas de criterio, por marcadas que fuesen, inevitables ante una labor tan gigantesca como la que teníamos que afrontar, no dejaban en la práctica rastro alguno ni influían para nada en nuestras relaciones personales ni en la tarea común. Y se me ocurre pensar que, si en aquel mes de octubre de 1919 no hubiese sido Lenin quién defendió contra mí, sino yo contra él, la idea de abandonar a Petrogrado, el mundo estaría hoy lleno de disquisiciones redactadas en todos los idiomas habidos y por haber y encaminadas a desenmascarar esta manifestación solapada de “trotskismo”.
Los aliados nos habían impuesto la guerra civil, en el transcurso del año 1918, seguramente porque así lo exigía el interés que los unía a luchar contra el Káiser. Estábamos en el año 1919. Alemania llevaba ya un buen trecho fuera de combate. Y, sin embargo, los aliados seguían tirando millones para sembrar la muerte, el hambre y las epidemias en el país de la revolución. Judenitch era uno de tantos condottieros a sueldo de Inglaterra y Francia. Le cubría la retirada Estonia, y por el flanco izquierdo tenía la defensa de Finlandia. Los aliados exigieron que estos dos países, liberados por la revolución, les ayudasen a degollarla. En Helsingfors y en Reval se entablaron negociaciones interminables encaminadas a este fin; los platillos e la balanza se inclinaban tan pronto a un lado como al otro. Nosotros, preocupados, no apartábamos la vista de estos dos pequeños Estados que iban a coger en el medio, como una tenaza hostil, la cabeza de Petrogrado.
El día 1.º de septiembre publiqué en la Pravda la siguiente admonición: “Entre las divisiones que lanzamos al frente de Petrogrado no será seguramente la menos importante la división de caballería de los Baskires, y caso de que la Finlandia burguesa se decida a atentar contra Petrogrado, los Baskires rojos se lanzarán al asalto con esta consigna: ¡Sobre Helsingfors!”.
Esta división de caballería era de formación reciente. Mi plan había sido, desde el primer momento, enviarlos unos cuantos meses a Petrogrado, para brindar así a los hijos de la estepa la posibilidad de pasar una temporada en medio de la cultura urbana, de familiarizarse con los obreros y asistir a los clubs, a los mítines y a los teatros. A estas consideraciones venía a unirse ahora otra nueva e inaplazable: la necesidad de intimidar a la burguesía finlandesa con el espectro de un ataque armado de los Baskires.
Sin embargo, nuestras admoniciones tenían menos peso que los rápidos triunfos de Judenitch. Sus tropas entraban en Luga el día 13 de octubre, y el día 16 se apoderaban de Krassnoie-Selo y de Gatchina, preparándose para caer sobre Petrogrado y cortar la comunicación ferroviaria entre esta capital y Moscú. Al décimo día de iniciado el ataque, Judenitch estaba en Tsarskoie (Detskoie).
Las patrullas de caballería que avanzaban a la descubierta podían divisar ya desde los cerros la cúpula dorada de la catedral de San Isaac.
Anticipándose un poco a los acontecimientos, la estación radiotelegráfica finlandesa lanzó al mundo la noticia de la toma de Petrogrado por las tropas de Judenitch. Los representantes de la Entente en Helsingfors la comunicaron a sus Gobiernos con carácter oficial. Por Europa y el mundo entero corrió la nueva de que la capital roja se había rendido. Un periódico sueco hablaba de “la semana mundial de la fiebre de Petrogrado”.
Donde más desasosiego reinaba era entre las clases gobernantes le Finlandia. Ahora, ya no eran solamente los militares, era también el Gobierno el que se declaraba partidario de una intervención. Todo el mundo quería tornar parte en el botín. La socialdemocracia finlandesa prometió, por supuesto, que mantendría la neutralidad. “La intervención —escribe un historiador de los blancos— ya no se discutía más que desde el punto de vista financiero”. Tratábase de encontrar una forma adecuada para garantizar aquellos cincuenta millones de francos que eran el precio de sangre de Petrogrado en las Bolsas de la Entente.
La conducta de Estonia nos causaba también grandes preocupaciones. El día 17 de octubre le escribí a Lenin: “Si logramos salvar a Petrogrado, como espero, podremos liquidar definitivamente con Judenitch. Únicamente dará origen a dificultades de carácter jurídico el repliegue de Judenitch sobre Estonia. Es necesario que esta nación asegure sus fronteras contra la invasión de las tropas de Judenitch, pues de otro modo no tendremos más remedio que reservamos el derecho a entrar a buscarle allí”. Este ultimátum fue aceptado para el caso de que nuestras tropas pusiesen en fuga a Judenitch. Sin embargo, estas hipótesis no habían de llegar a realizarse.
En Petrogrado, cuando yo llegué, reinaba una espantosa confusión. Todo se deshacía. Las tropas retrocedían, saltaban en pedazos. Los jefes militares miraban para los comunistas, los comunistas para Zinoviev. Éste era, en realidad, el centro de toda la confusión. “Zinoviev —me dijo Sverdlov, que conocía bien a la gente— es el pánico”. En efecto, en tiempos de paz, cuando, para usar la expresión de Lenin “no hay nada que temer”, Zinoviev tiene grandes dotes para trepar hasta el séptimo cielo. Pero en cuanto las cosas vienen mal dadas, se tiende en el sofá —no lo digo en metáfora, sino en un sentido muy literal— y se echa a gemir y a lamentarse. Desde el año 17 pude convencerme, en repetidas ocasiones, de que para Zinoviev no hay término medio: o el séptimo cielo, o el sofá. Esta vez, al llegar a Petrogrado, me lo encontré tendido en el sofá. Cierto es que le rodeaban algunos hombres valerosos, como Laskhevich. Pero todos se dejaban llevar de aquel espíritu de resignación que flotaba en el ambiente. Desde el Smolny pedí un automóvil por teléfono al garaje militar. El coche no llegó a tiempo. Por el tono de voz del vigilante comprendí que la apatía, el desaliento y la pusilanimidad se habían adueñado también de las capas subalternas del personal administrativo. No había más remedio que acudir a medidas extraordinarias, pues el enemigo estaba a las puertas de la ciudad. Como siempre en tales casos, acudí a la brigada móvil de mi tren.
Aquéllos eran hombres a quienes podía uno confiarse en las situaciones más difíciles. Encomendé a su cuidado el vigilar, el ejercer presión donde fuese necesario, el restablecer las comunicaciones, sustituir a los ineptos y llenar los vacíos. Volviendo la espalda a la burocracia oficial totalmente desmoralizada, descendí dos o tres escalones, para ponerme con contacto con las organizaciones locales del partido, con los talleres, las fábricas y los cuarteles. Como todo el mundo, daba por seguro que la ciudad se entregaría a los blancos, nadie tenía valor para dar un paso al frente. Pero la cosa cambió en cuanto desde abajo empezó a reinar la sensación de que Petrogrado no caería sin lucha en manos del enemigo, de que se combatiría, si necesario fuere, en las calles y en las plazas. Los audaces y los dispuestos al sacrificio, que nunca faltan, empezaron a levantar cabeza.
Destacamentos de hombres y de mujeres, equipados con las herramientas de los zapadores, abandonaron las fábricas y los talleres. Por aquella época, los obreros de Petrogrado tenían un aspecto lamentable, con sus caras pardas como la tierra por falta de alimento, con sus trajes que se les caían de rotos, con sus botas agujereadas, que muchas veces no casaban siquiera.
—No les dejaremos entrar en Petrogrado, ¿verdad camaradas?
—¡No, no les dejaremos!
Y donde más pasión ardía era en los ojos de las mujeres. Aquellas madres, esposas e hijas no querían abandonar sus rincones, miserables, pero llenos del calor de su hogar.
—¡No, no les dejaremos! —resonaban, vibrantes, las voces de las mujeres, y sus manos apretaban la pala como si fuese un fusil.
Había muchas que sabían manejar las armas, y veíanse bastantes en las brigadas de ametralladoras. La ciudad se dividió en zonas, puestas bajo el mando de grupos de obreros. Los puntos más importantes se rodearon de alambradas y se eligieron varios emplazamientos para la artillería, señalándose de antemano los blancos. Repartidos entre las plazas y bocacalles más importantes, había como unos sesenta cañones, cada cual con su equipo correspondiente. Fortificáronse los canales, los jardines, los muros, las paredes y las casas. En los suburbios y a lo largo del Neva, se cavaron trincheras. Toda la parte Sur de la ciudad se transformó en una fortaleza. En muchas calles y plazas se levantaron barricadas. De los barrios obreros soplaba ahora un espíritu nuevo que oreaba los cuarteles, la retaguardia, el frente.
Judenitch estaba acampado a unas diez o quince verstas delante de Petrogrado, en aquellas mismas colinas de Pulkovo, para donde había salido yo hacía dos años, cuando la revolución proletaria triunfante se defendía contra los destacamentos de Kerensky y de Krassnov. La suerte de Petrogrado volvía a estar pendiente de un hilo. Nuevamente había que romper el automatismo de la retirada, y en seguida, costase lo que costase.
El día 18 de octubre decreté una orden a las tropas, en la que exigía “que no se publicasen noticias falsas dando cuenta de que se estaban librando combates reñidísimos y de que reinaba un gran espíritu de lucha, donde lo único que reinaba era un pánico horrible. Toda noticia falsa será castigada como una traición. La guerra admite errores, pero no admite mentiras, engaños ni fraudes contra uno mismo”. Como siempre, en los momentos difíciles, me parecía que lo primero y más urgente era descubrir al ejército y al país, por cruel que ella fuese, toda la verdad. Hice pública la absurda retirada que se había llevado a efecto aquel mismo día. “La compañía de un regimiento de tiradores perdió la cabeza creyéndose atacada en uno de los flancos por un destacamento enemigo.
El Coronel del regimiento ordenó la retirada. El regimiento retrocedió, despavorido y en plan de fuga, ocho o diez verstas, hasta llegar a Alexandrovska. Se ha comprobado que el destacamento del flanco era de tropas nuestras Sin embargo, el regimiento fugitivo no se ha portado del todo mal. Tan pronto como volvió a infundirle la confianza en sí mismo, sin vacilar un punto volvió sobre sus pasos y a marchas forzadas, cubierto de sudor a pesar del frío reinante, cubriendo ocho verstas en una hora, logré rechazar al enemigo, inferior en número, y recobrar, con muy pocas pérdidas, las posiciones abandonadas”.
En este pequeño episodio me tocó a mí desempeñar, por primera y única vez en mi vida, el papel de jefe de regimiento. Cuando vi que las tropas se replegaban despavoridas sobre Alexandrovka, cuartel general de la división, me lancé sobre el primer caballo que encontré a mano y conseguí hacerles dar la vuelta. En el primer momento, se produjo una gran confusión, pues había muchos que no acertaban a comprender de qué se trataba; algunos, se obstinaban en seguir retrocediendo; yo les daba alcance a caballo y los incorporaba al grueso de la tropa. Hasta entonces, no me di cuenta de que detrás de mí corría Koslov, mi ordenanza, un antiguo soldado de una aldea cerca de Moscú. Aquel hombre, arrebatado de entusiasmo, parecía otro. Blandía en la mano un revólver y corría a lo largo de las filas, gritando con todas sus fuerzas: —¡No tengáis miedo, muchachos, que es el camarada Trotsky el que os conduce!
Ahora, el ataque recobraba el ritmo que antes tuviera la retirada. Ni un solo soldado rojo se quedaba atrás. Como a unas dos verstas de distancia, oíanse los silbidos dulzones y repugnantes de las balas. Empezaron a caer los primeros heridos. El jefe del regimiento era otro. Estaba en los puntos más peligrosos, y cuando sus tropas hubieron reconquistado las posiciones abandonadas, vimos que estaba herido en las dos piernas. Volví en un camión al cuartel general. Por el camino fuimos recogiendo los heridos. El impulso estaba dado. Yo tenía una sensación plena de que sostendríamos a Petrogrado.
No estará de más que nos detengamos un momento a tocar un punto que acaso ya más de una vez haya saltado a la preocupación del lector, a lo largo de estas páginas: ¿Tiene un hombre a quien se encomienda la misión de dirigir todo un ejército derecho a exponerse a un peligro personal, lanzándose a acciones aisladas o tomando parte en ellas? A esto, sólo puedo contestar que ni en la guerra ni en la paz existen normas de conducta que tengan un carácter absoluto. Los oficiales que me acompañaban en mis viajes al frente, solían decirme: “Estos lugares no los pisaron nunca los Generales de división del antiguo régimen”. Los periodistas burgueses me reprochaban aquellos excesos como nacidos de mi “afán de reclamo”, con lo cual no hacían más que traducir a su lenguaje lo que escapaba a su horizonte mental.
La verdad era que el ejército rojo, lo mismo por la composición de sus tropas y del mando que por el carácter especial de toda guerra civil, exigía esta conducta y no otra. Allí, todo había que sacarlo de la nada: la disciplina, los hábitos de lucha y la autoridad militar. Y así como durante toda una época nos fue imposible aprovisionar sistemáticamente a las tropas de todo lo necesario desde el centro, no podíamos ahora limitarnos tampoco a encender el entusiasmo revolucionario de las masas, lanzadas de pronto al fuego sin la necesaria cohesión, por medio de circulares y de proclamas medio anónimas. Lo primero era conquistarse entre los soldados aquella autoridad que mañana habría de justificar a sus ojos las órdenes severas que decretase el supremo mando. Donde faltaban las tradiciones, no había más remedio que suplirlas por el ejemplo vibrante. El riesgo personal era la puesta imprescindible en el juego de la victoria
No hubo más remedio que renovar y refrescar los puestos de mando causantes del fracaso, introduciendo en ellos los cambios necesarios. Cambios aún mayores se introdujeron en los comisariados militares. Se reforzaron todos los destacamentos mediante la incorporación de comunistas.
Además, llegaron tropas nuevas de refresco. Lanzamos a las posiciones más avanzadas a los contingentes de las Escuelas de Guerra. A la vuelta de dos o tres días, habíamos conseguido poner de nuevo en pie el aparato de aprovisionamiento, que estaba por los suelos. Ahora, el soldado rojo podía alimentarse debidamente, cambiar de camisa, tenía calzado nuevo, podía oír un discurso, se desperezaba, se erguía y era otro hombre. El 21 de octubre fue un día decisivo. Nuestras tropas se replegaron sobre las alturas de Pulkovo. Seguir retrocediendo hubiera significado trasplantar la lucha a las calles de la ciudad. Hasta entonces, los blancos habían atacado sin tropezar con una resistencia seria. El día 21, el ejército soviético se fortificó sobre la línea de Pulkovo y empezó a resistir. El enemigo cesó de atacar. El día 22 tomó la ofensiva el ejército rojo. Pero a Judenitch le dio tiempo a echar mano de las reservas y a cubrir los claros de sus filas. Los combates eran reñidísimos. Hacia el anochecer del día 23 tomamos a Detskoie-Selo, y a Pavlovsk. Al mismo tiempo, el 15.º ejército acosaba por el Sur al enemigo, poniendo en peligro su retaguardia y el flanco derecho. Se cambiaban las tornas. Nuestros destacamentos, a quienes el ataque de los blancos había pillado desprevenidos y que pasaran por toda una cadena de fracasos, rivalizaban ahora en sacrificios y en heroísmo. Hubo muchas víctimas. El alto mando enemigo afirmaba que las pérdidas mayores estaban de nuestro lado. Era posible, pues los blancos tenían más experiencia y más armas. Nosotros les ganábamos, en cambio, por el arrojo y el espíritu de sacrificio. Los obreros y los campesinos mozos, los alumnos de las Escuelas de Guerra de Moscú y San Petersburgo no reparaban en sí. Atacaban denodadamente bajo el fuego de las ametralladoras y se lanzaban, revólver en mano, hacia los tanques. El Estado Mayor de los blancos hubo de hablar de la “locura heroica” de los rojos. En los días anteriores apenas había habido prisioneros, y los tránsfugas blancos eran contadísimos. Ahora crecía, de pronto, el número de tránsfugas y de prisioneros.
Como los combates se libraban en un ambiente acaloradísimo y de una excitación desesperada, el día 24 de octubre advertí, en una orden a las tropas: ¡Ay del soldado que sea lo bastante indigno para levantar el arma contra un prisionero o un tránsfuga desarmado!
Ahora, atacábamos nosotros. Ni los estones ni los finlandeses pensaban ya en intervenir. Los blancos, derrotados en toda la línea, se batieron durante catorce días en retirada, totalmente sobre la frontera de Estonia. El Gobierno de este país procedió al desarme de las tropas replegadas. A los mandantes de Londres y de París se les borraron del recuerdo aquellos soldados que guerreaban por encargo suyo. Y lo que todavía ayer era “el ejército occidental del Norte” al servicio de la Entente, perecía de hambre y de frío. En los barracones del lazareto yacían catorce mil soldados de Judenitch enfermos de tifus. Así terminó la famosa “semana mundial de la fiebre de Petrogrado”.
Los cabecillas blancos hubieron de quejarse, más tarde, amargamente, del Almirante inglés Coven, que, faltando a su promesa, no les había prestado, según ellos, el necesario auxilio desde las costas del Golfo de Finlandia. Estas quejas eran, por lo menos, exageradas. En un combate nocturno perecieron tres de nuestros torpederos, arrastrando consigo al fondo del mar a 550 marinos jóvenes. Desde luego, esta partida hay que ponerla en la cuenta del Almirante británico. La orden del día dada en aquella ocasión al Ejército y a la Marina en memoria de las víctimas del combate naval, decía así: “¡Soldados rojos! No hay un solo frente en que no os encontréis con la pérfida enemiga de los ingleses. Las tropas contrarrevolucionarias descargan sobre nosotros con cañones ingleses. De procedencia inglesa son las municiones que se almacenan en los arsenales de Chenkursk y de Onega, en los del frente Sur y occidental. Los soldados que hacéis prisioneros vienen todos equipados con prendas inglesas. Las mujeres y los niños de Arcángel y de Astrakán caen muertos o quedan inválidos por la dinamita inglesa que aeroplanos también ingleses lanzan desde los aires.
”Ingleses son los barcos que bombardean nuestras costas Pero no olvidemos, y permitidme que os lo recuerde en este momento en que luchamos a vida o muerte contra ese General a sueldo de los ingleses, que es Judenitch; no olvidemos que existe también otra Inglaterra. Además de esa Inglaterra, ávida de ganancias y de poderío, corrompida y sanguinaria, hay la Inglaterra de los trabajadores, del poderío de la inteligencia, de los grandes ideales, de la solidaridad internacional. La que guerrea contra nosotros es la Inglaterra de la Bolsa, la Inglaterra vil y deshonrada. La Inglaterra laboriosa y activa, el pueblo inglés, está con nosotros”. (Orden del día núm. 159, de 24 de octubre de 1919). Para nosotros los problemas de la guerra iban íntimamente asociados a los problemas de educación socialista. Las ideas que se graban a fuego en la conciencia, ya no se borran de ella nunca.
En los dramas de Shakespeare, lo trágico alterna con lo cómico, por la misma razón que hace que en la vida humana lo grandioso se dé la mano con lo mezquino y lo banal.
Zinoviev, que mientras ocurrían todas estas cosas había tenido tiempo ya a levantarse del sofá y trepar hasta el segundo, o tercer cielo, me entregó, en nombre de la Internacional comunista, el documento siguiente: “Evitar que Petrogrado, la capital roja, caiga en manos del enemigo es prestar un servicio inapreciable al proletariado mundial, y por consiguiente, a la Internacional comunista. En la defensa de Petrogrado, le corresponde a usted, querido camarada Trotsky —todo el mundo lo sabe—, el primer lugar. En nombre del Comité ejecutivo de la Internacional comunista, entrego a usted las banderas, rogándole que las destine a los destacamentos que más se hayan distinguido entre los de ese glorioso Ejército rojo, conducido por usted.
El Presidente del Comité ejecutivo de la Internacional comunista: G. Zinoviev”.
Documentos parecidos a éste me enviaron también el Soviet de Petrogrado, los sindicatos y otras organizaciones. Las banderas las entregué a los regimientos. Los memoriales los guardaron los secretarios en el archivo, de donde, pasado bastante tiempo, desaparecieron, cuando ya Zinoviev había cambiado de tono de voz y de estribillo.
Ahora, a la vuelta de los años, hasta para mi propio recuerdo es difícil evocar aquella tempestad de entusiasmo que desencadenó la victoria de Petrogrado. Con ella coincidió el comienzo de una serie de éxitos que habían de ser decisivos en el frente Sur. La revolución volvía a alzar la frente.
A los ojos de Lenin, la victoria conseguida sobre Judenitch adquiría mucho mayor relieve, ya que a mediados de octubre él la tenía por imposible. El “Buró Político” acordó concederme la condecoración de la Bandera roja por la defensa de Petrogrado. Este acuerdo me ponía en un apriete. Lo había pensado mucho antes de decidirme a implantar una condecoración revolucionaria, cuando casi acabamos de abolir las del antiguo régimen. Para mí, aquello no podía ser más que una especie de estimulante que coadyuvase a levantar los ánimos de los que no se sintiesen bastante acuciados por su conciencia revolucionaria del deber. Lenin aprobó mi pensamiento y fue creada la condecoración de la Bandera roja. Esta distinción honorífica se concedía, a lo menos en aquellos años, por los servicios directos de guerra prestados en la línea de fuego. Y he aquí que de pronto me veía yo mismo condecorado. Era evidente que no podía rechazar el honor sin descalificar con ello la insignia que yo misma adjudicara tantas veces. No me quedaba, pues, más camino que someterme al acuerdo.
En relación con esto recuerdo otro episodio que, hasta pasados algunos años, no llegué a comprender en su verdadera significación. Al final de aquella sesión del “Buró Político”, Kamenev propuso, no sin dar muestras de cierta perplejidad, que se condecorase también a Stalin.
—¿Y por qué? —hubo de preguntar, con tono de sincera indignación, Kalinin—. ¿Condecorar a Stalin?
¿Por qué? ¡No alcanzo a comprenderlo!
Le tranquilizaron con no sé qué broma, y se tomó el acuerdo que Kamenev proponía. Durante el descanso, Bujarin vino corriendo a donde estaba Kalinin y le dijo: —¿No acabarás de enterarte? La idea ha salido de Ilitch, pues sabe que Stalin no puede vivir si le falta algo que los demás tengan. No lo perdonaría.
Lenin tenía perfecta razón, y yo se la daba para mis adentros.
Me impusieron la condecoración, en medio de un ambiente de la mayor solemnidad, en el Gran Teatro, donde acudí a informar acerca de la situación de la guerra ante las instituciones directivas del Soviet, allí reunidas. Cuando, al final de la sesión, el presidente mencionó el nombre de Stalin, intenté aplaudir, pero sólo me siguieron dos o tres manos un tanto vacilantes. Por la sala atravesó un soplo frío de indiferencia, que tenía que ser doblemente sensible después de las ovaciones que habían precedido. Stalin, siempre astuto, se había guardado muy bien de acudir al teatro.
Tuve una satisfacción mucho mayor el día que recompensaron a mi tren colectivamente con la condecoración de la Bandera roja. “La brigada de nuestro tren —dice la orden del día 4 de noviembre— tomó parte muy dignamente, desde el día 17 de octubre hasta el 3 de noviembre, en la heroica campaña librada por el séptimo ejército. Los camaradas Kliger, Ivanov, Sastar, murieron en el campo de batalla. Los camaradas Prede, Draudin, Purin, Tcherniavzev, Kuprievich y Tesnek fueron heridos. Los camaradas Adamson, Purin y Kiselis resultaron con heridas de poca consideración. A los demás no les cito nominalmente, pues tendría que traer aquí los nombres de todos. Los obreros de nuestro tren contribuyeron con su parte, que no fue la menor, a lograr que aquellos combates terminasen con nuestra victoria”.
Un día, a los pocos meses de esto, me llamó Lenin al teléfono:
—¿Ha leído usted el libro de Kirdezov? —me dijo.
El nombre no me sonaba.
—Es un blanco, uno de nuestros enemigos, que relata el ataque de Judenitch sobre Petrogrado.
Hay que advertir que Lenin leía mucho más atentamente que yo la prensa de los blancos. Al, día siguiente, tornó a preguntarme: —¿Lo ha leído usted?
—No, todavía no lo he leído.
—Si quiere, yo se lo mandaré.
No, seguramente que yo tendría también el libro en casa. Lenin y yo recibíamos las mismas novedades, vía Berlín.
—No deje usted de leer el último capítulo: es un juicio apreciativo del enemigo, en que se habla también de usted Pero no me quedó un rato libre para leerlo. No hace mucho que —por una de esas curiosas coincidencias— este mismo libro vino a caer en mis manos en Constantinopla. Me acordé del empeño que había puesto Lenin en que leyera el último capítulo. He aquí el juicio de aquel enemigo nuestro, uno de los ministros de Judenitch, que a Lenin tanto le había interesado: “El día 16 de octubre llegó al frente de Petrogrado, a toda prisa, Trotsky, y la confusión que venía reinando en el cuartel general de los rojos cedió el puesto a su fogosa energía. Unas horas antes de caer Gatchina en nuestras manos, todavía intentaba detener el avance de las tropas blancas; pero cuando vio que no era posible, abandonó velozmente esta ciudad para organizar la defensa de Tsarskoie. No han recibido grandes refuerzos, pero reúne a toda prisa a los alumnos todos de la Escuela de Guerra de Petrogrado, moviliza a todos los hombres de la capital capaces de tomar las armas, empuja de nuevo hacia adelante con ametralladoras (?!) a los destacamentos del ejército rojo y consigue con sus medidas enérgicas que todos los accesos de Petrogrado se fortifiquen y preparen a la defensa Trotsky consiguió organizar en Petrogrado destacamentos de obreros de arraigadas convicciones comunistas y lanzarlos al foco central de la lucha. Según el testimonio del estado mayor de Judenitch, eran estos obreros y no (?) los destacamentos del ejército rojo los que luchaban como leones al lado de los batallones de marinos y de los alumnos de la Escuela de Guerra. Atacaban a los tanques a bayoneta calada, y mientras que filas enteras de ellos caían bajo el fuego asesino del monstruo de acero, los demás seguían tenaces en su puesto, defendiendo sus posiciones”.
Nadie empujó hacia adelanté a los soldados rojos con ametralladoras. Pero salvamos a Petrogrado.
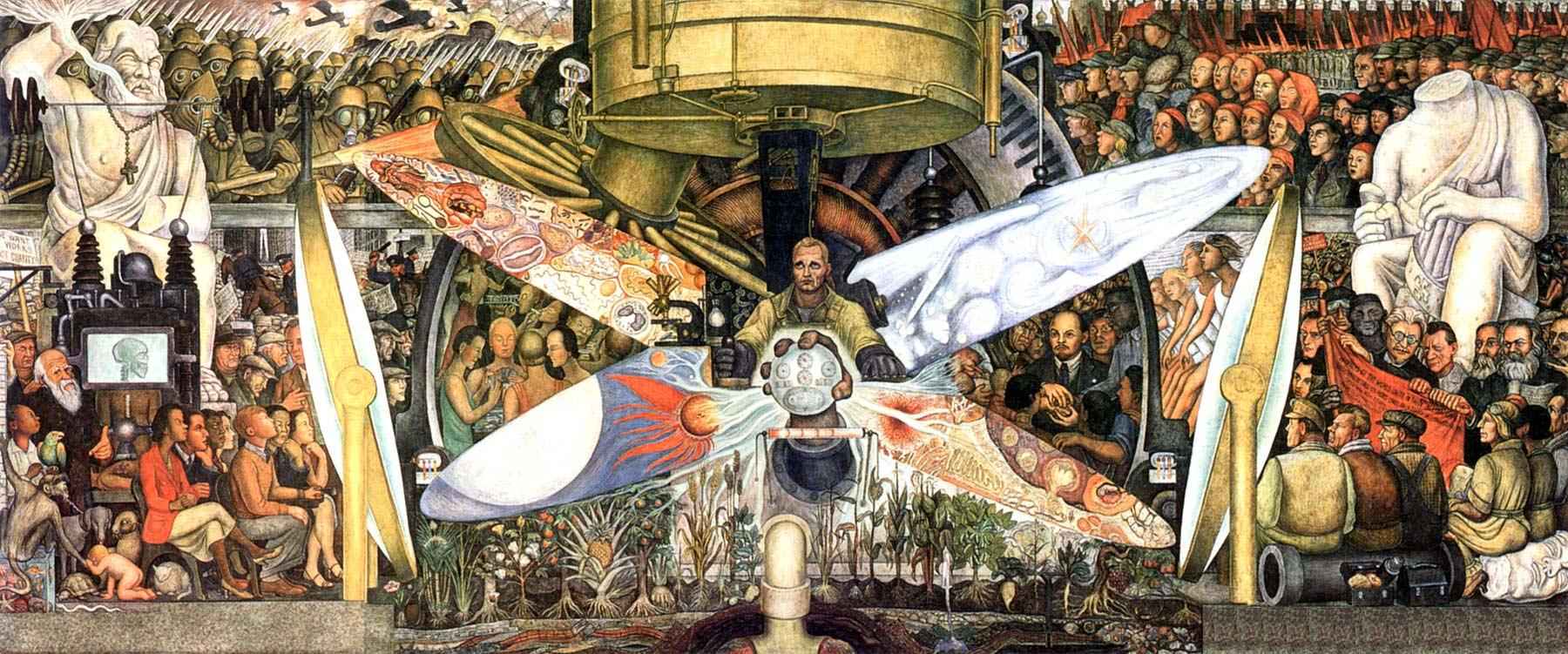
1935: Mural de Diego Rivera, El hombre en una encrucijada, Palacio de Bellas Artes, México
Regresar al índice
Oposición militar
El verdadero meollo del problema que se nos planteaba para organizar eficazmente el ejército rojo, estaba en encontrar la medida exacta de las relaciones entre el proletariado y la clase, campesina. En el año 23 había de lanzarse esa especie necia y mentirosa de mi “menosprecio” de los campesinos. La verdad es que desde 1918 a 1921 nadie se familiarizó tanto ni tan íntimamente como yo con el problema de los soviets del campo. El contingente principal del ejército lo formaban los campesinos y era en el ambiente del campo donde el ejército operaba. No puedo detenerme mucho en este importante problema, y me limitaré a citar dos o tres ejemplos clarísimos que ilustrarán la posición adoptada por mí ante el asunto. El día 22 de marzo de 1919 telefoneé por el hilo directo al Comité central pidiendo que recayese acuerdo acerca del nombramiento de una comisión del Comité ejecutivo central del partido, asistida de los poderes necesarios. El objetivo de esta comisión era fortificar entre los campesinos de la región del Volga la fe en el Poder central de los Soviets, acabar con los abusos locales más descarados, castigar a los representantes del Poder central, principales culpables de lo que ocurría, y reunir las quejas y los elementos de juicio necesarios para dictar los decretos que se estimasen oportunos en favor de los campesinos de situación media, necesitados de ayuda. Conviene advertir que esta conferencia telefónica la hube de celebrar con el propio Stalin, a quien expliqué en persona la importancia que estos campesinos tenían para nosotros. En el mismo año de 1919 se nombró a Kalinin, a instancia mía, presidente del Comité ejecutivo central, en atención a las relaciones que mantenía con esta clase de campesinos y a lo bien que conocía sus necesidades. Pero lo que más importa hacer notar es que ya en el mes de febrero de 1920, bajo la impresión de las observaciones recogidas acerca de la vida de los campesinos de los Urales, hube de abogar de un modo apremiante porque se decretase la transición a la nueva política económica. En el Comité central sólo pude conseguir cuatro votos contra once en apoyo de mi proposición. Por entonces, Lenin se oponía, y con gran intransigencia, a que se aboliese el régimen de tasas. Stalin, por supuesto, votó contra mí. Al año de ocurrir esto se acordó por unanimidad implantar la nueva política económica, cuando todavía flotaba en el ambiente el clamor de la sublevación de Cronstadt y creada ya una atmósfera de hostilidad amenazadora por parte del ejército.
Casi todas, por no decir que todas, las cuestiones y dificultades de principio que había de plantear en los años siguientes la reconstrucción del país por los Soviets, se nos presentaron a nosotros antes que a nadie en el terreno militar, y de un modo bastante compacto, a decir verdad. En ningún ejército, sea o no rojo, caben aplazamientos ni dilaciones. Los errores traducíanse en una sanción inmediata. La oposición que provocasen los acuerdos o las órdenes vigentes había que pulsarla sobre el terreno, en plena acción. De aquí la línea lógica que, en términos generales, siguió la organización del ejército rojo y el que no pudiéramos andar experimentando y ensayando con arreglo a diversos sistemas. Si hubiéramos dispuesto de más tiempo para emplearlo en razonamientos y disquisiciones, seguramente que hubiéramos cometido muchos más errores y desaciertos todavía.
Sin embargo, no puede negarse que en el seno del partido surgieron luchas intestinas; luchas que, en ciertos momentos, tomaron un cariz bastante duro. Pero no podía ser de otro modo. Teníamos que afrontar problemas demasiado nuevos para nosotros y preñados de dificultades.
El antiguo ejército andaba todavía disperso por el país, sembrando por todas partes el odio contra la guerra, al tiempo que nosotros nos veíamos forzados por las circunstancias a levantar nuevos regimientos. A los oficiales zaristas se les arrojaba del servicio, y, no pocas veces, se les arreglaban las cuentas despiadadamente. Y mientras esto ocurría, nosotros no teníamos más remedio que valernos de ellos como instructores para la formación del nuevo ejército. Los comités creados en el ejército antiguo habían surgido como un fruto de la propia revolución, a lo menos en su primera etapa. En los nuevos regimientos no podíamos tolerar que existiesen Comités, pues éstos eran ya un principio de desorganización. Y aún no se habían disipado las maldiciones lanzadas sobra la vieja disciplina, cuando nos veíamos obligados a implantar otra nueva. Del sistema del voluntariado hubo que pasar, con una brusca transición, al sistema de la recluta forzosa y del régimen de las facciones de parciales a una organización militar regular y disciplinada. Hubimos de sostener, día tras día, una campaña que requería una enorme tenacidad, intransigencia y, a veces, hasta un poco de crueldad. Aquel régimen caótico de las partidas era el fiel reflejo de la base campesina sobre la que se erigía la revolución. Luchar contra él era, por tanto, luchar por un sistema de Estado proletario contra todos aquellos elementos anarquistas y pequeñoburgueses que lo minaban.
Sin embargo, los métodos y los hábitos del partidismo y de la facción encontraban eco y acogida en las filas de nuestro propio partido.
Ya en los primeros meses de la organización del ejército rojo, empezó a dibujarse en los asuntos militares una campaña de oposición. La base principal de esta campaña era la defensa del sistema electoral, la protesta contra la colaboración de especialistas y técnicos militares, contra la implantación de una disciplina férrea, contra la centralización del ejército y otras medidas por el estilo.
Los elementos de la oposición buscaron una fórmula teórica de generalidad para envolver sus pretensiones y dijeron que el ejército centralizado era la expresión del Estado imperialista. Según ellos, la revolución tenía que hacer cruz y raya, no sólo de la guerra de posiciones, sino también del ejército centralizado. La revolución —decían— tiene que confiarse por entero a la movilidad, a los ataques rápidos y audaces, a la rapidez en los movimientos. Su mejor instrumento eran —siempre a juicio de la oposición— los pequeños destacamentos en que entrasen todas las armas combinadas y que operasen por su cuenta, sin sujeción al mando central, aprovechándose de las simpatías de la población, lanzándose de improviso sobre el blanco del enemigo, etc., etc. En una palabra, se proclamaba como método táctico de la revolución la táctica de la guerra de guerrillas. Todo esto no eran más que principios abstractos, que en sustancia se reducían a idealizar nuestra falta de poderío. Pronto las serias enseñanzas de la guerra civil se encargaron de refutar estos prejuicios. La dura experiencia de la lucha demostró en seguida, y bien a las claras, las grandes, ventajas que tienen una organización y una estrategia centralizadas sobre todas las improvisaciones locales y toda casta de separatismos y federalismos en la milicia.
Al servicio del ejército rojo estaban varios miles —cada vez más— de oficiales sacados de los cuadros de las antiguas formaciones. Muchos de estos oficiales, no hacía más de dos años que —según su propia confesión— tenían a los liberales más moderados por los más terribles revolucionarios, y a los bolcheviques no digamos: éstos eran ya, para ellos, magnitudes de la cuarta dimensión. “Verdaderamente —hube de escribir por entonces, saliendo al paso de aquella campaña de la oposición—, abrigaríamos una opinión bastante pobre de nosotros y de nuestro partido, de la fortaleza moral de nuestra idea y del poder de atracción de nuestra moral revolucionaria, si no creyéramos, sí no nos fuera lícito creer en la posibilidad de traer a nuestro campo a varios miles de técnicos, militares y no militares”. Y, en efecto, lo conseguimos, al fin y al cabo, aunque nos costase no pocas dificultades y conflictos.
Los comunistas no se adaptaban fácilmente a los trabajos militares. Había que proceder a una selección y a un proceso educativo. Ya antes de lo de Kazán, en agosto del año 18, telegrafié a Lenin: “No mandar más que aquellos comunistas que sean capaces de sumisión, que estén dispuestos a pasar privaciones y resueltos incluso a morir. Agitadores de, poca monta, no nos hacen falta aquí”. Al año de esto, encontrándome en Ucrania, donde reinaba una anarquía bastante grande en las filas del partido, dije, en una orden del día que di para el 14.º ejército: “Advierto que el comunista que venga a las filas del ejército como delegado del partido tendrá los mismos derechos y deberes que tienen los demás soldados del ejército rojo y será uno de tantos. Pero los comunistas que falten a sus deberes revolucionarios en la guerra o se hagan reos de algún delito contra sus banderas, recibirán doble castigo, pues lo que a hombres incultos puede serles, acaso, perdonado no es digno de perdón cuando se trata de afiliados al partido, que, por serlo, figuran a la cabeza de la clase trabajadora del mundo entero”. Se comprende que, en estas condiciones, no faltasen conflictos y que abundasen los descontentos.
En las filas de la oposición militar formaba, por ejemplo, Piatakov, actual director del “Banco de Estado”. Era un hombre dispuesto a engancharse siempre a cualquier oposición que surgiese para acabar rindiéndose al servicio de la burocracia. Hace unos tres o cuatro años, cuando Piatakov pertenecía todavía conmigo a uno de esos grupos heterodoxos que tanto le gustaban, dije medio en broma, y la broma resultó una profecía, que Piatakov, si por acaso en Rusia se diera un golpe bonapartista, al día siguiente cogería su cartera y sus papeles y se iría tranquilamente a la oficina. Ahora, puedo añadir, ya en serio, que si aún no lo ha hecho, no es precisamente por su culpa, sino por falta del Bonaparte. Piatakov gozaba en Ucrania de gran predicamento, y no en balde, pues se trata, en realidad, de un marxista bastante formado, sobre todo en asuntos económicos, y de un buen administrador —esto no puede negarse—, dotado de una voluntad bastante recia. En los primeros años, poseía, además de estas virtudes, la energía de un revolucionario, pero ésta se tomó rápidamente en el conservadurismo burocrático que hoy le caracteriza. Lo primero que hice para combatir sus ideas medio anarquistas en punto a la organización del ejército, fue confiarle desde el primer momento un puesto de responsabilidad, en que no tuviera más remedio que pasar de la palabra al hecho. Este recurso, que no tiene nada de nuevo, es, en muchos casos, infalible.
Pronto su buen sentido administrativo le hizo comprender que había que resignarse a aplicar aquellos métodos contra los que de palabra tanto batallaba. Metamorfosis de estas hubo muchas. Los mejores elementos de la oposición militar se abrazaron en seguida al trabajo. A los más intransigentes les invité a que organizasen un regimiento con arreglo a sus principios, prometiéndoles facilitarles los recursos necesarios para sostenerlo. No hubo más que un grupo, en el Volga, que aceptase el reto, pero el regimiento que pusieron en pie no se diferenciaba absolutamente en nada de los demás. El ejército rojo venció en todos los frentes y, poco a poco, la oposición fue reduciéndose a la nada.
En el capítulo del ejército rojo y de la oposición militar merece lugar aparte Tsaritsin, donde los organizadores militares se agruparon en torno a Woroshilov. A la cabeza de casi todos los destacamentos revolucionarios de esta zona estaban antiguos suboficiales procedentes de las aldeas del Cáucaso Norte. La profunda rivalidad que existía entre los campesinos y los cosacos daba una crueldad especial a la guerra civil en las estepas del Sur; apenas había aldea en que esta crueldad no anidase, conduciendo al exterminio de familias enteras. Aquello era una verdadera guerra de campesinos, que tenía sus raíces en lo más hondo de los antagonismos locales y que superaba en exasperación a los combates revolucionarios que se libraban en el resto del país. De esta guerra surgieron multitud de enérgicas facciones, que en los encuentros de carácter local se portaban magníficamente, pero, en cambio, solían fallar cuando queríamos destinarlas a operaciones de mayor monta.
La biografía de Woroshilov da buena idea de lo que es la vida de un proletario que abraza la causa de la revolución. Woroshilov capitaneó huelgas, se dedicó a la propaganda secreta, sufrió cárceles y destierros. Pero, como tantos otros de los que hoy están al frente del Gobierno, este hombre no era, en realidad, más que un demócrata revolucionario de corte nacionalista. Así se hubo de demostrar palmariamente, primero en la guerra imperialista y luego en la revolución de Febrero. En la biografía oficial de Woroshilov hay una laguna que abarca los años de 1914 a 1917; la misma con que nos encontramos en la vida de casi todos los caudillos de la hora presente. El secreto de esta laguna está en que la mayoría de ellos se sintieron durante la guerra fervientes patriotas y volvieron la espalda a la revolución. Al sobrevenir el movimiento de Febrero, Woroshilov apoyó desde la izquierda el Gabinete de Gutchkov y Miliukov, ni más ni menos que Stalin. Sus ideas eran las de unos demócratas radicales revolucionarios; nada más lejos de ellos que el internacionalismo. Casi podría uno asegurar como axiomático que aquellos bolcheviques que durante la guerra, se sintieron patriotas, y demócratas después de la revolución de Febrero, son los que comulgan hoy en el socialismo nacionalista de Stalin. Woroshilov no había de ser, naturalmente, una excepción a esta regla.
Woroshilov, aunque era un obrero de Lugansk —de una clase de obreros privilegiados—, tenía, por sus hábitos y por sus gustos, más traza de pequeño rentista que de proletario. Después de la revolución de Octubre convirtiese, como era lógico, en el eje de la campaña de oposición que libraban los suboficiales de Tsaritsin y las facciones contra la organización de un ejército centralizado que requería, naturalmente, conocimientos militares y un horizonte mental más amplio. Y así surgió el movimiento de oposición de aquella zona.
Entre los que rodeaban a Woroshilov se hablaba con un odio que no se molestaban en recatar de los especialistas, de los militares de academia del alto mando y de Moscú. Pero como aquellos caudillos de facción no disponían del menor conocimiento en cosas de milicia, no tenían más remedio que llevar al lado, para que los asesorase, a un “especialista”; con la diferencia de que el suyo solía ser de la peor especie, se aferraba a su puestecito y lo defendía desesperadamente contra otros más capaces y mejor informados. Aquellos caudillos guerreros de Tsaritsin no se comportaban con las autoridades soviéticas del frente mucho mejor que contra el enemigo. Todas sus relaciones con Moscú se reducían a constantes peticiones de material de guerra. Entre nosotros, todo escaseaba. La producción de las fábricas iba aún caliente, a manos del soldado. Ningún frente consumía tantos fusiles y tantos cartuchos como el de Tsaritsin. La primera vez que no se pudo atender a un pedido, los de Tsaritsin pusieron el grito en el cielo, diciendo que en Moscú los traicionábamos. En Moscú tenían destacado a un representante especial, el marinero Shivodier, sin otra misión que sacar todo lo que pudiese de armas, municiones y vituallas para aquel ejército.
Cuando nos vimos obligados a apretar un poco más las mallas de la disciplina, este marinero se pasó a los bandidos. Algún tiempo después, creo que lo cogieron y lo fusilaron.
Stalin pasó algunos meses en Tsaritsin y empalmó a la tosca campaña de oposición de Woroshilov y de sus parciales la intriga que venía tejiendo contra mí entre bastidores, y que ya por aquel entonces consumía una buena parte de su actividad. Pero procurando siempre tener cubierta la retirada, para dar el salto atrás cuando le conviniese. Del mando central y del alto mando del frente estaban llegando constantemente quejas sobre los de Tsaritsin. Allí —decían— era imposible conseguir que se ejecutase una orden, no había modo de saber lo que pasaba, ni se molestaban siquiera en contestar a las preguntas que se les hacían. Lenin estaba muy preocupado, esperando a ver en qué paraba aquel conflicto. Conocía a Stalin mejor que yo y sospechaba, evidentemente, que detrás de aquella insubordinación estaba su mano tirando de los hilos. La situación iba haciéndose insostenible y decidí ponerle fin. Tan pronto como se produjo un nuevo choque del mando con la facción pedí la destitución de Stalin. Esta orden se cursó por medio de Sverdlov, que salió en persona para Tsaritsin en un tren especial, con instrucciones para que recogiese a Stalin y se lo trajese con él. Lenin procuraba, y hacia bien, amortiguar en todo lo posible el conflicto. Yo no me había torturado nunca gran cosa pensando en Stalin. En el año 17 había cruzado por delante de mí como una sombra huidiza. Arrastrado por la pasión de la lucha, ni siquiera me di cuenta de que existía. Lo que me preocupaba era el ejército de Tsaritsin. Necesitaba en el frente Sur un flanco izquierdo en el que se pudiese confiar, y salí para Tsaritsin dispuesto a conseguir por todos los medios lo que buscaba. En el camino, me encontré con Sverdlov. Éste, muy cautelosamente, se informó acerca de mis intenciones, y cuando las supo me invitó a que hablase con Stalin, que iba allí precisamente, en su vagón, de regreso.
—¿Va usted, realmente, a echarlos a todos? —me preguntó Stalin, con un tono de voz rebuscadamente humilde—. Son buenos muchachos
—Sí —le contesté—, pero esos “buenos muchachos” acabarán por estrangular la revolución, que no puede esperar a que les salga la muela del juicio. Todo lo que yo pretendo es que Tsaritsin se incorpore a la República de los Soviets.
Unas horas después tenía delante de mí a Woroshilov. En el cuartel general de Tsaritsin reinaba gran excitación. Se había corrido el rumor de que iba a llegar yo provisto de una gran escolta y de que llevaba conmigo dos docenas de generales zaristas, para sustituir con ellos a los cabecillas de la facción. A estos cabecillas que, dicho sea de paso, me presentaron rebautizados de generales, unos de regimiento, otros de brigada y otros de división. Pregunté a Woroshilov en qué actitud estaba respecto a las órdenes procedentes del frente y del mando supremo. Fue sincero, y me dijo que Tsaritsin no se creía obligado a ejecutar más órdenes que aquellas que estimaba justas. Esto, era ya demasiado. Le hice saber que si no se obligaba, de un modo taxativo y sin condiciones, a ejecutar las órdenes y acciones de guerra que se le encomendasen, le mandaría inmediatamente a Moscú con una escolta para que un consejo de guerra juzgase su conducta. No necesité destituir a nadie, pues todo el mundo me aseguré formalmente, que se sometería. La mayoría de los comunistas incorporados al ejército de Tsaritsin me secundaron, pero no por miedo, sino por convicción. Revisté todos los destacamentos de tropa y procuré estar afectuoso con los de la facción, entre los que había muchos excelentes soldados, necesitados únicamente de quien los supiese mandar. Tales fueron los resultados con los que volví a Moscú. En toda la tramitación de este asunto no me dejé llevar por un asomo de parcialidad ni de animadversión personal contra nadie.
Créome autorizado para decir que en mi actuación política las consideraciones personales no han desempeñado nunca ningún papel. Pero en aquella lucha gigantesca que estábamos sosteniendo era demasiado lo que teníamos que ganar o perder, para que me anduviese con contemplaciones.
Y muchas veces, casi a cada paso, sin darme cuenta, tenía que pisar a éste o aquél en los ojos de gallo de sus prejuicios personales, de sus amistades o de su amor propio. Stalin iba detrás, reuniendo cuidadosamente todos los ojos de gallo doloridos, pues disponía del tiempo y del interés necesarios para tal empresa. Desde aquellas jornadas, los caudillos de Tsaritsin fueron otros tantos instrumentos en manos de él. Tan pronto como Lenin se puso enfermo, Stalin consiguió, por mediación de sus compinches, que Tsaritsin cambiase de nombre, pasando a llamarse Stalingrado. La masa de la población no tiene ni la más remota idea de lo que el nuevo nombre significa. Y si hoy Woroshilov forma parte del “Buró político”, será seguramente —no veo otra razón que lo explique— porque, en el año 18, le obligué a someterse al Poder central, so pena de mandarle a Moscú escoltado.
El día 4 de octubre de 1918 comuniqué a Sverdlov y a Lenin lo siguiente, por el hilo directo, desde Tambof:
“Insisto categóricamente en la necesidad de destituir a Stalin. El frente de Tsaritsin sigue inseguro, a pesar de su superioridad de fuerzas. A él (a Woroshilov) le dejo de General en jefe del décimo ejército (era el de Tsaritsin) bajo la condición de que se someta a las órdenes del alto mando del frente Sur. Hasta hoy, los de Tsaritsin no han enviado a Koslov un solo comunicado respecto a sus operaciones. Les he dado orden de que comuniquen dos veces al día los movimientos de sus tropas y los resultados del servicio de espionaje. Si mañana no tengo noticias, entregaré a Woroshilov a un consejo de guerra y lo haré saber así en la orden del día que dé a las tropas. Tenemos que aprovechar para el ataque el poco tiempo que queda hasta los temporales de lluvias de otoño que cierran todos los caminos, lo mismo a caballo que a pie. Para negociaciones diplomáticas no disponemos ahora de vagar”.
Stalin fue destituido. Lenin sabía sobradamente que yo no me dejaba guiar más que por consideraciones objetivas. Claro está que, aun comprendiéndolo así, se preocupaba también de aminorar en lo posible el conflicto y amortiguar las desavenencias.
El día 23 de octubre, me dirigía a Balashov las líneas siguientes:
“Hoy ha llegado Stalin con la noticia de tres grandes victorias, conseguidas por nuestras tropas cerca de Tsaritsin (aquellas “victorias” no tenían, en realidad, más que una importancia meramente episódica, L. T.). He convencido a Woroshilov y a Minin, a quienes tiene por colaboradores muy valiosos e insustituibles, de que no se vayan, sino que se sometan a las órdenes del mando central; el único motivo que tienen de descontento es, según lo que él me ha dicho, el que no se les mandan, o lo mucho que tardan en llegar, los cartuchos y granadas, lo cual puede —dice— ser la ruina de aquel ejército caucásico, compuesto por doscientos mil hombres y en excelente disposición. (Este ejército faccioso se desmoronó al primer ataque y resultó ser completamente inepto para la lucha. L. T.).
Stalin desearía poder trabajar en el frente Sur pues confía en que sobre el trabajo podrá demostrar la exactitud de sus opiniones Al comunicar a usted todas estas declaraciones de Stalin, le ruego que medite acerca de ellas y me conteste, primero, si está dispuesto a tener una entrevista personal con él, para lo cual se encargaría de buscarle; y segundo, si usted cree posible eliminar, bajo determinadas condiciones concretas, los antiguos rozamientos y organizar la labor en común, cosa que él desea vivamente. Por lo que a mí respecta, entiendo que es necesario encontrar aplicación a todos los elementos y llegar a una colaboración con Stalin. Lenin”.
Me mostré dispuesto en un todo a aceptar esta fórmula, y Stalin fue designado para ocupar un puesto en el Consejo revolucionario de Guerra del frente Sur. Pero la transacción no dio ningún resultado. En Tsaritsin las cosas seguían estancadas, como antes. El día 14 de diciembre telegrafié a Lenin desde Kursk: “Es imposible seguir manteniendo a Woroshilov en su puesto, cuando por él se han malogrado todos los intentos para llegar a una avenencia. Urge enviar a Tsaritsin un nuevo Consejo revolucionario de Guerra con un nuevo general en jefe. Woroshilov ha sido enviado a Ucrania”.
Esta proposición fue aceptada sin resistencia. Mas tampoco en Ucrania marchaban las cosas mejor. La anarquía allí reinante dificultaba ya no poco, de suyo, las operaciones militares ordenadas.
La oposición desarrollada por Woroshilov, a cuya espalda maniobraba como siempre Stalin, imposibilitaba toda labor.
El día 10 de enero, hube de comunicar desde la estación de Griasi con Sverdlov, presidente por entonces del Comité ejecutivo central, para decirle: “Declaro categóricamente que el grupo de Tsaritsin, causante de la ruina total de aquel ejército, no puede seguir siendo tolerado en Ucrania El grupo de Stalin, Woroshilov and Co. equivale a la aniquilación de todos nuestros esfuerzos.
Trotsky”.
Lenin y Sverdlov, que seguían a distancia los manejos de los de Tsaritsin, esforzáronse todavía por llegar a una solución amistosa. Desgraciadamente, no conservo entre mis papeles su telegrama.
Con fecha de 11 de enero, contesté a Lenin: “Es necesario, indudablemente, llegar a una transacción, pero siempre que no sea simulada. La verdad es que todos los de Tsaritsin han ido a concentrarse a Kharkov Considero el trato de favor que Stalin da a estas gentes y tendencias como un tumor muy peligroso, peor que cualquier traición de los especialistas militares Trotsky”.
“Una transacción, pero siempre que no sea simulada”. Lenin había de repetirme esta frase casi a la letra, y referida al propio Stalin, a la vuelta de cuatro años. Estaba a punto de celebrarse el 12.º congreso del partido. Lenin preparaba un ataque que había de aniquilar al grupo stalinista. Inició la acometida en el terreno de la cuestión nacional. Como yo sugiriera una transacción, Lenin me dijo:
—Ya verá usted cómo Stalin simula aceptar la transacción, para luego faltar a ella.
En marzo de 1919, en una carta dirigida al Comité central, hube de replicar en los términos siguientes a Zinoviev, que andaba flirteando equívocamente con la oposición militar: “A mí no me interesa analizar mediante investigaciones de psicología individual a qué grupo de la oposición militar pertenece Woroshilov; me interesa tan sólo hacer constar que lo único de que puedo acusarme para con él es de haber perdido ya demasiado tiempo, dos o tres meses, en negociaciones, amonestaciones y todo género de combinaciones personales, para llegar a un resultado, cuando el interés de la causa exigía una resolución rápida y firme. Pues de lo que se trataba, en rigor, respecto al décimo ejército, no era tanto de convencer a Woroshilov como de conseguir rápidamente un resultado militar”.
El día 30 de mayo le piden a Lenin desde Kharkov, apremiantemente, que se forme un grupo especial dentro de aquel ejército, bajo el mando de Woroshilov. Lenin me transmite la petición por el hilo directo a la estación de Kantemirovka. Con fecha de 1.º de junio, le contesto: “La propuesta de algunos ucranianos de poner el 2.º, el 13.º y el 8.º ejército bajo el mando de Woroshilov, es completamente inaceptable. Para operar contra Denikin, no es una unidad concentrada en la cuenca del Donez la que nos hace falta, sino un conjunto La idea de una dictadura guerrera y de aprovisionamiento ejercida por Woroshilov en Ucrania, es el fruto de las tendencias autonomistas de la cuenca del Donez, enderezadas contra Kiev (es decir, contra el Gobierno ucraniano) y contra el frente Sur A mí no me cabe duda de que la realización de este plan contribuiría a aumentar el caos y asestaría un golpe de muerte a la dirección de las operaciones. Ruego que se exija a Woroshilov y a Meshlaouk que cumplan en todas sus partes con el cometido que se les ha designado
Trotsky”.
El 1.º de junio, Lenin telegrafiaba a Woroshilov: “Es necesario suspender a toda costa los mítines y encauzar todas las energías a los objetivos de la guerra; conviene que se abstengan ustedes de todo género de proyectos y especulaciones sobre formación de grupos autónomos y de toda tentativa para reconstruir de una manera encubierta el frente ucraniano Lenin”.
Lenin, que estaba convencido ya, por experiencia, de lo difícil que era meter en cintura a todos aquellos que laboraban por la indisciplina y el separatismo, convocó aquel mismo día una sesión del “Buró Político” e hizo que recayese el siguiente acuerdo, comunicado inmediatamente a Woroshilov y demás personas interesadas: “Reunido el “Buró Político” del Comité central con fecha 1.º de junio, acuerda, coincidiendo en un todo con Trotsky, rechazar resueltamente el plan que proponen los ucranianos respecto a la formación de una unidad autónoma en la cuenca del Donez.
Exigimos que Woroshilov y Meshlaouk cumplan con sus deberes inmediatos En otro caso, Trotsky les mandará a llamar a Isium, donde adoptará las medidas que estime oportunas. Por encargo del Buró del Comité central, Lenin”.
Al día siguiente, el Comité central hubo de deliberar acerca de la hazaña realizada por el General en jefe Woroshilov, que habiéndose adueñado por la fuerza de la mayor parte del material de guerra tomado al enemigo, lo puso, por sí y ante sí, a disposición de su propio ejército. He aquí el acuerdo tomado por el Comité central: “El camarada Rakovsky queda encargado de informar telegráficamente de ello al camarada Trotsky, que se encuentra en Isium, rogándole que adopte las más enérgicas medidas para que ese material sea entregado sin demora al Consejo revolucionario de Guerra de la República”. Aquel mismo día, Lenin comunicó conmigo por el hilo directo para decirme: “Dibenko y Woroshilov hacen desaparecer el material de guerra. Completo caos. A la cuenca del Donez no se le presta ningún socorro serio. Lenin”. Es decir, que en Ucrania se venía a repetir la misma historia de Tsaritsin.
Nada tiene de extraño que mi actuación militar me valiese muchos enemigos. Yo no me andaba con contemplaciones, empujaba con el codo y quitaba de en medio a todos los que estorbaban para el avance militar y, acuciado por las prisas, pisaba en los callos a los mirones, sin que me quedase tiempo para pedirles perdón. Hay gente que no olvida estas cosas. Los descontentos y los humillados se iban a llorar sus cuitas a Stalin o a Zinoviev, que también se sentían ofendidos por mí. Cuando sobrevenía cualquier revés en el frente, Lenin veíase acosado por los descontentos.
Stalin era, ya entonces, el encargado de dirigir estas maquinaciones detrás del telón. Llovían quejas sobre la torpe política seguida en los asuntos de guerra, sobre la protección dispensada por mí a los especialistas, sobre el régimen de crueldades a que sometía a los comunistas, etc., etc. Aquellos generales postergados y aquellos mariscales rojos que no habían llegado a lograrse, enviabais informe tras informe acerca de lo ruinosos que eran los planes estratégicos del alto mando, acerca de la política de sabotaje seguida por éste y muchas cosas más por el estilo.
Lenin estaba demasiado absorbido por los problemas de dirección, para poder hacer viajes a los frentes y ahondar en la labor diaria del departamento de Guerra. Yo me pasaba en el frente la mayor parte del tiempo, y eso facilitaba la tarea a los intrigantes y soplones. Era natural que sus clamores insistentes despertasen de vez en cuando cierto desasosiego en Lenin. Siempre que venía a Moscú, encontraba diversas dudas y preguntas remansadas en él. Pero nos bastaba media hora de conversación, para restablecer la inteligencia mutua y la absoluta solidaridad. En los días de nuestros fracasos en el frente oriental, cuando Kolchak se avecinaba al Volga, Lenin, durante la sesión del Consejo de Comisarios del pueblo, a la que yo había ido directamente desde el tren, me pasó esta esquela: “¿No le parece a usted, acaso, que debiéramos prescindir de todos los especialistas, sin excepción, y poner a Laskhevich de General en jefe al frente de todos los ejércitos?”. Laskhevich era un viejo bolchevique, que en la guerra “alemana” había alcanzado el grado de suboficial.
Le contesté en el mismo pedazo de papel: “¡Dejémonos de tonterías!”. Lenin, al leer aquello, me miró con sus ojos astutos, de abajo arriba, con un gesto especial y muy expresivo, como si quisiera decirme: ¡Qué duramente me trata usted! En realidad, Lenin gustaba de estas contestaciones bruscas que no dejan lugar a duda. Al terminar la sesión, nos reunimos. Lenin me pidió noticias del frente.
—Me preguntaba usted si no convendría que separásemos a todos los antiguos oficiales. ¿Sabe usted cuántos sirven al presente en nuestro ejército?
—No, no lo sé.
—¿Cuántos, aproximadamente, calcula usted?
—No tengo idea.
—Pues no bajarán de treinta mil. Por cada traidor habrá cien personas seguras y por cada tránsfuga dos o tres caídos en el campo de batalla. ¿Por quién quiere usted que los sustituyamos?
A los pocos días, Lenin pronunciaba un discurso acerca de los problemas que planteaba la reconstrucción socialista del Estado, en el que dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “Cuando hace poco tiempo el camarada Trotsky hubo de decirme, concisamente, que el número de oficiales que servían en el departamento de Guerra ascendía a varias docenas de millares, comprendí, de un modo concreto, dónde está el secreto de poner al servicio de nuestra causa al enemigo y cómo es necesario construir el comunismo utilizando los propios ladrillos que el capitalismo tenía preparados contra nosotros”.
En el Congreso del partido, que se celebró por aquellos mismos días, aproximadamente, Lenin —ausente yo en el frente de batalla— hizo una calurosa defensa de mi política de guerra contra las críticas de la oposición. Ésa es la razón de que hasta hoy no se hayan hecho públicas las actas de la sesión militar del octavo Congreso del partido.
Un día, se me presentó en el frente Sur Menchinsky, a quien conocía da antiguo. En la época de la reacción, pertenecía al grupo de la ultraizquierda o los “adelantistas”, como los llamaban por la revista Adelante (Wperiod) que publicaban. De este grupo, formaban parte Bogdanov, Lunatcharsky y otros. Menchinsky, propendía más bien hacia el sindicalismo francés. Los adelantistas habían fundado en Bolonia, hacia el año 1910, una escuela marxista para diez o quince obreros salidos clandestinamente de Rusia. En esta escuela expliqué yo, durante unas dos semanas, un curso de prensa y dirigí varias discusiones acerca de problemas de táctica de partido. Fue allí donde conocí a Menchinsky que acababa de llegar de París. La impresión que me produjo queda fielmente reflejada si digo que no me produjo impresión ninguna. Aquel hombre me pareció la sombra de otro hombre no realizado o el boceto de un retrato que no se llegara a pintar. Se dan casos de éstos. Sólo alguna que otra vez la sonrisa aduladora y el juego de ojos atestiguaban que aquel hombre estaba devorado por el deseo de salir de su propia insignificancia. No sé cómo se comportaría durante la revolución, ni si se comportó de algún modo. Cuando los revolucionarios se adueñaron del Poder, le mandaron a toda prisa al Ministerio de Hacienda, donde no demostró actividad alguna, o si la demostró, fue para revelar con ella su incapacidad. Más tarde, le llevó a su lado Dserchinsky. Dserchinsky era un hombre de voluntad, de pasiones y de una gran energía moral, cuya figura cubría la Cheka. Menchinsky, sentado en un tranquilo rincón con sus papeles, pasaba desapercibido para todo el mundo. Hasta que Dserchinsky riñó con su sustituto Unchlicht —la desavenencia ocurrió ya en la última época— y, no encontrando a mano persona más apropiada, propuso que se nombrase a Menchinsky para ocupar su puesto. Todo el mundo se alzó de hombros, al oír el nombre. —¿A quién, si no? —dijo Dserchinsky, justificándose—. ¡No hay otro! Stalin, que gusta de proteger siempre a personas que sólo puedan vivir políticamente de la misericordia de la Administración, aprobó la candidatura de Menchinsky. Éste fue, desde entonces, el mandadero fiel de Stalin en la GPU, y al morir su jefe, no sólo ascendió a la presidencia de la organización de policía, si no que pasó a formar parte del Comité central. Por donde se ve que, proyectada sobre la pantalla burocrática, la sombra de un hombre no realizado puede pasar a veces por un hombre de verdad.
Hace diez años, Menchinsky se esforzaba todavía por acompasar sus movimientos a los míos. Se me presentó en el tren a informarme de la marcha de los asuntos en ciertos sectores del frente.
Cuando hubo dado fin a la parte oficial de su visita, se quedó vacilante, pisando ora sobre un pie, ora sobre el otro, asomando esa sonrisa cortesana que provoca a la par preocupación y duda. Al cabo, rompió a hablar para preguntarme si sabía que Stalin estaba trabando contra mí una vasta intriga.
—¿Qué? —le interrumpí sin entender, pues tales ideas o conjeturas, estaban entonces muy lejos de mi pensamiento.
—Sí, pretende persuadir a Lenin y a otros de que usted está agrupando en tomo suyo a una serie de gente para utilizarla de un modo especial contra Lenin.
—¡Usted no está bueno de la cabeza, Menchinsky! Le ruego que se vaya usted a dormir, a ver si aleja esas quimeras, pues no quiero seguir hablando de esto.
Y el hombre se retiró con la cabeza gacha y tosiqueando. Presumo que aquel mismo día se pondría a buscar otro eje alrededor del cual pudiera girar más a gusto.
Pero a las pocas horas de estar trabajando, sentí que me invadía cierto desasosiego. Aquellas palabras insinuantes y oscuras habían dejado en mí un rastro de inquietud, como si comiendo hubiera tragado un cristal. Empecé a recordar ciertas cosas, a confrontarlas y analizarlas. Stalin empezaba a cobrar a mis ojos un aspecto nuevo. Recuerdo que, pasados algunos años, había de decirme Krestinsky, hablando de él: “Es un hombre malo, de ojos amarillos”.
Esta amarillez moral de Stalin se reveló por vez primera a mi conciencia después de recibir la visita de Menchinsky. Poco después, fui a Moscú y, siguiendo mi costumbre, visité a Lenin antes que a nadie. Hablamos del frente. A Lenin le gustaba, extraordinariamente que le refiriesen detalles de la vida diaria. Unos cuantos hechos, unos cuantos rasgos concretos, le llevaban de la mano derechamente al meollo del asunto. No podía tolerar que se pasase por encima la vida viviente.
Saltando por alto algunos puntos, me hacía preguntas; yo le contestaba y me maravillaba de ver lo bien que ahondaba en las cosas. De vez en cuando, nos echábamos a reír los dos, pues Lenin casi siempre estaba de buen humor y yo no me tengo tampoco por hombre adusto. Para terminar, le conté la visita que me había hecho Menchinsky en el frente Sur.
—¿Es que puede contenerse en esto ni el más leve granito de verdad?
En seguida vi que Lenin se inmutaba y que la sangre le afluía a la cara.
—Eso son necedades —me contestó, pero ya con tono inseguro.
—Lo único que a mí me interesa saber —le dije— es si usted pudo abrigar ni por un solo momento una idea tan monstruosa como esa de que estoy haciendo agitación contra usted.
—¡Necedades! —contestó Lenin, esta vez con un tono de firmeza que inmediatamente me tranquilizó.
Aquel día, nos separamos con gran cordialidad, como si una nubecilla sin importancia se hubiera disipado sobre nuestras cabezas. Pero yo comprendí que las palabras de Menchinsky no carecían de fundamento. Si Lenin negaba de una manera insegura era, evidentemente, porque quería evitar conflictos, disputas y duelos personales. A mí, esto me parecía también muy natural. Pero era indudable que Stalin estaba sembrando una mala simiente. Hasta mucho más tarde no supe que esa siembra era su ocupación sistemática y casi única. Este hombre no ha realizado jamás un trabajo serio. “La principal cualidad que distingue a Stalin —me dijo un día Bujarin—, es la pereza; la segunda, una envidia sin límites contra todos los que saben o pueden más que él. Hasta contra Lenin ha hecho labor de zapa ”.

1936: Leyendo The Militant
Regresar al índice
Divergencias de criterio en punto a estrategia guerrera
No se trata de relatar en estas páginas la historia del ejército rojo, ni la de sus acciones de guerra.
Estos dos temas, que ya se hallan inseparablemente unidos a la historia de la revolución y que se salen de los límites trazados a una autobiografía, serán materia de otro libro. Pero no puedo pasar por alto aquí las divergencias de criterio que surgieron en punto a la política estratégica, en el transcurso de la guerra civil. De la marcha de las operaciones guerreras dependía la suerte de la revolución. El Comité central del partido no tenía más remedio que interesarse, cada vez más de lleno, por los asuntos de la guerra, que le planteaban cuestiones de carácter estratégico. Los puestos más importantes del mando estaban ocupados por especialistas militares formados en el antiguo régimen, que carecían de la comprensión necesaria para los aspectos sociales y políticos de la cuestión. A su vez, los políticos revolucionarios más expertos, que eran los que integraban el Comité central del partido, no poseían conocimientos militares. Por consiguiente, los planes estratégicos de gran escala eran, generalmente, fruto de una colaboración entre los dos grupos, y esto daba origen, como en casos tales suele acontecer, a disparidades de criterio y a disputas.
En cuatro casos principales surgieron diferencias de monta acerca de los asuntos estratégicos de que había de ocuparse el Comité central; es decir, que los principales conflictos fueron tantos como frentes importantes existían. Me limitaré a informar brevemente de estos conflictos para que el lector se imponga de lo más substancial en punto a los problemas que planteaba la dirección de la guerra, y para salir al paso, incidentalmente, a las invenciones que más tarde se propalaron a este propósito contra mí.
El primer conflicto grave que había de plantearse en el seno del Comité central surgió en el verano de 1919, provocado por la situación del frente oriental. General en jefe de este frente seguía siendo Vazetis, de quien hablé en el capítulo dedicado a Sviask. Yo esforzábame por afirmar a Vazetis en la confianza en sí mismo, en sus derechos y en su autoridad, confianza sin la cual no se puede ejercer ningún alto mando. Vazetis era de opinión que, después de conseguidos los primeros triunfos considerables sobre Koltchak, no debíamos avanzar demasiado hacia Oriente, más allá de los Urales. Su plan era que el frente oriental se mantuviese, durante el invierno, pegado a las montañas. Esto permitiría retirar de él unas cuantas divisiones y enviarlas al Sur, donde Denikin estaba siendo un peligro cada vez más grave. Yo hice mío este plan. Pero nuestros proyectos encontraron una obstinada resistencia por parte del encargado del mando del frente oriental, Kamenev, antiguo Comandante del cuartel general, y de los miembros del Consejo de Guerra Smilgas y Laskhevich, los dos viejos bolcheviques. Éstos entendían que Koltchak estaba tan quebrantado, que para seguir en su persecución no hacía falta disponer de muchas fuerzas, que lo principal era no dejarle respiro, pues entonces podríamos darle tiempo a rehacerse, y nos veríamos obligados acaso a reanudar las operaciones del frente oriental en la primavera. Como se ve, todo el problema estaba en saber apreciar certeramente la situación del ejército de Koltchak y del territorio que quedaba a su retaguardia. Yo entendía, ya por entonces, que el frente Sur era el más importante y el que más peligraba. Los hechos habían de confirmar plenamente esta opinión. En cuanto a la apreciación del ejército de Koltchak, tenía razón el mando del frente oriental. El Comité central resolvió contra el alto mando y, por consiguiente, contra mí, que apoyaba el plan de Vazetis, dejándose guiar para ello de la consideración de que aquella ecuación estratégica encerraba varias incógnitas, entre las cuales se contaba, como factor muy importante, la autoridad, demasiado nueva todavía, del encargado del alto mando. La resolución del Comité central resultó ser acertada. El frente oriental cedió al Sur una parte de sus fuerzas, sin dejar de avanzar por ello victoriosamente sobre Siberia, pisando los talones a Koltchak. Este conflicto determiné un cambio en el mando. Vazetis fue sustituido por Kamenev.
De suyo, esta diferencia tenía un carácter puramente objetivo, que no podía trascender ni en lo más mínimo a mis relaciones con Lenin. Pero la intriga se las arreglaba para ir tejiendo sus redes sobre los nudos de estas divergencias puramente episódicas de criterio. El día 4 de junio de 1919, Stalin intentó asustar a Lenin, desde el Sur, haciéndole ver lo ruinoso que era el modo cómo se llevaba la guerra.
“La cuestión —escribía— está en saber si el Comité central se atreverá a sacar las necesarias consecuencias. ¿Tendrá el Comité central el carácter y la perseverancia necesarios? El sentido de estas palabras es harto claro. Su tono demuestra que Stalin ya había formulado esta cuestión repetidas veces ante Lenin, recibiendo siempre la repulsa de éste. Por aquel entonces, yo no sabía aún nada concreto acerca de ello. Pero sospechaba una intriga viscosa detrás. Y como no tenía tiempo ni humor para desenredarla, opté por cortar el nudo y presenté mi dimisión ante el Comité central.
Éste me contestó, con fecha 5 de julio, notificándome el acuerdo siguiente:
”El Departamento de organización y el Buró político del Comité central, después de analizar la declaración del camarada Trotsky y de deliberar detenidamente acerca de ella, llegan a la conclusión unánime de que les es absolutamente imposible aceptar la dimisión del camarada Trotsky, dando tramitación a su solicitud. El Departamento de organización y el Buró político prometen hacer todo cuanto esté de su parte para que la labor que el camarada Trotsky se ha impuesto voluntariamente en el frente Sur, la labor más difícil, más arriesgada y la más importante por el momento, se desarrolle del modo más cómodo para él y con los resultados más fecundos para la República. En su calidad de Comisario del pueblo en la cartera de Guerra y de Presidente del Consejo revolucionario de Guerra, así como en sus funciones de miembro del Consejo revolucionario de Guerra del frente Sur, el camarada Trotsky tiene perfecta libertad para actuar de acuerdo con el mando del frente que él mismo ha elegido y que este Comité central ha confirmado. El departamento de organización y el Buró político del Comité central dejan en un todo al arbitrio del camarada Trotsky el introducir, por los medios que crea necesarios, los cambios y rectificaciones oportunos en los asuntos de la guerra, y procurarán, caso de que así se desee, acelerar en lo posible la convocatoria del Congreso del partido. Lenin, Kamenev, Krestinsky, Kalinin, Serebriakov, Stalin, Stasova”.
Como se ve, este acuerdo lleva también la firma de Stalin. El hombre que intrigaba entre bastidores y acusaba a Lenin de falta de valentía y de perseverancia, no sabía, por lo visto, dar la cara ante el Comité central.
El escenario principal en que se desarrollaba la guerra civil era, como queda dicho, el frente Sur.
Las fuerzas del enemigo estaban formadas por dos contingentes autónomos: los cosacos, principalmente los del Cuban, por una parte, y, por otra, el ejército voluntario de los blancos, que se concentraba aquí con elementos reclutados en el país entero. Los cosacos se esforzaban por defender sus fronteras contra los avances de los obreros y los campesinos. El ejército de voluntarios ponía su objetivo en la toma de Moscú. Estas dos líneas tácticas sólo marcharon unidas mientras los voluntarios formaron un frente común con los del Cuban en el Cáucaso Norte. El sacar a los cosacos de su territorio era, para Denikin, empresa difícil, por no decir que irrealizable. Nuestro alto mando atacó el problema del frente Sur como si se tratase de un problema abstracto de estrategia, sin tener en cuenta para nada los factores sociales del asunto. El Cuban era la base principal sobre que operaban los voluntarios. Teniendo esto en cuenta, el alto mando decidió que, arrancando desde el Volga, se diese el golpe decisivo sobre este punto de apoyo de las tropas enemigas. Si Denikin se atrevía a avanzar con la cabeza de su ejército sobre Moscú, nos caeríamos sobre su retaguardia y aniquilaríamos la base de operaciones del Cuban. Con esto, quedaría flotando en el vacío y no tendríamos más que alargar la mano y echarle el guante. Tal era, en términos generales, el esquema estratégico trazado. Y contra este esquema no hubiera habido nada que objetar, a no tratarse de una guerra civil. Al llevarlo a la práctica sobre las realidades del frente Sur, resultó ser un plan puramente académico, cuya ejecución favoreció notablemente al enemigo. Como Denikin no conseguía hacer que los cosacos se pusiesen en camino para emprender un avance sobre el Norte, al atacar por la retaguardia los lugares en que anidaban, lo que hicimos fue coadyuvar a los planes de este General. Ahora, ya los cosacos no podían defenderse exclusivamente en su propio territorio. Habíamos conseguido empalmar su suerte a la del ejército voluntario.
A pesar de que las operaciones se habían preparado con el mayor celo, reuniéndose para ello fuerzas considerables y abundantes medios materiales, nada conseguimos. Los cosacos formaban una fuerte muralla que protegía la retaguardia de Denikin. Eran gentes que conocían el terreno palmo a palmo y se aferraban a él con las uñas y los dientes. Nuestro ataque consiguió hacer que se levantase en pie de guerra toda la población cosaca. Con esto perdimos tiempo y fuerzas y echamos al regazo del ejército blanco a todos los cosacos capaces de empuñar las armas. Entre tanto que esto ocurría, Denikin invadía Ucrania, cubría las bajas de sus filas, avanzaba hacia el Norte, se adueñaba de Kursk y de Orel y amenazaba con tomar a Tula. La pérdida de esta ciudad hubiera significado para nosotros una catástrofe, pues equivalía a la pérdida de las más importantes fábricas de armas y de municiones.
El plan propuesto por mí desde el primer momento era el inverso. Su objetivo consistía en dar un primer golpe que aislase a las tropas voluntarias de los cosacos y luego, dejando a éstos solos, concentrar nuestras fuerzas principales contra el ejército blanco. En este plan, la dirección del ataque no partía del Volga sobre el Cuban, sino de Woronesh sobre Kharkov y la cuenca del Donez. La población campesina y obrera de esta región, que es la que separa el Cáucaso Norte de Ucrania, estaba toda ella al lado del ejército rojo. Moviéndose en esta dirección, nuestro ejército podía avanzar como un cuchillo cortando manteca. Los cosacos permanecerían en su sitio, atentos a defender sus fronteras contra el invasor. No teníamos para qué tocarles. El problema de los cosacos era un problema aparte, que tenía más de político que de militar. Y, sobre todo, era de elemental estrategia desglosar esta cuestión de la encaminada a exterminar el ejército de voluntarios de Denikin. Mi plan hubo de ser aceptado al fin, pero cuando las tropas del enemigo estaban ya acercándose a Tula, cuya rendición hubiera sido mucho más peligrosa que la pérdida de Moscú.
Habíamos perdido unos cuantos meses, sacrificado muchas víctimas inútiles y vivido unas semanas bastante angustiosas.
Advertiré de pasada que aquellas divergencias estratégicas de criterio acerca del frente Sur estaban directamente relacionadas con el problema de una certera apreciación o menosprecio de la clase campesina. Todo mi plan estaba basado en las mutuas relaciones entre los obreros y campesinos por una parte y, por otra, los cosacos, y en este sentido y con esta fundamentación lo hube de desarrollar frente al plan puramente abstracto y académico del alto mando, que había encontrado apoyo en la mayoría del Comité central. Si yo hubiera aplicado a esto ni una milésima parte de las energías que se malgastaron en demostrar mi posición de “desdén” ante la clase campesina, hubiera podido deducir de aquel conflicto una acusación igual, es decir, igualmente necia, no sólo contra Zinoviev, Stalin y otros, sino contra el propio Lenin.
El tercer conflicto estratégico se planteó a propósito de la campaña de Judenitch contra Petrogrado. De esto ya hemos hablado en otro capítulo y no hay para qué repetirse. Sólo me importa recordar que Lenin, entonces, impresionado por la situación extremadamente difícil del frente Sur, donde estaba el peligro principal, y bajo el efecto de las noticias que le mandaban de Petrogrado acerca del armamento y recursos imponentes de que disponía el ejército de Judenitch, llegó a la conclusión de que era necesario acortar el frente, abandonando Petrogrado en manos del enemigo.
Fue, seguramente, la única vez en que Stalin y Zinoviev tomaron partido contra él a mi favor. Pasados algunos días. Lenin abandonó por sí mismo el plan anteriormente concebido y que era, a todas luces, falso.
El último conflicto, y el más importante de todos, indudablemente, fue el que provocó en el verano de 1920 la suerte del frente polaco.
Bonar Law, a la sazón presidente del Consejo de Ministros inglés, hubo de citar en la Cámara de los Comunes mi carta dirigida a los comunistas franceses como prueba de que, en el otoño de 1920, los Soviets habían abrigado la intención de lanzarse sobre Polonia y destruirla. Una afirmación del mismo jaez aparece en el libro del antiguo Ministro de la guerra polaca, Sikorski; pero aquí ya, con referencia al discurso pronunciado por mí ante el Congreso Internacional en enero de 1920. Todo esto no es más que un puro dislate, de los pies a la cabeza. Claro está que yo no tenía motivo alguno para manifestar mis simpatías por el polaco Pilsudski, por ese General polaco que representa la opresión y el avasallamiento, cubiertos bajo el manto de frases patrióticas y de grandes gestos heroicos. No hacía falta esforzarse mucho para coleccionar una serie de declaraciones en que yo aparecía diciendo que, caso de que Pilsudski nos obligase a declarar la guerra a Polonia, procuraríamos no quedarnos a mitad de camino. La situación imponía la necesidad de formular declaraciones de este tenor. Pero, sacar de aquí la consecuencia de que nosotros deseábamos la guerra contra Polonia o la estábamos preparando, es faltar abiertamente a los hechos y al sano sentido común. Nada más lejos de la verdad. Todos nuestros esfuerzos se encaminaban a evitar esta guerra. Para conseguirlo, no hubo un solo resorte que no tocásemos. Sikorski reconoce que llevábamos con extraordinaria “habilidad” la propaganda pacifista. No entiende, o no quiere entender, que el secreto de ésta habilidad no era ningún secreto: era sencillamente que estábamos dispuestos a mantener la paz por todos los medios, aunque fuese a costa de grandes concesiones.
Y acaso fuese yo el primero en esforzarme por evitar aquella guerra, pues había previsto con bastante lucidez lo cara que podía costarnos, después de tres años de incesante guerra civil. Fue el Gobierno polaco —y esto se desprende también claramente del libro de Sikorski— el que hizo estallar la guerra, a sabiendas y dolosamente, a pesar de nuestro empeño infatigable por evitarla; empeño que convertía a nuestra política exterior en una mezcla de paciencia y de perseverancia pedagógica. Estábamos sinceramente interesados en sostener la paz. Fue Pilsudski el que nos impuso la guerra. Y si pudimos lanzarnos a ella fue porque las masas de nuestro pueblo habían venido siguiendo, día tras día, aquel duelo diplomático y tenían motivos más que suficientes para estar inquebrantablemente convencidas de que se nos obligaba a guerrear contra nuestra voluntad; así fue, en efecto.
El País hizo otro esfuerzo más, verdaderamente heroico. La toma de Kiev por los polacos, que carecía de todo fundamento militar, nos prestó un gran servicio, pues consiguió que el país se conmoviese ante aquella agresión. Volví a recorrer los ejércitos y las ciudades movilizando hombres y material. Recobramos la plaza de Kiev, y comenzó toda una serie de triunfos para nuestras armas. Los polacos retrocedían con una rapidez que yo no pude sospechar, pues era imposible prever el grado de ligereza sobre el que estaba cimentada aquella campaña de Pilsudski. Mas también en nuestro campo, pasadas las primeras victorias de alguna consideración, se hubieron de exagerar lamentablemente las posibilidades que se nos ofrecían. Empezó a apuntar, y acabó por consolidarse, la tendencia de convertir aquella guerra, que habíamos aceptado como una guerra defensiva, en una campaña ofensiva de carácter revolucionario. Claro está que, en principio, yo no tenía nada que oponer contra estos planes. La cuestión estaba en saber si disponíamos de fuerzas bastantes para realizarlos. El espíritu de los obreros y los campesinos polacos era una incógnita.
Algunos de nuestros camaradas de Polonia, como J. Marchlevski, antiguo colaborador de Rosa Luxemburgo, ya fallecido, apreciaba la situación muy fríamente. Las opiniones de este camarada eran para mí un importante elemento de juicio, que contribuía a acrecentar mi aspiración de salir cuanto antes de aquella guerra. Pero mi voz no era la única. Había quien confiaba calurosamente en que los obreros polacos hiciesen estallar la revolución. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Lenin concibió el plan firme de llevar el asunto hasta el fin, es decir, de entrar en Varsovia, para, desde allí, alentar a las masas obreras del país, derribar el Gobierno Pilsudski y adueñarnos del Poder. La decisión del Gobierno, que estaba todavía pendiente de examen y liberación, prendió, sin dificultad, en la imaginación del alto mando y en los jefes del frente oriental. Al presentarme yo en Moscú, llegada mi hora, me encontré con que en el centro estaba ya firmemente arraigada la tendencia de llevar la guerra “hasta el fin”. Me opuse resueltamente a este plan. Los polacos solicitaban ya la paz. Yo era de parecer que nuestros triunfos habían llegado a su apogeo y que si seguíamos avanzando sin hacer un cálculo sereno de nuestras fuerzas, podíamos exponernos a una grave derrota. Era evidente que, después del esfuerzo gigantesco que suponía el haber cubierto 650 kilómetros en cinco semanas, el 4.º ejército no podía seguir avanzando más que por la fuerza de la inercia. Todo dependía de los nervios, y los nervios son cuerdas muy frágiles. Un ataque un poco recio bastaría para conmover nuestro frente y convertir aquel avance maravilloso, inaudito y sin ejemplo —hasta el propio Foch hubo de reconocerlo así—, en una retirada catastrófica. Movido por todas estas consideraciones, propuse que se concertase inmediatamente, rápidamente, la paz, antes de que nuestras tropas estuviesen totalmente agotadas. No encontré más apoyo, si mal no recuerdo, que el de Rikov. A los demás, los había convencido Lenin en mi ausencia. Se tomó, pues, el acuerdo de atacar.
¡Cuánto habían cambiado los papeles, desde aquellos tiempos de Brest-Litovsk! Entonces era yo el que proponía que no nos apresurásemos a concertar la paz, aun a riesgo de perder parte de nuestros territorios, para dar tiempo al proletariado alemán a enfocar la situación y terciar en ella, si lo creía conveniente. Ahora era Lenin el que proponía que nuestros ejércitos siguiesen avanzando, para, de este modo, permitir al proletariado polaco que se diese idea de la situación y se alzase en armas. La guerra contra Polonia no hizo más que confirmar, en otro sentido, lo que ya había demostrado la campaña de Brest-Litovsk: que los sucesos de la guerra y los movimientos revolucionarios de las masas hay que medirlos con escalas distintas. Lo que para un ejército, en operaciones son días y semanas, para una masa en movimiento son meses y años. Cualquier error que pueda deslizarse, si no se sabe calcular debidamente la diferencia entre estos dos ritmos, puede hacer que los engranajes de la guerra rompan los engranajes de la revolución, en vez de ponerlos en movimiento. Era lo que nos había sucedido en la breve campaña de Brest-Litovsk y lo que volvió a acontecernos ahora en la guerra contra Polonia. Pasando de largo por delante de las victorias conseguidas, fuimos a dar de bruces contra una terrible derrota.
Hay que advertir que una de las causas que contribuyeron a dar un volumen tan espantoso a la catástrofe fue la conducta del mando del grupo Sur del ejército de los Soviets, que maniobraba en la dirección de Lemberg. La figura política más destacada en el Soviet revolucionario de Guerra de este grupo era Stalin. Stalin quería a toda costa que sus tropas entrasen en Lemberg al mismo tiempo que las de Smilga y Tujatchevski en Varsovia. Hay gente para todas las ambiciones.
Cuando empezó a advertirse el peligro que corría el ejército de Tujachevski, el alto mando del frente Sur cursó órdenes de que variase rápidamente de dirección para atacar el flanco de las tropas polacas concentradas cerca de Varsovia; pero el mando del frente Sudoeste, alentado por Stalin, siguió enderezando el avance sobre Occidente; ¿pues qué, no era más importante entrar en Lemberg que ayudar a “otros” a tomar Varsovia? Hubieron de repetirse, insistentemente, las órdenes y las amenazas, hasta conseguir que el mando del Sudoeste cambiase la dirección. Aquellos días de retraso habían de traer consecuencias fatales para nuestro ejército.
Nuestras tropas se replegaron cuatrocientos kilómetros o más sobre la retaguardia. Nadie quería resignarse a creerlo, después de las brillantes victorias de los días anteriores. De vuelta del frente de Wrangel, me encontré en Moscú con un gran ambiente a favor de una segunda guerra contra Polonia. Rikov se había pasado ahora al bando de enfrente. “Ya que hemos empezado —me dijo— no hay más remedio que acabar”. El mando del frente occidental animaba, diciendo que había reservas bastantes, que la artillería había sido renovada, y así sucesivamente. El deseo era el padre de la idea.
—¿Qué es lo que puede ofrecernos —repliqué yo— el frente occidental? Cuadros moralmente deshechos, en los que se ha vertido una nueva masa humana de refresco. Con un ejército como ése no se puede librar una guerra. Tropas así son buenas, si acaso, para batirse a la defensiva, retrocediendo y procurando levantar otro ejército sobre la retaguardia, pero es absurdo pensar que un ejército semejante vaya a erguirse de pronto para arrancar tina victoria en un camino que está regado con sus propios escombros. Advertí que la repetición del error nos costaría pérdidas diez veces mayores y que yo no me sometería al acuerdo que parecía que iba a tornarse, sino que apelaría al partido. Lenin seguía sosteniendo, en términos formales, la prosecución de la campaña, pero ya no en un tono tan enérgico como la primera vez. Mi convencimiento inquebrantable de que era necesario concertar la paz, por costosa que nos resultara, parecía haberle producido cierta impresión. Como compás de espera, propuso que se aguardase, antes de tomar una decisión, a que yo visitase el frente occidental y viese por mis propios ojos cuál era el estado en que se encontraban las tropas después de la retirada. Esto quería decir —y yo lo sabía— que, en el fondo, Lenin se adhería a mi opinión.
Las autoridades supremas del frente se inclinaban a favor de una segunda guerra. Pero el espíritu allí reinante no era mucho de fiar; no era, en realidad, más que un reflejo de opiniones de Moscú.
Cuanto más descendía en la escala militar, del ejército a la división, de la división a los regimientos y de éstos a las compañías, más clara se revelaba la imposibilidad de emprender una guerra ofensiva. Comuniqué a Lenin el fruto de mis observaciones, en una carta autógrafa de que no guardé copia, y seguí viaje. Los dos o tres días que Pasé en el frente me bastaron para contrastar el convencimiento con que me había puesto en camino. Volví a Moscú, y el “Buró político”, después de oírme, tomó el acuerdo casi unánime de que se concertase sin tardanza la paz.
El error de cálculos estratégicos que se cometió en la guerra de Polonia tuvo consecuencias históricas de mucha monta. Sin saber cómo, Pilsudski, el polaco, salió de la guerra con el prestigio reforzado. Nuestro revés asestó un golpe cruel al desarrollo de la revolución polaca. Las fronteras señaladas por el tratado de Riga pusieron tierra por medio entre Rusia y Alemania, lo cual había de tener consecuencias de alcance extraordinario para la vida de los dos países Lenin sabia mejor que nadie, por supuesto, toda la importancia que tenía el error “varsoviano” y no quiso volver más la vista sobre él, ni de palabra ni mentalmente.
Hoy, los epígonos pintan a Lenin, en sus obras, como los pintores de iconos de Susdal acostumbran, a representar a los santos y a Cristo: donde quieren trazar una imagen ideal, resulta una caricatura. Por mucho que los pintores de santos se esfuerzan en remontarse sobre su propia mediocridad, acaban vertiendo sobre la tablilla —pues no pueden por menos— el espíritu de que disponen, y lo que nos ofrecen, al fin y al cabo, es su propio retrato, un tanto embellecido. Y como la autoridad de los epígonos descansa, pura y exclusivamente, en el anatema fulminado contra los que pongan en duda su infalibilidad, resulta que el Lenin con que nos encontramos en sus obras no es aquel estratega revolucionario que sabía orientarse de un modo genial a la vista de cada situación, sino una especie de aparato automático que, apretándole un botón, echaba soluciones infalibles para todos los problemas. Fui el primero que aplicó a Lenin la palabra genio, cuando los demás no se atrevían todavía a pronunciarla. Sí, Lenin era un genio, un perfecto genio humano, lo cual no quiere decir que fuese una máquina calculadora que funcionase de un modo infalible. Lo que ocurría era que los errores que él cometía eran muchos menos de los que cualquier otro hubiera cometido, puesto en su lugar. Pero también Lenin se equivocaba a veces, y sus errores, cuando los tenía, eran errores grandes, gigantescos, como todo en él.
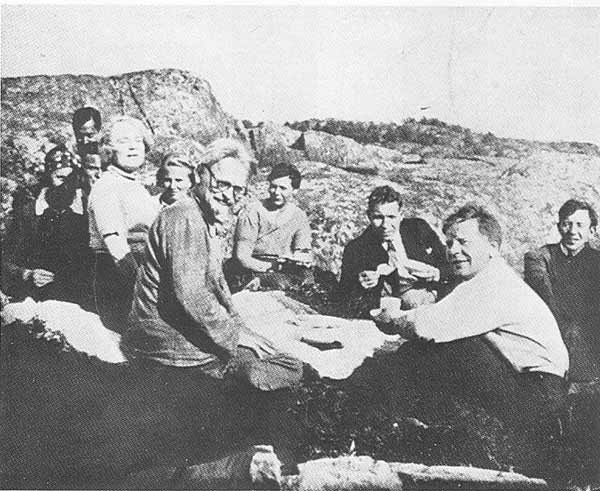
1936: Trotsky en Noruega
Regresar al índice
Transición a la nueva política económica y mis relaciones con Lenin
Vamos acercándonos a la última etapa de mi colaboración con Lenin. Este período tiene, además, el interés de que en él se encierran ya los elementos de donde ha de salir, más tarde, el triunfo de los epígonos.
Después de morir Lenin, creose una complicada y ramificadísima institución histórico-literaria encaminada a falsear la historia de nuestras relaciones. El método principal de que se vale consiste en destacar del pasado pura y exclusivamente aquellos momentos en que existiera alguna diferencia entre nosotros, para luego, valiéndose de manifestaciones polémicas aisladas, o de puras invenciones, que es lo más frecuente, componer la imagen de una pugna ininterrumpida entre dos “principios”. Comparada con estas investigaciones históricas de los epígonos, la historia de la Iglesia escrita por los apologistas medievales es un modelo de ciencia y objetividad. Hasta cierto punto, yo mismo les facilitaba la tarea, hablando sin recato de las divergencias que me separaban de Lenin, en el momento de producirse, y llegando incluso a apelar al partido, en los casos en que era necesario. No lo hacían así los actuales epígonos; éstos, cuyas diferencias de criterio con Lenin eran harto más frecuentes que las mías, se embotaban, llegado el caso, en el silencio, si no hacían como Stalin, que adoptaba un mohín de ofendido y se iba a esconder, durante varios días, en un pueblecillo cercano a Moscú. En la inmensa mayoría de los casos, las conclusiones a que llegábamos Lenin y yo, cada cual por su parte, coincidían en lo substancial. Generalmente, no necesitábamos más que de medias palabras para entendernos el uno al otro. Si yo temía que un acuerdo que iba a tomarse en el “Buró político” o en el Consejo de Comisarios del pueblo no era acertado, le pasaba a Lenin una esquelilla. Lenin me la devolvía con la siguiente acotación. “De acuerdo. Haga usted una proposición”. A veces, era él quien me mandaba a preguntar si estaba conforme con lo que proponía, diciéndome que, en caso afirmativo, tomase la palabra para apoyarlo. Lo frecuente era que cambiase impresiones conmigo por teléfono acerca de la marcha de un asunto, y si éste era apremiante, me rogaba, con gran insistencia, que no dejase de acudir “en modo alguno” a la sesión. Cuando nos levantábamos los dos a defender un mismo punto de vista —que era casi siempre, en cuestiones de principio— aquéllos a quienes la solución no satisfacía, y entre ellos contábanse no pocas veces los jefes de hoy, sellaban en seguida sus labios. Y acontecía, con harta frecuencia, que Stalin, Zinoviev o Kamenev, después de haberse mostrado en desacuerdo radical conmigo, se batiesen en retirada silenciosamente apenas veían que Lenin se hacía solidario de mi posición. Cualquiera que sea el juicio que se tenga respecto a esta cortesía con que los “discípulos” renunciaban a mantener sus ideas propias, para someterse sumisamente a las de Lenin, es evidente que la tal sumisión no garantizaba, ni mucho menos, que ellos, por sí solos, supiesen llegar, sin Lenin, a conclusiones leninianas. En la realidad, nuestras diferencias no tuvieron nunca el relieve que cobran en este libro. Aquellas diferencias constituían siempre excepción, por lo cual resultaban mucho más llamativas. Además, al morir Lenin, estas disparidades, agrandadas telescópicamente, llegaron a adquirir el carácter de factores políticos independientes y que nada tenían que ver con las relaciones que mantuviéramos Lenin y yo.
En el capítulo correspondiente tuve ocasión de exponer en detalle mis diferencias con Lenin a propósito de la paz de Brest-Litovsk. Aquí he de detenerme un poco en otra disparidad de criterio surgida entre nosotros a fines del año 20 y comienzos del 21, en vísperas de decretarse la transición a la nueva política económica, y que mantuvo separados nuestros campos por espacio de unos dos meses. Es indudable que la llamada “discusión” acerca de los sindicatos empañó por algún tiempo nuestras relaciones. Éramos, los dos, demasiado revolucionarios y políticos para poder ni querer separar en absoluto lo político de lo personal. Estas discusiones ofrecieron a Stalin y Zinoviev la posibilidad legal, por decirlo así, de sacar a la plaza pública la campaña que venían atizando entre bastidores. Utilizando todos los recursos disponibles esforzáronse por sacarle el mayor provecho posible a aquella coyuntura. Aquello fue una especie de ensayo para la cruzada que, llegado el momento, habían de lanzarse a predicar contra el “trotskismo”. Este efecto, reflejo de nuestro conflicto, era precisamente el que más inquietaba a Lenin, que puso cuanto estaba de su parte por evitarlo.
El contenido político de aquella discusión aparece hoy hasta tal punto envuelto en basura, que no envidio al historiador de mañana que tenga que ahondar en él para llegar al fondo. Retroactivamente, y ya después de morir Lenin, los epígonos descubrieron en mi posición de entonces un “menosprecio de la clase campesina” y hasta una cierta hostilidad contra la “NEP[13]”. Estas afirmaciones habían de servir, en rigor, de base para toda la campaña posterior. En realidad, la discusión, al iniciarse, presentó el carácter cabalmente inverso. Para demostrarlo, no tengo más remedio que remontarme un poco a hechos pasados.
En el otoño de 1919 el número de locomotoras fuera de servicio ascendía al 60 por 100, y todo el mundo daba por supuesto que el porcentaje sería de 75 en la primavera del 20. En estas condiciones, no, había posibilidad de mantener un tráfico ferroviario, pues con un 25 por 100 de locomotoras en condiciones medianas sólo se podía atender a las necesidades de los propios ferrocarriles, que se alimentaban con combustible de madera, enormemente voluminoso. El ingeniero Lomonosov, que fue el que rigió de hecho durante estos meses el departamento de transportes, hubo de exponer al Gobierno, sobre un gráfico, aquella epidemia de locomotoras. Y señalando el punto matemático, en el transcurso del año 1920, dijo:
—Al llegar aquí, sobrevendrá la muerte.
—¿Y qué cree usted que debe hacerse? —le preguntó Lenin.
—Yo no creo en los milagros —contestole el ingeniero—, ni los mismos bolcheviques los pueden hacer.
Nos miramos. El estado de ánimo que allí reinaba era de una gran depresión, pues ninguno de nosotros entendía de transportes, ni conocía la técnica a que respondían aquellos cálculos tan pesimistas.
—Sin embargo, vamos a ver si hacemos un milagro —dijo Lenin secamente y rechinando los dientes.
Durante los meses siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Aunque había causas más que sobradas para esto, es muy probable que ciertos ingenieros se esforzasen todo lo posible para ver de adaptar la situación real de nuestros transportes al gráfico de Lomonosov.
Hube de pasar los meses de invierno de 1919 al 20 en los Urales, dirigiendo los trabajos económicos. Estando allí, Lenin me pidió por telégrafo que mi hiciese cargo de la dirección de los transportes y viese la manera de levantarlos, mediante medidas extraordinarias. El telegrama me sorprendió en ruta, y lo contesté afirmativamente.
Volví de los Urales equipado con importantes provisiones de experiencia económica, que conducían todas a una conclusión: la de que había que ir pensando en abandonar el comunismo de guerra. Aquellos trabajos prácticos me revelaron con toda claridad que los métodos del comunismo de guerra, tal como nos fueran impuestos por la situación del país durante la guerra civil, estaban agotados, y que para levantar la Economía de nuestro pueblo no había más remedio, costase lo que costase, que volver a introducir el elemento del interés personal, restableciendo hasta cierto punto el mercado interior. Inspirándome en esta necesidad, presenté al Comité central un proyecto de supresión del régimen de tasas, que había de ser sustituido por un sistema de impuestos sobre los cereales, introduciendo, en relación con esto, el intercambio de mercancías.
“ La política que se viene siguiendo en materia de requisiciones niveladoras con arreglo a la norma de lo necesario para subsistir, en punto a las fianzas mutuas en las entregas forzosas y a la distribución también niveladora de los productos industriales, lleva a la ruina a la agricultura y a la descomposición del proletariado industrial, amenazando con arruinar totalmente la vida económica del país”. Tales fueron los términos de la declaración escrita que cursé, en febrero del año 20, al Comité central.
“Las existencias de víveres —prosigue esta declaración— amenazan con extinguirse sin que el sistema de requisiciones pueda salir al paso de este peligro. Para combatir estas tendencias de decadencia económica, se ofrecen los siguientes métodos: 1.º Sustituir el régimen de requisición del sobrante por un impuesto porcentual fijo (una especie de impuesto progresivo sobre los frutos naturales), procurando que las grandes extensiones de cultivo y su explotación intensiva resulten, aun con ello, ventajosas. 2.º Implantación de un criterio proporcional entre el suministro de productos industriales a los campesinos y la cantidad de frutos entregada por ellos, haciendo el cómputo no sólo por concejos y aldeas, sino también por haciendas aisladas”.
Como se ve, mis propuestas no podían ser más prudentes. Pero téngase en cuenta que las primeras bases aceptadas a la vuelta de un año, al instaurarse la nueva política económica, no iban tampoco más allá.
A principios del año 20, Lenin se declaró resueltamente contrario a mis propuestas, que fueron desechadas en el Comité central por once votos contra cuatro. Los hechos se encargaron de demostrar que la decisión del Comité no estuvo acertada. Yo no quise llevar el asunto en alzada ante el congreso del partido, porque sabía que éste era decidido partidario del comunismo de guerra.
La vida económica del país estuvo forcejeando otro año más con la muerte en un callejón sin salida. Esto fue lo que originó mis diferencias de apreciación con Lenin. Desechada la transición al régimen del mercado libre, pedí, que se aplicasen ordenada y sistemáticamente los “métodos de guerra”, para ver de alcanzar algún resultado real en nuestra economía. Dentro de los cuadros de un sistema de comunismo de guerra que mantenía nacionalizados, a lo menos en principio, todos los recursos del país, para distribuirlos con arreglo a las necesidades del Estado, a mí me parecía que no quedaba margen para que actuasen autónomamente los sindicatos. Si la industria descansaba sobre el suministro a los obreros por el Estado de todo lo que necesitaban, era lógico que los sindicatos se sometiesen también a aquella red del Estado en que estaban prendidas la industria y la distribución. Tal era la substancia del problema planteado en punto a la nacionalización de los sindicatos, que a mí me parecía desprenderse lógicamente, y en este sentido defendía yo la medida, del régimen de comunismo imperante.
Ateniéndome a las bases del comunismo de guerra aprobadas por el 9.º congreso del partido, me puse a trabajar en la reorganización de los transportes. El Sindicato ferroviario hallábase íntimamente ligado a la organización administrativa del departamento. Los métodos de disciplina estrictamente militar hiciéronse extensivos a todo el régimen de los transportes. Asocié la administración de los transportes a la administración militar, que era la más fuerte y disciplinada de la época.
Esto tenía importantes ventajas, tanto más cuanto que la guerra contra Polonia hacía que los transportes militares tuviesen mediatizados en gran parte los ferrocarriles. Al salir del departamento de guerra, que tanto contribuía a que los ferrocarriles estuviesen desorganizados, me trasladaba todos los días al Comisariado de transportes, donde hacía los mayores esfuerzos por librarlos de una catástrofe definitiva y sacarlos, en lo posible, a flote.
El año que hube de trabajar al frente de los transportes fue para mí, personalmente, una gran escuela. En este departamento venían a encontrar expresión concentrada todos los problemas de principio planteados por la organización socialista de la Economía. Una cantidad fabulosa de locomotoras y de material de los más diversos modelos tenía obstruidas las vías y los talleres. La nueva reglamentación del régimen de transportes, que había corrido hasta la revolución, en parte a cargo del Estado y en parte de empresas particulares, fue preparada minuciosamente. Las locomotoras se agruparon por series, se procedió a repararlas con arreglo a un plan sistemático, y a los talleres se asignaron funciones fijas y precisas, ajustadas a su capacidad de rendimiento. Calculábamos que tardaríamos cuatro años y medio en restaurar los transportes, volviéndolos al estado anterior a la guerra. Era indiscutible que las medidas por nosotros adoptadas daban su fruto. En la primavera y verano de 1920, los transportes empezaron a recobrar el movimiento. Lenin no perdía oportunidad de señalar al país el renacimiento de nuestros ferrocarriles. Y si la guerra, que nos había declarado Pilsudski principalmente confiado en el desastre de nuestros transportes, no dio a Polonia el resultado apetecido, fue precisamente porque la curva de los ferrocarriles empezaba ya a moverse resueltamente en un sentido ascensional. Para alcanzar estos resultados, hubimos de acudir a providencias extraordinarias, que nos parecieron inevitables y justificadas, no sólo por la difícil situación en que se encontraban los transportes, sino por el régimen de comunismo de guerra en que vivíamos.
Pero poco a poco, la masa obrera, que había pasado ya por tres años de guerra civil, iba resistiéndose, cada vez más abiertamente, a someterse a los métodos del mando militar. Lenin, con su instinto político infalible, presintió que se acercaba el momento crítico. Y mientras que yo, partiendo de consideraciones puramente económicas y operando sobre la base del comunismo de guerra, me esforzaba por sacar a los sindicatos el mayor rendimiento posible, Lenin, inspirándose en razones políticas, tendía ya a ir atenuando la presión militar. En vísperas del 10.º Congreso del partido, nuestros rumbos eran todavía antagónicos. En el seno del partido estalló la discusión. Pero ésta giraba ya en torno a un tema muy distinto. Lo que el partido discutía era el ritmo a que debía irse para nacionalizar los sindicatos; pero lo que demandaba imperiosamente la realidad era el pan de cada día, el combustible y las materias primas para la industria. Y mientras el partido se debatía febrilmente en torno a los “métodos del comunismo”, iba acercándose a pasos agigantados la catástrofe de la Economía de nuestro país. En esta discusión vinieron a terciar, como suprema admonición, las sublevaciones de Cronstadt y de la provincia de Tambov. Lenin, apremiado por las circunstancias, formuló las primeras tesis, harto prudentes, que habían de presidir la transición a la nueva política económica. Yo me adherí a ellas sin vacilar. En realidad, aquellas tesis no eran más que la reiteración de las que yo formulara hacía un año. Ahora, ya no tenía razón alguna de ser la disputa promovida en torno de las organizaciones sindicales. En el congreso, Lenin no intervino para nada en está discusión, y dejó que Zinoviev se divirtiera un poco con la vaina del cartucho ya disparado. En aquellos debates, predije que la proposición referente a los sindicatos aprobada por la mayoría no llegaría ni siquiera al próximo Congreso, pues la nueva orientación económica demandaba una radical revisión de la estrategia sindical. Y en efecto, no habían pasado muchos meses cuando Lenin se puso a fijar las nuevas tesis acerca del papel y funciones de los sindicados dentro del marco de la “NEP”. Yo me adherí en un todo a su proposición. La solidaridad entre nosotros estaba restablecida. Sin embargo, Lenin temía que aquella discusión, que hubo de durar dos meses, dejase un rastro en el partido, y que a su sombra se formasen grupos y banderías que podrían envenenar las cosas y dificultar los trabajos. En lo que a mí tocaba, ya durante el Congreso había abandonado todas las deliberaciones con los que compartían mí mismo parecer en punto a los sindicatos. Unas semanas más tarde, Lenin pudo convencerse de que yo estaba igualmente preocupado que él por liquidar los grupos transitorios que en aquella discusión se habían formado y que no había por qué mantener, pues no se apoyaban en ninguna base de principio. Lenin respiró tranquilo. Y aprovechando no sé qué cínica acusación que en contra mía había lanzado Molotov, a quien, acababan de elegir para un puesto en el Comité central, le paró los pies por aquel exceso necio de celo, y agregó que “la lealtad del camarada Trotsky en las cuestiones interiores del partido estaba por encima de toda duda”. Esta afirmación la repitió varias veces. Yo sabía que aquellas palabras de reconvención no iban dirigidas solamente contra el que las había provocado incidentalmente, sino también contra otras personas. Stalin y Zinoviev habían pretendido, aprovechándose de la coyuntura, atizar aquella discusión y mantenerla artificialmente.
Stalin acababa de ser elegido Secretario general en el 10.º congreso, por iniciativa de Zinoviev y contra el parecer de Lenin. El congreso lo eligió en la creencia de que estaba ante una candidatura presentada por el Comité central en conjunto. Por lo demás, nadie daba gran importancia a la elección. Era evidente que, bajo las órdenes de Lenin, el cargo de Secretario general, creado en aquel Congreso, no podía tener más que un carácter técnico sin el menor relieve político. Y, sin embargo, Lenin no las tenía todas consigo. “Este cocinero —decía de Stalin— no va a guisar más que platos picantes”. He aquí por qué quería subrayar tan obstinadamente en una de las primeras sesiones del Comité central a raíz del Congreso, la “lealtad de Trotsky”, para salir así al paso a la intriga que se estaba minando.
Aquellas palabras de Lenin no tenían un valor puramente incidental. Durante la guerra civil, hubo de testimoniarme en una ocasión —y no con palabras, sino con hechos— la confianza moral que tenía en mí, en términos tales, que no podían esperarse ni exigirse de nadie más rotundas. Fue con ocasión de la campaña de hostilidad militar que venía atizando contra mí Stalin solapadamente. En aquellos tiempos de guerra, se concentraban en mis manos poderes que prácticamente tenían carácter de ilimitados. En mi tren se reunía constantemente el Consejo de guerra; los frentes y el territorio colocado a sus espaldas estaban a mis órdenes, y hubo momentos en que todo el territorio de la República que no estaba ocupado por los blancos, tenía carácter de territorio militar o de zona fortificada. Todos los que caían entre las ruedas del carro de la guerra tenían parientes y amigos que hacían cuanto podían por salvar del trance a sus deudos. Por todos los canales llegaban flotando a Moscú peticiones, quejas, protestas, que iban casi siempre a parar a la presidencia del Comité ejecutivo central. Los primeros episodios de este género surgieron en relación con los sucesos de Sviask. Ya dejo dicho más arriba que hube de hacer comparecer ante el Consejo de guerra al Coronel del 4.º regimiento letón, por haber amenazado con retirar a sus fuerzas de la posición que ocupaban. El Consejo le condenó a cinco años de cárcel. Pasados algunos meses, empezaron a llover peticiones para que se le pusiese en libertad. La principal presión se ejercía sobre Sverdlov. Éste llevó las peticiones al Buró Político. Yo expuse brevemente las circunstancias de guerra en que el Coronel del regimiento me había amenazado con “consecuencias peligrosas para la revolución”. Mientras yo hablaba, la cara de Lenin iba poniéndose blanca. Y apenas hubo terminado, cuando, con aquel tono cálido de voz que denotaba en él la máxima emoción, exclamó: “¡Que siga, que siga en la cárcel!”. Sverdlov se quedó mirando para Lenin, me miró a mí y dijo: “Pienso lo mismo”.
El segundo episodio, mucho más importante, está relacionado con el fusilamiento del Coronel y el Comisario que habían retirado por si y ante sí al regimiento de su posición, adueñándose por las armas del barco fondeado en el río para que los llevase a Nishni. Este regimiento había sido reclutado en Smolesnk, donde los trabajos militares corrían a cargo de adversarios de mi política de guerra, que más tarde habían de convertirse en defensores calurosos de ella. Pero en aquellos momentos alzaron grande clamor. A instancia mía se nombró una sección dentro del Comité central, que, después de examinar la conducta de las autoridades militares, reconoció unánimemente que su conducta había sido acertada; es decir, impuesta de un modo inflexible por la situación del momento. Mas no por esto cesaron los rumores equívocos que corrían. Por momentos, parecíame que la fuente de estos rumores no caía muy lejos del Buró político. Pero yo tenía más que hacer que ocuparme en investigar los orígenes de estas especies y en andar desembrollando aquellas intrigas. Sólo una vez me permití decir en una sesión del Buró político que a no ser por aquellas medidas draconianas tomadas por mí en Sviask, no estaríamos reunidos allí en aquel momento.
“¡Exacto!”, exclamó Lenin, y con aquella rapidez del rayo que le caracterizaba, se puso a escribir unos renglones con tinta roja en la parte inferior de un pliego en blanco, encabezado con el sello del Consejo de Comisarios del Pueblo. Cono Lenin llevaba la presidencia de la sesión, ésta hubo de interrumpirse por unos momentos. Como a los dos minutos, me entregó el pliego, en el que aparecían estampadas las siguientes líneas:
U.R.S.S.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
LOS COMISARIOS DEL PUEBLO
MOSCÚ, KREMLIN
Julio, 1919
¡Camaradas! Conozco el carácter severo de las medidas adoptadas por el camarada Trotsky, y estoy tan convencido, tan profunda y perfectamente convencido del acierto, conveniencia y necesidad de la providencia aquí dictada por él en interés de la causa, que la suscribo en un todo. W. Ulianov-LENIN.
—No tengo inconveniente en darle a usted todas las ratificaciones, firmadas en blanco coma ésta, que desee —me dijo Lenin. Es decir, que en aquel ambiente dificilísimo de la guerra civil, en que se imponía la necesidad de estar decretando constantemente órdenes sumarias e irrevocables, Lenin se prestaba a ratificar en blanco, de antemano, todas cuantas órdenes pudiera dictar yo en lo futuro. Y téngase en cuenta que se trataba de órdenes de las cuales dependía muchas veces la vida o la muerte de personas. ¿Cabe concebir confianza mayor de un hombre para otro? Lenin no podía ni siquiera forjarse la idea de extender un documento tan extraordinario más que por una razón: porque conocía o sospechaba mejor que yo las fuentes de todas aquellas intrigas y quería desarmar con un golpe definitivo a los intrigantes. Pero, para dar ese paso, tenía que estar muy penetrado, irrebatiblemente convencido, de que yo no era capaz de cometer ningún acto desleal ni de prostituir con abusos personales mis poderes. Y a este convencimiento era al que daba tajante expresión con aquellas breves líneas. Será en vano que los epígonos busquen en sus archivos un documento semejante. Lo único que Stalin podría encontrar en el suyo, si buscase, sería el “testamento” de Lenin, que tan cuidadosamente oculta a los ojos del partido, y con su cuenta y razón, pues no en vano se traza en él su silueta como la de un hombre desleal, capaz de usar abusivamente de su poder. Para formarse una clara y perfecta idea de cuáles eran las relaciones de Lenin conmigo y cuál su actividad respecto a Stalin, basta comparar estos dos documentos: el crédito ilimitado de confianza moral que a mí me abre y la filiación moral que traza del jefe de hoy.
Notas
[13] Abreviatura rusa de “Nowaia ekonomitcheskaia polítika”, o sea “Nueva política económica”.
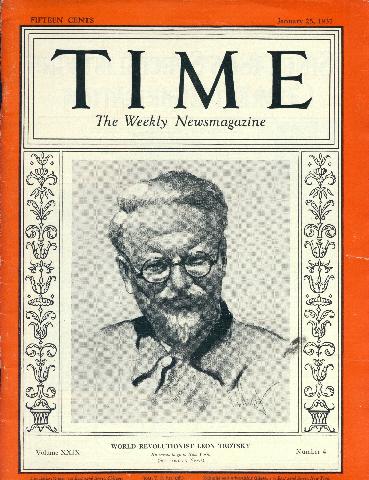
Carátula de Time, 25 de enero de 1937
Regresar al índice
Enfermedad de Lenin
Tomé mis primeras vacaciones en la primavera del 20, antes de celebrarse el segundo congreso de la Internacional comunista, y pasé cerca de dos meses en el campo, no lejos de Moscú. Dediqué el tiempo a curarme —ya empezaba a tomar un poco en serio mi curación—, a preparar con el mayor cuidado el manifiesto que había de suplir durante unos cuantos años el programa de los “Cominters”, y a cazar. La necesidad que tenía de descanso era muy grande, después de aquellos años de intenso trabajo. Pero me faltaba la técnica del descanso. Los paseos —no eran para mí, ni lo son todavía hoy, una distracción. Lo que tiene de atractivo la caza es que produce sobre la conciencia los efectos de un sinapismo Un domingo, a comienzos del mes de mayo de 1922, me fui a pescar con red a un antiguo lecho del río Moscova. Llovía, y como el césped estaba mojado, resbalé por un declive, me caí y al caerme me distendí los tendones de una de las piernas. No tenía nada de particular, pero hube de guardar cama varios días. Al tercer día de estar encamado, se presentó a verme Bujarin.
—¿También está usted en cama? —me preguntó, con gesto de espanto.
—¿Pues quién es el otro?
—Ilitch está bastante mal; ha tenido un ataque y no puede andar ni hablar. Los médicos no saben qué decir.
Lenin andaba siempre preocupadísimo con la salud de los demás y citaba con frecuencia aquellas palabras de un emigrado: los viejos morirán y los jóvenes decaerán.
—¿Cuántos son los que en Rusia saben algo de Europa y del movimiento obrero del mundo? Mientras seamos nosotros solos a sostener la revolución —repetía Lenin—, la experiencia internacional que hoy tienen los directivos del partido será insustituible.
A Lenin todo el mundo le tenía por un hombre sano y fuerte y su salud parecíanos uno de los pilares inconmovibles de la revolución. Su actividad era infatigable, siempre vigilante, y su carácter sereno siempre y alegre. Pero de vez en cuando, yo advertía en él algún síntoma que me inquietaba. Durante las sesiones de primer congreso de los “Cominters”, me chocó su aspecto cansado, su voz desigual y aquélla su sonrisa de enfermo. No me cansaba de decirle que se gastaba demasiado en asuntos de importancia secundaria. Él reconocía que era verdad, pero no sabía evitarlo. A veces, se quejaba —siempre de un modo incidental y un poco tímidamente— de dolores de cabeza. Pero con dos o tres semanas de descanso, volvía a sentirse sano y bueno. Parecía como si para Lenin no existiese el desgaste.
A fines del año 21, empezó a sentirse mal. El día 7 de diciembre pasó una esquela a los vocales del Buró Político en la que decía: “Tengo que marcharme hoy. A pesar de haber disminuido la ración de trabajo y aumentado la de descanso, en estos últimos días me han molestado endemoniadamente los insomnios. Temo que no voy a poder hablar ni en la Conferencia del partido ni en el Congreso de los Soviets”. Ahora, pasaba la mayor parte del tiempo en un pueblecillo, cerca de Moscú. Pero desde allí seguía atentamente la marcha de los asuntos. Estábamos ocupados con los preparativos para la conferencia de Ginebra. El día 23 de enero (1922), Lenin escribía a los vocales del Buró político: “Acabo de recibir dos cartas de Tchitcherin (fechadas el 20 y el 22). En ellas me pregunta si, a cambio de algunas compensaciones decorosas, no podríamos acceder a introducir ciertos cambios en nuestra organización política, consistentes, principalmente, en dar entrada en los Soviets a los elementos parasitarios. En gracia a los yanquis. Esta sola pregunta de Tchitcherin demuestra, a mi entender, que urge mandarlo a un sanatorio. A mi juicio, cualquier concesión o dilación por nuestra parte, sería extraordinariamente peligrosa para todas las negociaciones que, pudieran emprenderse”.
En las breves líneas de esta esquela, en la que la dureza política exenta de todo miramiento se une a su astuto espíritu bonachón, transpira la vida y el aliento de Lenin.
Pero su estado de salud seguía empeorando. En marzo, aumentaron los dolores de cabeza. Sin embargo, los médicos no pudieron descubrir ninguna lesión orgánica y prescribieron reposo absoluto. Lenin se instaló a vivir en el pueblecillo a que había ido de temporada. Allí fue donde le sorprendió, a principios de mayo, el primer ataque.
Resultó que Lenin llevaba ya dos días enfermo. ¿Por qué no se me había informado inmediatamente? Sin embargo, por aquel entonces, esto no me hizo concebir la menor sospecha.
—No quisimos intranquilizarle a usted —me dijo Bujarin—; nos pareció que debíamos esperar a ver qué curso tomaba la enfermedad.
Bujarin, al decirme aquello, no podía ser más sincero, pues no hacía más que repetir lo que los “mayores” le habían sugerido. El pobre me guardaba todavía aquella sumisión que él sabía guardar; es decir, una sumisión que tenía un cincuenta por ciento de histérica y un cincuenta por ciento de infantil. Me contó lo que sabía acerca de la enfermedad de Lenin y puso fin al relato echándose sobre la cama para abrazarme y decirme, entre lágrimas y suspiros: —¡No se ponga usted enfermo, por favor! Hay dos hombres en cuya muerte no puedo pensar sin espanto: Ilitch y usted.
Procuré consolarle con frases de afecto y restablecer un poco el equilibrio de sus nervios. Su presencia no hacía más que estorbarme en la concentración de ideas y preocupaciones que despertaba en mí aquella noticia. El golpe era terrible. Era como si de pronto la revolución misma hubiera dejado de alentar.
“Las primeras noticias acerca de la enfermedad de Lenin —dice en sus apuntes N. J. Sedova— circulaban en voz baja. Parecía como si nadie hubiera pensado en que Lenin podía caer enfermo.
Eran muchos los que sabían lo preocupado que andaba siempre con la salud de los demás, pero a él le creíamos asegurado contra toda suerte de enfermedades. Casi a todos los revolucionarios de la vieja revolución les flaqueaba el corazón, de las grandes emociones sufridas. A todos —se lamentaban los médicos— les funciona mal el motor. No hay más que dos corazones —le dijo un día el profesor Guetier a Leo Davidovich—: el de Vladimiro Ilitch y el de usted. Con corazones como ésos se vive cien años. Las auscultaciones hechas por los médicos extranjeros confirmaron este diagnóstico; de todos los corazones que auscultaron en Moscú no había más que dos que funcionasen decididamente bien, y eran los de Lenin y Trotsky. Aquella brusca crisis, totalmente inesperada para la gente, que se producía en la salud de Lenin, sorprendió a las masas como si la crisis se produjera en la propia revolución. ¿Es que Lenin podía ponerse enfermo y morir como otro cualquiera?
Era difícil resignarse a pensar que Lenin pudiera verse privado de la posibilidad de moverse y de hablar. Todo el mundo creía firmemente que se sobrepondría a la crisis y se levantaría de la cama sano y bueno. Y tal era también la creencia que imperaba en el partido”.
Hubo de transcurrir mucho tiempo, hasta que, tendiendo la vista sobre el pasado, volví a caer en la cuenta, con renombrado asombro, de que habían dejado pasar tres días sin darme noticia de la enfermedad de Lenin. A raíz de ocurrido, aquello no me había sorprendido; pero evidente que no se trataba de una casualidad. Los que de tanto tiempo atrás se venían preparando para darme la batalla, y sobre todo Stalin, quisieron ganar tiempo. Aquella enfermedad era de las que pueden conducir a un desenlace trágico de la noche a la mañana. De un momento a otro, podían cobrar un cariz agudo todas las cuestiones de la dirección de la política. A mis adversarios les convenía disponer por lo menos de un día para preparar sus cosas. Se pusieron a cuchichear por los rincones, buscando entre ellos los mejores caminos y métodos para el ataque. Es de suponer que fuese en aquellos días cuando surgió la ida de formar el “trío”. (Stalin-Zinoviev-Kamenev) que me había de dar la batalla. Pero Lenin salió del trance; su organismo, regido por aquella voluntad indomable, hizo un esfuerzo gigantesco. El cerebro, que estaba ya a punto de morir asfixiado por falta de riego sanguíneo y que había perdido la facultad de articular sonidos, volvió a reanimarse.
A fines de mayo, me fui a un lago situado a unas ochenta verstas de Moscú, a pescar. En aquella comarca, junto al lago, había un sanatorio infantil, que llevaba el nombre de Lenin. Los niños me acompañaron por la orilla, informándose de la salud de Vladimiro Ilitch, y me entregaron una carta y un manojo de flores silvestres para que se las enviase en su nombre. Lenin no podía escribir todavía y dictó unas líneas a su secretario: “Vladimiro Ilitch me encarga de escribirle, diciéndole que le parece muy bien su idea de enviar a los niños del sanatorio de Podsolnetschnaia un regalo en su nombre, que usted les puede entregar. Le ruega también que dé las gracias a los niños por su carta cordial y por las flores, y que les diga que lamenta mucho no poder acceder a su invitación, pues no duda que a su lado se repondría totalmente”.
En el mes de julio, Lenin estaba de nuevo en pie, y si bien hasta octubre no se reintegró oficialmente al trabajo, seguía de cerca todos los asuntos y se interesaba por ellos. Durante estos meses de convalecencia, una de las cosas que más le preocuparon fue el proceso que se seguía contra los social-revolucionarios. Éstos habían asesinado a Wolordarsky y a Uritsky, herido de bastante gravedad a Lenin y atentado dos veces contra mi tren. Era cosa de tomar aquello en serio. Aunque no fuese desde el punto de vista idealista de nuestros enemigos, también nosotros sabíamos apreciar el “valor de la personalidad en la historia”. No podíamos cerrar los ojos ni alzarnos de hombros ante el peligro que amenazaba a la revolución, si permitíamos que el enemigo fuese derribando a tiros, uno tras otro, a todos nuestros caudillos.
Nuestros amigos humanitarios, de esos que no sienten frío ni calor ante las cosas, no se cansaban de repetirnos que, si bien comprendían que las represalias, en general, eran inevitables, el fusilar a un enemigo preso era salirse de los límites justos de la legítima defensa. Querían que mostrásemos “benevolencia” en aquel asunto. Clara Zetkin y otros comunistas europeos —que por aquel entonces todavía se atrevían a decirnos a Lenin y a mí, a la cara, lo que pensaban— insistían en que perdonásemos la vida a los acusados y que nos limitásemos a imponerles penas de cárcel. Esta solución era, aparentemente, la más sencilla. Pero el problema de las represalias personales cobra, en una época de revolución, un carácter muy especial, contra el que rebotan impotentes todos los humanitarios lugares comunes. La lucha gira toda ella en torno al poder, y es una lucha implacable a vida o muerte. No en otra cosa consiste la revolución. En estas circunstancias, ¿qué valor ni qué eficacia puede tener la pena de cárcel, con hombres que confían en adueñarse del Poder a la semana siguiente, para desde allí mandar cuando les llegue el turno a presidio o exterminar a los que hoy empuñan el timón? Ya se sabe que desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el valor absoluto cae la personalidad humana, la revolución es tan “condenable” como la guerra y como toda la historia humana en general. Pero este concepto de la personalidad es, a su vez, el fruto de un proceso de revoluciones que dista aún mucho de haber llegado a remate. Para que el concepto de la personalidad adquiera un sentido real y el desdeñoso concepto de la “masa” deje de ser una antítesis que se alza ante la idea filosófica privilegiada de la “personalidad”, es necesario que la propia masa conquiste por sí misma una etapa históricamente más elevada, por medio de la palanca de la revolución, o, mejor dicho, de una serie de revoluciones. No sé, ni —para decirlo sinceramente— me interesa saber, si este punto de vista será bueno o malo, a juicio de la filosofía normativa. De lo que sí tengo la absoluta convicción es de que la humanidad no conoce hasta hoy otro camino.
Estas consideraciones no intentan, ni mucho menos, “justificar” el terror revolucionario. Semejante tentativa equivaldría a dar la razón a los acusadores. Mas, veamos quiénes son estos acusadores. ¿Son los que han encendido y usufructuario la gran guerra mundial? ¿Los nuevos ricos, que ofrendan a la gloria del “soldado desconocido” el aroma de sus vegueros de sobremesa? ¿Los pacifistas que lucharon contra la guerra mientras la guerra era un concepto y que están dispuestos, por lo visto, a repetir en cuanto se les mande su repugnante mascarada? ¿Los Lloyd George, los Wilson, los Poincaré, que, para castigar el crimen de los Hohenzoller (y el suyo propio) se creyeron autorizados a dejar morir de hambre a los niños de Alemania? ¿Los conservadores de Inglaterra o los republicanos de Francia, que atizaban la guerra civil en Rusia desde fuera, puestos a buen seguro y cómodamente arrellanados, para cotizar en pingües ganancias la sangre de los que combatían? Y así podríamos seguir preguntando hasta lo infinito. Lo que a mí me interesa no es llegar a una justificación filosófica, sino ofrecer una explicación política. La revolución lo es porque coloca a todos los antagonismos que informan un proceso histórico ante esta alternativa: la vida o la muerte. ¿O es que se va a pensar que esos sujetos que a cada medio siglo andan removiendo sobre cordilleras enteras de cadáveres una cuestión como la de la nacionalidad de Alsacia-Lorena van a ser capaces de transformar su régimen social por medio de discursos de ventriloquia parlamentaria? Hasta hoy, nadie nos ha demostrado cómo podía conseguirse eso. Nosotros pudimos hacer saltar las resistencias del peñasco secular por el acero y la dinamita. Y cuando el enemigo disparaba sobre nosotros, que era generalmente con cañones forjados en los países de la democracia y la civilización, hubimos de contestar con las mismas armas. No importa que Bernard Shaw menease la barba con gesto de reproche contra los unos y los otros. ¿Quién hacía caso de sus sublimes argumentos?
Pero en el verano de 1922, la cuestión de las represalias tomó un cariz mucho más agudo, pues ahora se trataba de los caudillos de un partido que a su hora habían luchado a nuestro lado en la campaña revolucionaria contra el zarismo, y que después de triunfar la revolución de Octubre, volvieron contra nosotros las armas del terrorismo. Por los tránsfugas que se pasaron a nuestras filas de las de ellos, supimos que los principales actos terroristas no habían sido organizados, como en un principio pudimos pensar, por individuos aislados, sino por el partido entero, aunque éste no se atreviese a echar sobre sus hombros la responsabilidad de los atentados. Era inevitable la sentencia de muerte, y el tribunal no tuvo más remedio que decretarla, pero su ejecución hubiera desencadenado inmediatamente, como respuesta, una oleada de terrorismo. Limitarnos a infligir penas de cárcel, por graves que ellas fuesen, hubiera equivalido a dar alas a los terroristas, que estaban más seguros que nadie de que el Poder no duraría mucho tiempo en manos de los Soviets.
No quedaba otro camino que condicionar la ejecución de la sentencia al hecho de que el partido prosiguiese o no la campaña de atentados. O dicho de otro modo: guardar en rehenes a los caudillos del partido terrorista.
La primera entrevista que tuve con Lenin después de su restablecimiento, coincidió precisamente con los días en que se estaba viendo la causa contra los social-revolucionarios. Mi fórmula le tranquilizó, y se adhirió en seguida a ella, diciendo:
—Tiene usted razón, no hay más solución que ésa.
La curación daba a Lenin, visiblemente, grandes ánimos. Y, sin embargo, se percibía en él un cierto desasosiego interior.
—Imagínese usted —me dijo, sin poder contenerse— lo terrible que hubiera sido perder la facultad de hablar y de escribir; hubiera tenido que empezar a aprender de nuevo, como los niños.
Y posó sobre mí su mirada rápida e inquisitiva.
En octubre, se reintegró oficialmente al trabajo, volvió a ponerse al frente del Buró político y del Consejo de Comisarios del pueblo, y en noviembre empezó a pronunciar una serie de discursos en tomo al programa, que visiblemente le costaban bastante caros y que dejaban una tara desfavorable en su proceso circulatorio.
Lenin advirtió que, al amparo de su enfermedad, se habían ido tejiendo, detrás de sus espaldas y de las mías, los hilillos, muy tenues aún y apenas perceptibles, de una conjura. A los epígonos no les había parecido oportuno, todavía, volar ni quemar los puentes. Pero habían ido serrando calladamente muchos maderos y retacando las minas con dinamita. Aprovechaban todas las ocasiones para pronunciarse contra mis propuestas o iniciativas, como si estuviesen ensayando su emancipación y preparando el golpe final. Y cuando más ahondaba en los trabajos, más se inquietaba Lenin, advirtiendo los cambios producidos en aquellos diez meses, si bien procuraba no sacarlos demasiado abiertamente a la luz del día, para no empeorar las relaciones más de lo que ya lo estaban. Pero era evidente que se estaba preparando para dar una repulsa contundente al “trío”. Y estos preparativos empezó a ponerlos por obra ante varias cuestiones concretas.
Entre la docena de asuntos que yo estaba dirigiendo por el partido, es decir, privadamente y sin carácter oficial, se contaba la propaganda antirreligiosa, en la que Lenin estaba muy interesado.
Hubo de rogarme repetidas veces, y con gran insistencia, que me hiciese cargo de este asunto.
Durante la convalecencia, se enteró por no sé qué conducto de que Stalin se aprovechaba también de esta campaña para maniobrar contra mí, colocando en los puestos creados para organizar la propaganda a personas nuevas, y procurando sustraer en lo posible a mis iniciativas la organización. Lenin, desde el pueblecillo en que residía, envió al Buró Político una carta, en la que, sin que a primera vista hubiera razón alguna que lo justificase, hacía una cita de mi libro contra Kautsky y se expresaba en términos de gran alabanza respecto al autor, aunque sin mencionar su nombre ni el título de la obra. Confieso que, al principio, no comprendí que Lenin tuviese que dar este rodeo, acogiéndose al libro para condenar indirectamente las maniobras de Stalin contra mí.
Para dirigir la propaganda antirreligiosa, habían metido de por medio, casi en función de sustituto mío, a Iaroslavsky. Cuando Lenin, después de reintegrarse al trabajo, lo supo, exclamó muy indignado, dirigiéndose aparentemente a Molotov —la cosa ocurría en una sesión del Buró político—, aunque en realidad el tiro se dirigía —contra Stalin—: ¿A Iaroslavsky? ¿Pero es que no conocen ustedes a Iaroslavsky? ¡Hombre, esto es para hacer reír a cualquiera! ¿Cómo demonios quieren ustedes que este hombre dirija esa campaña?
Y por ahí adelante. La violencia que Lenin ponía en aquellas palabras podría parecer excesiva a cualquiera que no estuviese en antecedentes. Pero no se trataba exclusivamente de Iaroslavsky, a quien Lenin no podía ver; tratábase de la dirección del partido. Episodios de éstos los había a docenas.
En realidad, puede decirse que Stalin, desde que entró en contacto inmediato con él, que fue principalmente después del movimiento de Octubre, se mantuvo siempre en una tendencia bastante aguzada, aunque recatada hipócritamente, de oposición contra Lenin. Dadas sus ambiciones, grandes y colmadas de envidia, Stalin tenía que sentir por fuerza y a cada paso, su insignificancia moral e intelectual. Era evidente que hacía esfuerzos por acercarse a mí. Yo tardé en darme cuenta de que pugnaba por entrar conmigo en relaciones casi familiares. Me repelía, por aquellas cualidades que más tarde, iniciada ya la franca decadencia, habían de ser su fuerza: la mezquindad de sus miras, el empirismo, la tosquedad psicológica y aquel especial cinismo de pequeño-burgués a quien el marxismo ha liberado de muchos prejuicios, pero sin alcanzar a sustituirlos por un sistema ideológico bien digerido y compenetrado con la psicología personal. Juzgando por observaciones aisladas, que por aquel entonces me parecieron casuales y sin importancia, pero que en realidad la tenían, comprendí que Stalin esperaba encontrar en mí un apoyo contra la presión, para él insoportable, que Lenin ejercía. Ante cada una de aquellas tentativas, yo daba instintivamente un paso atrás y le dejaba a un lado. Tal vez esté aquí la raíz de aquella hostilidad fría, al principio cobarde y solapada, que Stalin fue concibiendo contra mí. Paulatinamente, con arreglo a un plan sistemático, iba reuniendo en torno suyo a las personas afines a él como tipos psicológicos, a los simples, los que vivían a la buena de Dios, sin intuiciones ni sospechas, y a todos los ofendidos y humillados. Y, por cierto, que ninguna de las tres categorías de hombres escaseaba.
Es indudable que para Lenin era más cómodo, en muchos de los asuntos corrientes, encomendarse a Stalin, Zinoviev o Kamenev, que dirigirse a mí. Lenin, atento siempre a no malgastar el tiempo propio ni el ajeno, procuraba constantemente reducir al mínimum el desgaste de fuerzas necesario para vencer los rozamientos internos. Yo tenía mis opiniones, mis métodos de trabajo, mi manera personal de ejecutar los acuerdos tomados. Lenin lo sabía de sobra y lo respetaba. Precisamente por esto tenía que saber de sobra que yo no era el más adecuado para asumir ciertos encargos.
Cuando necesitaba de ayudas puramente mecánicas para llevar a término sus planes, procuraba encomendarse a otros. Esto, en ciertos momentos, sobre todo en aquéllos en que yo me hallaba distanciado de Lenin por alguna divergencia, podía despertar en sus auxiliares la impresión de que tenía más confianza en ellos que en mí. Así se explica que Lenin, designase a Rikov y a Ziurupa como sustitutos suyos en la presidencia del Consejo de Comisarios del pueblo, y en defecto de ellos, a Kamenev. A mí, esta designación me parecía acertada. Lenin necesitaba de auxiliares prácticos y sumisos. Aquél no era un cargo para mí, y tenía que estarle agradecido de que no me hubiese puesto en el trance de ocuparlo. Jamás se me ocurrió interpretarlo como un acto de desconfianza, sino por el contrario, como una prueba, nada ofensiva ni mucho menos, de la estimación en que tenía mi carácter y nuestras mutuas relaciones.
Algún tiempo después, había de tener sobradas ocasiones de convencerme de ello. Durante todo el tiempo que medió entre el primer ataque y el segundo, Lenin sólo pudo trabajar desarrollando la mitad de las fuerzas habituales en él. Se le estaban presentando a cada momento molestias que, aunque no eran importantes de suyo, lo eran como síntomas de que el sistema circulatorio no funcionaba bien. En una sesión del Buró político, al levantarse para alargarle a no sé quién una esquela —de aquellas que estaba mandando constantemente, para ganar tiempo en los trabajos—, noté que vacilaba un poco. Lo advertí porque vi que se le demudaba el rostro. Era uno de los muchos avisos que le enviarían los centros vitales. Él, por su parte, no se hacía tampoco ninguna ilusión.
Estaba meditando constantemente cómo marcharían las cosas sin él, cuando él faltase. Fue entonces cuando concibió aquel documento que había de adquirir más tarde tanta fama bajo el nombre de “Testamento de Lenin”. Durante aquel período —unas semanas antes de sobrevenir el segundo ataque—, tuvo una larga conversación conmigo acerca del curso ulterior de mis trabajos. Esta conversación la hube de comunicar, a raíz de celebrarse y en vista de la gran importancia política que tenía, a una serie de personas (Rakovsky, J. L. Smirnov, Sosnovsky, Preobrachensky, y algunas otras). Así se explicará que se me haya quedado grabada fielmente en la memoria.
La cosa fue del modo siguiente: El Comité central de la Liga de Obreros de la cultura envió una comisión a visitarnos a Lenin y a mí con el ruego de que yo me hiciese cargo, complementariamente, del departamento de Instrucción pública, al modo como durante un año había regentado el Comisariado de Transportes. Lenin quiso conocer mi opinión. Le contesté que las dificultades con que tropezaba la labor de Instrucción pública procedían, como todas, del aparato administrativo.
—Sí —dijo Lenin interrumpiéndome—, la burocracia está tomando aquí unas proporciones espantosas; yo me quedé verdaderamente asustado, cuando me reintegré al trabajo, viendo los vuelos que esto tomaba Pero precisamente por eso no debía usted, a mi juicio, ocuparse de más departamentos que del de Guerra.
Y con una gran pasión, insistencia y manifiesta excitación, Lenin me expuso su plan. Me dijo que las energías que él podría consagrar a la dirección de los trabajos, eran limitadas.
—En cuanto a las personas llamadas a suplirme, usted las conoce. Kamenev, que es sin duda un político hábil, carece de dotes administrativas. Ziurupa está enfermo. Rikov acaso tenga talento administrativo, pero no tiene más remedio que volver al Consejo Supremo de Economía. Es necesario que se le designe a usted para sustituirme. Dada la situación ante que nos encontramos, hay que proceder a una nueva y radical agrupación de personas.
Nuevamente llamé la atención acerca del “aparato administrativo”, que hasta para desarrollar mi labor en el Comisariado de Guerra me ponía obstáculos, cada vez mayores.
—Pues bien, dé usted mismo al traste con el aparato —me replicó vivamente Lenin, queriendo con estas palabras aludir a una frase que yo usara en cierta ocasión.
Le contesté que no me refería solamente a la burocracia del Estado, sino también a la del partido, y que el nudo de todas las dificultades estaba en la fusión de los dos aparatos y en la ayuda mutua que se prestaban los grupos influyentes, compenetrados en torno a la jerarquía de los secretarios del partido. Lenin me escuchaba con gran atención y asentía a mis palabras con aquella especie de nota profunda que solía sacar cuando estaba plenamente convencido de que su interlocutor le comprendía sin la menor sombra de duda y se decidía a abandonar todas las formas convencionales de la conversación, para limitarse a hablar, escueta y abiertamente, de lo que le parecía más importante y más le preocupaba. Después de reflexionar breves instantes, Lenin me preguntó, sin andarse con rodeos: —¿De modo que lo que usted propone es dar la batalla, no sólo a la burocracia del Estado, sino también a la del Comité central?
Me eché a reír, de puro asombro. El organismo burocrático del Comité era precisamente el centro de todo el aparato staliniano.
—Puede que tenga usted razón.
—Pues bien —prosiguió Lenin, visiblemente satisfecho de que llamáramos a las cosas por su nombre, entrando de lleno en el meollo del asunto— le propongo a usted que formemos un bloque contra la burocracia en general y contra la del Comité en particular.
—Nada más honroso que asociarse con una buena, persona para una obra buena —le contesté.
Convinimos en que volveríamos a vernos dentro de poco tiempo. Lenin me propuso que meditase acerca del aspecto de organización del asunto. Su intención era crear una especie de comisión para la represión del burocratismo, que se incorporaría al Comité central, y a la cual perteneceríamos los dos. En realidad, esta comisión tendría por cometido servir de palanca para descoyuntar la fracción de Stalin, que era la verdadera espina dorsal de aquel régimen burocrático a la par que creaba dentro del partido las condiciones necesarias para que yo pudiera ocupar el puesto de sustituto de Lenin y, según su propósito, el de sucesor suyo en la presidencia del Consejo de Comisarios del pueblo.
Sólo teniendo en cuenta todo esto, cobra sentido y razón de ser esa declaración suya a que se ha dado el nombre de “testamento”. En ella, Lenin menciona nominalmente a seis personas, cuya fisonomía respectiva traza, sopesando muy cuidadosamente las palabras. La finalidad indiscutible que el “testamento” se proponía era facilitarme a mí la tarea de dirección. Lenin pretende, naturalmente, conseguir su propósito evitando en lo posible los rozamientos personales. Habla de todo el mundo con la mayor prudencia. A los juicios que encierran un fondo condenatorio procura rodearlos de una cierta sombra de suavidad. Completando esta táctica, corrige también con algunas salvedades la designación resuelta que hace de quien ha de ocupar el primer lugar. Pero al llegar a la silueta que traza de Stalin, el documento cambia de tono, y el tono cobra carácter manifiestamente hostil en la apostilla puesta más tarde por su autor al “testamento”.
Hablando de Zinoviev y de Kamenev, dice, como el que no quiere la cosa, de pasada, que su capitulación del año 17 no tenía nada de “casual”; es decir, que lo llevaban en la masa de la sangre. Es evidente —da a entender— que hombres como éstos no eran capaces de acaudillar una revolución, pero aconseja que no se les eche en cara su pasado. De Bujarin dice que, si bien no es un marxista, sino un escolástico, es un hombre muy agradable. De Piatakov, que era muy capaz en el terreno administrativo, pero como político una nulidad; que acaso estos dos últimos, Bujarin y Piatakov, pudiesen aprender todavía algo; que el más capaz de todos era Trotsky, si bien tenía un defecto: exceso de confianza en sí mismo. Que Stalin era hombre zafio, desleal, que propendía al abuso de los poderes confiados a él por el partido. Y que era necesario removerle, para evitar una escisión.
Tal es el sentido que inspira todo el “testamento”, viniendo a completar y explicar la propuesta que Lenin me hiciera la última vez que conversamos.
Lenin no llegó a saber con certeza quién era Stalin hasta después de Octubre. Le tenía en cierta estima por su dureza de carácter y su sentido práctico, hecho en tres cuartas partes de astucia. Pero, a cada paso que daba, tropezaba siempre con su gran ignorancia, con su increíble estrechez de horizonte político y con una tosquedad moral y una falta de escrúpulos verdaderamente extraordinarias. Stalin escaló el puesto de Secretario general contra la voluntad de Lenin, que sólo le toleré allí mientras él pudo dirigir personalmente el partido. En cuanto se reintegró al trabajo, después del primer ataque, con la salud quebrantada, Lenin no dejó de ocuparse un solo momento del problema de la dirección del partido, en todo su alcance. De esta preocupación nació la conversación que tuvo conmigo, como más tarde el “testamento”. Las últimas líneas de este documento fueron escritas el día 4 de enero. Desde aquella fecha aún transcurrieron dos meses, en los cuales se aclaró totalmente la situación. Ahora, Lenin ya no se contentaba con preparar la destitución de Stalin del cargo de Secretario general, sino que se disponía a hacer que fuese descalificado por el partido. En todas las cuestiones que se planteaban: en la del monopolio del comercio exterior, en la cuestión de las nacionalidades, en la del régimen del partido, en la de la inspección de los obreros y campesinos y en punto a la comisión de vigilancia, toda su preocupación, sistemática y tenazmente manifestada, era encauzar las cosas de tal modo que en el 12.º congreso que había de celebrarse pudiera asestar muerte al burocratismo, al régimen de pandillaje, al funcionarismo, al despotismo, a la arbitrariedad y a la grosería, en la persona de Stalin.
¿Le hubiera sido dado a Lenin llevar a cabo la renovación de personas que se proponía dentro del partido? En aquellos momentos, indudablemente. Había precedentes en abundancia, y entre ellos, uno bastante próximo y muy elocuente. Durante, la convalecencia de Lenin, ausente éste en el campo y ausente yo también de Moscú, el Comité central, en noviembre de 1922, tomó, por unanimidad, un acuerdo que asestaba al monopolio del comercio exterior una puñalada por la espalda. Lenin y yo, cada cual por su parte y sin previo convenio, alzamos el grito contra aquello; luego, nos pusimos de acuerdo por carta y tomamos nuestras medidas combinadamente. A las pocas semanas, el Comité central derogaba el acuerdo, con la misma unanimidad con que lo adoptara. El día 21 de diciembre, Lenin me escribió una carta celebrando el triunfo en los siguientes términos: “Camarada Trotsky: Por lo visto, hemos conseguido tomar la posición sin disparar un solo tiro, por medio de una simple maniobra. Mi parecer es que no debemos detenernos aquí, sino seguir atacando ”.
Es seguro que nuestra campaña combinada contra el Comité hubiera terminado en una franca victoria a comienzos del año 23. Y no me cabe la menor duda de que, si en vísperas del 12.º congreso del partido, yo hubiera roto por mi cuenta el fuego contra el burocratismo staliniano, acogiéndome a la idea en que se inspiraba el “bloque” concertado con Lenin habría conseguido luna victoria completa sin necesidad de que éste interviniese. Lo que no aseguro es que hubiera conseguido sostener indefinidamente esta victoria. Para poder decir a ciencia cierta hasta cuándo hubiera logrado yo mantener mi posición triunfante, habría que tener en cuenta una serie de procesos objetivos que se desarrollaron en el país, entre la clase obrera y en el seno del propio partido. Éste es ya un tema aparte, y de bastante consideración. En el año de 1927, N. K. Krupskaia hubo que decir que, de vivir Lenin, Stalin le tendría recluido ya, seguramente, en una cárcel. Creo que no se equivocaba. No se trata exclusivamente de la persona de Stalin, sino de las fuerzas y circunstancias de que Stalin, aun sin saberlo, es expresión. Pero en los años 1922 y 1923, aún era posible conquistar el puesto de mando dando abiertamente la batalla a la fracción, que empezaba a formarse rápidamente, de los funcionarios socialnacionalistas, los usurpadores del partido, los explotadores de la revolución de Octubre y los epígonos del bolchevismo. El obstáculo principal que se alzaba ante esta batalla era el estado de Lenin. Confiábamos en que volvería a salir del ataque, como había salido del primero, y que tomaría parte personal en las tareas del 12.º congreso, como él mismo daba por supuesto al celebrarse el anterior. Los médicos nos daban esperanzas, aunque cada vez con menor firmeza. La idea de un “bloque” entre él y yo para dar la batida al aparato y a la burocracia, era sólo conocida, por aquel entonces, de Lenin y de mí, aunque los demás vocales del Buró político sospechaban algo. Las cartas de Lenin a propósito de la cuestión nacional y el “testamento” permanecían en el mayor secreto. Mi campaña se hubiera interpretado, o a lo menos hubiera podido interpretarse, como una batalla personal reñida por mí para conquistar el puesto de Lenin al frente del partido y del Estado. Y yo no era capaz de pensar en esto sin sentir espanto. Parecíame que ello había de producir una desmoralización tal en nuestras filas, que, aun dado caso de que triunfase, pagaría el triunfo demasiado caro. En todos los planes y cálculos que pudieran hacerse, se deslizaba siempre un factor decisivo, que era una incógnita: el propio Lenin y su estado de salud. ¿Estaría él, para entonces, en condiciones de exponer personalmente su opinión? ¿Llegaría a tiempo de hacerlo? ¿Sería el partido capaz de comprender que, al dar esta batalla, Lenin y Trotsky luchaban por el porvenir de la revolución, y que no era Trotsky personalmente el que se debatía por ocupar la vacante de Lenin? Dada la posición especial que éste ocupaba dentro del partido, la incertidumbre reinante acerca de su estado convertíase en una incertidumbre acerca de la situación del partido en general. El estado de interinidad se iba alargando. Y la demora laboraba por los epígonos, puesto que Stalin, como Secretario general que era, se veía convertido, de hecho, durante el “interregno”, en el verdadero jefe.
Vinieron los primeros días de marzo de 1923. Lenin seguía postrado en su lecho de enfermo, en el gran edificio del Senado. Se avecinaba el segundo ataque, precedido por una serie de pequeños síntomas monitorios. Yo hube de meterme en cama durante varias semanas con un ataque de ciática. Teníamos el domicilio en la antigua “Casa de los Caballeros”, separada de las habitaciones de Lenin por el gigantesco patio del Kremlin. Ni él ni yo podíamos acudir al teléfono. Además, a Lenin le habían sido terminantemente prohibidas por los médicos las conversaciones telefónicas.
Dos secretarias suyas, Fotieva y Glasser, nos servían de enlace. Me dijeron, por encargo de Vladimiro Ilitch, que éste estaba extraordinariamente disgustado con la campaña que venía haciendo Stalin para preparar el Congreso del partido y, sobre todo, con las maquinaciones que urdía en Georgia para formar las fracciones del modo que mejor le conviniese. “Vladimiro Ilitch prepara una bomba contra Stalin, para el congreso del partido”. Tales fueron, literalmente, las palabras de Fotieva. Lo de la “bomba” procedía del propio Lenin. “Vladimiro Ilitch quiere que tome usted por su cuenta lo de Georgia; sabiendo que usted se encarga de ello, se quedará tranquilo”. El día 5 de marzo Lenin dictó las siguientes líneas, dirigidas a mí: “Estimado camarada Trotsky: Querría rogarle a usted muy encarecidamente que se encargase de defender en el Comité central del partido la causa de Georgia. El asunto está encomendado de momento a los cuidados de Stalin y Dserchinsky, de cuya imparcialidad no puedo fiarme. Antes al contrario. Si usted quisiera hacerse cargo de la defensa, me quedaría tranquilo. Si por cualquier razón no pudiera acceder a ello, le ruego que me devuelva todos los materiales, en cuyo caso interpretaré la devolución en sentido negativo. Le saluda cordialmente como camarada, Lenin”.
¿Por qué se habrá embrollado tanto este asunto?, me pregunté. Resultó que Stalin había vuelto a defraudar la confianza que Lenin pusiera en él. Para afirmar su influencia sobre Georgia, no tuvo inconveniente —a espaldas de Lenin y de todo el Comité central, auxiliado por Ordchonikidse y sin que Dserchinsky lo viese tampoco con malos ojos— en echar la zancadilla a los mejores elementos del partido, cubriéndose ilegítimamente con la autoridad del Comité central, que no tenía. Se aprovechó de la circunstancia de que Lenin, postrado en cama, no podía hablar con los compañeros, para informarle mentirosamente. Pero Lenin encargó a sus secretarias que le reuniesen todos los materiales y elementos de juicio que hubiese acerca del asunto y resolvió intervenir personalmente. Es difícil saber qué le indignaría más, si la deslealtad personal de Stalin o la tosca política burocrática seguida por éste en el problema de las nacionalidades. Acaso fuesen las dos cosas a la vez. Se preparó para la lucha, pero temía no poder intervenir personalmente en el Congreso, y esto le traía enormemente preocupado.
—¿Por qué no habla usted del asunto con Zinoviev y Kamenev? —le sugirieron las secretarias.
Pero él rechazó de mal humor la sugestión. Preveía claramente que Zinoviev y Kamenev, en cuanto él abandonase la dirección de los negocios, se conjurarían con Stalin contra mí, traicionándole, por consiguiente, a él mismo.
—¿Saben ustedes qué posición ha tomado Trotsky en el asunto de Georgia? —preguntó Lenin a sus secretarias.
—Trotsky intervino en el pleno, y lo hizo coincidiendo en un todo con el pensamiento de usted —contestó la Glasser, que había desempeñado en el pleno las funciones de secretaria.
—¿Está usted segura? —tornó a preguntar Lenin.
—Lo estoy; Trotsky acusó a Ordchonikidse, a Woroshilov y a Kalinin de que planteaban falsamente la cuestión de las nacionalidades.
—¡Entérese usted bien! —le dijo Lenin.
Al día siguiente, la Glasser, me entregó en el transcurso de la sesión del Comité central, que se celebraba en mi domicilio, una esquela en que resumía concisamente mi discurso del día anterior, terminando con estas palabras: “Dígame si le he entendido a usted bien”.
—¿Para qué quiere usted saberlo? —le pregunté.
—Me lo pregunta Vladimiro Ilitch —me contestó. “Está bien”, le dije por escrito.
Stalin observaba un tanto inquieto aquel intercambio de esquelas Después que Vladimiro Ilitch hubo leído lo que habíamos escrito en el papel —me contó más tarde la Glasser—, se puso muy contento y dijo: “¡Ah, ahora la cosa cambia de aspecto!”, y me encargó que le entregase a usted todos estos materiales manuscritos que estaban destinados a servir para su “bomba” en el 12.º congreso.
Ahora, ya veía claras las intenciones de Lenin: quería exponer ante el partido entero, sobre el ejemplo de la política de Stalin, y de una manera despiadada, los peligros que encerraba aquella degeneración burocrática de la dictadura.
—Kamenev sale mañana para una Conferencia del partido en Georgia —le dije a la Fotieva, la otra secretaria. Me gustaría hacerle conocer las notas de Lenin para convencerle de que siguiese en Georgia una línea de conducta acertada. Pregúntele usted a Ilitch.
Un cuarto de hora después, la Fotieva volvía, jadeante, diciendo:
—¡De ninguna manera!
—¿Y por qué?
—Vladimiro Ilitch dice que Kamenev le ira inmediatamente con el cuento a Stalin y que éste simulará llegar a una avenencia, para luego faltar a ella.
—¿Pero tan allá han llegado las cosas, que Ilitch no cree ya posible llegar a una avenencia provechosa con el propio Stalin?
—No, Ilitch no se fía de Stalin, y se propone atacarle abiertamente delante de todo el partido. Tiene preparada una bomba.
Como una hora después de esta conversación, la Fotieva volvió a donde yo estaba, con una carta de Lenin dirigida a Mdivani, un viejo revolucionario, y a otros adversarios de la política de Stalin en Georgia. Lenin les decía: “Estoy pendiente con verdadero interés de vuestro asunto. Me tiene profundamente indignado la grosería de Ordchonikidse y la tolerancia que están mostrando Stalin y Dserchinsky. Preparo materiales y un discurso para intervenir en vuestra defensa”. De esta carta dirigía una copia a mí y otra a Kamenev. Esto me extrañó.
—¿Es que Vladimiro Ilitch lo ha pensado mejor? —pregunté a la secretaria.
—Sí, su estado de salud empeora por momentos. No se puede hacer caso de los informes tranquilizadores que dan los médicos. Ya le cuesta esfuerzo hablar. Lo de Georgia le tiene preocupadísimo, y teme que la enfermedad le imposibilite para tomar cartas en el asunto. Al darme la carta, me dijo: “Conviene, para no perder tiempo, actuar resueltamente, anticipándose.
—¿Entonces, eso quiere decir que puedo hablar ya con Kamenev?
—Sin duda alguna.
—Vaya usted a llamarle de mi parte.
Kamenev tardó cosa de una hora en presentarse. Venía en un estado de completa perplejidad. El plan del trío Stalin-Zinovief-Kamenev hacía ya tiempo que estaba ultimado. El vértice de este triángulo se enderezaba contra mí. Toda la misión que se proponían aquellos conspiradores era preparar una base firme de organización contra Trotsky y coronar al trío como sucesor legítimo de Lenin. La breve carta de éste venía a clavarse en el plan como una aguzada quilla. Kamenev no sabía cómo había de conducirse, y me lo confesó con bastante sinceridad. Le di a leer las notas de Lenin. Era lo bastante experto como político para comprender en seguida que lo que a Lenin le interesaba no era, pura y exclusivamente, el asunto de Georgia, sino la posición de Stalin en el partido. Kamenev me hizo algunas declaraciones complementarias. Me dijo que acababa de estar con Nadeida Constantinovna Krupskaia, llamado por ella, y que, con una gran preocupación, le había contado que Vladimiro Ilitch acababa de dictar taquigráficamente una carta para Stalin, en la que rompía todo género de relaciones con él. La causa inmediata de este paso tenía un carácter semipersonal. Stalin hacia grandes esfuerzos por mantener a Lenin aislado de toda fuente de información, comportándose bastante cínicamente, a este respecto, con Nadeida Constantinovna.
—Pero usted —agregó Krupskaia— conoce a Ilitch y sabe que jamás hubiera procedido a romper las relaciones personales con Stalin, si a la vez no creyera necesario anularle políticamente.
Kamenev estaba la mar de excitado y muy pálido. El suelo vacilaba bajo sus pies. No sabía sobre qué pie pisar ni en qué dirección había de moverse. Es posible que temiese simplemente el que yo fuese a tomar represalias contra su persona. Procuré explicarle la situación, tal como yo la veía.
—Hay hombres —le dije— que son capaces de lanzarse a un peligro real para escapar de otro puramente imaginario. Tome usted nota de ello, y hágalo saber así a los demás: nada más lejos de mi ánimo que la intención de librar una batalla en el congreso del partido por ningún género de cambios de organización. Yo soy partidario del statu quo. Si Lenin recobra la salud a tiempo, cosa que por desgracia no es e esperar, procuraré volver a cambiar impresiones con él acerca de este asunto.
Soy contrario de que se destituya a Stalin, de que se expulse a Ordchonikidse y de que se separe a Dserchinsky del Comisariado de Transportes. Por lo demás, estoy substancialmente de acuerdo con Lenin. Creo que debe mortificarse radicalmente la política seguida en punto a las nacionalidades, cesar en las persecuciones contra los adversarios de Stalin en Georgia y acabar con la presión administrativa que se ejerce sobre el partido; creo, además, que debemos orientarnos de una manera decidida hacia la industrialización del país y procurar que entre los dirigentes haya una colaboración honrada. La proposición presentada por Stalin en lo referente al problema nacional no es aceptable. El brutal y cínico avasallamiento por parte de los representantes de la “nación dominadora” desempeña en ella el mismo papel que la protesta y la resistencia de los pueblos pequeños, débiles y rezagados. He procurado dar a mi propuesta la forma de una serie de enmiendas hechas a la proposición de Stalin, para de este modo facilitarle el cambio de rumbo. Pero es necesario que se corrija radicalmente la orientación. Asimismo es necesario que Stalin dirija inmediatamente una carta a la Krupskaia, dándole excusas por su conducta grosera, y que esta conducta cambie realmente. No hace falta que se exponga demasiado. Aquí las intrigas sobran, y lo que hace falta es una honrada colaboración. Y en cuanto a usted —dije, refiriéndome a Kamenev—, debiera variar también radicalmente de rumbo en la Conferencia de Tiflis, para compenetrarse con los partidarios que tiene en Georgia la política nacional de Lenin.
Kamenev respiró tranquilo. Aceptó todo lo que le propuse. Lo único que temía era que Stalin se resistiese, que se fuese a mostrar —tales fueron sus palabras— grosero y encaprichado”.
—No lo creo, pues, tal como están las cosas, no le queda apenas otra salida.
Tarde ya de la noche, Kamenev vino a comunicarme que había visitado a Stalin en el pueblecillo en que éste se encontraba, y que aceptaba todas las condiciones. Me dijo que la Krupskaia había recibido ya una carta suya disculpándose, si bien no pudo enseñarla a Lenin, que se encontraba peor. Pareciome, sin embargo, que la voz de Kamenev tenía ya otro tono que antes, al despedirse.
Hasta pasado algún tiempo, no comprendí que el cambio de tono respondía precisamente al empeoramiento de Lenin. En seguida de llegar a Tiflis, recibió un telegrama cifrado de Stalin, en que éste le comunicaba que Lenin había tenido un nuevo ataque y que no podía hablar ni escribir. En la Conferencia de Georgia, Kamenev tomó partido por la política del primero contra la del segundo. Ahora que ya estaba ungido por un perjurio personal, el trío era un hecho.
El ataque de Lenin no iba sólo contra la persona de Stalin, sino que se hacía también extensivo a su estado mayor, sobre todo a los cómplices y auxiliares Dserchinsky y Ordchonikidse. Sus nombres aparecen repetidamente en la correspondencia sostenida por Lenin acerca de la cuestión de Georgia.
Dserchinsky era hombre de una gran pasión explosiva. Su energía se mantenía en tensión por medio de constantes descargas eléctricas. Por insignificante que fuese la cuestión que se discutía, montaba en seguida en furia, las aletas delgadas de su nariz empezaban a temblar, los ojos despedían fuego y la voz tomaba un tono agudo, quebrándose a cada paso. A pesar de esta alta tensión nerviosa, Dserchinsky no conocía la apatía ni los estados de depresión. Encontrábase, por decirlo así, en estado de movilización continua. En cierta ocasión, Lenin hubo de compararlo a un fogoso caballo de pura sangre. En todos los asuntos en que tenía que intervenir, se le turbaba en seguida la vista y se ponía a defender con gran pasión, intransigencia y fanatismo a sus colaboradores contra cualesquiera críticas, sin que a él personalmente le tocase nada: Dserchinsky sólo vivía para la causa.
No era hombre de ideas propias. Ni se tenía tampoco, a lo menos mientras vivió Lenin, por un político. Varias veces, y en las más diferentes ocasiones, hubo de decirme: “Yo acaso no sea un mal revolucionario, pero no tengo nada de caudillo, de estadista, ni de político”. En estas palabras había algo más que modestia; esta valoración de sí mismo, era exacta, en lo substancial. Se pasó muchos años luchando al lado de Rosa Luxemburgo y haciendo suyo, no sólo el combate que ésta libraba contra el patriotismo polaco, sino también el que sostenía contra el bolchevismo. En el año 17 se pasó al partido bolchevique. Lenin, muy satisfecho, me dijo: “No queda en él rastro del pasado”. Durante dos o tres años, sintió una afección especial por mí. Últimamente se había ido a formar en las filas de Stalin. En punto a la labor económica, su fuerte era el temperamento: imprecaba, daba impulso a las cosas, arrastraba a los demás. Pero carecía de un plan meditado respecto al desarrollo que había que imprimir a la Economía. Compartía todos los errores de Stalin y los defendía con aquella pasión que le caracterizaba. Este hombre murió casi de pie, cuando acababa apenas de descender de la tribuna desde la que clamara iracundo contra la oposición.
Lenin entendía que al segundo aliado de Stalin, Ordchonikidse, era necesario expulsarlo del partido, romo sanción contra sus actos de despotismo burocrático en el Cáucaso. Yo me opuse. Lenin me contestó por un secretario: “Al menos, por dos años”. ¡Cuán lejos estaba Lenin, en aquel momento de pensar que este mismo Ordchonikidse a quien quería expulsar del partido había de llegar, corriendo el tiempo, a presidir la comisión de vigilancia proyectada por Lenin para dar la batalla a los excesos burocráticos de Stalin y mantener alerta la conciencia del partido!
Aparte de los fines políticos generales que se proponía, la campaña iniciada por Lenin tenía por misión crear las condiciones más favorables para mi labor directiva, ya fuese en colaboración con él, si llegaba a reponerse, o en su sustitución, si no alcanzaba a resistir la enfermedad. Pero aquella batalla, que no pudo llevarse hasta el fin, ni siquiera hasta la mitad, dio resultados contrarios a los que se proponía. Lenin, en realidad, apenas tuvo tiempo más que a retar a Stalin y a sus aliados para el combate, sin que ello trascendiese al partido, pues no salió de entre las personas más directamente interesadas. El primer aviso sirvió para que la fracción de Stalin —que por aquel entonces se reducía al consabido trío— apretase las filas. El estado de interinidad seguía vigente. Stalin continuaba timoneando la nave burocrática. La selección artificial de personas seguía su curso veloz. Cuanto más débil se sentía el trío intelectualmente, cuando más me temía —y me temía, porque quería derribarme—, tanto más tenía que apretar los tornillos del régimen imperante dentro del partido y del Estado. Bastante tiempo después, en el año 1925, Bujarin hubo de contestarme, en una conversación privada, replicando a la crítica que yo hacía del régimen que se venía siguiendo en el partido: —Si no nos gobernamos democráticamente, es porque le tenemos a usted.
—Procuren ustedes sobreponerse a ese miedo —le aconsejé— y vamos a ver si conseguimos trabajar de acuerdo provechosamente.
Pero aquel consejo no sirvió de nada.
El año de 1923 había de presenciar una campaña intensiva, aunque todavía recatada, para estrangular y deshacer el partido bolchevista. Lenin forcejeaba con la espantosa enfermedad. El trío forcejeaba con el partido. En la atmósfera flotaba una tensión agobiante, que al llegar el otoño había de descargarse en una tormenta de discusiones contra la oposición. Comenzaba la segunda etapa de la revolución: la campaña contra el “trotskismo”. En realidad, era la campaña contra la herencia de Lenin.
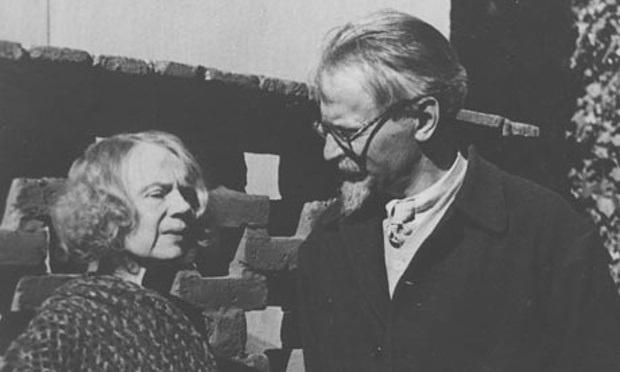
1937: Trotsky con Natalia Sedova
Regresar al índice
Los epígonos conspiran
Corrían las primeras semanas del año 23. Avecinábase el 12.º congreso del partido. No había apenas esperanzas de que Lenin pudiese tomar parte en él. Esto planteaba, con carácter apremiante, la cuestión de quién había de pronunciar ante la asamblea el discurso —resumen acerca de la situación política. Al tratarse de esto en la sesión del Buró político, Stalin dijo: “Trotsky, naturalmente”.
Inmediatamente esta opinión fue sostenida por Kalinin, Rikov y Kamenev, aunque éste lo hacía visiblemente de mala gana. Yo me opuse. Al partido no podía producirle buena impresión que ninguno de nosotros intentase sustituir a Lenin. Por una vez, no tendríamos más remedio que prescindir del discurso político de orientación, limitándonos a exponer lo estrictamente necesario a propósito de algunos puntos concretos del orden del día. Además, advertí que entre nosotros mediaban diferencias en la manera de apreciar los problemas económicos.
—¿Cuáles son esas diferencias? —me replicó Stalin, y Kalinin añadió:
—En casi todos los asuntos, el Buró Político acepta las proposiciones de usted.
Zinoviev estaba de vacaciones en el Cáucaso. La cuestión se quedó sobre el tapete. Desde luego, accedí a exponer ante el Congreso la situación de la industria.
Stalin, que sabía la tormenta que sobre su cabeza iba a desencadenar Lenin, procuraba hacerme la corte por todos los medios. Dijo y repitió que el discurso político debía correr a cargo de la persona más popular e influyente del Comité central después de Lenin, que era Trotsky; que el partido lo esperaba así y que no se sabría explicar el que así no fuese. Y el caso es que sus esfuerzos por aparecer gatunamente amable conmigo me lo hacían más insoportable todavía que cuando abiertamente daba rienda suelta a su hostilidad, pues los motivos de aquellas carantoñas resaltaban con demasiada evidencia.
Zinoviev regresó del Cáucaso. A mis espaldas estaban celebrándose constantes deliberaciones fraccionales, en que por aquel entonces tomaban parte todavía pocas personas. Zinoviev hizo manifestación de sus deseos de encargarse del discurso político. Kamenev preguntó a los “viejos bolcheviques” de mayor intimidad, la mayoría de los cuales habían vivido alejados del partido por espacio de diez a quince años: —¿Vamos a tolerar, realmente, que Trotsky se erija en jefe exclusivo del partido y del Estado?
Recatándose por los rincones, empezaban a hurgar en el pasado y a traer a la memoria las antiguas diferencias que me habían mantenido separado de Lenin. Era la especialidad de Zinoviev. Entre tanto, el estado de Lenin se había agravado bruscamente; por este lado no amenazaba, pues, ningún “peligro”. El trío adoptó la decisión de que el discurso político correría a cargo de Zinoviev.
Al formularse la propuesta ante el Buró político, después de bien madurada entre bastidores, yo no contradije. Todo aquello tenía un marcado carácter de interinidad. Diferencias manifiestas de criterio no las había, y no se veía tampoco que el “trío” siguiese una línea política definida. Al principio, habíanse aprobado sin debate mis tesis sobre la industria. Más tarde, cuando comprendieron que ya no había que temer que Lenin se reintegrase al trabajo, los del trío, temerosos de que el congreso del partido fuese a prepararse demasiado pacíficamente, dieron un viraje brusco.
Ahora, esforzábanse en aprovechar todas las ocasiones para enfrentarme con los dirigentes del partido. En los últimos momentos, cuando ya el congreso estaba a punto de reunirse. Kamenev presentó una enmienda a mi proposición, ya aprobada, que hacía referencia a la clase campesina.
No hay para qué detenerse a analizar aquí aquella enmienda, que no tenía contenido alguno teórico ni político, sino un carácter de pura provocación. Su finalidad era servir de punto de apoyo para las acusaciones que habían de hacérseme —aunque de momento no saliesen de entre bastidores— por mi “menosprecio” de los campesinos. Tres años después, cuando había roto con Stalin, Kamenev me contó, con ese cinismo bonachón que le caracteriza, cómo se había guisado aquella acusación, que, naturalmente, ninguno de sus autores tomaba en serio.
El querer operar en política con criterios morales abstractos es una empresa condenada de antemano al fracaso. En política no hay más moral que la que se desprende de la política misma, como una de sus funciones. Pero, sólo la política que se pone al servicio de una gran misión histórica es capaz de atenerse para sus actos a métodos morales que no admitan tacha. Al descender el nivel de los problemas políticos, desciende también, inevitablemente, su nivel moral. Es sabido que Fígaro se negaba a establecer ningún género de diferencia entre la política y la intriga. ¡Y eso que vivió antes de la era del parlamentarismo! Cuando esos predicadores moralistas de la democracia, burguesa quieren encontrar en la dictadura revolucionaria, como tal, la fuente de costumbres políticas degeneradas, no le queda a uno más que alzarse piadosamente de hombros. Sería muy instructivo poder tomar y proyectar una película del parlamentarismo moderno, aunque sólo abarcase los episodios de un año; siempre y cuando que el aparato de toma de vistas no se colocase precisamente junto al sitial del presidente del Parlamento, en el momento de ser aprobada una proposición patriótica, sino en otros lugares muy distintos: en los despachos de los banqueros y los industriales, en los rincones de las redacciones periodísticas, junto a los príncipes de la Iglesia; en los salones de las damas de la política, en los ministerios, etc., permitiendo también que la óptica de la cámara cinematográfica echase una mirada que otra a la correspondencia secreta de los caudillos de los partidos Lo que sí puede decirse, porque es cierto, es que a una dictadura revolucionaria se la debe medir con un rasero más exigente, en punto a costumbres políticas, que a los hábitos parlamentarios. Las armas y los métodos de la dictadura reclaman, aunque sólo sea por su aguzado filo, una asepsia mucho más cuidadosa. Una zapatilla sucia no tiene gran importancia.
Pero una navaja de afeitar sucia es harto peligrosa. Los métodos seguidos por el “trío” significaban ya, de suyo, un descenso en el nivel político.
La dificultad de mayor monta con que se encontraban los conspiradores era el tener que darme la batalla abiertamente, a la faz de las masas. Zinoviev y Kamenev eran conocidos de la clase obrera, que gustaba de oírles hablar. En el seno del partido, no gozaban de autoridad moral alguna. Estaba demasiado fresca en el recuerdo todavía la conducta seguida por ellos en el año 17. A Stalin apenas lo conocía nadie, fuera del puñado de viejos bolcheviques que le rodeaba. Algunos de mis amigos me decían: —¡Verá usted cómo no se atreven a manifestarse contra usted a la luz del día! En la conciencia del pueblo, el nombre de usted se halla inseparablemente unido al de Lenin. ¡Es muy difícil borrar de un manotazo los recuerdos de la revolución de Octubre, del ejército rojo y de la guerra civil!
Yo no compartía esta opinión. La autoridad personal tiene en política, sobre todo en política revolucionaria, una importancia muy grande, imponente acaso, pero nunca decisiva. Son procesos mucho más profundos, procesos de masas, los que deciden en última instancia la suerte de las autoridades personales. Cuando la revolución seguía una línea ascensional, las calumnias lanzadas contra los caudillos del bolchevismo no hicieron más que fortalecer el prestigio de los bolcheviques. Ahora que la revolución iba en descenso, la campaña de difamación seguida contra las mismas personas, podía ser un arma de triunfo en manos de la reacción termidoriana.
La marcha objetiva de las cosas, dentro del país y en la Palestra mundial, era favorable a mis adversarios. Y, sin embargo, no fue empresa fácil la suya. Los libros comunistas, la Prensa, los agitadores vivían con la mirada puesta en el ayer, en que resaltaban unidos los, nombres de Lenin y Trotsky. Hubo que dar un viraje de 180 grados, no de una vez, naturalmente, sino en varias etapas. Para que se vea lo brusco que el viraje tenía que ser, voy a reproducir aquí algunas muestras, que dan idea del tono en que venía expresándose la Prensa del partido respecto a los caudillos de la revolución.
El día 14 de octubre de 1922, cuando Lenin se hubo reintegrado al trabajo después del primer ataque, he aquí lo que escribía Radek para la Pravda: “Si del camarada Lenin podemos decir que es el cerebro de la revolución, que impera por el mecanismo de transmisión de la voluntad, el camarada Trotsky es la voluntad férrea, domada por el cerebro. Los discursos de Trotsky son como la voz de la campana que llama al trabajo. En ellos resalta con una gran claridad toda su importancia y razón de ser, la razón de ser de nuestra labor en los años próximos” Y así sucesivamente. Hay que reconocer que la expansividad personal de Radek es algo proverbial: es un hombre que sabe hacer las cosas así y que sabe hacerlas también de otros modos. Pero lo que importa es el hecho de que esas palabras se publicasen en el órgano central del partido, cuando aún vivía Lenin, sin que nadie las encontrara disonantes.
En el año 23, cuando la conspiración del “trío” empezaba a ser ya franca y manifiesta. Lunatcharsky fue uno de los primeros que empezaron a incensar la autoridad de Zinoviev. Pero veamos de qué modo. “Cierto —escribía, trazando su silueta— que Lenin y Trotsky son las figuras más populares (con popularidad hecha de admiración o de odio) de nuestra época, acaso en toda la redondez del globo. A su lado, Zinoviev, se queda un poco en segundo plano; pero Lenin y Trotsky venían siendo ya considerados en nuestras filas hacía tanto tiempo como personas de dotes tan extraordinarias; eran tan indiscutidos como caudillos, que a nadie podía causar asombro la enorme personalidad que adquirieron con la revolución”.
Si traigo aquí estos panegíricos enfáticos, de gusto tan dudoso, es pura y exclusivamente porque los necesito como elementos de juicio, para trazar un panorama completo; a modo, si se quiere, de las declaraciones de los testigos en un juicio oral.
Con verdadera repugnancia ya, véome obligado a citar a un tercer testigo: a Iaroslavsky, cuyas adulaciones son acaso más ofensivas aún de lo que puedan serlo sus calumnias. Este sujeto tiene al presente gran predicamento dentro del partido, y por su mezquino formato espiritual se puede medir todo el abismo de decadencia a que han llegado allí las cosas. Iaroslavsky pudo escalar la altura que hoy ocupa, tomando por escalones las difamaciones vertidas contra mí. Este falsificador oficial de la historia del partido se dedica a pintar el pasado como una cadena ininterrumpida de duelos entre Lenin y yo. ¡Y no digamos en lo que se refiere a la clase campesina, que yo, por lo visto, me harté de “menospreciar”, de “ignorar”, de cuya existencia ni siquiera “tenía noción!”. Y el que tal dice es el mismo que en el mes de febrero del año 23, es decir, en un momento en que tenía que conocer perfectamente mis relaciones con Lenin y mi actitud ante el problema campesino, hablaba de mi pasado, en un largo artículo dedicado a las primeras manifestaciones de mi actividad literaria (1902), en los términos siguientes: “El brillante talento literario y publicista del camarada Trotsky le conquistó en el mundo entero el título de “rey de los polemistas”, como hubo de llamarle en una ocasión el autor inglés Bernard Shaw. Quien haya seguido sus publicaciones en el transcurso de un cuarto de siglo, tenía que convencerse de que este talento se había de poner de manifiesto muy especialmente , etc., etc.
Seguramente que muchos conocen el retrato celebre de Trotsky en su juventud (etc.). Debajo de aquella espaciosa frente, hervía ya por aquel entonces un río desbordado de imágenes, de pensamientos, de sentimientos, que desviaban a Trotsky de vez en cuando de la gran calzada histórica, que le obligaban unas veces a dar un gran rodeo, y otras, por el contrario, a romper sin miedo por entre lo que parecía impenetrable. Pero en todas estas rebuscas por encontrar el camino acertado, vemos delante de nosotros a un hombre entregado en cuerpo y alma a la revolución, con todas las dotes del tribuno, con una palabra tajante y flexible como el acero, que se clava en el adversario , etc. Los siberianos —sigue desbocándose Iaroslavsky, unas líneas más abajo— leían con entusiasmo aquellos brillantes artículos, y los esperaban con impaciencia. Sólo unos pocos sabían quién era el autor, y los que conocían a Trotsky estaban muy lejos de pensar, en aquella época, que llegaría a ser uno de los caudillos más prestigiosos del ejército más revolucionario y de la revolución más avanzada del mundo”.
Veamos ahora qué hay de verdad en mi “ignorancia” del problema campesino. Aquí, Iaroslavski se embrolla todavía más. Resulta que mi carrera de escritor empezó precisamente con un trabajo consagrado a la aldea. Oigámosle: “Aislado en aquella aldea siberiana, Trotsky no paró hasta penetrar en todos los detalles de la vida aldeana. A lo primero que consagró su atención fue a la organización administrativa de la aldea en Siberia.
En una serie de correspondencias enviadas al periódico, traza una pintura brillante de esta organización ”.
Y más adelante:
“En torno suyo, Trotsky no veía más que la aldea. Sufría con sus miserias. Le oprimía aquella tiniebla y aquella ausencia de todo derecho”.
Iaroslavsky acababa pidiendo que mis artículos sobre la aldea pasasen a las antologías. Y esto ocurría en febrero de 1923, es decir, en el mismo mes en que se inventaba la versión de mi indiferencia ante los problemas del campo. Lo que ocurría era que el autor de ese artículo se encontraba, a la sazón, en Siberia y no podía, por este motivo, estar iniciado en el nuevo rumbo que tomaba el “leninismo”.
La última muestra que voy a exhibir procede del propio Stalin. Ya al celebrarse el primer aniversario de la revolución de Octubre, publicó un artículo que no tenía más finalidad que atacarme veladamente. Para explicarse esto, precisa recordar que durante el período de preparación de la revolución de Octubre, Lenin hubo de ir a esconderse a Finlandia, que Kamenev, Zinoviev, Rikov y Kalinin se oponían al alzamiento armado, y que de Stalin no había ser viviente que pudiera dar la menor noticia. El resultado de todo esto fue que el partido asociase el movimiento de Octubre muy principalmente a mi nombre. Pues bien; en el primer aniversario, Stalin procuraba disipar esta idea, contraponiendo la dirección colectiva del. Comité central a la mía. Sin embargo, para dar un cierto aire de justificación a sus palabras, veíase obligado a escribir lo que sigue: “Toda la labor práctica de preparación del movimiento corrió directamente a cargo del presidente del Soviet de Petrogrado, Trotsky. Y puede afirmarse con absoluta seguridad que si la guarnición se pasó tan rápidamente al lado de los Soviets y los trabajos del Comité revolucionario de Guerra se organizaron tan acertadamente, el partido lo debe, muy en primer término, al camarada Trotsky”.
El que Stalin escribiese en tales términos, debíase pura y exclusivamente a que en aquel entonces hasta a él se le hacía imposible escribir de otro modo. Tenían que pasar varios años de furiosa batida para que Stalin pudiera atreverse a decir en voz alta: “Ni en el partido ni en la revolución de Octubre tuvo ni pudo tener el camarada Trotsky papel alguno importante ”. Cuando alguien le hizo notar la contradicción, limítese a contestar con una tosca grosería.
El “trío” no podía enfrentarse conmigo en nada. Por eso su táctica era enfrentarme con Lenin. Pero para esto era necesario que Lenin se viese privado de toda posibilidad de enfrentarse, a su vez, con el “trío”. En otros términos, la campaña preparada por el “trío”, para llegar a un remate victorioso, necesitaba que Lenin estuviese desahuciado o embalsamado ya en el mausoleo. Mas tampoco esto bastaba. Hacía falta que yo me alejase del frente de combate mientras duraba la campaña.
También esto lo consiguieron, en el otoño de 1923.
Yo no hago aquí filosofía de la historia, sino que me limito a relatar mi vida sobre el fondo de los acontecimientos, con los que hubo de estar relacionada. Pero no puedo por menos de notar incidentalmente con qué celo lo fortuito se pone siempre al servicio de lo racional. Hablando en términos generales, lo que ocurre es que el fondo racional de todo el proceso histórico se refleja y descompone en una serie de hechos casuales. Usando términos de biología, podríamos decir que las leyes racionales de la historia se van realizando a través de una selección natural de casualidades. Sobre esta base se desarrolla la actividad consciente del hombre, que consiste en someter los eventos casuales a una selección artificial. Pero aquí he de interrumpir por un momento el relato para decir algo acerca de mi amigo Iván Vasilievich Saizev, natural de la aldea de Kaloshino, situada junto al río Dubna. La comarca se llama Sabolotie[14], y es, como indica ya su nombre, rica en caza de pantanos. El río Dubna forma aquí una ancha pradería pantanosa, de cerca de cuarenta kilómetros de largo, con pantanos, lagos e islas separadas por canales y cercadas de juncos. En la primavera, se concentran en esta comarca bandadas de patos, de grullas, de ánades de todas las especies, de diversas variedades de chochas y toda esa suerte de bichos que pueblan las superficies pantanosas. Como a unos dos kilómetros de distancia, en el monte bajo, entre colinas de musgo y matas de arándanos, se hacen el amor los gallos monteses. Iván Vasilievich va haciendo deslizarse por el canal adentro, entre las orillas pantanosas, el estrecho bote, que tripula con un corto timón. El canal procede de hace muchos años, doscientos o trescientos, y todos los años hay que dragarlo para que el lodo no lo ciegue. Salimos de Kaloshino al filo de la media noche, para llegar a la cabaña antes de que salga el sol. A cada paso que damos, los pies se hunden en el suelo turboso y encenagado. Al principio, me daba miedo, pero ya la primera vez que vine me dijo Iván Vasilievich:
—Avanza sin miedo, que en el lago ya se han ahogado algunos, pero aquí, en los pantanos, todavía no se ha ahogado nadie.
El bote es tan ligero y zozobrante, que lo mejor, sobre todo cuando sopla el aire, es ir tumbado de espaldas sin moverse. Los boteros se ponen generalmente de rodillas, por lo que pueda ocurrir.
Sólo Iván Vasilievich va erguido, todo lo alto que es, a pesar de que cojea de una pierna. Iván Vasilievich es el rey de los patos de esta comarca. Ya su padre, su abuelo y su bisabuelo, se dedicaron a la caza. Nada tendría de particular que un antepasado suyo suministrase los patos, los gansos y los cisnes para la cocina de Iván el Terrible. Los gallos monteses, los faisanes silvestres y las chochas no le interesan gran cosa.
—Eso no es de mi competencia —suele decir, concisamente.
En cambio, conoce al dedillo todo lo que a los patos se refiere: conoce sus plumas, el tono de su voz, su alma de pato. De pie en el bote, se agacha a cada poco a coger una pluma que flota en la superficie del agua, la examina y declara:
—Vamos a encaminarnos a Gushtchino, pues anoche durmieron allí los patos
—¿Por qué lo sabes?
—¿No ves cómo las plumas flotan sobre el agua? Son plumas frescas, caídas del pájaro anoche, pues no están apenas mojadas, y los patos no han podido dirigirse más que a Gushtchino, como te lo digo.
Y mientras que los otros cazadores retornan con una o dos parejas, nosotros volvemos con diez, y a veces hasta con quince piezas cobradas. Para él el trabajo y para mí el honor, como con tanta frecuencia acontece en la vida. Llegados a la cabaña, hecha de juncos, Iván Vasilievich se lleva la mano sarmentosa a los labios y se pone a gorjear como una hembra de pato, y tan bien, tan dulcemente lo hace, que el pato más cauto y fogueado no sabe resistir a la tentación y viene a dar una vuelta en torno a la cabaña, girando en el aire, o se deja caer pesadamente sobre el agua a cinco pasos de distancia: la verdad es que da a uno vergüenza tirar así. Saizev lo observa todo, lo sabe todo, lo husmea todo.
—Prepárate —me susurra— que el pato se te viene a las manos.
Yo sólo alcanzo a ver allá lejos, encima del bosque, una mancha que aletea, pero Iván Vasilievich, el gran maestro de la patería, ya ha tenido tiempo de averiguar qué variedad de pato es aquél. Y en efecto, el pájaro se viene derecho a mí. Si uno yerra el tiro, Iván Vasilievich lanza un gemido apenas perceptible, muy cortés. Y, sin embargo, quisiera uno que se lo tragase la tierra antes que oír a sus espaldas aquel lamento.
Hasta la guerra, Saizev había trabajado en una fábrica de hilados. Actualmente, sigue pasando los inviernos en Moscú, trabajando de fogonero o en una fábrica de electricidad. En los primeros años después de la revolución, cuando todo el país estaba lleno de luchas y ardían los bosques y los terrenos turbosos, y los campos se veían calvos, los patos no volaban. Saizev maldecía del nuevo régimen; pero en el año 1920 volvieron los patos a transmigrar en grandes bandadas, y ya Iván Vasilievich reconoce plenamente la soberanía de los Soviets.
A dos kilómetros de aquí funcionó durante un año una pequeña fábrica de mechas de propiedad del Estado. La dirigía el antiguo fogonero de mi tren militar. La mujer y la hija de Saizev traían a casa todos los meses treinta rublos cada una, que ganaban en la fábrica. Aquello era una riqueza fabulosa. Pero pronto la fábrica saturó de mechas toda la comarca y hubo de cerrar las puertas.
Los patos volvieron A ser base del sustento de toda la familia. El día 1.º de mayo, Iván Vasilievich se vio acomodado en el escenario de un gran teatro de Moscú, entre los huéspedes de honor.
Allí estaba, sentado en primera fila, con el pie cojeante recogido, un tanto perplejo, pero siempre digno, escuchando mi discurso. Le había llevado Muralov, con quien solíamos compartir las alegrías y las penalidades de la caza. Iván Vasilievich se volvió a Kaloshino, muy contento de mi discurso y contándoselo a todo el mundo en la aldea, pues lo había entendido todo perfectamente.
Esto apretó todavía más los lazos amistosos que a los tres nos unían. Conviene advertir que los cazadores viejos, sobre todo los de las cercanías de Moscú, son gente poco de fiar, pues no en vano han estado en contacto durante muchos años ron los grandes señores: son maestros en adulaciones, mentiras y jactancias. Iván Vasilievich no es de éstos. Es un hombre sencillo, dotado de gran talento de observación y de dignidad personal. Y es que, en el fondo de su alma, no es un mercader, sino un artista de su profesión.
También Lenin se iba, algunas veces, a cazar con Saizev, e Iván Vasilievich enseñaba a todo el mundo el sitio donde, en el granero de madera, solía tenderse Lenin entre la paja. Lenin era muy aficionado, a la caza, aunque sólo salía muy de tarde en tarde. Y cazando, a pesar de la perseverancia enorme que tenía para las grandes cosas, se acaloraba extraordinariamente. Así como los estrategas geniales son generalmente malos jugadores de ajedrez, los genios políticos, que tienen gran pulso y mirada certera para sus blancos, suelen ser cazadores mediocres. Todavía me acuerdo de cuando me contó, con tono de desesperación, como algo que jamás podía ya repararse y de que la conciencia le acusaba, que, dando una batida al zorro, había errado el tiro a veinticinco pasos de la bestia. Yo le comprendí perfectamente, y sentí el corazón invadido de simpatía y de piedad.
No tuve nunca ocasión de salir de caza con él, a pesar de que llegamos a concertarnos muchas veces, fijando el día como cosa decidida. En los primeros años después de la revolución, no había ni que pensar en semejante cosa. Lenin salía alguna que otra vez al campo, pero yo no podía abandonar ni por un instante el tren, el cuartel general o el automóvil, y pasé todos aquellos años sin coger una sola vez la carabina. En los últimos tiempos, después de sofocada la guerra civil, siempre surgía algo imprevisto a interponerse en nuestros planes. Luego, vino su enfermedad.
Poco antes de meterse en cama, nos habíamos concertado para reunirnos a cazar en el río Shosha en la provincia de Tver. Pero el auto en que iba Lenin se quedó parado en medio del campo, y yo no podía esperar más. Después de reponerse del primer ataque, riñó una batalla porque le permitiesen salir de caza. Por fin, cedieron los médicos, a condición de que no se fatigase demasiado.
En una reunión que se celebraba, si mal no recuerdo, para asuntos agronómicos, Lenin fue a sentarse junto a Muralov y le preguntó: —¿Creo que sale usted de caza muchas veces con Trotsky?
—Sí, alguna que otra vez.
—¿Y qué, cazan ustedes mucho?
—A veces, no se da mal.
—¿No quieren ustedes llevarme consigo?
—¿Puede usted? —le preguntó, prudentemente, Muralov.
—Sí que puedo; me han dado permiso De modo que me llevan ustedes, ¿verdad?
—Con mucho gusto, por supuesto, Vladimiro Ilitch, ¿cómo no habíamos de llevarle?
—Entonces, ya les telefonearé; quedamos en eso.
—Le esperamos a usted.
Pero Ilitch no telefoneó. Fue la enfermedad la que llamó a su puerta. Y luego la muerte.
He tenido que dar todo este rodeo para contar cómo y por qué en aquel domingo del mes de octubre de 1923 me encontraba en Sabolotie, en los pantanos, entre los juncos. La noche había sido fría y la pasé sentado en zapatillas dentro de la tienda. Pero, a la mañana siguiente, el sol calentaba de firme y pronto la niebla se disipó sobre los pantanos. En la orilla, en una de las alturas, me esperaba el automóvil. Davidov, el chófer, que había hecho a mi lado toda la guerra civil, ardía, como siempre, de impaciencia por saber cuántas piezas habríamos cobrado. Desde el bote hasta el coche no habría más de cien pasos. Pero apenas pisé en el suelo, calzado como iba con zapatillas de fieltro, se me encharcaron los pies de agua. Antes de que pudiera alcanzar a saltos el automóvil, tenía los pies completamente helados. Me senté al lado del chófer, me descalcé y me calenté las piernas en el motor. Pero el enfriamiento se apoderé de mí y tuve que meterme en la cama.
Después de la gripe, sobrevino una fiebre criptógena. Los médicos me prohibieron abandonar el lecho, que hube de guardar todo lo que quedaba de otoño y durante el invierno. Es decir, que mientras se desarrollaba toda la discusión en torno al “trotskismo”, durante el año 23, yo tenía que estarme atado a la cama. Puede uno prever las revoluciones y las guerras. En cambio, no es tan fácil prever las consecuencias que pueden derivarse de una excursión de caza a los patos, en el otoño.
Lenin yacía enfermo en Gorki, yo en el Kremlin. Los epígonos extendieron el radio de la conspiración. En la primera época habían actuado taimadamente, bajo el manto de la lisonja, pero procurando mezclar en las alabanzas una dosis cada vez mayor de veneno. Hasta el más impaciente de todos los conjurados, que era Zinoviev, embozaba las calumnias en bellos giros oratorios. “De todos es conocida la autoridad del camarada Trotsky —dijo Zinoviev el día 15 de diciembre (1923), en una asamblea del partido, celebrada en Petrogrado— como lo son también sus méritos. Entre nosotros, esto no es menester proclamarlo, porque todos los conocernos. Pero no por ello las faltas dejan de ser faltas. Yo, siempre que cometí algunas, fui reconvenido duramente por el partido ”.
Y por ahí adelante, siempre en el mismo tono de cobarde acusación, que fue durante algún tiempo el diapasón de los conjurados. Su voz no cobró un tono de franqueza hasta que no tantearon todas las posibilidades y comprendieron que tenían las posiciones conquistadas.
Nació toda una industria, consistente en la fabricación de prestigios artificialmente improvisados, en la invención de biografías fantásticas, en una campaña de propaganda caudillista: servicios todos ejecutados por encargo. Una rama de esa industria hubo de consagrarse, especialmente a la cuestión de las presidencias de honor. Desde Octubre, venía siguiéndose como práctica usual la de elegir a Lenin y a Trotsky para la presidencia de honor de las infinitas asambleas que se celebraban. El emparejamiento de estos dos nombres pasó a formar parte del lenguaje usual, de los artículos de periódico, de las poesías, de las canciones populares. No había más remedio que desarticular aquella pareja de nombres, aunque fuese por la fuerza, para poder enfrentarlos el uno al otro.
A lo primero, se introdujo la norma de elegir a todos los vocales del Buró político para las presidencias de honor. Luego, los fueron poniendo ya por orden alfabético. Más tarde, el orden alfabético se trastornó para establecer una nueva jerarquía de caudillaje, pasando a primer lugar el nombre de Zinoviev. El ejemplo vino de Petrogrado. A poco, empezaron a componerse presidencias de honor de las que se había eliminado mí nombre. Al llegar esta supresión a conocimiento de la asamblea, resonaban protestas ruidosas. Muchas veces, el presidente veíase obligado a disculpar la mutilación diciendo que se trataba de un olvido. Los periódicos no decían, naturalmente, nada de esto. En seguida empezó a resaltar a la cabeza el nombre de Stalin. En los casos en que el presidente no conseguía imponer lo que se le ordenaba, se encargaba de corregirle la noticia que se publicaba en los periódicos. Una persona hacía carrera o perdía la que tuviese, según que su nombre figurase o no en el cuadro de honor de la presidencia. Y esta labor, obstinada y sistemática más que ninguna otra, pretendía justificarse hablando de la necesidad de combatir el “culto al caudillismo”. En la conferencia de Moscú del año 1924, Preobrachensky lanzó a los epígonos estas palabras: “Sí, también nosotros somos contrarios al “culto al caudillismo”, pero nos oponemos a que se sustituya el culto a un caudillo por el culto a otros de menor cuantía”.
“Aquéllos fueron días terribles —cuenta mi mujer en su Diario—; días en que L. D. hubo de luchar duramente contra los vocales del Buró político. Era él solo, y enfermo, a luchar contra todos. A causa de su enfermedad, las sesiones se celebraban en nuestro domicilio. Sentada en la alcoba de al lado, le oía hablar. Hablaba con todo su ser, y parecía, por la pasión y la “sangre” con que hablaba, como si con cada uno de aquellos discursos diese una parte de sus fuerzas. Y luego, venían las réplicas frías e inertes de los otros. Ya estaba todo convenido de antemano, ¿para qué excitarse? Al terminar aquellas sesiones, a L. D. le subía bruscamente la temperatura, y tenía que salir del despacho empapado de sudor hasta los huesos, a cambiarse de ropa y meterse en la cama.
Había que poner a secar la ropa interior y el traje, que estaba como si saliese de un río. Las sesiones se celebraban con gran frecuencia en el cuarto de L. D., donde estaba aquella alfombra vieja y descolorida con la que yo soñaba todas las noches como si fuera una pantera viviente; las sesiones celebradas durante el día, convertíanse por la noche en terribles pesadillas. Así fue la primera etapa de la lucha, hasta que el combate salió a la luz pública ”.
Los secretos de esta etapa hubieron de descubrirse más tarde, por los mismos que habían llevado la conspiración, al sobrevenir la ruptura de Zinoviev y Kamenev con Stalin. Era, una conspiración en toda regla. Se organizó un Buró político secreto de “siete cabezas”, integrado por todos, los vocales del Buró oficial menos yo. Para sustituirme a mí, echaron mano de Kuibyschev, actual presidente del Consejo supremo de Economía. Todos los asuntos eran despachados de antemano por esta central secreta, cuyos componentes habían concertado un seguro mutuo, para caso de peligro. Habíanse obligado entre sí a no entablar polémicas unos con otros, y a valerse de todas las ocasiones para actuar todos juntos contra mí. En las organizaciones locales se montaron también centros secretos, sometidos al negociado de Moscú por la más estricta disciplina. La correspondencia se mantenía por medio de una cifra especial. Era una organización clandestina y firmemente articulada que se levantaba dentro del partido y que en un principio sólo se enderezaba contra una persona. La selección de los elementos que habían de ocupar cargos de responsabilidad en el partido o en el Estado, se hacía ateniéndose celosísimamente a un criterio normativo: contra Trotsky. Durante el “interregno” abierto por la enfermedad de Lenin y que se iba alargando, esta labor se llevó de un modo infatigable, aunque por procedimientos cautelosos y velados, para dejar los puentes minados pero en pie, en caso de que Lenin recobrase la salud. Los conspiradores entendíanse por señas. A los candidatos que aspiraban a un cargo se les exigía que adivinasen lo que de ellos se esperaba. El que lo “adivinaba”, hacía carrera, y así surgió ese procedimiento especial de ganar ascensos y escalar cumbres a que más tarde había de darse el nombre, bastante sincero de “antitrotskismo”. Hasta que no murió Lenin, no puedo campar plenamente por sus respetos esta conspiración, saliendo descaradamente a la luz del día. El proceso de selección de personas descendió un escalón más. Ahora, ya nadie podía ocupar el puesto de director de fábrica, de secretario de célula sindical, de presidente del Comité ejecutivo de una aldea, de tenedor de libros, de mecanógrafo, sin hacer profesión de fe antitrotskista.
Los afiliados al partido que se atrevían a alzar la voz contra esta conjura, no tardaban en caer, víctimas de pérfidos ataques, que, naturalmente, se disfrazaban bajo otros pretextos, no pocas veces inventados. En cambio, aquellos elementos moralmente vacilantes a quienes en el primer quinquenio de los Soviets se había mantenido alejados del partido sin el miramiento, empezaron a conquistar posiciones, sin que para ello tuvieran que hacer más méritos que mostrar su hostilidad contra Trotsky. La campaña prosiguió desde fines del año 23 en todos los demás partidos afiliados a la Internacional comunista: unos directivos eran sustituidos y los otros ascendían, con sólo que se declarasen partidarios de Trotsky o adversos a él. Hízose una selección artificial, que no era precisamente de los mejores, sino de los más adaptables. Todo tendía a sustituir a los hombres capaces e independientes por las mediocridades que debían a la administración todo lo que eran.
Y como la más perfecta expresión de aquella mediocridad administrativa, alzose en el horizonte la estrella de Stalin.
Notas
[14] Nombre derivado de la palabra “boloto”: pantano.
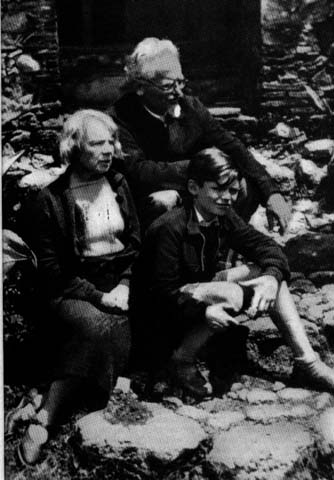
1939: Con Natalia y su nieto Leva Volkov
Regresar al índice
Muerte de Lenin y desplazamiento del Poder
Muchas veces me han preguntado, y aun es hoy el día en que hay quien me pregunta: “¿Pero cómo dejó usted que se le fuese de las manos el Poder?”. Y generalmente, parece como si detrás de esta pregunta se dibujase la representación simplista de un objeto material que se le resbala a uno de las manos; como si el perder el Poder fuese algo así como perder el reloj o un carnet de notas.
Cuando un revolucionario que ha dirigido la conquista del Poder empieza, llegado un cierto momento, a perderlo —sea por vía “pacífica” o violentamente—, ello quiere decir, en realidad, que comienza a iniciarse la decadencia de las ideas y los sentimientos que animaran en una primera fase a los elementos directivos de la revolución, o que desciende de nivel el impulso revolucionario de las masas, o ambas cosas a la vez. Los cuadros dirigentes del partido, salidos de la clandestinidad, estaban dominados por las tendencias revolucionarias que los caudillos del primer período de la revolución supieron formular clara y concretamente, y que acertaron, porque eran capaces de ello, a realizar en la práctica plena y victoriosamente. Esta capacidad fue precisamente la que les elevó a los puestos de dirección del partido, a través del partido de la clase obrera, y a través de ésta de todo el país. Esto es lo que explica que el Poder fuese a concentrarse en manos de determinadas personas. Pero las ideas que habían presidido el primer período revolucionario fueron perdiendo, insensiblemente, la fuerza sobre la conciencia de aquel sector dirigente a cuyo cargo corría directamente el ejercer el Poder sobre el país. En el propio país fueron desarrollándose fenómenos y procesos a los que en conjunto puede darse el nombre de “reacción”. Estos procesos afectaban también, más o menos de lleno, a la clase obrera, incluyendo al sector organizado dentro del partido. Entre los directivos que ocupaban los puestos en la organización empezaron a despuntar aspiraciones especiales, a las que se esforzaban por subordinar en todo lo que podían la obra de la revolución. Entre los caudillos que representaban el rumbo histórico de la clase y que sabían ver más allá de la organización administrativa y el aparato burocrático, pesado, gigantesco, tan heterogéneo de composición, en que el comunista medio resultaba fácilmente absorbido, empezó a formarse una escisión. Al principio, esta escisión tenía carácter más bien psicológico que político.
El pasado estaba todavía demasiado fresco en las conciencias. Las aspiraciones que presidieran el movimiento de Octubre no se habían evaporado todavía del recuerdo. La autoridad personal de los caudillos del primer período era muy grande. Sin embargo, bajo la corteza de las formas tradicionales, iba formándose una nueva psicología. Las perspectivas internacionales palidecían y se esfumabas La labor cotidiana se tragaba a los hombres. Los nuevos métodos, creados para servir a los fines antiguos, engendraban fines nuevos, sobre todo una nueva psicología. Para muchos, la etapa actual, llamada a ser punto de paso, iba cobrando el valor de una estación de término. Se iba formando un nuevo tipo de hombre.
Los revolucionarios están hechos, en fin de cuentas, de la misma madera de los demás hombres.
Pero tienen, por fuerza, que poseer alguna cualidad personal relevante que permita a las circunstancias históricas destacarlos sobre el fondo común y articularlos en grupo aparte. El trato constante, la labor teórica, la lucha bajo una bandera común, la disciplina colectiva, el endurecimiento bajo el fuego de los peligros, van formando paulatinamente el tipo revolucionario. Así, puede asegurarse que, hay un tipo psicológico de bolchevique, perfectamente distinto del tipo menchevique.
Y un ojo muy experto podría llegar incluso —con un margen pequeño de errores— a distinguir a simple vista y por la facha a un bolchevique de un menchevique.
Pero esto no quiere decir que todo en los bolcheviques fuera bolchevista. No a todos, ni siquiera a los más, les es dado compenetrarse hasta tal punto con una ideología, que la lleven a flor de piel y en la masa de la sangre, que sometan a ella los aspectos todos de su conciencia y a ella aconsonanten el mundo entero de sus sentimientos. En la masa obrera, el instinto de clase, que en los momentos críticos cobra claridad suprema, se encarga de suplir esta compenetración ideológica.
Pero en el partido y en el Estado hay una capa extensa de revolucionarios que, aunque proceden en su mayoría de la masa, ya hace mucho tiempo que se han desglosado de ella y a quienes la posición que ocupan coloca en una cierta actitud antagónica frente a la masa. En ellos el instinto de clase se ha esfumado ya. Mas no tienen tampoco la firmeza teórica ni la amplitud de horizonte necesarios para abarcar en su totalidad un proceso histórico. En su psicología quedan una serie de brechas y puntos vulnerables por los que, al cambiar las circunstancias, pueden penetrar a sus anchas influencias extrañas y hostiles. En la época de la propaganda clandestina, del alzamiento, de la guerra civil, estos elementos eran simples soldados que formaban en las filas del partido. En su conciencia no resonaba más que una cuerda y esta cuerda daba el tono que el diapasón del partido marcaba. Pero, cuando la tensión empezó a ceder y los nómadas de la revolución fueron echando raíces en el nuevo suelo, comenzaron a despertar en ellos y a desarrollarse esas cualidades, simpatías y aficiones pequeñoburguesas del empleadillo satisfecho.
Manifestaciones escapadas sin querer de la boca de Kalinin, de Woroshilov, de Stalin, de Rikov, le hacían a uno levantar la cabeza, de vez en cuando, con gesto de inquietud. ¿De dónde salía aquello? —se preguntaba uno—. ¿Qué grifo destilaba aquellas gotas? Muchas veces, al llegar a una sesión, me encontraba con un grupo de personas que estaban conversando amigablemente y que al entrar yo cortaban bruscamente. Aquellas conversaciones no versaban sobre nada contrario a mí, sobre nada que contradijese a los principios del partido. Pero eran temas en que traspiraban el aquietamiento de una conciencia, la satisfacción y la trivialidad. En aquella gente iba naciendo la necesidad de confiarse mutuamente sus sentimientos, propensión en la que no dejaba de entrar por buena parte esa tendencia de comadrería y murmuración de las mujerucas de la burguesía. Al principio, no se avergonzaban solamente delante de Lenin y de mí; se avergonzaban ante sí mismos. Si, por ejemplo, Stalin se salía con una de sus gracias de mal gusto, Lenin, sin levantar la cabeza, metido por los papeles, echaba una mirada rápida a los que estaban sentados en torno a la mesa, como para convencerse de si todavía quedaban alguno a quien se hiciesen insoportables aquellas cosas. En situaciones semejantes, nos bastaba una mirada fugaz o un cambio de tono en la voz, para cercioramos de que coincidíamos en la apreciación psicológica.
Si yo no tomaba parte en las diversiones que iban haciéndose habituales en la nueva clase gobernante, no era por motivos morales, sino porque no quería exponerme a la tortura del más terrible de los aburrimientos. Aquellas comidas, aquellas visitas asiduas a los ballets, aquellas veladas que se pasaban bebiendo y murmurando de los ausentes, como era de rigor, no tenían para mí el menor atractivo. Los nuevos jefes comprendían que yo no podía adaptarme a su régimen de vida. No hacían tampoco grandes esfuerzos para convertirme. Por eso, las conversaciones se interrumpían al presentarme yo, y los que hacían corro se separaban un poco avergonzados y con un sentimiento recatado de hostilidad contra mí. Dígase, si se quiere, que esto significaba que el Poder empezaba a írseme de las manos.
Quiero limitarme aquí al aspecto psicológico del asunto, dejando a un lado la base social a que todo aquello respondía, o sea el cambio iniciado en la anatomía de la sociedad revolucionaria.
Estos cambios son siempre y en última instancia los que deciden. Sin embargo, lo que primero echa uno de ver son los efectos psicológicos en que se reflejan. El proceso interno se desarrollaba con relativa lentitud, lo cual facilitaba a los que estaban a la cabeza de las organizaciones el proceso molecular de transformación, ocultando a la vista de las masas el antagonismo entre las dos posiciones irreconciliables. Hay que añadir que el nuevo espíritu vivió durante mucho tiempo recatado bajo las fórmulas tradicionales, como lo está todavía, en parte, hoy. Esto hacía difícil saber, naturalmente, hasta dónde había llegado ya el proceso de la metamorfosis. La conspiración termidoriana de fines del siglo XVIII (preparada por el curso anterior de la revolución), se verificó de un golpe y asumió la forma de un desenlace sangriento. Nuestro Termidor presentaba, por el contrario, un carácter taimado. A la guillotina sustituía, por el momento al menos, la intriga. La falsificación sistemática del pasado, organizada con arreglo al método de la cinta sin fin, era un arma nueva en el arsenal de todos los recursos oficiales de que disponía el partido. La enfermedad de Lenin y la posibilidad de que, tarde o temprano, retornase a su puesto, daban una gran perplejidad a aquella situación interina, que duró más de dos años. Si la línea de la revolución, en aquel momento, hubiera sido ascensional, aquel paréntesis más hubiera favorecido que perjudicado a la oposición. Pero en el terreno internacional, la revolución iba de descalabro en descalabro, y el compás de espera no hizo más que favorecer al reformismo nacional y fortificó automáticamente a la burocracia stalinista contra mí y mis amigos.
De esta misma raíz psicológica brotó también la batida, verdaderamente mezquina, ignorante y estúpida, que se desató contra la teoría de la revolución permanente. Le parece a uno estar oyendo a aquellos burócratas tan pagados de sí mismos murmurar, apaciblemente sentados junto a una botella de vino o de vuelta del ballet: —¡Ese pobre diablo no piensa más que en la revolución permanente!
De la misma mentalidad procedían las imputaciones que constantemente me andaban haciendo de que si era un hombre poco sociable, un individualista, un aristócrata, y qué sé yo cuántas cosas más.
—¡No todo va a ser revolución, hay que pensar también un poco en uno mismo!
Este estado de espíritu tenía una franca traducción: “¡Abajo la revolución permanente!”. En esta gente, la resistencia contra los postulados teóricos del marxismo y las exigencias políticas de la revolución iba cobrando, poco a poco, la forma de una campaña contra el “trotskismo”. En los pliegues de este pabellón se envolvía el pequeño burgués que empezaba a asomar la cabeza en el bolchevique. He aquí cómo “se me fue el Poder de las manos”; y conociendo las causas, fácilmente se comprenderá la forma en que ello ocurrió.
Ya dejo dicho cómo Lenin, postrado en cama y poco antes de morir, preparaba un golpe contra Stalin y sus dos aliados, Dserchinsky y Ordchonikidse. Lenin había tenido a Dserchinsky en mucha estima. Las relaciones empezaron a enfriarse cuando éste se dio cuenta de que Lenin no le consideraba bastante capaz para ocupar un puesto directivo en la labor económica. Esto fue lo que le movió a pasarse a las filas de Stalin. Pero Lenin no podía por menos de atacarle también a él, como una de las bases de sustentación del jefe. A Ordchonikidse tenía el propósito de expulsarle del partido, porque se había comportado como un general gobernador en plaza sitiada. La carta en que Lenin ofrecía a los bolcheviques de Georgia todo su apoyo contra Stalin, Dserchinsky y Ordchonikidse, iba dirigida a Mdivani. Los destinos de estas cuatro personas revelan mejor que nada el cambio que había de introducir en el partido la fracción de Stalin. Dserchinsky pasó a ocupar, después de morir Lenin, la presidencia del Consejo Supremo de Economía, que se halla al frente de la industria toda del Estado. Ordchonikidse, el que se había visto a punto de ser expulsado del partido, fue a presidir la Comisión central de vigilancia. Stalin, no sólo siguió siendo, contra el parecer de Lenin, Secretario general, sino que obtuvo de la organización poderes inauditos. Por fin, Budu Mdivani, con el que Lenin había hecho causa común contra los stalinistas, se halla recluido en la cárcel de Tcheliabinsk. “Cambios” semejantes se realizaron en la dirección toda del partido, de la cabeza a los pies. Y no sólo esto, sino que la campaña se hizo extensiva sin excepción, a todos los partidos afiliados a la Internacional. La época de los epígonos queda separada de la época de Lenin, aparte del inmenso abismo espiritual, por una subversión completa en la organización.
Stalin es el instrumento principal de este proceso de subversión. No se puede negar que tiene sentido práctico, perseverancia y tenacidad para conseguir lo que se propone. Pero su mentalidad política no, puede ser más limitada, ni más bajo y primitivo su nivel teórico. Su libro sobre “Los fundamentos del leninismo”, compuesto picando de aquí y de allá, en el que intenta rendir tributo también él a las tradiciones teóricas del partido, está plagado de errores de principiante. Como no conoce idiomas extranjeros, no tiene más remedio que informarse de segunda mano de la vida política de otras naciones. Su mentalidad es la de un empírico tozudo, carente, de toda imaginación, de talento creador. Los principales elementos directivos del partido —entre los demás apenas si se le conocía— tenían de él la impresión de que era un hombre a quien sólo se podían encomendar funciones de segundo o tercer rango. El hecho de que al presente esté a la cabeza de la organización no le caracteriza tanto a él como al periodo transitorio de decadencia política que atraviesan los Soviets. Ya Helvetius decía que “toda época tiene sus grandes hombres, y si no los tiene los inventa”. El stalinismo es, ante todo y sobre todo, sinónimo de la labor automática de un aparato administrativo impersonal por desmontar la revolución.
Lenin murió el 21 de enero de 1924. La muerte no hizo más que liberarle de sus padecimientos físicos y morales. Aquel desamparo en que se encontraba, y sobre todo la pérdida del habla, habiendo conservado clara y lúcida la conciencia, tenía que producirle un indecible sentimiento de inferioridad. Ya no toleraba a su lado a los médicos; le indignaban su tono de protección, sus chistes banales, su falsa manera de hacer concebir esperanzas. Cuando todavía disponía del habla solía hacerles preguntas que aparentemente eran superficiales y sin importancia, pero que, en realidad, tendían a sondearlos, y sin que se diesen cuenta, los sorprendía en contradicciones, los obligaba a completar sus explicaciones, y para llegar a conclusiones más seguras echaba él mismo mano de los libros de medicina. A lo que aspiraba, en punto a su salud como en todo, era a ver claro, cualquiera que la verdad fuese. El único médico a quien consentía a su lado era Fedor Alexandrovich Guetier. Guetier, que era un médico excelente, y emancipado como hombre de todas esas fórmulas convencionales de la cortesía, sentía por Lenin y por su mujer un afecto verdaderamente conmovedor. En una época en que el enfermo había prohibido la entrada en su alcoba a todos los médicos, Guetier seguía visitándole como si tal cosa. Fedor Alexandrovich fue también, durante la revolución, íntimo amigo y médico de cabecera de mi familia. Por él teníamos noticias constantes del estado de Vladimiro Ilitch, noticias concienzudas y sinceras, que venían a completar y a corregir los informes de los partes oficiales.
Varias veces pregunté a Guetier si la inteligencia de Lenin conservaría su lucidez, caso de que curase. Guetier me contestó, poco más o menos, lo siguiente: “La fatiga se acentuará, no volverá a tener la antigua pureza de visión para el trabajo, pero el virtuoso seguirá siendo virtuoso”. En el tiempo que medió entre el primero y el segundo ataque, este pronóstico se confirmó plenamente.
Al terminar las sesiones del Buró Político, Lenin producía la impresión de un hombre terriblemente fatigado. Todos los músculos de la cara se le paralizaban, el brillo de la mirada se apagaba, y hasta aquella poderosa frente se quedaba un poco marchita, y los hombros le caían pesadamente; la expresión de su rostro y de toda su figura sólo puede acusarse con una palabra: agotamiento. En aquellos momentos desazonadores, Lenin parecíame irremisiblemente condenado a muerte. Pero en cuanto pasaba una noche bien, recobraba toda su fuerza mental. Los artículos que escribió en el paréntesis entre el primer ataque y el segundo tienen el valor de sus mejores trabajos. La fuente seguía manando agua tan pura como los primeros días, aunque su caudal era cada vez más menguado. Guetier nos permitió concebir esperanzas aun después de reproducirse el ataque. Pero cada vez apreciaba más pesimistamente la situación. La enfermedad iba arrastrándose taimadamente.
Sin colera, aunque sin piedad tampoco, las fuerzas ciegas de la naturaleza fueron reduciendo a la impotencia, inflexiblemente, al enfermo genial. Lenin no podía ni debía sobrevivir, si era para quedar inválido. Pero no nos resignábamos a perder todas las esperanzas en su curación.
Entre tanto, mi malestar iba adquiriendo un carácter difícil. “Apremiados por los médicos —escribe mi mujer— hubimos de trasladar a L. D. a una aldea, donde Guetier visitaba frecuentemente al enfermo, del cual cuidaba con un sincero y tierno afecto. No le interesaba nada la política, pero compartía afectuosamente nuestras preocupaciones, sin saber cómo exteriorizar su sentimiento de simpatía hacia nosotros. La campaña que se había desencadenado contra nosotros le sorprendió, pues no tenía la menor noción de aquello. No la comprendía, y esperaba, dolorido, a ver en qué paraban las cosas. Estando en Arcangelskoie me dijo, con cierta excitación, que debíamos trasladar a L. D. a Suchum. Al cabo, después de muchas vacilaciones, nos resolvimos a hacerlo. El viaje, que ya era de suyo bastante largo —por Baku, Tiflis y Batum—, se nos hizo más difícil todavía de lo que era de ordinario, por las tormentas de nieve. Sin embargo, el viaje parecía ejercer sobre L.
D. una acción apaciguadora. Cuanto más nos íbamos alejando de Moscú, más libres nos sentíamos de la atmósfera oprimente en que habíamos pasado los últimos meses. No obstante, yo tenía la sensación de ir acompañando a un enfermo grave. Sobre nosotros pesaba una gran incertidumbre.
¿Qué giro tomaría la vida en Suchum? ¿Quiénes nos aguardarían allí: gentes amigas o enemigos jurados?”.
El 21 de enero nos sorprendió en la estación de Tiflis, camino de Suchum. Estaba sentado con mi mujer en el departamento de mi vagón en que tenía el cuarto de trabajo con una temperatura bastante alta, como siempre durante toda aquella época. Llamaron a la puerta y entró Sermux, mi fiel colaborador, que me acompañaba en el viaje. En cuanto le vi delante, con la cara pálida, mirándome con aquellos ojos fijos, comprendí que en el papel que me alargaba se anunciaba una catástrofe. Era un telegrama descifrado de Stalin, en que me comunicaba que Lenin había muerto.
Alargué el papel a mi mujer, que ya lo había comprendido todo
Pronto las autoridades de Tiflis recibieron un telegrama semejante. La noticia de la muerte de Lenin iba extendiéndose por todas partes. Hice que me pusieran en comunicación directa con el Kremlin. A mis preguntas, me contestaron: “El entierro tendrá lugar el sábado; de todas maneras usted no había de llegar a tiempo, y le aconsejamos que continúe viaje para ponerse en cura”. No había, pues, opción. Luego resultó que el entierro no se celebró hasta el domingo y que hubiera tenido tiempo a llegar a Moscú para asistir a él. Por inverosímil que esto parezca, me mintieron al decirme la fecha del entierro. Supusieron, y desde su punto de vista no se engañaron, que no se me ocurriría rectificar sus indicaciones, y ya más tarde se vería el modo de encontrar una excusa.
Recuérdese que al caer enfermo Lenin por vez primera, tardaron tres días en comunicármelo. Era su método. La fórmula tendía a “ganar tiempo”.
Los camaradas de Tiflis querían que dijese algo inmediatamente acerca de la muerte de Lenin.
Pero yo sentía la necesidad apremiante de quedarme solo. Mi mano no acertaba a coger la pluma.
Las pocas palabras del telegrama de Moscú me zumbaban en la cabeza. Pero los reunidos esperaban mi respuesta. Tenían razón. Se detuvo el tren una media hora y escribí las líneas de despedida: “Lenin ya no existe. Ya nos hemos quedado sin Lenin ”. Aquellas cuartillas escritas a mano fueron transmitidas inmediatamente a Moscú por el hilo directo.
“Llegamos completamente deshechos —escribe mi mujer—. No conocíamos Suchum. Las mimosas —allí hay muchas— estaban floridas. Magníficas palmeras. Camelias. Era el mes de enero y en Moscú caían unas heladas espantosas. La gente del país nos recibió muy cordialmente. En el comedor del sanatorio de reposo pendían dos retratos: uno, orlado de crespón negro; de Vladimiro Ilitch. Otro de L. D. Quisimos descolgar el segundo, pero no nos atrevimos, pues temíamos que esto pudiera interpretarse como una ostentación”.
En Suchum hube de pasar días y días tendido en el balcón, con la cara vuelta al mar. A pesar de estar en enero, el sol brillaba, claro y ardiente, en el firmamento. Entre el balcón y la superficie brillante del mar se erguían las palmeras. La constante sensación de la fiebre se mezclaba con el pensamiento de la muerte de Lenin, que no dejaba de atenazarme ni un instante. Iba rememorando mentalmente las etapas todas de mi vida: mis encuentros con Lenin, nuestras diferencias y polémicas, la reconciliación, la labor común; había algunos episodios que se alzaban en el recuerdo, recortados por una pasmosa claridad. Poco a poco, iba cobrando todo contornos firmes y bien delineados. Ahora, me daba más clara cuenta de quiénes eran aquellos “discípulos” que seguían fielmente al maestro en los pequeños detalles, pero no en lo que tenía de verdaderamente grande.
Con el aire del mar que entraba en mis pulmones, todo mi ser respiraba la certeza absoluta de que en aquella campaña contra los epígonos, el derecho histórico estaba de mi lado
24 de enero de 1924. —Sobre, las palmeras, sobre el mar, flota, bajo la bóveda azul del cielo, un silencio luminoso. De pronto, una descarga cerrada desgarra el silencio. Y luego otra y otra. El eco venía de allí abajo, del lado del mar. Era el saludo de Suchum al caudillo a quien en aquella hora estaban enterrando en Moscú. Pensé en él y pensé también en aquélla que le había acompañado por la vida desde hacía tantos años, viendo el mundo todo a través de él. Y pensé cuán sola, ahora que enterraba a su camarada de vida, tenía que sentirse entre Aquellos millones de gentes que lloraban al muerto, pero no como lo lloraba ella, sino muy de otro modo. ¡Pobre Nadeida Constantinovna Krupskaia! Sentía la necesidad de hacerle llegar desde aquí una palabra de saludo, de simpatía, de amistad, pero no me decidí a escribirle. Ante la gravedad del suceso, todas las palabras parecían vanas, y me daba miedo que pudieran interpretarse como una fórmula convencional. Imagínese, mi sentimiento de gratitud, cuando los pocos días, recibí, inesperadamente, una carta de Nadeida Constantinovna. La carta decía así: “Querido Leo Davidovich:
”Le escribo a usted para comunicarle que Vladimiro Ilitch se puso a leer su libro próximamente un mes antes de morir, y lo dejó en el pasaje en que traza usted la fisonomía de Marx y de Lenin. Me pidió que volviese a leerle estas páginas, y, después de escuchar la lectura atentamente, él mismo quiso tomar en la mano el libro y volverlas a repasar. Otra cosa quería decirle, y es que las relaciones que unieron a Vladimiro Ilitch con usted desde el día en que se presentó en Londres, viniendo de Siberia, no cambiaron un punto hasta la hora de su muerte. Le deseo a usted, Leo Davidovich, fuerzas y salud. Un fuerte abrazo de N. Krupskaia”.
En el libro que Lenin tomó en sus manos un mes antes de morir, le comparaba yo con Marx. Supe comprender claramente la relación que mediaba entre Marx y Lenin, una relación henchida por el amor y la gratitud del discípulo y los valores patéticos de la distancia. La relación entre maestro y discípulo hubo de convertirse, por la marcha de la historia, en la relación entre el precursor teórico y el primer realizador práctico. En mi artículo, ponía de relieve el valor patético tradicional de la distancia. Marx y Lenin, dos figuras tan íntimamente unidas por la historia, y a la par tan diferentes, son para mí las dos cumbres más altas a que puede llegar el poder espiritual del hombre. Y me hizo bien saber que el propio Lenin, poco antes de morir, había leído atentamente, y acaso con cierta emoción, aquellas líneas mías, pues la figura de Marx era, a sus ojos, la medida más grandiosa que podía aplicarse a un hombre. No era menor la emoción que sentía al leer ahora la carta de su viuda. Esta carta hace resaltar los dos puntos extremos de mis relaciones con Lenin: aquel día del mes de octubre de 1902, en que, huido de la Siberia, llamé a su puerta una mañana temprano, arrancándole a su duro lecho londinense, y aquel otro día del mes de diciembre de 1923 en que Lenin hubo de leer, por dos veces seguidas, las líneas en que yo rendía un tributo de homenaje a su vida y a su obra. Entre estos dos puntos quedaban enclavadas dos décadas de nuestras vidas, unidas primero por una labor común, luego separadas por una reñida lucha intestina dentro del partido y reconciliadas al fin para una nueva labor común sobre un plano histórico más alto. Lo mismo que en Hegel: tesis, antítesis y síntesis. Y ahora, su mujer venía a decirme que, a pesar de aquel largo periodo de antítesis, la actitud de Lenin para conmigo había sido siempre la misma de Londres, es decir, una actitud de ayuda calurosa y de benevolencia cordial. Aquella breve carta de la viuda de Lenin, escrita a los pocos días de morir éste, pesaría más en la balanza de la historia, aunque sólo hubiese esta prueba, que todos los infolios escritos por los falsificadores.
“Con bastante retraso a causa de las tormentas de nieve, iban llegando los periódicos, que nos informaban de los discursos y artículos necrológicos consagrados a Lenin. Los amigos de L. D. esperaban que éste se presentase en Moscú el día del entierro, pues daban por seguro que se volvería de por el camino. A ninguno se le ocurrió pensar que Stalin le había cerrado el paso con su telegrama. Me acuerdo de la carta que nos escribió a Suchum nuestro hijo. Le conmovió extraordinariamente la muerte de Lenin, y con 40 grados bajo cero, envuelto en su delgado abrigo, desfiló con muchos otros por el Salón de las Columnas para dar el último adiós al muerto, y esperó, esperó, esperó en vano nuestra llegada. En su carta se leía, entre líneas, un amargo disgusto y un velado reproche”. Hasta aquí, no hago más que reproducir las notas del Diario de mi mujer.
En Suchum me visitó una comisión del Comité central, compuesta por Tomsky, Frunce, Piatakov y Gussiev, para cambiar impresiones conmigo acerca de las reformas que era necesario introducir en el Comisariado de Guerra. Todo aquello era una pura comedia. El personal del Comisariado había sido ya renovado en lo que les convenía o se estaba renovando a toda máquina, sin que yo me enterase. Pero querían guardar aún las apariencias.
El primero que sufrió las consecuencias del cambio en el departamento de Guerra fue Skliansky.
En él se vengó Stalin de los reveses de Tsaritsin, de la derrota del frente Sur y de la desdichada aventura del avance sobre Lemberg. La intriga empezaba a levantar su cabeza de víbora. Para minar el puesto a Skliansky —y a mí también, para más adelante— habían metido en el Comisariado, unos meses antes, a Unschlecht, un intrigante ambicioso e incapaz. Skliansky fue separado del cargo, y para sustituirlo nombraron a Frunse, que, hasta entonces, había estado mandando las tropas de Ucrania. Frunse era una figura bastante seria. Su pasado de presidiario pesaba más en el partido que la autoridad, demasiado joven, de Skliansky. Además, Frunse, había demostrado, indudablemente, durante la guerra, dotes de caudillo militar. Pero de asuntos administrativos del ramo entendía mucho menos, incomparablemente, que Skliansky. Frunse se entusiasmaba con los esquemas abstractos, tenía muy mal ojo para conocer a las personas y se dejaba llevar fácilmente por influencias de técnicos, principalmente de segundo rango.
Pero voy a acabar de contar lo que ocurrió con Skliansky. Le destituyeron de la manera más brutal, es decir, a la manera de Stalin, sin hablar previamente con él, y le destinaron a la organización de la Economía. Dserchinsky, muy contento de quitarse de encima a Unschlecht, que desempeñaba funciones de sustituto suyo en GPU, y de conquistar para la industria el magnífico talento administrativo de Skliansky, puso a éste al frente del trust de los paños. Skliansky se alzó de hombros y se entregó en cuerpo y alma a los nuevos trabajos. A los pocos meses, decidió ir a pasar una temporada a los Estados Unidos, para ponerse al corriente de las cosas de allí y adquirir maquinaria. Antes de marchar vino a verme, para despedirse y aconsejarse de mí. Durante los años de la guerra civil habíamos trabajado los dos en la más íntima compenetración. Nuestras conversaciones habían versado, siempre más sobre compañías y batallones, estatutos militares, cursos sumarios de instrucción para oficiales rojos, suministros de cobre y aluminio a las fábricas de guerra, uniformes y ranchos, que sobre los asuntos del partido. Los dos estábamos demasiado ocupados para perder el tiempo en esas cosas. Cuando, después de caer enfermo Lenin, la intriga tramada por los epígonos empezó a extender sus tentáculos hacia el Comisariado de Guerra, yo procuraba eludir en lo posible el hablar, sobre todo con mis colaboradores militares, de los asuntos partidistas. La situación era demasiado confusa, la disparidad de criterios empezaba apenas a dibujarse, y la formación de fracciones en el ejército hubiera tenido las peores consecuencias. Luego, había caído yo enfermo. Pero, cuando volvimos a vernos en el año 1925, en que ya no estaba yo a la cabeza del departamento de Guerra, hablamos de las cuestiones planteadas en el partido.
—Y dígame usted —me preguntó Skliansky—, ¿qué representa Stalin?
Skliansky le conocía sobradamente bien, pero quería que yo le trazase la fisonomía de su personalidad, y le explicase sus éxitos. Me quedé pensando un momento.
—Stalin —le dije— es la más destacada mediocridad que hay en el partido. —Esta definición se me había ocurrido en aquel momento, revelándoseme de pronto en toda su importancia psicológica y en su aspecto social. Por la expresión de la cara de Skliansky, comprendí en seguida que le había ayudado a llegar a una conclusión de cierta importancia.
—Es asombroso —me dijo— la facilidad con que en este último período la áurea medianía y la plácida mediocridad escalan los primeros puestos en todas las esferas. Y todo esto se ha puesto bajo el caudillaje de Stalin. ¿Cómo explicarlo?
—Es la reacción que tenía que sobrevenir después de la gran tensión de energías sociales y psicológicas de los primeros años de la revolución. Puede que la contrarrevolución, si triunfa, produzca también sus grandes hombres. Pero la primera etapa, el momento termidoriano, necesita de mediocridades que no sepan ver más allá de sus narices. La ceguera política es precisamente lo que les da la fuerza; les ocurre como a la mula de noria, que cree ir cuesta arriba y camino adelante, cuando, en realidad, no hace más que dar vueltas a la rueda. Comprenderá usted que un caballo que sepa por dónde se anda no es hábil para trabajos de éstos.
Esta conversación me reveló en todo su alcance, con una claridad meridiana, casi me atrevería a decir que con una certeza física, los problemas de nuestro Termidor. Convine con Skliansky que a su regreso de Norteamérica seguiríamos cambiando impresiones acerca del mismo tema. A las pocas semanas llegó un telegrama anunciando que había muerto ahogado en no sé qué lago norteamericano, durante una excursión en barca. La vida tiene una reserva inagotable de invenciones malignas.
Trájose a Moscú la urna con las cenizas de Skliansky. Nadie dudaba que la colocarían en la Plaza Roja, en aquel muro del Kremlin, que es el panteón de los revolucionarios. Pero la Secretaría del Comité central decretó que se le diese tierra extramuros. Es decir, que la visita de despedida que me había hecho no pasé desapercibida, sino que se la cargaron en cuenta. El odio se pasó del hombre a sus cenizas. Además, la degradación de Skliansky entraba en el plan general de la campaña que se había declarado contra los dirigentes a quienes se debía el triunfo en la guerra civil.
No creo que a Skliansky le preocupase gran cosa, en vida, el sitio donde hubieran de enterrarle, pero no puede negarse que aquella decisión del Comité central tenía todo el carácter de una perfidia personal y política. Venciendo la repugnancia, telefoneé a Molotov. Pero la decisión tomada era inquebrantable. La historia se encargará de revisar también este asunto.
En el otoño de 1924 me volvió la fiebre. Fue en el momento en que se desencadenaba una nueva discusión. Pero ésta había sido provocada desde arriba, con arreglo a un plan cuidadosamente elaborado. En Leningrado, en Moscú y en las provincias se habían celebrado previamente cientos y miles de deliberaciones secretas para preparar lo que se llamaba la “discusión”, es decir, una batida sistemática y completa, que ahora no había de darse contra la oposición, sino contra mí personalmente. Cuando se hubieron terminado los preparativos, que se llevaron en secreto, a una señal que dio la Pravda, en todos los rincones y en los extremos más remotos del país, desde todas las tribunas, en las planas y columnas de todos los periódicos, en todos los escondrijos y lugarejos, se desató una campaña rabiosa contra el “trotskismo”. A su modo, aquello era un espectáculo mayestático. La calumnia tomaba las proporciones de una erupción volcánica. La masa del partido sintiose conmovida ante el ataque. Yo estaba postrado en cama, presa de la fiebre, y guardaba silencio. La prensa y los oradores en los mítines no se ocupaban más que de hacer revelaciones acerca del “trotskismo”. Nadie comprendía lo que significaba todo aquello. Día tras día, se le servían al público nuevos episodios desgajados a viva fuerza del pasado, citas polémicas y artículos de Lenin, que fueran escritos veinte años antes; y estas noticias se le servían retorcidas, falseadas, desfiguradas, y todas —que era lo más importante— como si se refiriesen a hechos ocurridos el día antes. Nadie acertaba a comprender el sentido de aquellos ataques. Si aquello era verdad, tenía que haberlo sabido Lenin. ¿Después de todo aquello que contaban, no había ocurrido la revolución de Octubre? ¿Y después de la conquista del Poder, no había ocurrido la guerra civil? ¿Aquel hombre a quien se acusaba no había colaborado con Lenin en la creación de la Internacional comunista? ¿No estaban colgados en todas las salas los retratos de Trotsky junto a los de Lenin? Y así sucesivamente , pero mientras las gentes manifestaban su asombro, el volcán de la calumnia seguía escupiendo, en frío, su lava. Y esta lava iba depositándose mecánicamente sobre la conciencia y, lo que era todavía peor, sobre la voluntad.
La actitud respecto a Lenin, que era la que cumplía frente a un caudillo revolucionario, fue suplantada por el culto rendido al pontífice máximo de una jerarquía sacerdotal. A pesar de mí protesta, se hubo de erigir en la Plaza Roja aquel mausoleo indigno y humillante para un revolucionario. Y lo malo fue que los libros oficiales que se escribían sobre Lenin se convirtieron también en mausoleos por el estilo. Las ideas del maestro fueron descoyuntadas y picadas para suministrar citas a todos los falsos predicadores. Los epígonos se atrincheraron detrás del cadáver embalsamado para dar la batalla al Lenin viviente y a mí. La masa estaba aturdida, confundida. Y sus imponentes proporciones eran las que daban valor político a aquella papilla de analfabetos. Esta papilla la aturdía, la agobiaba, la desmoralizaba. El partido fue reducido al silencio. Se implantó una dictadura descarada del aparato burocrático sobre el partido. O dicho en otros términos: el partido dejó de existir como tal. Por las mañanas me llevaban a la cama los periódicos. No hacía más que pasar la vista por encima de los telegramas, de los títulos de los artículos y las firmas de sus autores. Sabía sobradamente bien quiénes eran estos tales; sabía lo que pensaban en su fuero interno, lo que eran capaces de decir y lo que les estaba ordenado que dijeran. En la inmensa mayoría de los casos, eran hombres agotados ya por la revolución. Mas tampoco faltaban, entre ellos, los fanáticos estrechos de frente que se dejaban engañar. Había también los jóvenes intrigantes que querían hacer carrera y se apresuraban a dar pruebas de su incondicionalismo. Todos se contradecían los unos a los otros y consigo mismo. Pero aquella campaña de difamación no cesaba un momento, su clamor furibundo se alzaba de las columnas de todos los periódicos, y su estrépito ahogaba sus contradicciones y sus vacuidades. Esta campaña tenía que imponer necesariamente, a fuerza de proporciones.
“La recaída de L. D. —escribe mi mujer— coincidió con la monstruosa campaña desatada contra él y que teníamos que sufrir como otra cruel enfermedad. Las páginas de la Pravda parecían gigantescas, inacabables; cada línea del periódico, cada letra, era una mentira. L. D. guardaba silencio”.
¡Pero qué amargo se le hacía tener que callar! Todo el día desfilaban por allí amigos que iban a visitarle, y algunos le visitaban por la noche. Me acuerdo de que uno le preguntó si había leído el periódico del día. L. D. le dijo que no leía periódicos. Y era verdad, no hacía más que cogerlos, pasarles la vista por encima y dejarlos a un lado. Le bastaba mirarlos, para saber lo que decían.
Conocía harto bien a los cocineros que aderezaban aquellos manjares, sin variar nunca de receta.
El leer en aquellos tiempos un periódico era lo mismo, dijo un día, que “ponerse al cuello un cepillo de esos de los mecheros de gas”. No hubiera habido más remedio que hacerlo, puesto en el trance de tener que contestar. Pero L. D. seguía guardando silencio. La enfermedad no cedía, sostenida por el grave, estado de nerviosidad del enfermo. Se había quedado muy delgado y pálido.
En familia, procurábamos hablar lo menos posible de aquella campaña de difamación, pero no acertábamos a hablar tampoco de otra cosa. Todavía me acuerdo del trabajo que me costaba ir todos los días al Comisariado de Instrucción pública, donde tenía mí puesto. Era como si me diesen de palos. Sin embargo, nadie se atrevió ni una sola vez a hacer la menor alusión desagradable en mi presencia. Era evidente que, pese al silencio hostil de unos cuantos directivos, la mayoría de los que allí trabajaban simpatizaban con nosotros. En el partido parecía haber dos vidas: una vida interior, recatada, y aquella de que se hacía gala y ostentación, y las dos se contradecían mutuamente. Sólo algún que otro temerario se atrevía a decir en voz alta lo que la inmensa mayoría de la gente sentía y pensaba, pero procurando recatar sus simpatías detrás de un muro de “votaciones unánimes”.
Fue por aquellos días cuando hubo de publicarse la carta que yo escribiera en tiempos a Tcheidse contra Lenin. Este episodio, ocurrido en el mes de abril del año 1913, había tenido por origen el que el periódico bolchevista autorizado que se publicaba en San Petersburgo se había apropiado del periódico obrero que yo publicaba en Viena con el título de Pravda. El asunto condujo a uno de aquellos choques violentos en que tanto abundaba la vida de los emigrados. En aquella ocasión escribí a Tcheidse, que osciló durante algún tiempo entre los bolcheviques y los mencheviques, una carta en que daba rienda suelta a mi indignación contra el centro bolchevista y contra el propio Lenin. Puede que unas semanas después yo mismo hubiera sometido la carta a censura; pasados algunos años, la hubiera mirado como se mira un objeto curioso. Sin embargo, aquella carta estaba llamada a tener un destino especial. El departamento de Policía la pescó y allí se estuvo, olvidada en los archivos policíacos, hasta la revolución de Octubre. De allí pasó, ya en el nuevo régimen, al archivo del Instituto de historia del partido Lenin tenía noticia exacta de la existencia de la carta, que para él, como para mí, no tenía ya más valor que el que podía tener la nieve caída el invierno pasado. ¡Pues no se habían escrito pocas cartas como aquélla durante los años de la emigración! Pero llegó el 1924 y los epígonos sacaron la carta de los archivos y se la metieron por los ojos al partido, que ya por aquel entonces estaba integrado en su mayoría por hombres completamente nuevos. No fue mero azar el elegir para la publicación de esta carta los meses que siguieron a la muerte de Lenin. No fallaba. En primer lugar, Lenin no iba ya a resucitar, para decir a aquellos caballeros lo que venía al caso. En segundo lugar, se sorprendía a las masas en un momento en que estaba vivo en ellas el dolor por la muerte del caudillo. Y aquellas gentes, que no tenían la menor noción del pasado ni de las incidencias que años atrás se desarrollaran en el partido, se encontraban de la noche a la mañana con un juicio condenatorio de Trotsky sobre Lenin.
Aquello, por fuerza tenía que aturdirías. Cierto que aquel juicio había sido escrito hacía doce años, pero el cómputo del tiempo no existía para los métodos empleados. El uso que los epígonos hicieron de mi carta a Tcheidse se cuenta entre las grandes maniobras fraudulentas que registra la historia. La falsificación de documentos de que se valían los reaccionarios franceses en el asunto Dreyfus no eran nada, en comparación con este fraude político de Stalin y sus cómplices.
Pero, para que la calumnia se convierta en arma de poder, es menester que responda a una necesidad histórica. Algo tiene que haber cambiado en el panorama social o en el ambiente político —pensaba yo— para que la calumnia haya adquirido tan gran predicamento. Había que esforzarse en analizar el contenido de aquella campaña de difamación. Allí, en la cama, disponía de tiempo bastante para hacerlo. ¿De dónde sacaban aquella acusación que se me hacía de que quería “robar a los campesinos”, que es la fórmula que todos los agrarios de extracción reaccionaria, todos los socialistas cristianos y todos los fascistas se han hartado de lanzar contra los socialistas, y no digamos contra los comunistas? ¿De dónde provenía aquella batida furiosa contra la idea de la revolución permanente, que no era mía, sino de Marx? ¿De dónde aquellas jactancias nacionalistas, que hablaban a todas horas de la posibilidad de construir un socialismo propio, al margen de la ayuda internacional? ¿Qué capas sociales eran las que necesitaban alimentarse con aquellas trivialidades reaccionarias? ¿Y, finalmente, de dónde nacía y qué perseguía este descenso del nivel teórico, este entontecimiento político? Tendido en la cama, me puse a hojear en mis antiguos artículos, y mis ojos dieron con estas líneas, escritas en el año 1909, en el momento de apogeo de la reacción stolypiniana: “Cuando la curva del proceso histórico presenta tendencia ascensional, la idea social se hace más aguda, más audaz, más inteligente. Abarca los hechos y los hilvana al vuelo con el hilo de la generalización Pero tan pronto como la curva política se pone a descender, la necedad se adueña de la idea social. El precioso talento de generalización desaparece sin dejar rastro. La necedad hácese cada vez más atrevida y se burla, rechinando los dientes, de toda tentativa seria de generalización, comprende que tiene el terreno por suyo y empieza a ejercer el poder a su modo”.
Uno de los instrumentos más importantes, de que se sirve es la calumnia.
Y me dije: estamos atravesando por un período de reacción. Las clases se están desplazando políticamente. La conciencia de clase está sufriendo un profundo cambio. Tras del primer impulso y la tensión ascensional, viene la retirada. ¿Hasta dónde irá? Desde luego, se detendrá antes de llegar al punto de partida. Pero nadie puede señalar, de antemano los límites en que ha de contenerse. Dependerá de la pugna entre las fuerzas internas que se desaten. Lo primero es darse cuenta de la realidad de las cosas. Los profundos procesos moleculares de la reacción pugnan por romper la envoltura y salir a luz. Su aspiración es emancipar la conciencia social de las ideas, las palabras y las figuras vivientes del movimiento de Octubre, o a lo menos, atenuar la relación de dependencia que la unen a ellas. Tal es el sentido y razón de ser de lo que está ocurriendo. No caigamos en vanos subjetivismos. No nos queramos enfadar con la historia ni sentirnos ofendidos porque ésta discurra por senderos más complicados y tortuosos. El comprender la verdad de lo que ocurre es tener ya media batalla ganada.

1940: Con Diego Rivera en México
Regresar al índice
Última fase de la lucha dentro del partido
En 1925 fui relevado del cargo de Comisario de Guerra. Este acuerdo era el fruto de una cuidadosa preparación madurada durante la pasada campaña. Lo que más temían los epígonos, fuera de las tradiciones revolucionarias de Octubre, eran las tradiciones de la guerra civil, y mis concomitancias con el ejército. Abandoné el cargo sin lucha, y hasta con un cierto suspiro de satisfacción, para desarmar a los adversarios de todas las armas de calumnia que para ellos podían ser mis planes militares. Los epígonos, para justificar su proceder, empezaron a achacarme planes militares fantásticos, y poco a poco, llevados de la fantasía, acabaron ellos mismos por creer en la verdad de sus afirmaciones. Mi interés práctico se había desplazado ya, desde el año 21, a otro terreno.
La guerra estaba liquidada y los contingentes militares, fueron reducidos de cinco millones trescientos mil hombres, que habían llegado a estar sobre las armas, a seiscientos mil. La milicia discurría ahora por cauces burocráticos. En cambio, pasaron a primer plano, dentro de las preocupaciones del país, los problemas de la Economía, a los que, una vez liquidada la guerra, hube de consagrar mucho más tiempo y atención que a las cuestiones militares.
En mayo de 1925 fui nombrado presidente del Comité de concesiones, jefe de las explotaciones electrotécnicas, y presidente de la Dirección científico-técnica de la industria. Ningún nexo unía a estos tres cargos entre sí. La elección para ocupar los tres había recaído sobre mí sin que yo me enterara, por una intriga, en la que se deslizaron especiales consideraciones: se trataba de aislarme del partido, de agobiarme de trabajo cotidiano, de tenerme bien vigilado, etc. A pesar de estar convencido de esto, hice un esfuerzo concienzudo por ponerme al corriente de los nuevos trabajos que se me encomendaban. Una vez que me hube hecho cargo de los tres puestos, ajenos los tres completamente a mi formación, no tuve tiempo libre para nada. Los que más me interesaban eran los institutos científico-técnicos, que habían cobrado gran desarrollo en los Soviets, gracias al régimen de centralización de la industria. Me dediqué a visitar todos los laboratorios que pude, a asistir con la mayor atención a los experimentos, a escuchar las explicaciones de los mejores especialistas, y, en las horas libres, me puse a estudiar libros de química e hidrodinámica, lo cual me daba la sensación de compartir a medias las tareas administrativas con los afanes de un estudiante.
No en vano en mis años mozos había sido mi intención abrazar la carrera físico-matemática. Los problemas de las ciencias naturales y la tecnología me mantenían apartado casi en absoluto de la política. Como jefe de la administración electrotécnica, había de visitar las estaciones eléctricas en construcción e hice, entre otros, un viaje al Dnieper, donde se estaban ejecutando en gran escala los trabajos para la futura central. Dos boteros me tripularon en una barca de pescadores hasta el otro lado del canal, por el viejo camino de los cosacos de Saporoga. Aquello tenía, por supuesto, un carácter meramente deportivo. Pero, la obra que se estaba construyendo en el Dnieper despertó en mí un interés muy grande, tanto en el aspecto económico como desde el punto de vista técnico.
Para aquilatar bien los cálculos de la central eléctrica que se proyectaba, pedí un informe a varios técnicos norteamericanos, que luego fue completado con otro que dieron los alemanes. Mi preocupación era poner el nuevo cargo a tono con los problemas que nos planteaba la Economía, procurando también atemperarlo a las cuestiones fundamentales del socialismo. Luchando contra el enfoque neciamente nacional con que algunos veían las cuestiones (por entender que Rusia tenía la situación de aislamiento y los medios de subsistencia necesarios para bastarse a sí misma, pudiendo, por tanto, ser “independiente”), me puse a establecer un sistema de coeficientes comparativos entre nuestra Economía y la Economía mundial. No había más remedio que procurar orientarse en el panorama del mercado universal, cuya situación había de determinar asimismo las funciones de importación y exportación en la política de concesiones. En el fondo, este problema de los coeficientes comparativos, que nace de reconocer la superioridad de las fuerzas mundiales de la producción sobre las fuentes de la riqueza nacional, era un golpe asestado contra la teoría reaccionaria del “socialismo en un solo país”. Yo procuraba dar conferencias y escribir libros y folletos desarrollando las experiencias que me brindaba aquella nueva clase de trabajos. Mis adversarios no quisieron, ni podían, aceptar la batalla en este terreno. Desde su punto de vista, la interpretación era ésta: Trotsky se ha conquistado una nueva plataforma de lucha. La dirección administrativa de los asuntos electrotécnicos y de los institutos científicos, les traía ahora casi tan desazonados como antes el Comisariado de Guerra y el Ejército rojo. El aparato burocrático stalinista seguía pegado a mis talones. Y no podía dar paso en mis trabajos sin despertar inmediatamente una de aquellas complicadas intrigas que se desarrollaban entre bastidores. Ni podía tampoco sacar una conclusión teórica en mis estudios, que no fuese a nutrir, en aquellos cerebros ignorantes, la mitología del “trotskismo”. Empezó a tejerse una red de obstáculos que venían a atarme de pies y manos en la gestión de los cargos que se me asignaran. No exagero si digo que una gran parte de la labor y de la iniciativa de Stalin y de su cómplice Molotov no tenía más finalidad que sabotear sistemáticamente mis trabajos. Llegó un momento en que fue punto menos que imposible obtener consignación para los departamentos que yo regia. La gente que trabajaba en ellos temía por su suerte, o a lo menos, por su carrera.
Había fracasado la tentativa de reducirme por este medio a la inacción política. Pero los epígonos, no podían quedarse a mitad de camino. Tenían demasiado miedo de la intriga que ellos mismos habían tramado. Las mentiras de ayer pesaban agobiadoramente sobre su conciencia y reclamaban de ella un doble perjurio. Al cabo, solicité que se me relevase de la dirección administrativa de los asuntos electrotécnicos y de los institutos técnico-científicos. Quedaba, no obstante, el Comité de concesiones, que era un campo, aunque pequeño, bastante abonado para la intriga, ya que la suerte que había de correr una concesión se decidía en el Buró Político.
Entre tanto, en el seno del partido, iba avecinándose una nueva crisis. El consabido “trío”, que se había enfrentado Contra mí como un solo hombre en la primera época, distaba mucho de formar una compacta unidad. Tanto Zinoviev como Kamenev estaban muy por encima de Stalin, lo mismo en capacidad teórica que en talento político. Pero los dos carecían de esa pequeñez que se llama carácter. La amplia perspectiva internacional —amplia comparada con la de Stalin— que adquirieran en la emigración bajo el magisterio de Lenin, lejos de darles mayor fuerza, debilitaba su posición. El barco navegaba rumbo a “la independencia nacional, apta para bastarse a sí misma”. Los esfuerzos de Zinoviev y Kamenev por defender, aunque sólo fuese parcialmente, la orientación internacional, les convertía, a los ojos de la burocracia, en trotskistas de segundo rango. Esto movíales a atacarme con más furia, para, de este modo, hacerse acreedores a seguir disfrutando de la confianza de los burócratas. Pero estos esfuerzos fueron en vano. Los poderes burocráticos comprendían, cada vez con mayor evidencia, que Stalin era carne de su carne. Pronto Zinoviev y Kamenev se encontraron enfrentados con él como enemigos, y cuando intentaron llevar en apelación ante el Comité central su pleito, hubieron de convencerse de que Stalin tenía una mayoría inatacable.
A Kamenev se le consideraba como el caudillo oficial de Moscú. Los comunistas de Moscú, que habían presenciado cómo en el año 23 se destruyó la organización del partido en aquella capital con ayuda suya, en castigo a la mayoría que se había manifestado favorable a la oposición guardaron ahora silencio, despechados. En las primeras tentativas que hizo para resistir contra Stalin, Kamenev no encontró apoyo en nadie. En Leningrado ocurrió muy de otro modo. En el año 23, los comunistas de esta capital estaban a salvo de la oposición gracias a la tupida red burocrática que había venido tejiendo Zinoviev. Pero ahora, les llegaba el turno a ellos. El rumbo que se seguía hacia los “kulaks” y el “socialismo en un solo país” tuvo la virtud de indignar a los obreros de Leningrado. La protesta de clase de los trabajadores coincidió con la fronda de los privilegiados desatada por Zinoviev. De este modo, surgió una nueva oposición en la que formó en los primeros momentos Nadeida Konstantinovna Krupskaia. Con gran asombro de todos, y en primer lugar de sí mismos, Zinoviev y Kamenev veíanse obligados a repetir, en parte, las críticas de la oposición, con lo cual consiguieron que se les adscribiese inmediatamente a las filas de los “trotskistas”. Nada tiene de extraño que para los nuestros tuviese que ser, cuando menos, paradójica una alianza con Zinoviev y Kamenev. Eran muchos los de la oposición que se resistían a pactar esta alianza, y hasta había algunos —claro está que muy pocos— que abogaban por unirse a Stalin contra los otros dos. Uno de mis mejores amigos, Mratchkovsky, viejo revolucionario, que había sido, durante toda la guerra civil, uno de los mejores caudillos militares, se pronunció contra una y otra alianza, dando la siguiente fundamentación, que puede quedar como clásica: “Stalin faltará a su palabra, y Zinoviev huirá”. Pero estas cuestiones no se deciden nunca en última instancia por motivos psicológicos, sino por razones políticas. Zinoviev y Kamenev reconocieron abiertamente que los “trotskistas” habían tenido razón en la campaña seguida contra ellos en el año 23 y se hicieron cargo de los principios que formaban nuestro programa. En tales condiciones, no era posible que nos negásemos a pactar un bloque con ellos, sobre todo teniendo en cuenta que detrás de ellos estaban varios miles de obreros revolucionarios de Leningrado.
Yo no había vuelto a hablar con Kamenev, fuera de las sesiones oficiales, desde hacía tres años, es decir, desde aquella noche en que, a punto de partir para Georgia, me prometiera apoyar la política de Lenin y la mía, para luego, al saber que Lenin no tenía salvación, pasarse al campo stalinista. La primera vez que volvimos a encontrarnos, Kamenev apresurose a decirme:
—No tiene usted más que presentarse en público, en la misma tribuna con Zinoviev, y el partido reconocerá inmediatamente cuál es su verdadero Comité central.
Aquel optimismo burocrático no pudo por menos de hacerme reír. Por lo visto, Kamenev no daba importancia a toda la labor de desmoralización del partido que el “trío” había venido realizando por espacio de tres años. Así se lo hice notar, sin la menor consideración.
La depresión de nivel revolucionario, que había comenzado a fines del año 23, o sea después de la derrota de la revolución conjurada sobre Alemania, cobraba contornos internacionales. En Rusia navegaba a velas desplegadas la reacción contra el movimiento de Octubre. La burocracia del partido propendía cada vez más abiertamente a la derecha. En estas condiciones, era pueril pensar que por el solo hecho de unirnos, el triunfo se nos caería en las manos como una breva madura.
—Hay que disponerse a luchar contando con que la campaña será larga —así se lo dije docenas de veces a nuestros nuevos aliados. Éstos, en el arrebato del primer momento, no quisieron hacer caso de mis palabras. Y como aquel arrebato no podía durar mucho, su celo de oposición iba marchitándose por días y por horas. Mi amigo Mratchkovski había acertado en su apreciación de las personas: Zinoviev acabó por desertar de nuestro campo. Pero no se llevó consigo, ni mucho menos, a todos sus correligionarios. La segunda conversión de Zinoviev asestó una herida incurable a la leyenda del “trotskismo”.
En la primavera del año 1926 emprendí un viaje a Berlín, acompañado de mi mujer. Los médicos de Moscú, que no acertaban a explicarse la pertinaz temperatura, hacía tiempo que me venían aconsejando, para no cargar ellos solos con la responsabilidad, que hiciese un viaje al extranjero.
Yo, por mi parte, quería salir también de aquel atolladero; la fiebre me había puesto fuera de combate en varios momentos críticos de la campaña, como si estuviese conjurada con mis adversarios. La cuestión de mi viaje al extranjero fue objeto de deliberación por parte del Buró político.
Éste, juzgando, según dijo, por todos los informes recibidos y por la situación política en general, entendía que el viaje podía ser muy peligroso, si bien me reservaba a mí, en definitiva, la decisión.
A este informe acompañaba un dictamen de la GPU, declarándose contraria a que me trasladase al extranjero. Era indudable que el Buró político no quería asumir ante el partido la responsabilidad de lo que pudiera ocurrirme. En la cabeza policíaca de Stalin no se había alzado todavía la luminosa idea de mandarme al extranjero —¡a Constantinopla!— expulsado por la fuerza. Cabe también la hipótesis de que el Buró político temiera que fuese a fraguar algún plan de ataque con los grupos extranjeros de oposición. No obstante, después de tratar el asunto con mi mujer, decidimos ponernos en viaje.
No nos fue difícil llegar a una inteligencia con la embajada alemana, y a mediados de abril, mi mujer y yo salimos para Berlín con un pasaporte diplomático extendido a nombre de un consejero del Comisariado ucraniano de Instrucción pública llamado Kusimenko. Nos acompañaban. Sermux, mi secretario, el antiguo jefe de mi tren, y un delegado de la GPU. Zinoviev y Kamenev se despidieron de mí con afecto casi conmovedor. La verdad es que no se quedaban de buena gana a solas con Stalin.
Yo conocía bastante bien el Berlín imperialista de antes de la guerra. Aquel Berlín tenía su fisonomía propia, que, si bien a nadie parecía ni podía parecer agradable, a muchos infundía cierto respeto. ¡Cuán cambiada encontré ahora la capital! Este Berlín de la postguerra no tenía ya fisonomía alguna, o, a lo menos, yo no alcancé a descubrírsela. La ciudad se iba reponiendo de una larga y penosa enfermedad, acompañada de toda una serie de intervenciones quirúrgicas. La inflación había sido liquidada, pero el nuevo marco no era más que el termómetro de la miseria general. En las calles, en las tiendas, en las caras de los transeúntes se leía la escasez y la impaciencia, acompañadas de vez en cuando por el deseo codicioso de recobrar el nivel de vida de los viejos tiempos. En aquellos años de guerra, de humillación y de paz de Versalles, el sentido alemán de orden y de limpieza habían tenido que rendirse ante la miseria. Y ahora, aquel hormiguero humano se esforzaba tenazmente, aunque sin gozo alguno, por restaurar sus caminos, pasillos y plazas, deshechos por la bota de la guerra. En el ritmo de las calles, en los movimientos y en los gestos de los que pasaban se percibía una sombra trágica de fatalismo: no hacer nada; la vida era un eterno presidio en que había que empezar a cada paso de nuevo.
Hube de someterme durante varias semanas a las observaciones de los médicos, en una clínica privada de Berlín. Para investigar las causas de aquella fiebre misteriosa, los médicos me lanzaban de unos a otros como si fuese una pelota. Por fin, el especialista de garganta expresó la hipótesis de que la fiebre provenía de las amígdalas, y me aconsejó que, por lo que pudiera haber de verdad en ello, me las cortase. Los clínicos y terapéuticos vacilaban: eran hombres viejos que no habían hecho la guerra en el frente. El cirujano, que tenía detrás de sí la experiencia de los hospitales de sangre, los contemplaba con un desprecio anonadador. Para él, el extirparse las amígdalas no tenía más importancia que el afeitarse el bigote. No hubo más remedio que acceder.
Los ayudantes se disponían ya a atarme las manos, pero el profesor se conformó con algunas garantías de orden moral. En los chistes que hacía el cirujano para darme ánimos, entreveía uno cierta tensión y emoción contenidas. Lo más desagradable era tenerse que estar de espaldas, inmóvil, tragando sangre. La operación duró de cuarenta a cincuenta minutos. Fue una operación muy feliz, si bien completamente inútil, pues al poco tiempo retornó la fiebre.
El tiempo que hube de pasar en Berlín, o, mejor dicho, en la clínica de Berlín, no fue tiempo perdido. Me lancé codiciosamente sobre la prensa alemana, de la que había estado casi completamente aislado desde agosto del año 14. Todos los días me entraban dos docenas de periódicos alemanes y algunos extranjeros, que echaba al suelo después de leídos. Los médicos que me visitaban tenían que pisar, para llegar a mi cama, sobre una alfombra de periódicos de todas las tendencias.
Era, en realidad, la primera vez que oía toda la escala de sonidos de la política alemana, bajo la República. Confieso que no pude descubrir en ella nada nuevo. Una república con que se había encontrado el país como regalo de la derrota militar; republicanos que lo eran porque el dictado de Versalles les obligaba a serlo, unos socialdemócratas que usufructuaban la revolución de Noviembre estrangulada por ellos, un general Hindenburg elevado a la presidencia de una República democrática todo, poco más o menos, como me lo había imaginado. Sin embargo, no dejaba de ser instructivo poder observar de cerca todo aquello
El Primero de mayo salí a pasear en automóvil con mi mujer por las calles de la ciudad. Recorrimos las principales avenidas, presenciamos las manifestaciones, leímos los carteles, oímos una serie de discursos, y al llegar a la Alexanderplatz, nos mezclarnos entre la muchedumbre. Yo había visto muchas manifestaciones de Primero de mayo, más imponentes que aquélla, más grandiosas, más decorativas, pero hacía ya mucho tiempo que no me era dado moverme con la masa sin llamar la atención, sentirme como una parte orgánica de aquel todo anónimo, limitándome a oír y a observar. Sólo una vez hube de posar la vista en mí, al decirme la persona que me acompañaba: “Ahí están vendiendo retratos de usted”. Por aquellos retratos nadie hubiera sido capaz de identificar al consejero Kusimenko del Comisariado ucraniano de Instrucción pública. Por si acaso estas líneas llegaran algún día a conocimiento del Conde de Westarp, de Hermann Müller, de Stresemann, del Conde de Reventlow, de Hilferding u otros que se oponían a que se me permitiera entrar en Alemania, advertiré que no lancé a la muchedumbre ni una sola palabra digna de condenación, que no pegué un solo cartel agitando a nadie y que me limité a ser un espectador que acababa de pasar por una operación quirúrgica.
También acudimos a ver la fiesta de los árboles floridos, que se celebraba en Werder, donde se congregaba una muchedumbre inmensa. Pero, a pesar del ambiente primaveral, exaltado por el sol y el vino, en las caras de los que se divertían o hacían por divertirse, se proyectaba la sombra gris de los años vividos. A poco atentamente que se observase, se veía que todos aquellos seres eran convalecientes que iban recobrando lentamente la salud; la alegría pesaba sobre ellos manifiestamente como un duro deber. Pasamos varias horas perdidos entre la multitud, observando, trabando conversación, comiendo salchichas en platos de papel y bebiendo incluso cerveza, que no habíamos vuelto a paladear desde el año 17.
Cuando ya tenía fijada fecha de partida, pues me iba reponiendo rápidamente de la operación, ocurrió un episodio inesperado, que aun es hoy el día que no he podido llegar a explicarme con toda claridad. Como una semana antes de marchar yo, aparecieron en los pasillos de la clínica dos caballeros de paisano, que presentaban esa facha característica en que a la legua se ve al policía.
Asomé la cabeza por la ventana y vi plantados en el patio a otra media docena de caballeros con la misma catadura, que, a pesar de lo que se diferenciaban unos de otros, tenían entre sí el parecido de la especie. Comuniqué a Krestinsky, que estaba en mi cuarto en aquel momento, el resultado de mis observaciones. A los pocos minutos llamó a la puerta un ayudante y me comunicó, asustado, de orden del profesor, que se estaba preparando un atentado contra mí.
—Supongo que no será por la policía —le pregunté, apuntando para los numerosos agentes que estaban a la vista.
El ayudante expresó la conjetura de que la policía habría si o enviada para prevenir el atentado. A los pocos minutos, apareció un comisario y puso en conocimiento de Krestinsky que las autoridades de policía habían tenido noticias de que se tramaba un atentado contra mí y que, en previsión de él, habían adoptado providencias extraordinarias. Toda la clínica era presa de gran excitación.
Las enfermeras se contaban unas a otras, y lo contaban también a los enfermos, que el ruso que estaba hospitalizado en la clínica era Trotsky y que sus enemigos iban a echar, de un momento a otro, dos bombas contra el edificio. Con todos aquellos rumores se produjo una atmósfera poco conveniente para un sanatorio. En vista de esto, convine con Krestinsky en trasladarme inmediatamente a la embajada. La calle en que estaba situada la clínica fue acordonada por la policía. Dos automóviles llenos de fuerza policíaca dieron escolta al nuestro.
La versión oficial que se me dio del caso fue, poco más o menos, ésta: una persona a quien se hizo presa por andar en manejos y conspiraciones monárquicos, denunció al juez encargado de instruir el sumario que los elementos blancos de Rusia residentes en Berlín estaban planeando un atentado contra Trotsky, el cual se encontraba pasando unos días en la capital, y que el atentado se ejecutaría un día de aquéllos. Conviene advertir que la diplomacia alemana, con quien me había puesto de acuerdo para hacer el viaje, no había dado noticia de él, intencionadamente, a la policía, por temor a los muchos elementos monárquicos que en ella se albergaban. Esto explica el que la policía no concediese mucho crédito en un principio a la delación del monárquico preso, si bien quiso confirmar la noticia de que yo me hallaba hospitalizado en una clínica de Berlín, y se vio grandemente sorprendida al descubrir que era verdad. Como los informes se los pidieron también a los profesores de la clínica, me encontré con dos avisos: el del ayudante y el de comisario de policía.
No tengo, naturalmente, motivos para saber si era verdad que se tramaba un atentado contra mí y que la policía tuvo noticia de él por un monárquico preso. Sospecho, sin embargo, que la cosa fue mucho más sencilla. Mi sospecha es que la diplomacia no supo guardar el “secreto”, y que la policía, ofendida por aquella prueba de desconfianza, quiso demostrarnos a Herr Stresemann y a mí que allí no podían extirparse amígdalas sin su consentimiento. Pero, cualquiera que la causa fuese, lo cierto era que el pánico traía de cabeza a la clínica y no tuve más remedio que trasladarme a la embajada, guardado por una escolta imponente para protegerme del problemático enemigo. A los periódicos alemanes llegó más tarde un eco débil e inseguro de esta aventura, a la que, por lo visto, nadie se atrevía a dar crédito.
Los días que pasé en Berlín coincidieron con dos grandes acontecimientos europeos: la huelga general inglesa y el golpe de Estado del general Pilsudski en Polonia. Estos dos acontecimientos sirvieron para ahondar aún más las diferencias de criterio que me separaban de los epígonos y trazaron de antemano los derroteros turbulentos que había de seguir la campaña que veníamos manteniendo. No estará, pues, de más, que digamos aquí algo acerca de ellos.
Stalin, Bujarin, y con ellos, en la primera época, Zinoviev, consideraban la alianza diplomática pactada entre los dirigentes de las organizaciones sindicales soviéticas y el Consejo directivo de las tradeunions inglesas como remate y coronación de su política. Llevado por su limitación pequeñoburguesa de horizonte político, Stalin se figuraba que Purcell y otros elementos destacados de las tradeunions estarían dispuestos y serían capaces, llegado un momento difícil para la República de los Soviets, a sostener la causa de éstos contra la burguesía inglesa. Por su parte, los caudillos de las tradeunions entendían, no sin razón, que, dada la crisis que estaba atravesando el capitalismo inglés y el creciente descontento de las masas, era ventajoso para ellos tener refuerzo de izquierda en aquella alianza pactada con los directivos de los sindicatos soviéticos, que no les imponía obligación alguna. Las dos partes procuraban cuidadosamente no tocar al verdadero meollo del asunto, pues temían como a la muerte el llamar a las cosas por su nombre. Ocurre con harta frecuencia que una política, cuando es falsa, se estrella contra los grandes acontecimientos. La huelga general inglesa de mayo de 1926 fue un acontecimiento de importancia, no sólo para la vida de Inglaterra, sino para las vicisitudes interiores de nuestro partido.
La suerte corrida por el pueblo inglés después de la guerra merecía especial atención. El profundo, cambio experimentado en su situación, dentro del panorama mundial, no podía dejar de influir en el juego interior de las fuerzas sociales, dentro del país. Era claro como la luz del día que si Europa, y con ella Inglaterra, conseguía recobrar, más tarde o más temprano, el equilibrio social perdido, Inglaterra tenía que atravesar, para lograr este objetivo, por una serie de choques y conmociones de cierta consideración. Yo tenía por muy verosímil que cualquier conflicto que se presentase en la industria inglesa del carbón, conduciría a la huelga general. De esta premisa, pasaba a inferir que entre las viejas organizaciones de la clase obrera y los nuevos problemas históricos que se le planteaban tenía que surgir una desavenencia inevitable. Acerca de este tema escribí, estando en el Cáucaso, en el invierno y la primavera de 1925, un libro que circula con el título del “¿A dónde va Inglaterra?”. En realidad, este libro se encaminaba a combatir las ideas oficiales que profesaba acerca de la cuestión el Buró Político, sus esperanzas respecto al rumbo izquierdista del Consejo directivo trade-unionista, y a la creencia de que el comunismo se iría infiltrando, poco a poco e insensiblemente, en las filas del partido laborista y de las tradeunions. Para evitar complicaciones inútiles, y también con objeto, de ver lo que hacían mis adversarios, creí oportuno entregar el original de este libro al Buró político para que lo revisase. Como no se trataba más que de un pronóstico, y no de una crítica de hechos realizados, los vocales del Buró no tuvieron valor para manifestarse. El libro pasó intacto por la censura y fue publicado tal y como yo lo había escrito. A poco de publicarse, fue traducido al inglés. Los caudillos oficiales del socialismo británico, desdeñaron las doctrinas contenidas en aquel libro, por parecerles fantasías de un extranjero desconocedor de la realidad inglesa, que soñaba con trasplantar a su territorio la huelga general “rusa”. Juicios de éstos podrían citarse por docenas, y hasta por cientos, comenzando por el propio Macdonald, a quien nadie podría disputar la primacía en un concurso de superficialidad política. Ni yo mismo podía espirar que mis pronósticos tuvieran tan rápida realización. Y si la huelga general que estalló en Inglaterra demuestra la precisión de los cálculos marxistas contra las críticas primitivas del reformismo inglés, la actitud del Consejo directivo de las tradeunions durante el movimiento pudo bastar para que Stalin se curase de todas las ilusiones y esperanzas que había puesto en Purcell. En aquel cuarto de la clínica, me dediqué a reunir con atención reconcentrada todos los informes que llegaban acerca del curso de la huelga general, y muy especialmente los que daban cuenta de las relaciones mutuas entre las masas y sus dirigentes. Lo más indignante de todo era el carácter que presentaban los artículos publicados en la Pravda de Moscú. Su principal preocupación era encubrir la bancarrota y guardar las apariencias. Para ello, no había más remedio que desfigurar cínicamente los hechos. Si hay alguna prueba patente de la decadencia intelectual a que puede llegar una política revolucionaria, es el que se vea en el trance de engañar a las masas.
De regreso en Moscú, pedí que se rompiese inmediatamente el pacto de alianza con el Consejo directivo de las tradeunions. Zinoviev, después de las inevitables vacilaciones, se adhirió a mí.
Radek se opuso. Stalin se aferraba con todas sus fuerzas al bloque, que ya no era más que una apariencia de tal. Los trade-unionistas ingleses esperaron a que llegase a término aquella dura crisis interior para quitarse de encima, con un movimiento bastante descortés del pie, a sus generosos cuanto necios aliados rusos.
No eran menos importantes los sucesos ocurridos en Polonia. Buscando una salida al atolladero en que estaba metida, la pequeña burguesía abrazó el camino del alzamiento armado y levantó sobre el pavés al general Pilsudski. El caudillo del partido comunista polaco, Warski, soñó que lo que se estaba desarrollando a sus ojos era “la dictadura democrática de los campesinos y los obreros” y pidió que el partido comunista secundase los planes del general. Yo conocía a Warski desde hacía mucho tiempo. Viviendo Rosa Luxemburgo, pudo ser un elemento aprovechable para la revolución. Pero ahora, confiado a sus propias fuerzas, no era más que un lugar vacante. En el año 1924, después de muchas vacilaciones, Warski declaró que había llegado por fin a convencerse de lo dañoso que era el “trotskismo”, o sea el desdén hacia la clase campesina, para la causa de la dictadura democrática. En premio de esta obediencia, le colocaron a la cabeza del partido. El hombre se pasó una porción de tiempo esperando con gran impaciencia que se le presentase una ocasión para demostrar que aquellos tardíos entorchados eran merecidos. Llegado el mes de mayo de 1926, no perdió un momento, ya que tan brillante ocasión se le deparaba, para pasear por el lodo su bandera y la del partido. Su hazaña se quedó, naturalmente, sin sanción: la burocracia de Stalin le puso a salvo de las iras de los obreros polacos. La lucha entablada en Rusia, dentro del partido, tomó, en el año 26, caracteres cada vez más agudos. En el otoño, la oposición sufrió un descalabro manifiesto en todas las células y organizaciones. La burocracia la batió duramente en retirada. A la campaña intelectual venía a sustituir la mecánica administrativa: orden telefónica de enviar la burocracia del partido a las reuniones de las células obreras, concentración de los automóviles de los burócratas delante de los locales en que las reuniones se celebran, pitidos de las sirenas, silbas y protestas clamorosas, magníficamente organizadas en cuanto aparecía en la tribuna algún representante de la oposición. La fracción gobernante se imponía por el terror, mediante su mecánica de poder, a fuerza de amenazas y represalias. Antes de que la masa del partido hubiera tenido tiempo a averiguar, comprender o decir algo, se la atemorizaba con la perspectiva de una escisión o de una catástrofe. La oposición no tuvo más remedio que emprender la retirada. El día 16 de octubre firmamos una declaración en la cual, después de decir que teníamos por ciertas nuestras opiniones, y que nos reservábamos el derecho a luchar para imponerlas dentro de los cuadros del partido, nos comprometíamos a abstenernos de todos cuantos actos pudieran entrañar el peligro de una escisión. Aquella declaración no estaba destinada a la burocracia, sino a las masas del partido.
En ella, dábamos expresión a nuestra voluntad de continuar dentro del partido y seguir sirviéndole. Los stalinistas violaron el pacto al día siguiente de firmarse, pero a nosotros nos sirvió para ganar tiempo. El invierno de 1926 a 1927 fue un alto en la campaña, que nos permitió ahondar teóricamente en una serie de cuestiones.
A comienzos del año 27, Zinoviev estaba ya dispuesto a capitular, si no de una vez, por varias etapas. Pero, sobrevinieron los acontecimientos catastróficos de China, en que el crimen cometido por la Política de Stalin era tan evidente, que la capitulación de Zinoviev y de cuantos le seguían hubo de suspenderse por algún tiempo.
La orientación que imprimieron los epígonos al movimiento chino venía a pisotear todas las tradiciones del bolchevismo. El partido comunista chino se vio obligado, contra su voluntad, a formar en las filas burguesas del Kuomintang y a someterse a su disciplina militar. Le fue vedada la creación de soviets. Se aconsejó a los comunistas que contuviesen la revolución agraria y no armasen a los obreros sin el permiso de la burguesía. Mucho tiempo antes de que Tchangkaichek ametrallase a los obreros de Shanghai y pusiese el Poder en manos de una pandilla militar, habíamos advertido nosotros que el camino que se seguía no podía conducir a otro desenlace. Yo me había cansado de pedir, desde 1925, que los comunistas se saliesen del Kuomintang. La política de Stalin y de Bujarin no sólo preparó y facilitó la represión de la revolución china, sino que puso a la política contrarrevolucionaria de Tchangkaichek, mediante una serie de represalias, a salvo de nuestras críticas. Todavía en el mes de abril de 1927, en una asamblea del partido celebrada en el Salón de las Columnas, se atrevió Stalin a defender la política de coalición con aquel sujeto y a pedir que se le abriese un crédito de confianza. Cinco o seis días después, Tchangkaichek ahogaba en sangre a los obreros de Shanghai y al partido comunista.
Por el partido atravesó una oleada de indignación. La oposición volvía a levantar cabeza. Faltando a todas las normas de una conspiración —pues, en los tiempos que corrían, teníamos que conspirar para poder defender en Moscú a los obreros de Shanghai contra las iras de Tchangkaichek—, las gentes de la oposición venían por docenas a verme al local en que estaba instalado el Comité central de concesiones. Había muchos camaradas jóvenes que creían que aquel descalabro tan evidente de la política de Stalin no tenía más remedio que llevar al triunfo a la oposición. En los días que siguieron al golpe de Estado de Tchangkaichek hube de echar muchos jarros de agua fría por las febriles cabezas de mis amigos jóvenes y de algunos que ya no lo eran. Hice todo género de esfuerzos por demostrarles que la oposición no podía incorporarse sobre la derrota de la revolución china, que la confirmación de nuestros pronósticos nos valdría, acaso, mil, cinco mil, diez mil afiliados nuevos, pero que para millones de gentes lo importante y lo decisivo no eran los pronósticos, sino el hecho de que el proletariado chino hubiese salido derrotado. Que después del descalabro de la revolución alemana en el año 23, después de la derrota con que se había liquidado la huelga general inglesa del 26, este nuevo revés experimentado en China no haría más que confirmar a las masas en su desengaño respecto a la revolución internacional. Y que precisamente este desengaño era la fuente psicológica de donde manaba la política stalinista del reformismo nacional.
Pronto se demostró que, considerados como fracción, habíamos adquirido, en efecto, mayor fuerza; es decir, que estábamos ideológicamente más unidos y que éramos más. Pero la espada de Tchangkaichek había cortado el cordón umbilical que todavía nos mantenía unidos al Poder. A su aliado ruso Stalin, que ya no tenía nada que perder, no le quedaba más remedio que completar la represión del movimiento obrero de Shanghai ahogando en las organizaciones nuestro movimiento de oposición. El núcleo de la oposición lo formaban un grupo de viejos revolucionarios. Pero ahora ya no estábamos solos. Se agrupaban en torno nuestro cientos y miles da revolucionarios de la nueva generación a quienes la revolución de Octubre había alumbrado a la vida política, que habían hecho toda la guerra civil, que se mantenían sinceramente rendidos a la autoridad del Comité central de Lenin. Esta nueva generación no había empezado a pensar por su cuenta, a ejercer sus facultades críticas, a pulsar los nuevos giros de la situación con un criterio marxista hasta el año 23, y ahora hubo de aprender —aprendizaje harto más difícil— a cargar con la responsabilidad que supone toda iniciativa revolucionaria. Actualmente, miles de revolucionarios de estos jóvenes tienen ocasión de ahondar, en la cárcel o en el destierro a que les ha enviado el régimen de Stalin, su experiencia política mediante el estudio de los problemas teóricos.
Para el grupo que formaba la médula de la oposición, este desenlace no podía ser ninguna sorpresa. Nosotros sabíamos perfectamente, que no íbamos a trasplantar nuestras ideas a la generación joven a fuerza de pactos ni de transigencias, sino en lucha a campo abierto y sin asustarnos de ninguna de las consecuencias prácticas que ello pudiera acarrear. Sabíamos que íbamos a una derrota, pero con esta derrota preparábamos el triunfo ideal de un mañana remoto.
La aplicación de la violencia física ha desempeñado siempre y sigue desempeñando un gran papel en la historia de la humanidad. Unas veces, esta violencia es un elemento de progreso, otras veces, de reacción, según la clase que la aplique y los fines a que se dirija. Lo que en modo alguno puede asegurarse es que por medio de la violencia se resuelvan todos los problemas y se remuevan todos los obstáculos. Querer contener por la fuerza de las armas las tendencias de progreso de la historia, es posible. Pero de esto a cerrarles para siempre el paso, hay un gran trecho. Por eso el revolucionario, cuando se trate de luchar por grandes principios, no puede dejarse guiar más que por una norma: fais ce que dois, advienne que pourra.
El partido, conforme se iba acercando el 15.º congreso, anunciado para fines de 1927, presentía que iba a verse colocado ante una encrucijada histórica. Un profundo desasosiego atravesaba sus filas. A pesar del enorme terror desatado, en el partido despertaba el deseo de oír la voz de la oposición. Para ello, había que valerse de los recursos clandestinos. En varios lugares de Moscú y Leningrado celebrábanse reuniones secretas de obreros, obreras y estudiantes, en que se congregaban de veinte a cien, y a veces doscientas personas, a oír la voz de un representante de nuestras filas. Yo solía asistir a dos o tres, y en ocasiones hasta a cuatro reuniones de éstas, en un día. Generalmente, se celebraban en casas de obreros. Imagínense dos habitaciones pequeñas abarrotadas de gente y al orador dirigiendo la palabra desde la puerta por la que las dos habitaciones se comunicaban. A veces, los concurrentes se sentaban por los suelos, aunque lo frecuente era que estuviesen de pie, por falta de sitio. De vez en cuando, se presentaba un delegado de la Comisión de vigilancia e intimaba a los reunidos a que se disolviesen. En tales casos, lo que se hacía era invitarle a que tomase parte en la discusión. Y si molestaba, se le ponía de patitas en la calle. En total, y calculando entre Leningrado y Moscú, serían unas veinte mil personas las que acudirían a estas reuniones. La corriente crecía. Se organizó hábilmente una gran asamblea en la sala de conferencias de la Escuela Técnica, que fue llenándose desde adentro. Consiguieron entrar en la sala unas dos mil personas. Una compacta muchedumbre hubo de quedarse en la calle. Todas las tentativas que hizo la dirección de la Escuela para estorbar nuestro propósito fueron estériles. Kamenev y yo hablamos por espacio de unas dos horas. En vista de esto, el Comité central dirigió una proclama a los obreros diciendo que había que disolver por la fuerza las reuniones de la oposición. Esta proclama no era más que una careta bajo la cual se organizaba cuidadosamente una campaña de asaltos de las tropas de choque de la GPU contra nosotros. Stalin quería un desenlace sangriento.
Circulamos órdenes de que por el momento se suspendiesen todas las reuniones de alguna consideración. Pero esto ocurrió ya después de la manifestación del día 7 de noviembre.
En el mes de octubre de 1927 reuniose en Leningrado el Comité ejecutivo central. Para celebrarlo se organizó una gran manifestación Por un engranaje casual de las circunstancias, aquella manifestación tomó un giro completamente inesperado. Zinoviev, yo y algunos otros elementos de la oposición habíamos salido a pasear en automóvil por la capital, con objeto de observar la magnitud y el ambiente que reinaba en la manifestación. Ya de retirada, pasamos por delante del Palacio de Taurida, donde habían levantado, sobre unos camiones, las tribunas para que hablasen los del Comité central. El coche en que íbamos encontró cerrado el paso. No nos dio apenas tiempo pensar cómo saldríamos de aquel atolladero, cuando el Comandante se acercó al “auto”, e inocentemente nos escoltó hasta la tribuna. Sin darnos tiempo a acallar los escrúpulos que nos asaltaban, vimos que dos filas de soldados de la milicia nos abrían paso al último camión, vacío aún. Apenas la gente se enteró de que estábamos nosotros en la tribuna del extremo, la manifestación cambió de carácter, en un momento. La muchedumbre desfiló indiferente por delante de la primera tribuna, sin escuchar los discursos de salutación que le dirigían desde lo alto y se precipitó a donde estábamos nosotros. Nuestro camión se vio cercado al instante por un mar de cabezas. Los obreros y los soldados del ejército rojo se plantaban delante de nosotros, mirando para arriba, dirigiéndonos palabras de saludo, hasta que se veían arrastrados por los que venían detrás. El destacamento de la milicia que habían mandado para restablecer el orden se vio envuelto también en el entusiasmo colectivo y no pudo hacer nada. En vista de esto, mandaron a unos cincuenta agentes del aparato burocrático. Éstos intentaron silbar, pero sus silbidos aislados se perdían entre los clamores generales de aplauso. La situación hacíase cada vez más insostenible para los organizadores oficiales de la manifestación. Al fin, el presidente del Comité ejecutivo central panruso, seguido de otros prestigiosos miembros del Comité, abandonó la primera tribuna, casi, desierta de público, y trepó con los demás a nuestro camión, que ocupaba el último lugar y estaba destinado a huéspedes menos “distinguidos”. Pero tampoco este golpe de audacia bastó para salvar la situación. La masa no se cansaba de gritar nombres, y estos nombres no eran precisamente los de los héroes oficiales del día.
De Zinoviev se apoderó en seguida el optimismo; él esperaba que la manifestación se tradujese en consecuencias magnas e inmediatas. Yo no compartía su apreciación impulsiva acerca de la situación. Las masas obreras de Leningrado se limitaban a mostrar su descontento con el régimen por una manifestación platónico de simpatía hacía los caudillos de la oposición; pero esto no quería decir, ni mucho menos, que fuesen capaces de impedir a la burocracia que liquidase sus cuentas con nosotros. En este respecto, no me hacía ninguna ilusión. Por otra parte, era evidente que aquel incidente de la manifestación tenía que convencer al clan gobernante de la necesidad de acabar cuanto antes con la oposición, para poner a las masas ante un hecho consumado.
El último jalón en el camino fue la manifestación organizada en Moscú para celebrar el décimo aniversario de la revolución de Octubre. Por todas partes aparecían, como organizadores de los actos que se celebraban como autores de los artículos jubilares y como oradores, hombres que en las jornadas de Octubre habían luchado del lado de allá de las barricadas o permanecido ocultos en el regazo de la familia, esperando a ver qué giro tomaban las cosas, sin atreverse a abrazar el partido de la revolución hasta que ésta hubo triunfado. Aquellos artículos que venían en los periódicos y aquellos discursos transmitidos por la radio, en que todos estos aventureros e intrigantes me acusaban a mí de traicionar la revolución de Octubre, me causaban más risa que indignación.
Cuando uno comprende la dinámica de la historia y sabe que hay una mano, misteriosa para él, que tira del hilo al adversario, se llega a no hacer caso de las más repugnantes vulgaridades e infamias que se acumulan contra uno.
La oposición acordó tomar parte en la manifestación llevando carteles propios. Los lemas inscritos en estos carteles no se dirigían contra el partido, ni mucho menos. Eran lemas como éstos: “Queremos que se rompa el fuego contra la derecha: contra el kulak, el nuevo rico y el burócrata”:
“Queremos que se cumpla el testamento de Lenin”; “¡Abajo el oportunismo y la escisión, y viva la unidad del partido leninista!”.
Estos lemas son hoy, oficialmente, los de la fracción staliniana en su cruzada contra las derechas. El día 7 de noviembre de 1927, estos carteles les fueron arrebatados de las manos a la oposición, y los destacamentos especiales que lo hacían, después de desgarrarlos, apaleaban a quienes los llevaban. La celebre manifestación de Leningrado no había pasado desapercibida para los caudillos oficiales. Ésta les cogía mejor preparados. En la masa reinaba cierto desasosiego. La gente tomó parte en la manifestación en un estado de gran inquietud. Sobre las cabezas de aquella gigantesca, confusa y excitada muchedumbre se alzaban dos grupos activos: el de la oposición y el de la burocracia. Era notorio que los que se adscribían a la Administración como voluntarios en la batida contra el “trotskismo” no eran elementos revolucionarios, sino gentes, muchas de ellas, de las que rodaban por el arroyo, y algunos incluso fascistas. Como admonición por lo visto, un soldado de las milicias hubo de disparar contra mi automóvil. Alguien guiaría su mano. Un empleado borracho de la brigada de bomberos saltó al estribo de mi auto y, después de proferir contra mí los insultos más repugnantes, rompió un cristal de un puñetazo. Todos los que tenían ojos en la cara pudieron ver, aquel 7 de noviembre de 1927, un ensayo del Termidor ruso en las calles de Moscú.
La manifestación de Leningrado siguió su curso parecido. Zinoviev y Radek, que habían salido de Moscú para asistir a ella, viéronse acometidos por un destacamento especial que, a pretexto de protegerlos de las iras de la muchedumbre, les tuvo secuestrados en un local mientras duró la manifestación. He aquí lo que me escribió Zinoviev a Moscú, aquel mismo día: “Todas las noticias que yo tengo parecen indicar que estas infamias no conseguirán más que favorecer nuestra causa.
Estamos inquietos sin saber lo que haya pasado ahí. Nuestras comunicaciones (es decir, las discusiones clandestinas con los obreros) marchan bien. Un gran movimiento a nuestro favor. No saldremos todavía de aquí”. Ésta fue la última llamarada que dio en Zinoviev la energía oposicional.
Al día siguiente, estaba ya en Moscú navegando derechamente rumbo a la capitulación.
El día 16 de noviembre se suicidó Joffe; su muerte sobrevino en lo más álgido de la campaña que se estaba riñendo. Joffe estaba muy enfermo. Del Japón, donde estuvo de embajador, hubieron de traerle a Rusia en condiciones deplorables de salud. Costó gran trabajo conseguir que saliese al extranjero. El poco tiempo que allí residió le alivió considerablemente, pero no fue bastante. Le nombraron vicepresidente del Comité central de concesiones, que yo presidía. Todo el trabajo pesaba sobre él. Le dolía muchísimo la campaña del partido. Lo que más le conmovía era la deslealtad.
Por varías veces quiso lanzarse también él decididamente a la batalla. Yo le contenía, por consideración a su salud quebrantada. Le indignaba sobremanera la campaña que se estaba sosteniendo contra la revolución permanente. No acertaba a sobreponerse a la batida vil que se venía dando contra todos los que habían previsto desde mucho tiempo atrás el curso y carácter de la revolución por parte de los que no hacían ni habían hecho otra cosa que percibir sus frutos. Joffe me refirió una conversación que había tenido con Lenin, en el año 1919, si mal no recuerdo, sobre el tema de la revolución permanente. “Sí; Trotsky tenía razón”. Tales fueron, según me dijo, las palabras de Lenin. Joffe, quería hacer pública ahora esta conversación. Procuré convencerle por todos los medios de que no lo hiciera. Preveía toda la avalancha de vilezas que iba a precipitarse sobre él. Era hombre muy tenaz, de una firmeza especial, suave en la forma, pero en el fondo inflexible. A raíz de cada una de aquellas explosiones de incultura agresiva y de felonía política, venía a verme indignado, con sus mejillas pálidas, de enfermo, y me decía:
—No, no hay más remedio que publicarla.
Pero yo volvía a convencerle de que aquel testimonio suyo, uno más, no haría cambiar el curso de las cosas, que no había más remedio que ir formando pacientemente a las nuevas generaciones del partido y montarse muy a larga vista.
El estado de salud de Joffe, que no se había curado en el extranjero, empeoraba de día en día. Al llegar el otoño, no tuvo más remedio que abandonar el trabajo y meterse en la cama. Sus amigos quisieron mandarle de nuevo al extranjero, pero esta vez el Comité central se negó resueltamente a dar el permiso. Los stalinistas se disponían a expedir a los de la oposición con rumbo muy distinto. Mi expulsión del Comité central, a la que siguió poco después la del partido, produjo a Joffe más efecto que a nadie. A la indignación política y personal, venía a unirse la clara conciencia de su estado de impotencia física. Joffe, que veía las cosas con una gran claridad, comprendió que no se trataba de la suerte de un hombre, sino de la suerte de la revolución. Su estado de salud no le permitía lanzarse a la lucha. No luchando, la vida no tenía para él sentido. Y como era un hombre firme, sacó y puso por obra la consecuencia lógica de aquel dilema.
Por aquel entonces, yo no vivía ya en el Kremlin, sino en el domicilio de mi amigo Beloborodov, que seguí al frente del Comisariado del Interior, aunque los agentes de la GPU. Andaban colgados de sus talones. Beloborodov estaba pasando una temporada en su tierra natal de los Urales, esforzándose por llegar directamente a las masas obreras y buscar en ellas un apoyo en la campaña que venía librando con la Administración. Llamé por teléfono al domicilio de Joffe, para enterarme del estado de su salud. Él mismo me contestó, pues tenía el teléfono junto a la cama. Su voz —no me di cuenta de ello hasta más tarde— tenía un tono extraño, de tensión e inquietud. Me rogó que me pasase por su casa. Algo surgió entre tanto que me impidió cumplir sin tardanza aquel ruego.
Aquéllos eran días turbulentos, y por el domicilio de Beloborodov estaban desfilando constantemente camaradas que venían a tratar de cuestiones inaplazables. Al cabo de una o dos horas, me llamó al teléfono una voz desconocida para decirme:
—Adolfo Abramovich se ha pegado un tiro. Encima de la mesita ha dejado una carta para usted.
En casa de Beloborodov había siempre algunos militares afiliados a la oposición montando la guardia, que me acompañaban cuanto salía con dirección a la ciudad. Nos trasladamos a toda prisa a casa de Joffe. Llamamos al timbre, golpeamos la puerta, y al cabo, después de pedirnos el nombre, nos abrieron, pero no sin que pasase un rato; algo misterioso ocurría allí. Sobre las almohadas cubiertas de sangre se recortaba el rostro sereno de Adolfo Abramovich, iluminado por una gran bondad interior. B., vocal de la GPU, revolvía en su mesa de trabajo. No había manera de encontrar carta alguna encima de la mesa. Pedí que me la entregasen inmediatamente. B. gruñó que allí no había ninguna carta ni cosa que lo valiese. Su talante y tono de voz no dejaban lugar a duda: mentía. Pasados algunos minutos, empezaron a concentrarse en casa del muerto los amigos, que acudían de toda la ciudad. Los agentes oficiales del Comisariado de Negocios Extranjeros y de las instituciones del partido se sentían solos entre aquella muchedumbre de gentes de la oposición.
Toda la noche desfilaron por allí miles de personas. La noticia de que había sido raptada la carta se extendió por toda la ciudad. Los periodistas extranjeros transmitieron la noticia en sus telegramas. No había posibilidad de seguir secuestrando aquel documento. Al fin, entregaron a Rakovsky una copia fotográfica de la carta. ¿Por qué aquella carta que Joffe había dejado escrita para mí, con mis señas y metida en un sobre cerrado, se la entregaban a Rakovsky y no en su original, sino por medio de una copia fotográfica? No me lo explicaba. La carta de Joffe era imagen fiel de mi amigo, una imagen tomada media hora antes de morir. Joffe sabía bien cuál era mi actitud de cordialidad para con él, estaba unido a mí por un lazo de confianza moral muy profunda y me autorizaba para suprimir en la carta todo cuanto pudiera parecerme superfluo o inadecuado para la publicidad. Después de ver que le era imposible ocultar la carta a los ojos del mundo, el enemigo, cínicamente, procuró explotar en provecho suyo aquellas líneas precisamente que no estaban destinadas a ser conocidas del público.
Joffe quiso poner incluso su muerte al servicio de la causa a la que había consagrado su vida entera. Y con la mano con que media hora después había de llevarse el revólver a la sien, escribió su último testimonio y sus últimos consejos a un amigo. He aquí lo que acerca de mí decía Joffe, en su carta de despedida: “Con usted, querido León Davidovich, me unen varias décadas de colaboración al servicio de una obra común, y me atrevo a decir también que de amistad personal. Esto me da derecho a decirle, al despedirme de usted, las que me parecen sus faltas. Yo no he dudado jamás de que el camino que usted trazaba era certero, y usted sabe bien que hace más de veinte años, desde los tiempos de la “revolución permanente”, que estoy con usted. Pero siempre he pensado que a usted le faltaban aquella inflexibilidad y aquella intransigencia de Lenin. Aquel carácter del hombre que está dispuesto a seguir por el camino que se ha trazado por saber que es el único, aunque sea solo, en la seguridad de que, tarde o temprano, tendrá a su lado la mayoría y de que los demás reconocerán que estaba en lo cierto. Usted ha tenido siempre razón políticamente, desde el año 1905, y repetidas veces le dije a usted que le había oído a Lenin, por mis propios oídos, reconocer que en el año 1905 no era él, sino usted, quien tenía razón. A la hora de la muerte no se miente, por eso quiero repetírselo a usted una vez más, en esta ocasión Pero usted ha renunciado con harta frecuencia a la razón que le asistía, para someterse a pactos y compromisos a los que daba demasiada importancia. Y eso es un error. Repito que, políticamente, siempre ha tenido usted razón y ahora más que nunca. Ya llegará el día en que el partido lo comprenda, y también la historia lo ha de reconocer, incuestionablemente, así. No tema usted, pues, porque alguien se aparte de su lado ni tanto menos porque muchos, no acudan a hacer causa común con usted tan rápidamente como todos deseáramos. La razón está de su lado, lo repito, pero la prenda de la victoria de su causa es la intransigencia más absoluta, la rectitud más severa, la repudiación más completa de todo compromiso, que son las condiciones en que residió siempre el secreto de los triunfos de Ilitch. Esto se lo quise decir a usted en muchas ocasiones, pero no me he atrevido a hacerlo hasta ahora, como despedida”.
El entierro de Joffe fue organizado para un día de labor y una hora de trabajo que hacían imposible, la asistencia del proletariado de Moscú. Sin embargo, asistieron a él más de diez mil personas, y el entierro se convirtió en una potente manifestación contra el régimen de Stalin.
Entre tanto, la fracción stalinista iba preparando el congreso del partido y esforzándose por colocarle ante el hecho consumado de una escisión. Las llamadas “elecciones” para las asambleas locales que habían de enviar los delegados al congreso se habían celebrado ya antes de abrirse oficialmente la “discusión”, plagada de mentiras, mientras las columnas de silbantes militarmente organizadas según los métodos fascistas hacían fracasar las reuniones. Sería difícil imaginarse nada más infame que la preparación del 15.º congreso del partido. Para Zinoviev y su grupo no era difícil adivinar que este congreso había de poner remate, políticamente, a la campaña de represión iniciada en las calles de Moscú y de Leningrado en el décimo aniversario de la Revolución de Octubre. La única preocupación de Zinoviev y de sus amigos, ahora, era capitular a tiempo. No podían por menos de comprender, naturalmente, que los burócratas stalinistas no veían en ellos, en los del segundo rango de la oposición, el verdadero, enemigo, sino que la médula de la oposición estaba, para ellos, en el grupo de personas concentrado en torno a mí. Por eso tenían que confiar en que, al romper ostensiblemente conmigo ante la faz del 15.º congreso, conseguirían, si no la benevolencia, al menos el perdón de la otra parte. No se pararon a pensar que aquella doble traición iba a ser su muerte política. Y si bien, de momento, la decepción debilitó a nuestro grupo, asestándole una puñalada por la espalda, los desertores no salieron ganando nada, pues se hundieron, políticamente, para siempre.
El 15.º congreso expulsó del partido a la oposición en conjunto. Los expulsados fueron puestos a disposición de la GPU.
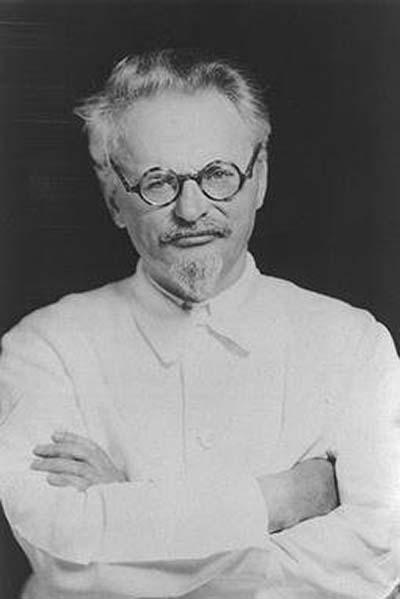
1940
Regresar al índice
El destierro
Acerca de nuestra deportación al Asia central, me limitaré a reproducir, íntegramente, los apuntes del Diario de mi mujer.
El día 16 de enero de 1927, desde las primeras horas de la mañana, nos pusimos a recoger y empaquetar las cosas. Tengo temperatura, y entre la fiebre y la debilidad se me va la cabeza en este caos de los objetos que acaban de traer del Kremlin y de los demás que hay que empaquetar para llevar con nosotros. Aquello era una algarabía de muebles, cajones, ropas y libros. Póngase, además, la sucesión constante de visitas, de amigos, que venían a despedirse. Nuestro médico y amigo V. A. Guetier nos aconseja candorosamente que aplacemos el viaje a causa de mi enfriamiento.
No tiene la menor idea de la causa a que este viaje responde y de lo que significaría aplazarlo.
Confiemos en que me repondré un poco en el tren, pues en las condiciones de los “últimos días” era completamente imposible reponerse en casa. Desfilan por allí una serie de caras nuevas, muchas de las cuales era la primera vez que las veía. Abrazos, apretones de manos, manifestaciones de simpatía, votos porque nos fuese bien. Vienen a aumentar aquel caos los envíos de flores, de libros, de dulces, de cosas calientes, etcétera. Va expirando el último día de batida, de tensión, de excitación. Ya se han llevado a la estación todas nuestras cosas. Los amigos se han trasladado también a la estación para despedimos. La familia está toda reunida en el comedor, preparada para el viaje. Esperamos a los agentes de la GPU. Miramos al reloj Son las nueve, las nueve y media , no aparece nadie. Las diez, la hora de salida del tren. ¿Qué ocurre? ¿Es que han cambiado de plan? Suena el teléfono. De la GPU comunican que el viaje queda aplazado. No nos dan razones.
—¿Por mucho tiempo? —pregunta L. D.
—Por dos días —le contestan—, hasta pasado mañana.
A la media hora, empiezan a llegar los amigos de la estación. Primero los jóvenes, luego Rakovsky y otros. Nos dicen que en la estación se había formado una manifestación gigantesca. La gente nos esperaba gritando: ¡Viva Trotsky! Pero Trotsky no aparecía. ¿Dónde estaba? Delante del departamento que se nos había destinado, se apelotonaba una muchedumbre excitada. Unos cuantos jóvenes alzaron sobre el techo del vagón un retrato grande de L. D., que fue saludado con vivas estentóreos. El tren gimió, dio una arrancada, otra, una sacudida, y de pronto se quedó parado.
Los manifestantes corrían delante de la máquina y se aferraban a los coches, hasta que consiguieron detener el tren, siempre vitoreando a Trotsky. Entre la muchedumbre empezó a correr el rumor de que los agentes de la GPU tenían escondido al viajero en el vagón y que le impedían asomarse para saludar a la multitud. En la estación reinaba una excitación indescriptible. Se produjeron choques con la milicia y los agentes de la GPU, que causaron heridos en los dos bandos; practicáronse varias detenciones. Era ya pasada hora y media de la de salida, y el tren no conseguía arrancar. Al cabo de un rato, volvieron a traernos el equipaje de la estación. A cada paso estaban telefoneando los amigos para preguntarnos si estábamos en casa e informarnos de lo ocurrido en la estación. No pudimos acostarnos hasta mucho después de las doce. Rendidos por las emociones del día anterior, nos quedamos dormidos hasta cerca de mediodía. Nadie llamaba a la puerta. Todo estaba tranquilo. La mujer de nuestro hijo mayor se fue al trabajo; aún quedaban dos días. Pero acabábamos de desayunarnos cuando llamaron. Primero se presentó V. W. Beloborodova y luego M. M. Joffe. Volvieron a llamar y la casa se nos llenó de agentes de la GPU, de uniforme y de paisano. Comunicaron a L. D. la orden de detención y de inmediata conducción con una escolta a Alma-Ata. ¿Y los dos días de que nos hablara ayer la GPU? ¡Una mentira más! Esta astucia de guerra tenía por finalidad evitar que se repitiesen las manifestaciones de despedida. El timbre del teléfono suena incesantemente. Pero un agente apostado junto a él nos impide, con un gesto bonachón, atender a las llamadas. Por una casualidad, conseguimos comunicar con Beloborodov, dándole cuenta de que teníamos la casa ocupada por la GPU, y de que pretendían sacarnos de ella por la fuerza. Más tarde, supimos que habían encargado a Bujarin de “dirigir políticamente” el transporte de L. D. En aquello se veía la mano de Stalin y sus maquinaciones Los agentes estaban visiblemente emocionados. L. D. se negó a partir voluntariamente y aprovechó la ocasión para poner en claro la realidad de la situación. El Buró político aspiraba dar al destierro —al menos, al de los elementos más destacados de la oposición— la apariencia de un pacto voluntario. Así se les había hecho creer a los obreros. Tenía, pues, su importancia el poder destruir esta leyenda y presentar las cosas en su verdadera faz, dándoles además una forma que hiciese imposible silenciarlas o falsearlas. Esto fue lo que decidió a L. D. a obligar al adversario a que le aplicase la fuerza.
Nos metimos con las dos visitas en un cuarto y cerramos por dentro. Las negociaciones con los agentes se entablaron a través de una puerta cerrada. No sabían que hacer, vacilaban, todo se volvían sostener conferencias telefónicas con sus superiores y recibir instrucciones, hasta, que al cabo declararon que echarían abajo la puerta, pues no tenían más remedio que ejecutar las órdenes recibidas. Entre tanto, L. D. dictaba las instrucciones a que habría de atenerse en lo futuro la oposición. No abrimos. Dieron un mazazo a la puerta y un trozo de ella saltó hecho astillas. Asomó una manga de uniforme.
—¡Dispare usted contra mí, camarada Trotsky, dispare usted! —gritaba, todo excitado, Kitchkin, un antiguo oficial que había acompañado a L. D. muchas veces en sus viajes al frente.
—¡No diga usted tonterías, Kitchkin —le contestó serenamente L. D.—, que nadie pretende disparar contra usted, pues sabemos que no hace más que cumplir las órdenes que le dan!
Abrieron la puerta y entraron al cuarto, todos excitados y confusos. Al ver que L. D. estaba en zapatillas, los agentes le buscaron las botas y se las calzaron. Luego, se fueron a buscar el abrigo y la gorra de piel y se los pusieron también. L. D. se negaba a dar un paso. En vista de esto, le cogieron en brazos y se lo llevaron. Yo me eché encima, corriendo, el abrigo de pieles, y me calcé las sobrebotas. Bajamos a la carrera. Al salir oí detrás de mí un portazo. Detrás de la puerta se oía ruido. Llamé a gritos a los agentes que se llevaban a L. D. por las escaleras abajo y los mandé que dejasen salir a los chicos. El mayor había de acompañarnos al destierro. Se abre la puerta y salen los chicos, y con ellos, Beloborodova, Joffe y las dos amigas que habían ido a visitarnos. Todos se colaron por la puerta entreabierta. Sergioska echó mano a sus trucos de deportista. Al bajar por la escalera, Liova fue llamando a todas las puertas y gritando: —¡Que se llevan al camarada Trotsky!
Por las puertas y por el hueco de la escalera se asoman una serie, de caras asustadas. En esta casa no viven más que altos funcionarios soviéticos. El automóvil va abarrotado. Las piernas de Sergioska no encuentran sitio dónde acomodarse. Beloborodova nos acompaña. Cruzamos las calles de Moscú. Está cayendo una terrible helada. Sergioska va descubierto. Con las prisas, no le ha dado tiempo a coger la gorra; todo el mundo está sin galochas y sin guantes. No llevamos una sola maleta; ni siquiera un maletín de mano. El auto no se dirige a la estación de Kazán, sino que toma una dirección distinta, camino de la estación de Iaroslavia, como pronto hubimos de comprender.
Sergioska, intenta saltar del automóvil para ir a dar aviso a nuestra nuera de que nos llevan conducidos. Pero los agentes le cogen fuertemente de la mano y se vuelven a L. D., rogándole que le persuada a no salir del coche. Llegamos a la estación, que está completamente desierta. Los agentes sacan a L. D. del automóvil en brazos, como antes le sacaran de casa. Liova grita a los pocos obreros ferroviarios que hay por allí: ¡Camaradas, mirad cómo se llevan al camarada Trotsky! Un agente, de la GPU, que en otros tiempos acompañó varias veces a L. D. yendo de caza, coge a Liova por el cuello, gritando: “¡Cállate, mocoso!”. Sergioska le contesta con una bofetada de deportista. Estamos ya en el departamento. En las ventanillas y en las puertas montan la guardia varios centinelas. Los demás departamentos van llenos de agentes de la GPU. ¿Adónde nos llevan? No lo sabemos. Vamos sin equipa e alguno. La locomotora se pone en marcha, arrastrando nuestro vagón, al que se reduce todo el tren. Son las dos de la tarde. Averiguamos que nos llevan, dando un rodeo, a una pequeña estación, donde empalmarán nuestro coche al tren correo que hace el recorrido de Moscú, saliendo de la estación de Kazán, hasta Tachkent. Hacía las cinco nos despedimos de Sergioska y de Beloborodova, que se vuelven a Moscú en el tren descendente. Seguimos viaje. Yo iba tiritando de frío. L. D. iba de buen humor, casi alegre. La situación se había aclarado. La atmósfera era tranquila. Los centinelas de vista eran atentos y corteses. Nos comunicaron que el equipaje llegaría en el próximo tren y que nos alcanzaría en Frunse (la última estación del ferrocarril), es decir, al noveno día de viaje. Íbamos sin ropa y sin libros. Sermux y Posnansky habían clasificado atenta y amorosamente los libros, separando cuidadosamente los destinados al viaje y los que habían de servirnos para los primeros días después de llegar al punto de destino. Sermux, que conoce bien los hábitos y los gustos de L. D., había empaquetado celosamente los materiales de escribir. Este colaborador acompañó a L. D. como taquígrafo y secretario en muchos de sus viajes, durante los años de la revolución. En los viajes, L. D. trabajaba con energía redoblada, aprovechando la circunstancia de verse libre de visitas y llamadas telefónicas, asistido principalmente, primero por Glasmann y más tarde por Sermux. De pronto, nos veíamos lanzados a un largo viaje sin un libro, sin un lápiz, sin una hoja de papel. Sergioska nos había buscado, antes de salir de Moscú, el libro de Semionof-Tianchanski, una obra científica sobre el Turquestán. Queríamos informarnos por el camino acerca de nuestra futura residencia, de la que no sabíamos apenas nada. Pero el libro de Semionof-Tianchanski se había quedado con los otros en Moscú, metido en la maleta. Y allí nos íbamos, sentados en el departamento, con una mano encima de otra, como si hiciésemos un viaje en tranvía. Por la noche, nos tendíamos a descansar en los bancos, con la cabeza apoyada en el brazo. En la Puerta del departamento, que quedaba entreabierta, montaba la guardia sin perdemos de vista un centinela.
¿Qué nos esperaba? ¿Qué faz iba a presentar nuestro viaje? ¿Y el destierro? ¿Con qué condiciones de vida nos íbamos a encontrar allí? Los comienzos no prometían nada bueno. Pero, a pesar de todo, no perdíamos la serenidad. El coche se columpiaba ligeramente. Íbamos tendidos en los bancos. La puerta entreabierta nos recordaba constantemente que íbamos allí en calidad de prisioneros. Estábamos fatigados de todas las emociones y sorpresas del viaje, de la incertidumbre y la tensión de espíritu de los últimos días; ahora, descansábamos. Reinaba un gran silencio. Los centinelas no hablaban. Yo me sentía mal. L. D. hacía todo lo posible por aliviarme el malestar, pero no disponía más que de su buen humor que, poco a poco, iba comunicándome. Acabamos por no darnos cuenta del ambiente que nos rodeaba y gozamos del descanso. Liova iba en el departamento de al lado. En Moscú se había consagrado por entero a los trabajos de la oposición. Ahora partía con nosotros al destierro, para ayudarnos en todo lo que pudiera, sin haber tenido siquiera tiempo para despedirse de su mujer. A partir de este momento, era el único medio de que disponíamos para comunicarnos con el mundo exterior. En el coche reinaba una oscuridad casi completa, pues las velas de estearina que alumbraban encima de la puerta no daban más que un débil resplandor. Nos íbamos adentrando por el Oriente.
Cuanto más nos alejábamos de Moscú, más atenta se mostraba con nosotros la escolta. En Samara bajó a comprarnos ropa interior para la muda, jabón, cepillos de dientes y algunos otros objetos de que necesitábamos. En las estaciones nos servían de comer a nosotros y a los centinelas. L. D., que tiene que seguir un régimen riguroso de alimentación, comía ahora de todo lo que nos daban, y nos infundía ánimos a mí y a Liova. Yo observaba aquel apetito con asombro y con miedo. Los objetos de uso doméstico que nos habían comprado en Samara fueron bautizados cada cual con su nombre. Había, por ejemplo, un pañuelo de bolsillo que se llamaba Menchinsky, y unos calcetines a los que habíamos puesto por nombre Jagoda (que así se llamaba el sustituto de Menchinsky).
Con esto, aquellos objetos cobraban un carácter alegre. El tren se detenía largamente a cada paso por las tormentas de nieve. Pero día por día, nos íbamos internando, poco a poco. Asia adentro.
Antes de partir, L. D. había pedido que dejasen ir con él a dos de sus antiguos colaboradores. Pero no lo autorizaron. En vista de esto, Sermux y Posnansky decidieron ponerse en viaje por su cuenta y se embarcaron en el mismo tren en que habíamos de ir nosotros. Se habían acomodado en otro coche; habían sido testigos de la manifestación, pero no abandonaron su puesto, pues creían que nosotros íbamos en el tren. Al cabo de algún tiempo, descubrieron que no íbamos allí, se bajaron en Arissi y esperaron al tren próximo. Nos encontramos allí con ellos. Es decir, el único que los vio fue Liova, que gozaba de una cierta libertad de movimientos; pero todos tuvimos, al saberlo, una gran alegría. Reproduzco a continuación un apunte tomado por mi chico a raíz de aquello: “Por la mañana, fui a la sala de espera, con la esperanza de encontrarme allí a los camaradas de cuya suerte habíamos venido hablando, preocupados, durante todo el trayecto. Y, en efecto, allí estaban los dos, en la fonda, sentados en una mesita, jugando al ajedrez. Sería difícil pintar la alegría que tuve al verlos. Les hice seña de que no se acercasen, pues apenas presentarme yo comenzó a maniobrar en la fonda, como de costumbre, la GPU. Volví corriendo al tren a dar cuenta del descubrimiento. Alegría general. Ni el propio L. D. les podía tomar a mal aquello, a pesar de que habían faltado a sus instrucciones, quedándose a esperarlos aquí, en vez de seguir viaje. Esto les exponía a peligros inútiles. Después de cambiar impresiones con L. D., escribí una esquela, con el propósito de entregársela al caer las sombras de la noche. En ella les daba las siguientes instrucciones: Posnansky debe continuar viaje solo hasta Tachkent y esperar allí hasta que le avisemos.
Sermux continuará viaje directo hasta Alma-Ata, sin ponerse en contacto con nosotros. Conseguí citar a Posnansky y tener una entrevista con él en un rincón oculto detrás de la estación, que no estaba alumbrado por ningún farol. Se presentó en el lugar convenido, pero no pudimos vemos de pronto; cuando conseguimos encontrarnos, estábamos los dos excitadísimos y nos pusimos a hablar a toda velocidad, interrumpiéndonos el uno al otro. Los agentes —le dije— hicieron saltar la puerta y le sacaron en brazos. Pero él no comprendía. ¿Quién saltó la puerta y por qué y a quién sacaron en brazos? Pero no había tiempo para hablar con más claridad, pues podían descubrimos. De modo que la entrevista resultó estéril ”.
Después de la revelación que nos hizo Liova en Arissi, seguimos viaje, ya con la conciencia de que iba en el mismo tren que nosotros un amigo leal. Esto nos daba ánimos. Al décimo día, nos encontramos con el equipaje. Lo primero que hicimos fue sacar el libro de Semionof-Tianchanski.
Nos pusimos a leer con gran interés la descripción que hacía de Alma-Ata, su naturaleza, sus gentes, sus pomaradas, y nos enteramos, que era lo más importante, de que había caza en abundancia.
L. D. sacó, muy contento, los utensilios de escribir que le había preparado Sermux. Llegamos a Frunse (Pichpek) por la mañana temprano. Era la última estación de ferrocarril. Hacía mucho frío.
La nieve, blanca, limpia, apetitosa, sobre la que se derramaban los rayos del sol, cegaba los ojos.
Nos trajeron abrigos de pieles, de los que usan los campesinos, y botas de fieltro. A pesar de que las ropas me agobiaban, todavía tuve frío por el camino. El autobús se desplazaba lentamente sobre la calzada crujiente, cubierta de nieve; el aire de hielo le mordía a uno la cara. A los treinta kilómetros de camino, nos detuvimos. Estaba oscuro y parecía que habíamos hecho alto en la estepa nevada. Dos soldados de la escolta (nos acompañaban de doce a quince hombres) se acercaron a nosotros, a comunicarnos, con cierta timidez, que allí no había grandes “comodidades” para pasar la noche. Nos apeamos pesadamente del autobús y, a tientas en la noche, dimos con la puerta baja del edificio en que estaba la estafeta de Correos, donde nos desprendimos, muy contentos, de las pesadas envolturas. El local estaba frío, sin calefacción. Las ventanucas practicadas en las paredes, tapiadas completamente por el hielo, para desdicha nuestra. Nos calentamos con té y comimos algo. Conversamos con la hostelera de la estafeta, que era una mujer cosaca. L. D. se informó de la vida en aquella comarca y le hizo algunas preguntas, de pasada, acerca de la caza que había por allí. Todo presentaba un aire de misterio. Y lo peor era la incertidumbre de cómo acabaría aquella aventura. Nos pusimos a preparar modo de dormir. La escolta fue a buscar albergue por la vecindad. Liova se instaló sobre un banco. L. D. y yo hicimos cama en la mesa grande, tendidos sobre los abrigos de pieles de los aldeanos. Al vernos acostados en aquel cuarto oscuro y frío, pegando casi al techo, no pude por menos de echarme a reír, exclamando: —¡Esta alcoba no se parece en nada a las del Kremlin!
L. D. y Liova me hicieron coro. Al amanecer seguimos viaje. Nos quedaba todavía la parte más dura del camino, que era la que remontaba las montañas del Kurdai. Helaba de un modo terrible.
El pesado ropaje era una carga agobiadora: parecía como si llevásemos encima un muro. En el siguiente alto, trabamos conversación con el chófer y un agente de la GPU que había salido a nuestro encuentro desde Alma-Alta. Poco a poco, iban abriéndose ante nosotros los horizontes de aquella vida desconocida y extraña. El camino era difícil para el automóvil. La calzada estaba devastada por las nieves. Pero el chófer guiaba diestramente, pues conocía bien todos los secretos del camino, y de vez en cuando entraba en calor con un trago de vodka. Conforme iba anocheciendo, hacíase más intensa la helada. Alentado por la conciencia de que en aquel desierto de nieve todo dependía de él, el chófer daba rienda suelta a sus murmuraciones, criticando desembarazadamente a las autoridades y al régimen El agente de la autoridad de Alma-Ata, que iba sentado a su lado, procuraba contestarle con buenas palabras, deseoso de salir con bien de aquel trance.
Hacia las tres de la mañana, en medio de la más completa oscuridad, el coche hizo alto. Habíamos llegado. ¿Pero a dónde? Según se averiguó después, a la calzada de Gogol, delante del hotel “Dchetysu” que procedía realmente de los tiempos del novelista. Nos dieron dos cuartos. El cuarto inmediato al nuestro fue requisado por la escolta y por los agentes locales de GPU. Al revisar Liova los equipajes, se encontró con que, dos maletas con ropa y libros se habían caído por el camino, entre la nieve. Habíamos vuelto a quedarnos sin el libro de Semionof-Tianchanski. Se habían perdido también los mapas y libros de L. D. sobre China y la India, así como los utensilios de escribir. Quince pares de ojos no habían sido bastantes a evitar que se cayesen las maletas
Liova se lanzó a la calle a la mañana siguiente a enterarse de las cosas. Dio varias vueltas inspeccionando la villa y se informó, en primer término, del estado del Correo y el Telégrafo, que, a partir de aquel momento, habían de ser el centro de nuestra vida. Dió también con una botica.
Revolvió infatigablemente hasta reunir los objetos más necesarios, tales como plumas, lápices, pan, manteca. En los primeros días, ni L. D. ni yo salíamos del cuarto; más tarde, lo abandonábamos para dar unas vueltas al atardecer. Era nuestro chico el que nos servía de enlace con el mundo exterior. La comida nos la traían de la fonda más próxima. Liova se pasaba días enteros sin aparecer. Esperábamos siempre su regreso con gran impaciencia. Al cabo, se presentaba trayéndonos periódicos y dándonos toda clase de detalles interesantes acerca de los usos y costumbres de la villa. Estábamos inquietos sin saber dónde podría estar escondido Sermux. Por fin, al cuarto día, oímos en el pasillo su voz, aquella voz para nosotros tan grata. Nos pusimos a escuchar detrás de la puerta, con gran emoción, las palabras y los pasos de nuestro amigo. Su aparición abría ante nosotros nuevas perspectivas. Consiguió que le diesen un cuarto pegando al nuestro. Salí al pasillo, le vi, y me saludó con un gesto mudo. No nos atrevíamos todavía a entrar en conversación, pero estábamos muy contentos con tenerle cerca. Al día siguiente, pudo deslizarse furtivamente en nuestro cuarto, le comunicamos en pocas palabras todo lo ocurrido y nos pusimos a concertar medidas para el porvenir común. Pero este porvenir había de ser muy breve. Al día siguiente, hacia las diez de la noche, sobrevino el desenlace. El hotel permanecía silencioso. Yo estaba con L. D. en el cuarto, con la puerta que daba al frío pasillo abierta, pues la estufa de hierro despedía un calor insoportable. Liova se había metido en su habitación. Sentimos unos pasos suaves, cautelosos, blandos, como de botas de fieltro, en el pasillo y nos pusimos los tres a escuchar (pues también Liova se puso al acecho, según después averiguamos, adivinando en seguida lo que pasaba).
¡Ahí están!: tal fue la idea que cruzó como un rayo por nuestra mente. Oímos cómo entraban, sin llamar, en el cuarto de Sermux, cómo le decían: —¡Dése usted prisa! Y su voz que contestaba:
—¿Por lo menos, me permitirán ustedes que me calce las botas?
Le habían sorprendido, sin duda, en zapatillas. Volvieron a oírse los pasos cautelosos y retornó el silencio profundo de antes. Poco después, el portero cerró la puerta del cuarto de Sermux. A éste, no volvimos a verle. Le tuvieron recluido varias semanas en los calabozos de la GPU de Alma-Ata, mezclado con criminales de delitos comunes y pasando hambre o poco menos, hasta que le reexpidieron a Moscú con veinticinco kópeks por día para que se mantuviese. Una cantidad que no le habría alcanzado ni para pan. Más tarde, supimos que a Posnansky le habían detenido en Tachkent, enviándole también a Moscú. Pasados unos tres meses, tuvimos noticias de ellos, ya desde el destierro. Por una feliz casualidad, se encontraron en el mismo coche, en el tren, en que les llevaban conducidos hacia Oriente; iban sentados frente a frente. Después de haber pasado una temporada separados, volvían a reunirse, para separarse de nuevo a los pocos días, pues iban destinados a dos lugares distintos.
L. D. se quedó, pues, sin colaboradores ni auxiliares para sus trabajos. Sus adversarios se vengaban así cruelmente de la lealtad con que, los dos habían servido a su lado a la revolución. A Glasmann, aquel hombre modesto a quien tanto queríamos, le habían obligado ya, fuerza de acosarlo, a suicidarse en 1924. A Sermux y a Posnansky los mandaron al destierro. A Butov, aquel silencioso trabajador Butov, le encarcelaron, y como quisieran obligarle a prestar falso testimonio le forzaron a defenderse por la huelga del hambre, huelga que terminó con su muerte en el hospital de la cárcel. Con esto, quedaba aniquilado el “secretariado”, al que los enemigos de L. D. perseguían con un odio fanático como a la fuente de todo mal. El adversario creía haber desarmado por entero y para siempre a L. D. en aquel lejano rincón de Alma-Ata. Woroshilov se jactaba públicamente de ello diciendo: “Si se muere allí, el mundo tardará en enterarse”. Pero L. D. no estaba desarmado. Entre los tres formábamos un pequeño balansterio. Sobre nuestro chico pesaba, principalmente, la tarea de sostener las comunicaciones con el mundo exterior. Era el que dirigía nuestra correspondencia. L. D. te llamaba algunas veces “Ministro de Negocios Extranjeros” y otras “Ministro de Comunicaciones”. Pronto la correspondencia adquirió un volumen considerable y seguía pesando, en su parte principal, sobre Liova. Asimismo corría de su cargo el montar el servicio de vigilancia. Además, reunía el material de que necesitaba L. D. para sus trabajos. Revolvía en los antiguos fondos de las bibliotecas, conseguía periódicos extranjeros, sacaba extractos. Él era el encargado de entablar todo género de negociaciones con las autoridades locales, de organizar las cacerías, de cuidar del perro de caza y de la escopeta, y todavía le quedaba tiempo para dedicarse a estudiar celosamente Geografía económica e idiomas extranjeros. A las pocas semanas de llegar a Alma-Ata, L. D había reanudado todos sus trabajos científicos y políticos.
Poco tiempo después, Liova descubrió también una mecanógrafa. La GPU la dejó trabajar con nosotros, con la obligación, seguramente, de informarles de todo cuanto le diésemos a escribir.
Sería divertidísimo, probablemente, oír lo que esta pobre chica, tan poco experta en la lucha contra el trotskismo, pudiera contarles.
La nieve, en Alma-Ata, es muy hermosa, blanca, limpia, seca; como allí hay muy poco tráfico, conserva su frescura durante todo el invierno. En la primavera, vienen a sustituirla las rojas amapolas, que florecen en muchedumbre gigantesca, formando sábanas imponentes de varios kilómetros, de un rojo resplandeciente. En el verano, las manzanas, las famosas manzanas de Alma-Ata, grandes y coloradas. La villa carecía de conducción de aguas, de luz, de calles pavimentadas. En el centro, a lo largo de la plaza, toda sucia, sentados delante de las tiendas, tomaban el sol los kirgises, tentándose el cuerpo en busca de insectos. La malaria hacía grandes estragos. De vez en cuando, se presentaban también casos de peste. En el verano, había muchos perros rabiosos. Los periódicos daban también cuenta, bastante frecuentemente, de casos de lepra. A pesar de todo esto, no pasamos mal el verano. Alquilamos a un hortelano una cabaña que daba vista a las montañas cubiertas de nieve, las últimas estribaciones del Tian-Chan. Observábamos atentamente, día por día, en unión del casero y de su familia, cómo iba madurando la fruta y colaborábamos intensamente en la recolección. La huerta se nos presentó en varias fases. Primero, cubierta de flores blancas. Luego, con las ramas de los árboles doblándose pesadamente y apoyadas en puntales.
Luego, la fruta extendida como una alfombra de colores debajo de los árboles, sobre una capa de paja, y las ramas libres de la carga, que volvían a erguirse. La huerta, en aquellos días, olía a manzanas y peras maduras, y por encima de nuestras cabezas giraban, zumbando, las abejas y las avispas. Pusimos fruta en conserva.
Durante los meses de junio y julio, trabajamos intensamente en la huerta, bajo los pomares, y en la cabaña, debajo del techo de junco; la máquina de escribir tecleaba infatigable, produciendo un ruido que era bastante desacostumbrado en aquellos parajes. L. D. dictaba su trabajo de crítica al programa de la Internacional comunista, corregía las cuartillas y una vez corregidas, mandaba volver a copiarlas. Recibíamos una correspondencia voluminosa, diez a quince cartas al día, con todo género de tesis, críticas, polémicas intestinas, novedades de Moscú; llegaban también una porción de telegramas de carácter político y preguntando por nuestra salud. Los grandes problemas mundiales se mezclaban con los pequeños asuntos de carácter local, que, vistos desde aquí, no dejaban de presentar ciertas proporciones grandiosas. Las cartas de Sosnovsky trataban siempre de asuntos cotidianos y se distinguían por su ingenio y agudeza. Las magníficas cartas de Rakovsky eran copiadas y enviadas a los amigos. Aquel cuartito de techo bajo estaba lleno de mesas cubiertas de originales, de carteras con papeles, de periódicos, de extractos y recortes. Liova se pasaba días enteros sin salir de su cuarto, que caía al lado de la cuadra, escribiendo a máquina, corrigiendo lo escrito por la mecanógrafa, poniendo direcciones en los sobres, preparando el correo, recibiendo las cartas que llegaban y buscando las citas que necesitaba su padre. Nos traía el correo de la villa un propio, medio tullido, a caballo. Al atardecer, L. D., muchos días, cogía la escopeta y se iba con el perro al monte, acompañado unas veces por mí y otras por Liova. Volvíamos con las codornices, las palomas, las gallinas monteses o los faisanes que habíamos cobrado. Todo iba bien, hasta que no volvía a presentarse el consabido ataque periódico de la malaria.
Así pasamos un año entero en Alma-Ata, la ciudad de los terremotos y las inundaciones, al pie de las últimas estribaciones del Tian-Chan, junto a la frontera china, a 250 kilómetros del ferrocarril y a 4.000 kilómetros de Moscú, rodeados de cartas, libros y la naturaleza.
A pesar de que no dábamos un solo paso sin tropezar con un amigo secreto —todavía es demasiado pronto para hablar de esto—, vivíamos completamente aislados, exteriormente, de la gente que nos rodeaba, pues no había nadie que intentase acercarse a nosotros que no fuese castigado, a veces duramente
Voy a completar las noticias de mi mujer con algunos extractos sacados de la correspondencia sostenida por entonces.
El día 28 de febrero, inmediatamente de llegar, escribí a algunos amigos, también desterrados. Al llegar a Alma-Ata, nos encontramos con que todas las viviendas estaban requisadas para el Gobierno de tan, que iba a trasladarse a esta villa de un día a otro. Hube de dirigir varios telegramas a los soberanos señores de Moscú para que, después de tres semanas de hotel, nos asignasen una casa. Fue necesario, comprar, por lo menos, los muebles más indispensables, restaurar el hogar, completamente deshecho y entregarse a una serie de trabajos de reconstrucción aunque no ateniéndonos, precisamente, al programa de la Economía centralizada. Estos trabajos pesaron por entero sobre Natalia Ivanovna y Liova, pero aún es hoy el día en que no están terminados, pues el hogar no se decide a calentarse
Yo me ocupo mucho en estudiar las de Asia: Geografía, Economía, Historia. Me faltan los periódicos extranjeros. Ya he escrito a varias partes pidiendo que me los envíen, aunque no sean completamente nuevos. El correo se recibe con grandes retrasos, y, a lo que parece, muy irregularmente
El papel que desempeña en la India el partido comunista no puede ser más oscuro. Los periódicos han dado noticias de la aparición de “partidos obreros y campesinos” en varias provincias. Ya, el solo nombre despierta legítima inquietud, pues así se tituló también en su tiempo el Kuomintang.
¡Ojalá que la historia no se repita!
Al fin, ha cobrado claro relieve el antagonismo entre Inglaterra y Norteamérica. Parece que hasta Stalin y Bujarin empiezan a darse cuenta de lo que ocurre. Sin embargo, nuestros periódicos simplifican la cosa demasiado, exponiendo la situación como si las diferencias anglo-americanas, ahora agudizadas, fueran a desencadenar inmediatamente la guerra. Es indudable que en este proceso histórico han de sobrevenir todavía varios virajes. La guerra sería un juego demasiado peligroso para las dos partes. Aún harán varias tentativas para llegar a una pacífica avenencia. Pero en general, es evidente que el curso que lleva el asunto avanza a pasos agigantados hacia un desenlace sangriento.
Durante el viaje, he leído por vez primera el Herr Vogt, de Marx. Para refutar una docena de afirmaciones calumniosas de Carlos Vogt, Marx escribe un libro de doscientas páginas de apretada letra impresa, reúne documentos y testimonios, analiza las pruebas por la vía directa e indirecta
Si nosotros hubiéramos de pararnos a refutar con tales proporciones las calumnias de los stalinistas, necesitaríamos editar una enciclopedia de miles de tomos
En abril compartí, por carta, con algunos “iniciados” las alegrías y las penalidades de la caza: Nos pusimos en camino, acompañados de mi hijo, en dirección del río Ilí, firmemente decididos a sacarle el mayor jugo posible a la temporada de primavera. Esta vez, llevamos con nosotros tiendas de campaña, fieltros, pieles y todo lo necesario para no tener que pernoctar en los “yourtos” Pero volvió a nevar y cayeron grandes heladas. Aquellos días fueron días terribles de prueba. Por las noches, el frío alcanzaba hasta ocho y diez grados bajo cero. A pesar de eso, estuvimos nueve días seguidos sin entrar en una cabaña. Como íbamos muy abrigados por dentro y por fuera, apenas pasábamos frío. Pero las botas amanecían completamente heladas, y para poder calzarlas teníamos que calentarlas a la hoguera. En los primeros días, cazamos en los pantanos, y luego en el lago.
Yo me avié una pequeña tienda sobre un montón de tierra, en la que pasaba de doce a catorce horas del día; Liova tenía el puesto entre los árboles, en plena junquera.
Como el tiempo era malo y el vuelo de los pájaros variaba mucho, la caza no fue muy abundante.
Sólo pudimos cobrar unos cuarenta patos y algunos gansos. Y, sin embargo, el viaje me produjo una gran satisfacción, consistente, principalmente, en aquella conversión transitoria a la barbarie: era magnífico aquello de dormir al cielo raso, de comer al aire libre carne de cordero preparada en un cubo, aquello de no lavarse ni desnudarse, ni tenerse, por tanto, que vestir, de caer del caballo en el río (la única vez en que hube de quitarme la ropa bajo el ardiente sol de mediodía), tener que pasar casi las veinticuatro horas sobre una estrecha tabla entre el agua y la junquera; emociones todas que no tiene uno ocasiones frecuentes de experimentar. Regresé de la expedición sin el menor enfriamiento. Al día siguiente de estar en casa, cogí un resfriado, y hube de guardar cama durante ocho días
Rakovsky se encarga de mandar periódicos extranjeros desde Moscú y Astrakán. Hoy he tenido carta suya. Está trabajando sobre el tema del saint-simonismo para el Instituto Marx-Engels.
Además, se ocupa, en escribir sus Memorias. A poco que se conozca la vida de Rakovsky, se comprenderá lo interesante que el libro, cuando llegue a escribirlo, tiene que ser.
El día 24 de mayo escribí a Preobrachensky, que ya empezaba a flaquear: “He recibido sus tesis y no he escrito a nadie una palabra de esto. Anteayer recibí el telegrama siguiente de Kalpachovo: “Rechazar resueltamente propuestas y críticas Preobrachensky. Conteste en seguida. Smilga, Als-kii, Netchaiev”. Ayer recibí este telegrama desde Usti-Kulom: “Tenemos por falsas las propuestas Preobrachensky. Beloborodov, Valentinov”. De Rakovsky se recibió ayer una carta en que no habla de usted en términos muy halagüeños y expresa su actitud ante el “rumbo izquierdista” de Stalin con la fórmula inglesa que dice: “Espera y no te duermas”. Ayer recibí también carta de Boloborodov y Valentinov. Los dos están muy intranquilos por no sé qué escrito enviado por Radek a Moscú lleno de pesimismo. Usted está completamente fuera de sí. Si reproduce usted fielmente la carta de Radek, estoy completamente de acuerdo con ellos. Le aconsejo toda intransigencia para con los impresionistas.
Desde que regresé de la caza, es decir, desde fines de marzo, no me he movido de casa; estoy constantemente con un libro o con la pluma en la mano, desde las siete o las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Me propongo hacer un alto de varios días, y como ahora no hay caza, voy a ir a pescar al río Ili con Natalia Ivanovna y Sergioska (que está ahora aquí). Ya le informaremos a usted oportunamente. ¿Tiene usted una idea clara de lo ocurrido en las elecciones francesas? Yo no acabo de comprenderlo bien. La Pravda ni siquiera se ha cuidado de dar un estado comparativo entre los votos obtenidos en ésta y en las elecciones anteriores, de modo que no puede saberse si los sufragios comunistas han aumentado o disminuido. Voy a ver si puedo estudiar este asunto en los periódicos extranjeros y le escribiré a usted”.
El día 26 de mayo, escribí a Michail Okudchava, un viejo bolchevique de Georgia: “En todos aquellos problemas que se le plantean al nuevo rumbo stalinista, Stalin se esfuerza indiscutiblemente en acercarse a nuestra posición. Pero en política no sólo importa el qué, sino que importa también el quién y el cómo. Las grandes batallas que han de decidir la suerte de la revolución no se han librado todavía
Nosotros hemos pensado siempre, y así lo dijimos repetidas veces, que podía ocurrir que el proceso de decadencia política de la fracción gobernante no se ajustase completamente a una línea descendente e ininterrumpida. Este proceso de deslizamiento no se realiza en el vacío, sino en una sociedad de clase, con una serie de rozamientos internos bastante considerables. La gran masa del partido no es uniforme, sino que constituye más bien, en su gran mayoría, una materia política en bruto. Bajo la presión de los impulsos de clase de derecha e izquierda, son inevitables en ella los procesos diferenciales. La aguda crisis producida dentro de la historia del partido en este último período, cuyas consecuencias estamos pagando nosotros, no es más que el preludio del desarrollo que han de tomar en lo futuro los sucesos. Y así como el preludio de una ópera adelanta, en apretada síntesis, los temas musicales de la obra entera, nuestra “obertura política” ha esbozado las melodías que el porvenir se encargará de desarrollar en toda su extensión; es decir, dando entrada a las trompetas, a los contrabajos, a los timbales y a todos los demás instrumentos de la Música de clase. Los acontecimientos, tal como se han venido desenvolviendo, se han encargado de demostrar irrefutablemente que nosotros no sólo teníamos razón contra esos molinillos y veletas de Zinoviev, Kamenev, Piatakov, etc., sino también contra los caros amigos de la “izquierda”, esas cabezas embrolladas de los ultraizquierdistas, que propenden a confundir la obertura con la opera; es decir, que piensan que los procesos fundamentales por que están atravesando el partido y el Estado, se han cerrado ya y que el Termidor, de que no tuvieron idea hasta que nos oyeron hablar a nosotros de él, es un hecho consumado No dejarse llevar de los nervios, no consumirse estérilmente ni a uno ni a los demás, aprender, esperar, observar sin perder detalle, y no consentir que nuestro rumbo político se altere por ninguna molestia y depresión personal: ésta, y no otra, debe ser nuestra conducta”.
El día 9 de junio falleció en Moscú mi hija Nina, que era, además, una rendida correligionaria.
Tenía veintiséis años cuando murió. A su marido le habían encarcelado poco antes de desterrarme a mí. Ella siguió trabajando por la oposición, hasta que hubo de meterse en cama presa de la tisis galopante, que acabó con su vida en varias semanas. Una carta que me escribió tardó setenta y tres días en llegar a mis manos, cuando ya se había muerto.
Rakovsky me envió el 16 de junio el siguiente telegrama:
“Recibidas ayer tus noticias sobre grave enfermedad Nina. He telegrafiado a Moscú a Alejandra Georgievna (su mujer). Hoy leo en los periódicos que la vida revolucionaria de Nina ha terminado. Estoy en todo contigo, querido amigo. Es terrible tener que vivir separados por una distancia tan insuperable. Te abrazo muchas veces cordialísimamente. Cristián”.
Catorce días después llegó una carta suya:
“Mi querido amigo: Siento profunda y doloridamente lo de Ninoska, lo tuyo, lo de todos vosotros.
Ya hace mucho tiempo que cargas con la pesada cruz del marxista revolucionario, pero ahora experimentas, por vez primera, el dolor indecible del padre. Estoy contigo de todo corazón y apenado de estar tan lejos Seguramente que Sergioska te ha contado las absurdas medidas que se han tomado contra tus amigos, después de la estúpida conducta que contigo se siguió en Moscú. Llegué a tu casa a la media hora de haberte sacado. En el recibimiento encontré a un grupo de amigos, mujeres la mayoría de ellos, entre los que se encontraba Muralov. —¿Quién es aquí el ciudadano Rakovsky? —preguntó estentóreamente una voz. —Yo soy, ¿qué se desea de mí? —¡Sígame usted! Me llevaron por un pasillo a un cuarto pequeño. Delante de la puerta me ordenaron: —¡Manos arriba! Y después de cachearme, me hicieron preso. No me soltaron hasta eso de las cinco. A Muralov le sometieron a los mismos métodos y le tuvieron preso hasta tarde de la noche ¡Esta gente ha perdido la cabeza! —dije para mí, y no fue colera lo que sentí, sino vergüenza por nuestros camaradas”.
El día 14 de julio escribí a Rakovsky:
“Querido Cristián Georgievich: Hace una eternidad que no os escribo, a ti ni a los demás amigos, limitándome a enviaron diferentes papeles. A nuestro regreso de Ili, donde me cogió la noticia de que Nina estaba muy grave; nos trasladamos en seguida a una casa que habíamos alquilado para el verano. A los pocos días, llegó la nueva de la muerte de Nina Ya comprenderás lo que esto significaba para nosotros pero no había tiempo que perder, pues teníamos que preparar los documentos para el 6.º Congreso de la internacional comunista. En aquellas circunstancias, no era cosa fácil. Y, sin embargo, la necesidad de realizar aquel trabajo, costase lo que costase, nos alivió como un sinapismo y nos ayudó a sobrellevar las primeras semanas, que fueron terribles.
Esperábamos aquí a Sinuska (nuestra hija mayor), para el mes de julio. Pero no tuvimos más remedio, sintiéndolo mucho, que renunciar a su visita. Guetier insistió apremiantemente en la necesidad de mandarla a un sanatorio. Hacía ya tiempo que estaba enferma del pulmón, y la campaña que hubo de sostener atendiendo a su hermana durante los tres últimos meses, cuando ésta estaba ya desahuciada por los médicos, acabó de minar por entero su salud Pero hablemos de los trabajos referentes al congreso. Decidí comenzar por la crítica del proyecto del programa, llevando a ella todas las cuestiones que nos separan de la dirección oficial. El resultado de estos trabajos fue un libro de once pliegos impresos. En general, no he hecho más que resumir el fruto de nuestros trabajos colectivos del último quinquenio, desde que Lenin se apartó de la dirección del partido y el Poder cayó en manos de los ligeros epígonos, los cuales, después de vivir algún tiempo sobre los intereses del capital acumulado, cuando ya éstos no les bastaron, empezaron a meter mano también al capital. La apelación al congreso me ha valido unas cuantas docenas de cartas y telegramas. El recuento de votos no ha terminado aún. Pero sabemos que de cada cien votos aproximadamente no se han pronunciado por las tesis de Preobrachensky más que unos tres Es muy probable que el bloque pactado por Stalin y Bujarin con Rikov pueda sostener todavía en este Congreso las apariencias de la unidad, para, de ese modo, hacer el último esfuerzo desesperado por echar encima de nosotros la “definitiva” losa sepulcral. Pero este nuevo esfuerzo y su inevitable esterilidad es, precisamente, lo que puede acelerar el proceso de desintegración dentro del bloque; pues al día siguiente de cerrarse el Congreso, surgirá de nuevo, y más sin recato que nunca, la pregunta de siempre: ¿Y ahora, qué? Ya veremos qué contestación le dan. Después de desaprovechar la situación revolucionaria de Alemania en el año 23, tuvimos como compensación, en los años 24 y 25, una violenta conversión ultraizquierdista. El rumbo ultraizquierdista de Zinoviev subió, impulsado por un fermento ejemplar: la campaña contra los partidarios de la industrialización, la aventura de Raditch, La Follette, la internacional campesina, el Kuomintang, y por ahí adelante. Cuando el rumbo ultraizquierdista hubo fracasado por doquier experimentó un alza, siempre con el mismo fermento, el rumbo de derecha. No está fuera de lo posible la repetición sobre una escala más extensa del mismo fenómeno; es decir, de una nueva política ultraizquierdista, apoyada sobre las mismas circunstancias de oportunismo. Sin embargo, las fuerzas económicas latentes, podrán dar al traste nuevamente y de una manera brusca con esta orientación de ultraizquierda, imprimiéndole un viraje resueltamente derechista”.
En el mes de agosto escribí a una serie de camaradas en los términos siguientes:
“Seguramente habréis notado que nuestra Prensa no da cuenta del eco que los sucesos ocurridos en el seno de nuestro partido ha despertado en los periódicos europeos y norteamericanos. Bastaba esto para sospechar, con ciertos visos de verdad, que ese eco no respondía a los deseos del “nuevo rumbo”. Pero hoy, ya puedo deciros que no son sólo sospechas lo que poseo, sino un testimonio claro de la propia Prensa. El camarada Andreitchin me envía una página arrancada del número de febrero de la revista norteamericana The Nation. Después de describir concisamente los sucesos últimamente producidos aquí, el periódico, que es el órgano más prestigioso de la izquierda democrática, escribe: “Todo lo que queda dicho nos lleva a formular, por encima de todas, esta pregunta: ¿Quién representa en Rusia la aplicación del programa bolchevista, y quién la indubitable reacción contra ella?”. El lector norteamericano ha creído siempre que Lenin y Trotsky sostenían la misma causa, y a idénticas conclusiones habían llegado también la prensa conservadora y los estadistas. Así, por ejemplo, el Times, de Nueva York, en el número del Año nuevo, expresaba como su motivo de mayor regocijo, el que Trotsky hubiera sido expulsado felizmente del partido comunista, declarando sin ambages que “la oposición eliminada era partidaria de eternizar aquellas ideas y estados de cosas que habían apartado a Rusia de la civilización occidental”. En idéntico sentido se han expresado la mayoría de los grandes diarios europeos. Sir Austen Chamberlain dijo, durante la conferencia de Ginebra, si los informes de los periódicos no mienten, que Inglaterra no podía entablar ningún género de negociaciones con Rusia por la pura y sencilla razón de que “a Trotsky no se le había quitado todavía de en medio”. Por el momento, tendrá que contentarse con que se le haya expulsado Desde luego, los representantes todos de la reacción en Europa están de acuerdo en que el enemigo comunista peligroso no es precisamente Stalin, sino Trotsky. Y esto, nos parece a nosotros que es bastante significativo ”.
He aquí ahora algunos datos estadísticos, sacados de los apuntes de Liova. Desde abril hasta octubre de 1928, expedimos desde Alma-Ata unas ochocientas cartas políticas, algunas de ellas con trabajos bastante extensos, y hacia quinientos cincuenta telegramas. Las cartas recibidas ascendieron a mil, en números redondos, incluyendo las grandes y las pequeñas, y los telegramas a setecientos, la mayoría de ellos colectivos. Esta correspondencia se cruzó, principalmente, dentro de la zona de los desterrados, pero éstos se encargaban de hacerla circular también por el país. En los períodos más favorables recibíamos a lo sumo la mitad de las cartas que se nos dirigían. Además, recibimos desde Moscú unas ocho o nueve veces, por medio de propios, envíos secretos; es decir, material y cartas clandestinas, y otras tantas veces hicimos nosotros envíos semejantes con destino a la capital. Estos envíos nos informaban de todo, y nos permitían adoptar una actitud frente a los sucesos más importantes, aunque con un retraso considerable muchas veces.
Mi salud empeoró al llegar el otoño. Pronto el rumor de mi enfermedad se corrió a Moscú. Los obreros, en sus reuniones, empezaron a interpelar al Gobierno. Pero los gaceteros oficiales se despacharon pintando mi salud de color de rosa.
El día 20 de septiembre, mi mujer envió a Uglanov, por entonces secretario de la organización de Moscú, el siguiente telegrama: “En un discurso pronunciado en el pleno del Comité de Moscú, habla usted de la supuesta enfermedad de mi marido, L. D. Trotsky. Y como sobreviniesen las protestas y cuidados de innumerables camaradas, exclama usted con tono de indignación: ¡Hay que ver de qué recursos echan mano! De modo que, según sus palabras, los que se valen de recursos indignos no son los que mandan al destierro y ponen a merced de las enfermedades a los colaboradores de Lenin, sino a los que protestan contra eso. ¿Por qué razón y con qué derecho se cree usted autorizado a comunicar al partido, a los trabajadores y al mundo entero que las noticias que circulan acerca de la enfermedad de L. D. son falsas? Con eso, no hace usted más que engañar al partido. En el archivo del Comité central se custodian los dictámenes de nuestros mejores médicos acerca del estado de salud de L. D. Más de una vez hubieron de reunirse los médicos en consejo a instancias de Vladimiro Ilitch, a quien tenía enormemente preocupado el estado de salud de L. D. Los médicos reunidos en junta han dictaminado, aun después de morir Vladimiro Ilitch que L. D. padece de colitis y de podagra, causada ésta por la mala asimilación. Acaso tenga usted noticia de que en el mes de mayo de 1926 L. D. hubo de someterse en Berlín, sin resultado alguno, a una operación para curarse de la fiebre de que viene padeciendo desde hace varios años. La colitis y la podagra son enfermedades incurables, y si no lo fuesen, Alma-Ata no sería el punto más indicado para tratarlas. Estas enfermedades van agravándose con el tiempo. Lo único que pueden contener el avance de la enfermedad en un régimen conveniente de vida y una buena cura. En Alma-Ata no es posible atender a ninguna de las dos cosas. Acerca del régimen y la cura que se imponen puede informarle a usted el Comisario de Higiene, Semasko, que intervino repetidas veces en las juntas de médicos reunidas para examinar la salud de L. D. a requerimientos de Vladimiro Ilitch. Además, L. D. ha tenido aquí varios ataques de malaria, que influyen en la podagra y en la colitis y producen fuertes dolores periódicos de cabeza. Hay semanas y meses enteros en que la estancia aquí se hace más llevadera, pero luego vienen semanas y meses de grandes penalidades. Tal es la realidad. Ustedes han enviado a L. D. al destierro por “contrarrevolucionario”, amparándose en el artículo 56. Procederían ustedes lógicamente si declarasen que no les interesaba en lo más mínimo su salud. Con esto, no harían más que proceder de un modo consecuente. Con esa consecuencia anonadora que, si no se le pone remedio, acabará por mandar a la sepultura, no sólo a los mejores revolucionarios, sino también al partido y a la propia revolución. Pero, por miedo seguramente a la clase obrera, les falta a ustedes valor para llegar a esa consecuencia. Y en lugar de decir que la enfermedad que padece Trotsky es favorable para la causa de ustedes, puesto que tarde o temprano le imposibilitará para pensar y escribir, lo que hacen es negar redondamente la existencia de la enfermedad. Es la misma táctica que siguen en sus discursos Kalinin, Molotov y otros. El hecho de que se les obligue a dar cuenta a las masas de este asunto e intenten ustedes salir del paso de una manera tan indigna, demuestra que la clase obrera no cree las mentiras políticas que le dicen acerca de Trotsky. Tampoco creerá la que hacen circular acerca de su salud. N. J. Sedova Trotskaia”.

1940
Regresar al índice
Expulsado de Rusia
En el mes de octubre de 1928, nuestra situación cambió bruscamente. Se nos cortaron repentinamente las comunicaciones con los correligionarios, los amigos y hasta con los parientes de Moscú, y de pronto, dejamos de recibir cartas y telegramas. En la estación telegráfica de Moscú se iban acumulando, como supimos por nuestro conducto, cientos de telegramas, la mayoría de los cuales se me habían dirigido, con motivo del aniversario de la revolución de Octubre. El cerco se iba apretando cada vez más en torno nuestro.
Durante el año 1928 la oposición, a pesar de la persecución furiosa de que era objeto, no hacía más que aumentar visiblemente, sobre todo en los grandes centros industriales. Esto hizo que se extremasen las represalias, procediéndose ante todo a cortar de raíz la correspondencia que se sostenía entre los desterrados. Comprendimos que no pararían allí las cosas, y no nos equivocamos.
El día 16 de diciembre, un agente de la GPU, venido expresamente desde Moscú, me entregó el ultimátum formulado por la Policía, en el que se me pedía que abandonase la dirección de la campaña que la oposición venía sosteniendo, si no quería exponerme a medidas que “me aislasen totalmente de la vida, política”. En este ultimátum no se aludía para nada a una deportación al extranjero, y yo pensé que se trataría de medidas de orden interior. Contesté al ultimátum con una carta dirigida al Comité central del partido y a la presidencia de la Internacional comunista. Creo oportuno reproducir aquí el contenido esencial de esta carta.
“Hoy, 16 de diciembre, se ha presentado ante mí Wolinsky con poderes de la GPU, trasmitiéndome de palabra, en nombre de este organismo, el siguiente ultimátum: La labor de sus correligionarios dentro del país —tales fueron casi literalmente sus palabras— ha llegado a presentar, en los últimos tiempos, marcado carácter contrarrevolucionario. Las condiciones de vida que le rodean a usted en Alma-Ata le permiten seguir dirigiendo estos trabajos, en vista de lo cual la GPU ha decidido exigirle que diga, en términos categóricos, si está dispuesto a suspender toda su actuación, pues en otro caso se vería obligada a introducir en su vida un cambio que le aislase en absoluto de las actividades políticas. Para ello, se haría necesario desplazar el lugar de su residencia.
Hube de contestar al agente de la GPU que no podía darle contestación más que por escrito, y eso en el caso de que también él me formulase por escrito el ultimátum de la GPU. Mi negativa a darle una contestación verbal nacía de la convicción, basada en la experiencia del pasado, de que mis palabras serían desfiguradas malignamente para desorientar a las masas obreras de Rusia y del mundo entero.
Pero, independientemente de lo que pueda hacer en este asunto la GPU, que no desempeña aquí en realidad papel alguno, sino que se limita a ejecutar técnicamente un antiguo acuerdo, conocido por mí hace ya mucho tiempo, de la reducida fracción stalinista, estimo necesario poner en conocimiento del Comité central del partido comunista, de la Unión soviética y del Comité ejecutivo de la Internacional comunista, lo siguiente: Esa exigencia que se me hace a que renuncie a toda actuación política equivale a decirme que renuncie a luchar por los intereses del proletariado internacional, a cuya defensa he venido consagrando sin interrupción treinta y dos años, que tanto vale decir mi vida entera, desde que tuve uso de razón. La pretensión de presentar mi labor política como “contrarrevolucionaria” procede de aquéllos a quienes yo acuso delante del proletariado internacional de estar pisoteando las teorías fundamentales de Marx y de Lenin, de hollar los intereses históricos de la revolución internacional, de haber roto con las tradiciones y la obra de Octubre y de estar preparando inconscientemente, pero no por ello con menor peligro, la reacción termidoriana.
Renunciar a toda actuación política equivaldría a deponer las armas en la lucha contra la ceguera de los actuales jefes del partido comunista, que con su oportunista incapacidad para dirigir una política proletaria en gran escala, están acumulando obstáculos políticos cada vez mayores, que vienen a unirse a las dificultades objetivas con que tropieza para la reconstrucción socialista del país la República de los Soviets. Equivaldría a renunciar a seguir luchando contra el régimen hoy imperante en el partido, que no hace más que reflejar la presión cada día mayor que ejercen las clases enemigas sobre la vanguardia del proletariado. Equivaldría a resignarse pasivamente ante la política económica del oportunismo que está minando y desarraigando los pilares de la dictadura del proletariado, que se interpone ante su desenvolvimiento material y cultural, infiriendo además golpes muy duros contra la alianza de los obreros y los trabajadores del campo, que es la base del poder de los Soviets. El ala leninista del partido viene sufriendo una granizada de ataques desde el año 23, en que fracasó, de una manera escandalosa, la revolución alemana. La furia de estos ataques aumenta con cada nueva derrota del proletariado ruso e internacional como consecuencia de la dirección oportunista que a nuestra política se imprime. La inteligencia teórica y la experiencia política demuestran a una que los períodos de decadencia histórica, de retroceso, es decir, de reacción, pueden sobrevenir, no sólo en las revoluciones burguesas, sino también en las proletarias. Llevamos ya seis años, en la Unión de los Soviets, viviendo bajo el signo de una reacción cada vez más aguda contra el movimiento de Octubre, en la cual late, por consiguiente, el Termidor. Y donde esta reacción cobra un volumen más visible y perfecto, dentro del partido, es en la batida furiosa que se viene dando contra el ala izquierda y en los esfuerzos que se hacen para dejarla fuera de combate en todas las organizaciones. En las tentativas más recientes que ha venido haciendo la fracción de Stalin para defenderse contra las fuerzas manifiestamente termidorianas, no ha hecho más que alimentarse de los despojos espirituales de la oposición. La fracción gobernante no tiene talento alguno original. La campaña contra la izquierda la priva de todo equilibrio. La política práctica que viene siguiendo carece de eje, es falsa, contradictoria, desatentada. La ruidosa cruzada contra el peligro derechista no es, en sus tres cuartas partes, más que una campaña aparente, principalmente encaminada a disimular ante las masas la guerra de exterminio —ésta sí que lo es— que se está librando contra los leninistas. La burguesía del mundo entero y los menchevistas de todos los países han declarado, al unísono, que ésta era una guerra santa. Hace ya mucho tiempo que estos jueces han sancionado “el derecho histórico” que asiste a Stalin. Sin esta política, ciega, miedosa y mezquina, de adaptación a la burocracia y a la pequeña burguesía, la situación de los trabajadores en el duodécimo año de la dictadura proletaria sería incomparablemente más próspera; la situación militar incomparablemente más fuerte y más segura, la Internacional comunista ocuparía otras posiciones y no tendría que retroceder, paso a paso, como lo hace, ante la socialdemocracia venal y traidora. La irremediable impotencia a que se ve reducida la Administración, bajo sus apariencias externas de poder, está en no saber lo que hace. Y lo que hace, en realidad, es cumplir el mandato de las clases enemigas. No puede recaer maldición histórica mayor sobre la cabeza de un grupo gobernante, que, nacido de la revolución, no hace más que minarla. La gran fuerza histórica de la oposición, pese a toda su aparente debilidad externa y momentánea, está en saber pulsar el proceso histórico universal, en no perder de vista la dinámica de las fuerzas de clase, en saber prever y preparar conscientemente el día de mañana. Renunciar a nuestra actividad política equivaldría a renunciar a esta preparación del día de mañana. Al amenazarme con cambiar mis condiciones de vida y aislarme de toda actividad política, parece como si no se me hubiese mandado ya a una comarca situada a 4.000 kilómetros de Moscú y a 250 kilómetros del ferrocarril, y a una distancia aproximadamente igual de la frontera en que comienzan las provincias esteparias del occidente de China; a una comarca en que reinan la malaria, la lepra y la peste. Como si la fracción de Stalin, por medio de su órgano inmediato, que es la GPU, no hubiese ya hecho cuanto estaba de su mano para aislarme, no ya de la vida política, sino de toda vida en general. Los periódicos de Moscú tardan de diez días a un mes en llegar aquí, cuando no más. Las cartas llegan a mis manos, con raras excepciones, después de pasar dos o tres meses en los tiradores de la GPU. Y en los de la Secretaría del Comité central. Dos de mis colaboradores más íntimos, que lo venían siendo desde los tiempos de la guerra civil, los camaradas Sermux y Posnansky, que se habían decidido voluntariamente a acompañarme al destierro, fueron detenidos inmediatamente de llegar, metidos en un calabozo con los criminales de delitos comunes y deportados luego a los rincones más remotos del Norte. Una carta que me dirigió mi hija, enferma de muerte, a quien se expulsó del partido y se privó de trabajo, tardó setenta y tres días en llegar a mis manos, desde el hospital de Moscú, y cuando la recibí no tuve ya lugar a contestarla, pues mi hija había muerto. Otra carta escrita desde Moscú, en que se me daba cuenta de la grave enfermedad de mi segunda hija, expulsada también del partido y privada de trabajo, me fue entregada hace próximamente un mes, a los cuarenta y tres días de expedida. La mayoría de los telegramas que se nos dirigen preguntando por nuestra salud no llegan al punto de destino. Y en iguales o peores condiciones se tiene hoy a millares de intachables leninistas, que han contraído para con la revolución de Octubre y el proletariado internacional méritos inmensamente superiores a los de aquellos que nos mandan a la cárcel y el destierro. La reducida fracción de Stalin —a quien Lenin hubo de llamar ya en su testamento “grosero y desleal”, cuando todavía estas cualidades no habían dado de sí ni una centésima parte de lo que son hoy— trama represalias cada vez más graves contra la oposición, y, al mismo tiempo, valiéndose de los agentes de la GPU. Intenta constantemente echarnos encima todo género de “relaciones” con los enemigos de la dictadura proletaria. En sus corros, los jefes actuales no se cansan de decir: “Esto es necesario para las masas”. Y a veces, la expresión es todavía más cínica: “Esto es para los tontos”. A mi íntimo colaborador Georgiie Vasilievich Butov, que fue durante toda la guerra civil Secretario del Consejo revolucionario de Guerra de la República, se le detuvo y se le sometió a condiciones inauditas, intentando arrancar de aquel hombre puro y humilde, de aquel intachable camarada, una confirmación de acusaciones hechas a sabiendas de que eran falsas, desfiguradas, fraudulentas, por el procedimiento de las amalgamas termidorianas. Butov contestó a aquellas exigencias con una heroica huelga de hambre que sostuvo por espacio de cerca de cincuenta días y que, en septiembre del corriente año, acabó con su vida en la cárcel. Contra los mejores elementos bolchevistas que han permanecido fieles a las tradiciones de Octubre, se emplea la violencia, el látigo, el tormento físico y moral. Tales son, en términos generales, las condiciones que a juicio de la GPU, no oponen, por lo visto, “ningún obstáculo” a la labor política de la oposición en general ni a la mía en particular. La mísera amenaza de cambiar estas condiciones, sometiéndonos a un aislamiento todavía mayor, parece como si la fracción stalinista hubiese tomado el acuerdo de cambiarnos el destierro por la cárcel. Este acuerdo no tiene, ya lo dejo dicho, nada de sorprendente para nosotros. Es un acuerdo previsto ya en el año 1924, y que va desarrollándose poco a poco, paulatinamente, para ir preparando insensiblemente al partido, oprimido y defraudado, a los métodos de Stalin, cuya grosera deslealtad presenta hoy todo el carácter de una felonía burocrática y venenosa. En la “declaración” que formulamos ante el 6.º congreso hubimos de escribir y literalmente —como si adivinásemos este ultimátum que hoy se me comunica: “Sólo una burocracia corrompida hasta el tuétano podía exigir de un revolucionario semejante renuncia (a seguir actuando políticamente al servicio del partido y de la revolución internacional), y sólo unos renegados despreciables podrían aceptarla”. No tengo nada que quitar ni que añadir a estas palabras. A cada uno lo suyo. La fracción de Stalin está resuelta a seguir escuchando las sugestiones de las fuerzas de clase enemigas del proletariado. Nosotros sabemos cuál es nuestro deber, y lo cumpliremos hasta el fin. Alma-Ata, 16 de diciembre de 1928. L. Trotsky”.
Un mes entero transcurrió, desde que cursé esta carta, sin que surgiese ningún cambio en nuestra situación. Nuestras comunicaciones con el mundo exterior, incluyendo las que teníamos montadas con Moscú clandestinamente, siguieron cortadas. En el mes de enero sólo recibimos los periódicos de Moscú. Cuanto más se insistía en ellos en la campaña entablada contra la derecha, más nos preparábamos a esperar el golpe que se tramaba contra la izquierda. Ya conocíamos los métodos de la política de Stalin.
El enviado de la GPU de Moscú, Wolinsky, se quedó todo ese tiempo en Alma-Ata, aguardando instrucciones. El día 20 de enero se presentó, acompañado de varios agentes armados, que tomaron todas las entradas y salidas de la casa y me hizo entrega del siguiente extracto sacado del libro de actas de la GPU, sesión de 18 de enero de 1929: “Después de deliberar acerca de la situación del ciudadano León Davidovich Trotsky, incurso en el artículo 58/10 de la Ley penal, por acusársela de sostener campañas contrarrevolucionarias consistentes en la organización de un partido clandestino hostil a los Soviets, cuya actuación se redujo durante todo este tiempo a provocar un alzamiento antisoviético y a preparar un movimiento armado contra el Poder de los Soviets.
Decretamos que el ciudadano León Davidovich Trotsky sea expulsado del territorio de la Unión de los Soviets”.
Y como más tarde me exigiesen recibo de aquella comunicación, lo extendí en los siguientes términos:
“El decreto, criminal en el fondo e ilegal en la forma, de la GPU, me ha sido notificado con fecha de 20 de enero de 1929”.
Y digo que el decreto es criminal porque me acusa, a sabiendas de que falta a la verdad, de haber estado preparando un movimiento armado contra los Soviets. Pero, además esta fórmula de que se valía Stalin para cohonestar mi deportación venia a socavar de la forma más perversa el propio Poder soviético. Pues, si fuera verdad que la oposición acaudillada por los elementos de la revolución de Octubre, por los constructores de la República de los Soviets y del Ejército rojo, preparaba el derrumbamiento por las armas del Poder soviéticos esto bastaría por sí sólo para poner al descubierto la situación catastrófica del país. Pero, por fortuna, la fórmula encontrada por la GPU es una descarada invención. La política seguida por la oposición no prepara, ni ha preparado nunca, ningún movimiento armado. Todos los que formamos en ella estarnos plenamente convencidos de la profunda vitalidad y de la gran capacidad de adaptación de régimen soviético. El camino que nos hemos trazado es el de las reformas interiores.
Cuando pedí que me dijesen cuándo y adónde se me había deportar, se me contestó que esto me lo diría, antes de abandonar el territorio de la Rusia europea, un agente de la GPU, que venía a nuestro encuentro. Todo el día siguiente nos lo pasamos empaquetando febrilmente nuestras cosas, que eran casi exclusivamente libros y originales. Advertiré de pasada que los agentes de la GPU no me mostraban ningún género de hostilidad, sino todo lo contrario. Al amanecer del día 22 tomé asiento con mi mujer, mi hijo y la escolta en el autobús, que nos llevó por un camino liso y cubierto de nieve hasta el puerto, por el que habíamos de remontar las montañas del Kurdai. En el puerto nos encontramos con una tormenta de nieve y el viento nos cerraba el paso. El potente tractor que había de sacarnos del trance, se hundía hasta el cuello en la nieve, con los siete automóviles que tenía que arrastrar. Durante la tormenta se quedaron helados en el puerto siete hombres y un buen golpe de caballos. Tuvimos que transbordar a varios trineos y empleamos más de siete horas en recorrer unos treinta kilómetros. A lo largo del camino devastado veíanse emerger de la nieve muchos trineos con las lanzas punta arriba, con cargamentos para el ferrocarril de Siberia al Turquestán, que estaba en construcción, muchos carros-tanques de petroleo. Los hombres y los caballos habían salido huyendo de la nevada que se avecinaba, a refugiarse a los poblados de kirgises más próximos.
Después de pasar el puerto, volvimos a subir a un automóvil y en Pichpek tomamos el tren. Los periódicos de Moscú que nos salían al paso iban preparando a la opinión oficial para recibir la noticia de la deportación al extranjero de los caudillos de la oposición. En el distrito de Aktiubinsk nos comunican que el punto de destino para mi deportación es Constantinopla. Pido que me dejen ver a dos personas de mi familia: a mi hijo pequeño y a mi nuera, que están en Moscú. Los traen a la estación de Riask y los someten al mismo régimen que a nosotros. El nuevo enviado de la GPU, Bulanov, intenta convencerme de las grandes ventajas de Constantinopla, que yo rechazo resueltamente. Bulanov conferencia por el hilo directo con Moscú. En Moscú lo han previsto todo; lo único que no han previsto es que yo pueda negarme a pasar voluntariamente la frontera. El tren, al que han hecho variar de dirección, se pone pesadamente en movimiento y va a detenerse en una vía muerta, junto a una pequeña estación solitaria, donde muere entre dos traviesas. Así se pasan varios días, uno tras otro. Los montones de latas vacías de conserva en torno al tren van en aumento. Los cuervos y los grajos vienen en bandadas a revolver en ellas, buscando botín. Soledad.
Desolación. Por aquí no hay liebres: el otoño pasado hubo una epidemia que las exterminó. Pero, en cambio, se ve el rastro fresco de un zorro, que llega hasta muy cerca del tren. La máquina sale todos los días con un coche camino de una estación grande a buscar la comida y los periódicos.
En nuestro coche se ha desatado una epidemia de gripe. No hacemos más que leer a Anatole France y la Historia de Rusia, de Kliutchevsky. Leo también a Panait Istrati; es la primera vez que me encuentro con este autor. El frío desciende hasta 38 grados Réaumur, y la locomotora tiene que ponerse a pasear por los rieles para no helarse. Por el éter vienen las ondas de las estaciones radiotelegráficas preguntando dónde estamos. Pero nosotros no nos enteramos de estas llamadas; distraemos las horas jugando al ajedrez. Y aunque nos enterásemos, no podríamos contestar, pues nos han traído aquí de noche y ni nosotros mismos sabemos dónde estamos.
Así pasan doce días y doce noches. Por los periódicos, nos informamos de que han hecho otra redada de detenciones, en la que cayeron varios centenares de hombres, de ellos unos ciento cincuenta del “centro trotskista”. En los periódicos venían los nombres siguientes: Kavtaradse, antiguo presidente del Soviet de Comisarios del pueblo, de Georgia; Mdvani, antiguo representante comercial de los Soviets en París; Woronsky, el mejor crítico literario ruso, y algunos otros más.
Viejos obreros del partido todos, caudillos del movimiento de Octubre.
El día 8 de febrero nos comunica Bulanov que, a pesar de todas las instancias de Moscú, el Gobierno alemán se niega resueltamente a visarme el pasaporte, en vista de lo cual le han dado orden definitiva de acompañarme a Constantinopla.
—Pero, conste —le dije— que me opongo y que lo declararé así en la frontera turca.
—Con eso no conseguirá usted nada, pues, de todas maneras, le trasladaremos a usted a Turquía.
—Ah, ¿de modo que se han puesto ustedes de acuerdo con la policía turca para hacerme pasar por la fuerza la frontera?
Un gesto evasivo, como diciendo: Nosotros no hacemos más que ejecutar órdenes.
Después de doce días de parada, el tren vuelve a ponerse en movimiento. El pequeño tren crece conforme aumenta la escolta. Desde Pichpek no nos había sido posible bajar del coche en todo el trayecto. Ahora, vamos a toda velocidad camino del Sur. Sólo nos detenemos a reponer agua y combustible, y siempre en pequeñas estaciones. Son todas precauciones adoptadas bajo la impresión de la manifestación organizada en Moscú para despedirme, cuando me sacaron conducido, en enero de 1928. Durante el viaje, los periódicos nos traen un eco de la nueva y furiosa campaña desencadenada contra los trotskistas. No es difícil leer entre líneas la lucha sostenida entre los dirigentes en torno a mi expulsión. Pero a la fracción stalinista le corre prisa. Tiene sus razones para acelerar el paso. Mas, para ello, hubo de vencer ciertos obstáculos políticos y hasta físicos. El vapor Kalinin, que tenían preparado para sacarme de Odesa, estaba aprisionado entre los hielos.
Todos los esfuerzos que hicieron los rompehielos para libertarlo fueron inútiles. Moscú no se retira del telégrafo, metiendo prisa. A toda velocidad, preparan para hacerse a la mar el vapor Ilitch.
El tren en que íbamos llegó a Odesa en la noche del día 10 de febrero. Por la ventanilla desfilaron ante mis ojos todos aquellos lugares con los que estaba tan familiarizado, pues en aquella ciudad había pasado siete años, estudiando en el Instituto. Colocaron el coche junto al costado del vapor.
Estaba cayendo una buena helada. Y a pesar de ser ya muy tarde de la noche, el muelle estaba acordonado por agentes y tropas de la GPU. Aquí hubimos de despedirnos de nuestro hijo y de la nuera, que habían compartido nuestra prisión en las dos últimas semanas. Cuando divisamos el vapor por la ventanilla del coche, nos acordamos de otro que nos condujo también, como éste, a un punto de destino que nosotros no habíamos elegido. Nos acordamos de aquel día del mes de marzo del año 1917, junto a Halifax, en que los marineros de guerra ingleses me sacaron en brazos, delante de todo el pasaje, del barco noruego Christianiafjord. Mi familia constaba entonces del mismo número de miembros, con la diferencia de que todos eran doce años más jóvenes.
El Ilitch zarpó del puerto de Odesa, sin carga y sin pasaje, hacia la una de la mañana. Hasta unas sesenta millas mar adentro, nos fue abriendo paso un rompehielos. De la tormenta que había descargado aquí ya no nos cogió más que el último aletazo. El día 12 de febrero entrábamos en el Bósforo. Al oficial de la policía turca que subió a bordo a inspeccionar el pasaje —que se reducía, fuera de los agentes de la GPU, a mi familia y a mí— le entregué la siguiente declaración escrita, para que la cursase al Presidente de la República turca, Kemal Paschá: “Muy estimado señor mío: Desde las puertas de Constantinopla, tengo el honor de poner en su conocimiento que no he venido hasta aquí por mi voluntad y que, si paso la frontera turca, es porque se me obliga a hacerlo por la fuerza. Sírvase usted, señor Presidente, aceptar los sentimientos a que me fuerza esta situación. L. Trotsky. 12 de febrero de 1929”.
Esta declaración no surtió ningún efecto. El vapor enfiló el puerto. Después de un viaje de veintidós días con un recorrido de 6.000 kilómetros, arribamos a Constantinopla.

Estudio donde Trotsky fue asesinado
Regresar al índice
El Planeta sin visado
Estamos en Constantinopla. Al principio, vivimos en el edificio del Consulado; luego, nos instalamos en un cuarto particular. Reproduzco algunas líneas del Diario de mi mujer, correspondientes a esta época: “Apenas merece la pena pararse a hablar de estos pequeños aventureros a quienes se confió el encargo de trasladarnos a Constantinopla. Mentirucas y pequeñas coacciones. Referiré tan sólo un episodio. Yendo todavía en el tren, camino de Odesa, como Bulanov, el representante de la GPU, empezase a hacer una serie de consideraciones sin sentido acerca de nuestra seguridad personal en el extranjero, L. D. le interrumpió para decirle:
—Dejen ustedes a Sermux y Posnansky, mis colaboradores, venir conmigo; sería la única medida un poco eficaz que podrían tomar. Bulanov transmitió estas palabras inmediatamente a Moscú. En una de las estaciones siguientes volvió a presentarse, comunicándonos, con aire de solemnidad, la contestación recibida: la GPU, es decir, el “Buró político”, accedía a lo solicitado. —No le creo —repuso L. D. riéndose. —¡Entonces —exclamó Bulanov, muy ofendido— diga usted que soy un canalla! —No ha sido mi intención ofenderle a usted —contestó L. D.— ni tengo por qué; no he querido decir que me engañe usted, sino Stalin. Cuando hubimos llegado a Constantinopla, L. D. pidió noticias acerca de Sermux y Posnansky. A los pocos días, el representante consular nos transmitía la contestación telegráfica de Moscú, diciendo que no se les dejaría salir de Rusia. Pues así nos ocurrió con todo”.
Apenas llegados a Constantinopla, la prensa se encargó de volcar sobre nosotros un torrente de rumores, invenciones y conjeturas que no acababan nunca. La prensa, que no tolera que haya el menor vacío en sus informaciones, no escatima nada para colmarlos. Para que la simiente no se pierda, la naturaleza se encarga de desparramarla pródigamente a los cuatro vientos. La prensa procede de un modo parecido. Coge todos los rumores que encuentra al paso y los echa al voleo, aumentados en tercio y quinto. Y para que se confirme una versión veraz, hay cientos y miles de noticias que mueren en flor. A veces, pasan unos cuantos años hasta que la confirmación llega. Y se daban también casos en que el momento de la verdad no llega nunca.
Lo que a uno más le sorprende es ver, en cualquier asunto en que se halle vivamente interesada la opinión pública, qué extremos alcanza la humana mendacidad. Lo digo sin asomo de indignación moral, en el tono con que habla el naturalista cuando aduce un hecho. La necesidad, y a la par la costumbre, de mentir, reflejan las contradicciones del medio social en que vivimos. Podría uno afirmar, sin miedo a equivocarse, que los periódicos no dicen la verdad más que en casos excepcionales. Y con esto no quiero, ni mucho menos, ofender a los periodistas, seres que no se distinguen gran cosa de los demás mortales. Son, sencillamente, su portavoz y auricular.
Zola escribió de la prensa financiera francesa que podía dividirse en dos grupos: la venal y la titulada “incorruptible”, es decir, aquella que sólo se vendía en casos especiales y por mucho dinero.
Algo parecido se podría decir acerca de la mendacidad de los periódicos en general. La prensa amarilla bulevardiera miente constantemente, sin reparos ni miramientos de ninguna clase. En cambio, periódicos del corte del Times o el Temps dicen verdad en los asuntos triviales e indiferentes para, de este modo, conquistarse el derecho de engañar a la opinión en los asuntos grandes con la necesaria autoridad.
Ese Times precisamente fue quien dio, al poco tiempo de llegar yo a Turquía, la noticia de que Trotsky iba destinado a Constantinopla, de acuerdo con Stalin, para, desde allí, preparar la conquista militar de los países del lejano Oriente. De modo que el duelo de seis años que yo había venido sosteniendo contra los epígonos, no era, según esto, más que una comedia vil en que nos habíamos repartido los papeles. ¿Pero, hay alguien que crea esto?, se preguntarán los optimistas.
Sí que los hay. Muchos. Es posible que Churchill no dé crédito a su periódico. Pero Clynes, en cambio, le creerá a pies juntillas; por lo menos, a medias. En eso consiste precisamente la mecánica de la democracia capitalista, o, por mejor decirlo, uno de sus resortes más importantes. Pero cerremos esta digresión. Ya tendremos ocasión de volver sobre míster Clynes.
A poco de estar en Constantinopla, leí en un periódico de Berlín el discurso pronunciado por el presidente del Reichstag para conmemorar el décimo aniversario de la Constitución de Weimar.
El discurso terminaba con las palabras siguientes: “Y nada tendría de particular que llegásemos incluso a brindar al Sr. Trotsky un asilo de libertad en nuestro país”. (Vivos aplausos en la mayoría). Las palabras de Herr Löbe me pillaron completamente desprevenido, pues todo lo ocurrido anteriormente parecía indicar que el Gobierno alemán se negaba de un modo resuelto a dejarme entrar en su territorio. Así, a lo menos, me lo habían afirmado categóricamente los agentes de los Soviets. El día 15 de febrero llamé a mi presencia al delegado de la GPU que me había conducido a Constantinopla, y le dije:
—Tengo que suponer, pensando lógicamente, que se me informó de una manera falsa. El discurso de Löbe fue pronunciado el día 6 de febrero. De Odesa no salimos, rumbo a Turquía, hasta la noche del 10. Aquel discurso tenía que, ser conocido ya en Moscú, a la fuerza. Le ruego que telegrafíe inmediatamente solicitando que, esta vez de verdad y remitiéndose al discurso, pidan a Berlín el visado para mí. Es el camino más airoso que se le ofrece a Stalin para liquidar la intriga de que manifiestamente me ha hecho víctima al decir que se me negaba el permiso para entrar en Alemania.
A los dos días, el representante de la GPU acudió con la siguiente respuesta:
—De Moscú contestan a mi telegrama insistiendo en que el Gobierno alemán se negó resueltamente a dar el visado ya en los primeros días de febrero y que carece de objeto reiterar la petición, pues el discurso de Löbe no tiene carácter oficial ni compromete a nada. Y que si quiere convencerse de que esto es verdad, solicite usted personalmente el visado.
Yo no podía dar crédito a esta versión. Parecíame que el presidente del Reichstag tenía que conocer mejor que los agentes de la GPU las intenciones de su partido y de su Gobierno. Aquel mismo día, telegrafié a Löbe diciéndole que, en vista de sus palabras, me dirigía al Cónsul de Alemania solicitando el visado de mi pasaporte. La prensa democrática y la socialdemócrata hacían resaltar, no sin cierta fruición, el hecho de que un defensor de la dictadura revolucionaria se viera obligado a buscar asilo en un país democrático. Y hasta hubo algunos que expresaron la esperanza de que aquella lección me enseñase a respetar un poco más, en lo sucesivo, las instituciones de la democracia. A mí no me quedaba más que esperar a ver qué giro tomaba en la realidad aquella lección.
Es indudable que el derecho democrático de asilo no consiste en que un gobierno brinde hospitalidad tan sólo a sus parciales, pues esto lo ha hecho también, sin tener nada de demócrata, Abdul Hamid. Tampoco consiste, me parece, en que la democracia admita en su seno a los expulsados, previo el permiso del Gobierno que los expulsa. El derecho de asilo consiste —teóricamente— en que el Gobierno preste acogida y refugio aun a sus enemigos, bajo la sola condición de que respeten las leyes del país. Era evidente que yo sólo podía entrar en Alemania como enemigo irreconciliable del Gobierno socialdemócrata. Al representante de la prensa socialdemocrática en Constantinopla, que fue a pedirme una interviú, le hice, a este propósito las declaraciones necesarias, que voy a reproducir aquí tal y como las transcribí a raíz de hacerlas: “Y puesto que he pedido autorización para entrar en Alemania, cuyo Gobierno está integrado en gran parte por socialdemócratas, me interesa, ante todo, decir sin ambages cuál es mi posición respecto a la socialdemocracia. En este punto, nada ha cambiado. Mi actitud ante la socialdemocracia sigue siendo la de siempre. Más aún: puede afirmarse que la campaña que vengo sosteniendo contra la fracción centrista de Stalin no es, en realidad, más que un reflejo de mi campaña contra la socialdemocracia en general. Ni a ustedes ni a mí nos convienen, en este punto, vaguedades ni equívocos. Algunos periódicos socialdemócratas se empeñan en encontrar contradicción entre mi modo de enjuiciar la socialdemocracia y el hecho de que solicite entrar en Alemania. No hay tal contradicción. Nosotros no “repudiamos” la democracia, como lo hacen, por ejemplo —de palabra—, los anarquistas. Es innegable que la democracia burguesa tiene sus méritos, comparada con las formas de gobierno que la han precedido. Pero no es un régimen eterno. Tarde o temprano, tiene que dejar el puesto al socialismo. Y el puente para llegar al régimen socialista es la dictadura del proletariado. En todos los países capitalistas vemos a los comunistas intervenir en las luchas parlamentarias. Pues bien: el que nos aprovecharnos del derecho de asilo no se diferencia en nada, sustancialmente, del hecho de que hayamos de aprovecharnos del derecho de sufragio, de la libertad de palabra y de reunión, etc.”.
Esta interviú no llegó, que yo sepa, a ver la luz pública. Y no tiene nada de extraño que se quedase inédita. No obstante, en la prensa socialdemócrata se alzaron algunas voces sosteniendo que debía concedérseme el asilo solicitado. Un abogado socialdemócrata, el Dr. K. Rosenfeld, tomó en su mano, por propia iniciativa, sin que yo le pidiese nada, las gestiones necesarias para que se me autorizase a entrar en su país. Indudablemente, debió de tropezar desde el primer momento con ciertas resistencias, pues a los pocos días me preguntaba por telégrafo a qué restricciones estaría dispuesto a someterme durante el tiempo que pasase en Alemania. He aquí mi contestación: “Propóngome vivir completamente aislado fuera de Berlín, no actuar nunca en asambleas públicas y limitarme a mis trabajos de publicista, dentro de lo que consientan las leyes alemanas”.
Como se ve, ya no se trataba del derecho democrático de asilo, sino del derecho a vivir en Alemania sujeto a un estado de excepción. Es decir, que la lección de democracia que querían brindarme los adversarios quedaba un tanto mutilada. Pero no habían de parar aquí las cosas. A los pocos días, nueva pregunta telegráfica: ¿Qué si estaría dispuesto a entrar en Alemania exclusivamente para ponerme en cura? Mi contestación por telégrafo: “Ruego, al menos, se me conceda posibilidad de pasar en Alemania la temporada que necesito urgentemente para mi curación”.
Ahora, el derecho de asilo quedaba ya reducido a un mísero derecho de tratamiento médico. Al efecto, cité una serie de médicos alemanes eminentes que me habían tratado durante los diez años anteriores y de cuyos auxilios estaba ahora, más que nunca, necesitado.
Allá por Pascuas, los periódicos alemanes empezaron a dar una nota nueva: que si la gente del Gobierno se inclinaba a creer que Trotsky no estaba tan grave que necesitase imprescindiblemente de los auxilios de los médicos y balnearios alemanes. El 31 de marzo hube de telegrafiar al Dr.
Rosenfeld en los términos siguientes:
“Según las noticias de los periódicos, no estoy aún tan desahuciado que necesite acudir a Alemania. Y pregunto, ¿es que Löbe quiso brindarme el derecho de asilo o el derecho al cementerio? No tengo inconveniente en someterme al examen de la comisión de médicos que se nombre. Me obligó a salir de Alemania terminada la curación”.
Poco a poco, en término de unas cuantas semanas, el principio democrático había venido a reducirse a una tercera parte de su contenido original. El derecho de asilo convirtiose, primero, en un derecho de residencia bajo un estado de excepción, luego, en un derecho al tratamiento médico y, por fin, en un derecho a la sepultura. Por lo visto, para gozar de las ventajas de la democracia en todo su esplendor, tenía que esperar a ser cadáver.
A este telegrama no obtuve contestación. Pasados algunos días, volví a telegrafiar a Berlín:
“Interpreto silencio como una forma poco leal de negativa”.
Con esto, conseguí que el día 12 de abril, o sea a los dos meses de entabladas las negociaciones, se me notificase que el Gobierno alemán había resuelto negativamente mi solicitud. Ya no me quedaba más que telegrafiar a Löbe, presidente del Reichstag, como lo hice, en los términos siguientes: “Lamento mucho que se me deniegue la posibilidad de estudiar prácticamente las ventajas del derecho democrático de asilo. Trotsky”.
Tal es la breve y sustanciosa historia de mi primer intento para conseguir un visado “democrático” en Europa.
Claro está que, porque me hubieran concedido el derecho de asilo, no iba a conmoverse en lo más mínimo la teoría marxista del Estado de clase. El régimen de la democracia no responde a principios soberanos, sino a las necesidades reales de la clase gobernante, y este régimen abarca, entre otros, por la fuerza de su lógica interna, el derecho de asilo. Por el hecho de que se brinde acogida a un revolucionario socialista no queda desvirtuado en lo más mínimo el carácter burgués de la democracia. Pero huelga la argumentación, pues ya hemos visto que en esta Alemania gobernada por socialdemócratas el derecho de asilo no rige.
El día 16 de diciembre me había invitado Stalin, por mediación de la GPU, a que renunciase a toda actividad política. Es la misma condición que formularon, como cosa evidente, los periódicos alemanes, en el debate que se abrió en la prensa en torno al derecho de asilo. Esto quiere decir que el Gobierno de Müler y Stresemann tenía por peligrosas y nefandas las mismas ideas perseguidas por Stalin y Thälmann y sus secuaces. Stalin por la vía diplomática y Thälmann por medio de una campaña de agitación, presionaron al Gobierno alemán para que no me dejase entrar en su territorio, y al hacerlo así, hay que suponer que obraban en interés de la revolución proletaria. Pero es el caso que, mientras tanto, por el otro flanco, apretaban Chamberlain, el conde de Westarp y otros personajes por el estilo para que se me negase el visado en interés del orden capitalista. Y he aquí cómo Hermann Müller pudo, por una vez, dejar satisfechos por igual a sus socios de la derecha y a sus aliados de la izquierda. El Gobierno socialdemócrata fue en este caso el gran elemento de enlace para mantener la unidad del frente internacional contra el marxismo revolucionario. El que quiera formarse una idea de este frente único no tiene más que leer las primeras líneas del “Manifiesto comunista” de Marx y Engels: “Todas las potencias de la vieja Europa —el papa y el zar, Metternich y M. Guizot, los radicales franceses y la policía alemana, todos— se han conjurado en una jauría santa contra este espectro que es el comunismo”. Aunque hoy los nombres sean otros, el contenido no ha cambiado gran cosa. El cambio de menos monta es, desde luego, el de los gendarmes alemanes en socialdemócratas. En el fondo, estos caballeros defienden exactamente lo mismo que defendían los gendarmes de los Hohenzoller.
En la variedad de razones que hubo de alegar la democracia para negarme el visado, las hay para todos los gustos. El Gobierno noruego se dejó guiar exclusivamente —nunca se lo sabré agradecer bastante— por consideraciones atentas a mi seguridad personal. Jamás pensé que tenía en Oslo, y ocupando puestos tan elevados, unos amigos tan cariñosos. No hay que decir que el Gobierno noruego es un entusiasta del derecho de asilo, exactamente igual que el alemán, el francés, el inglés y todos los demás Gobiernos del mundo. Ya sabemos que el derecho de asilo es un principio sacrosanto e inconmovible. Sólo que, en Oslo, el expulsado que quiera acogerse a él tiene que presentar previamente un certificado de que no van a asesinarle. Una vez cumplido con este trámite, se le brinda hospitalidad siempre, naturalmente, que no, haya otros obstáculos que se opongan a ello.
A los debates entablados en Storthing acerca del visado de mi pasaporte debemos un documento político incomparable. Su lectura me ha indemnizado, por lo menos a medias, de la negativa opuesta a los amigos de Noruega que solicitaron autorización para que se me permitiese la entrada en su país.
El presidente del Consejo de ministros de Noruega, como era de rigor, cambió impresiones acerca del visado de mi pasaporte con el jefe de la policía secreta, cuya competencia en materia de principios democráticos —lo concedo sin el menor reparo— indiscutible. Según, la referencia que dio el propio Primer ministro, el jefe de la policía secreta fue de parecer que era más prudente dejar a los enemigos de Trotsky el campo libre para que liquidasen sus cuentas con él fuera de las fronteras de Noruega. No que expresase el pensamiento con tanta claridad, pero el sentido era ése. Por su parte, el ministro de justicia hizo saber al Parlamento que el organizar la protección de Trotsky supondría una carga grande parla el presupuesto de Noruega. El principio de la economía del erario, que es también uno de los principios democráticos indiscutidos, estaba esta vez en pugna irreductible con el derecho de asilo. De todas maneras, el resultado era éste: el que menos puede confiar en obtener asilo es el que más lo necesita.
Fue mucho más ingeniosa la conducta del Gobierno francés, el cual se limitó a decir que la orden de mi expulsión, decretada en tiempos por M. Malvy, estaba en vigor aún por no haber sido derogada. En el camino de la democracia se alzaba este obstáculo, perfectamente insuperable. Sin embargo, ya más arriba tuve ocasión de contar cómo el Gobierno francés no tuvo en cuenta, cuando le convino, la orden de expulsión de Malvy, vigente todavía por lo visto, para poner a mi disposición sus oficiales, ni, a pesar de aquel anatema, tuvieron tampoco escrúpulo en visitarme varios diputados, los embajadores y un presidente del Consejo de Francia. Al parecer, estos sucesos y la orden de M. Malvy ocurrían en dos mundos perfectamente extraños. La situación, al presente, era ésta: Francia me abriría, indudablemente, sus puertas, si en sus archivos policíacos no se custodiase esa orden de expulsión, decretada a requerimiento de la diplomacia zarista. Y ya se sabe que una orden de policía es algo así como la estrella polar: no hay manera de arrancarla ni de hacerla cambiar de sitio.
Pero, en fin, cualesquiera que sean los motivos, lo cierto es que también de Francia había sido desterrado el famoso derecho de asilo. ¿Cuál era, entonces, el país a que había tenido que ir a buscar asilo este derecho tan maltratado? ¿Acaso Inglaterra?
El día 5 de junio de 1929, los laboristas independientes, que cuentan entre sus miembros a Macdonald, me invitaron, por propia iniciativa y con carácter perfectamente oficial, a que me trasladase a Inglaterra para dar una conferencia en la Escuela del partido. La invitación, firmada por el Secretario general del partido, rezaba así: “No hay razón alguna para suponer que, habiéndose formado aquí un Gobierno obrero, surja ninguna dificultad respecto a su viaje para el fin indicado”. Y sin embargo, surgió. No sólo se me prohibió dar la conferencia a los correligionarios de Macdonald, sino también utilizar los auxilios de los médicos ingleses. Se me denegó el visado lisa y llanamente. Clynes defendió la negativa ante la Cámara, explicando el sentido filosófico de la democracia con una honradez de que hubiera podido hacer gala un ministro de Carlos II. El derecho de asilo, según Mr. Clynes, no consiste en el derecho del súbdito expulsado a reclamar asilo, sino en el derecho soberano del Estado a denegarlo. Esta declaración de Clynes no deja de ser interesante, pues echa por tierra de un manotazo los fundamentos de la que llaman “democracia”.
Interpretado en ese sentido, no hay duda que la Rusia zarista amparó siempre el derecho de asilo.
Cuando el Sah de Persia, no habiendo conseguido colgar a todos los revolucionarios, hubo de trasponer las fronteras de su amada patria, Nicolás II no sólo le dispensó acogida, sino que le instaló muy confortablemente en Odesa. Y sin embargo, a ninguno de les revolucionarios irlandeses se le pasó por las mientes buscar asilo en la Rusia de los zares, cuya Constitución estaba basada en un todo sobre el principio que propugna Clynes, a saber: que los súbditos deben contentarse con lo que el Estado les da o les quita. Recientemente, y coincidiendo también en un todo con esta teoría, Mussolini brindó el derecho de asilo al Padishá del Afganistan.
Míster Clynes, que es un hombre devoto, debía saber, por lo menos, que la democracia ha heredado el derecho de asilo, en cierto modo, dé la Iglesia cristiana, la cual lo tomó a su vez, con muchas otras cosas, del paganismo. Los delincuentes perseguidos no tenían más que refugiarse en el interior de un templo —a veces, les bastaba con tocar el picaporte— y quedaban libres de toda persecución.
Es decir, que la Iglesia reconocía el derecho de asilo como eso, como un derecho del perseguido a buscar asilo en su seno, y no como una potestad arbitraria concedida al sacerdote pagano o al ídolo cristiano. Yo siempre había pensado que los devotos laboristas, que saben tan poco de socialismo, conocerían bien, ya que otra cosa no fuera, las tradiciones eclesiásticas. Pero ahora, veo que estaba equivocado.
Lo que no me explico es por qué Clynes se detiene en los umbrales de ésa su teoría del Derecho político. ¡Lástima! El derecho de asilo no es, en rigor, más que una de las ruedas en el engranaje de la democracia. No se diferencia de la libertad de palabra, de la libertad de reunión, etc., ni por sus orígenes históricos ni por su naturaleza jurídica. Míster Clynes llegará pronto —así lo esperamos— a la conclusión de que la libertad de palabra no es tampoco un derecho que tenga el ciudadano a expresar tales o cuales pensamientos, sino el derecho del Estado a prohibir a sus súbditos que tengan pensamientos. Por lo que toca al derecho de huelga, ya la legislación inglesa se ha adelantado a sacar el corolario práctico de aquel teorema.
Clynes tuvo la mala estrella de necesitar defender en voz alta sus procedimientos, pues no faltaron en la fracción laborista del Parlamento diputados que formulasen al señor ministro preguntas, aunque muy corteses, bastante embarazosas. En la misma desagradable situación se vio al presidente del Consejo de ministros de Noruega. En cambio, el Gobierno alemán viose libre de tan desagradable trance. En todo el Reichstag, no hubo un solo diputado que se interesase en lo más mínimo por el derecho de asilo. Circunstancia harto sorprendente, si se recuerda que el presidente de la Cámara, entre los aplausos de la mayoría, me había brindado espontáneamente con la posibilidad de concederme el asilo en su territorio cuando aún no lo había solicitado.
La revolución rusa no proclamó ninguno de los principios abstractos de la democracia, ni siquiera el derecho de asilo. Es sabido que la República de los Soviets abraza abiertamente el régimen de dictadura del proletariado. Pero esto no impidió a Vandervelde y a otros socialdemócratas pasar la frontera soviética y hasta actuar en Moscú de defensores de quienes habían atentado contra la vida de los caudillos de la revolución.
También nos visitaron los actuales ministros ingleses. No acierto a acordarme de todos los que fueron —ni tengo tampoco a mano medios para informarme—, pero sí recuerdo que entre ellos se encontraban Mr. Snowden y Mrs. Snowden. Esto ocurría, si no me equivoco, en el año 1920. Y los Soviets no les recibieron simplemente como turistas, que es lo que debieron hacer, sino como invitados. Se les reservó un palco en el Gran Teatro de Moscú. En relación con esto, me acuerdo de un pequeño episodio que brevemente voy a relatar. Yo acababa de llegar del frente, preocupado con pensamientos que distaban bastante de nuestros visitantes ingleses, cuyos nombres ni siquiera conocía, pues apenas había cogido un periódico; mis preocupaciones eran muy otras. La comisión encargada de recibir a Snowden, Mrs. Snowden y a sus acompañantes, entre los cuales me parece recordar que figuraban Bertrand Russel y Williams, estaba presidida por Losovsky.
Éste me mandó a decir por teléfono que la comisión exigía mi presencia en el teatro, donde a la sazón se encontraban los visitantes ingleses. Intenté excusarme. Pero Losovsky insistió, diciéndome que la comisión tenía plenos poderes del “Buró político” y que yo debía dar a los demás un ejemplo de disciplina. No tuve más remedio que ir, aunque muy de mala gana. En el palco, habría como unos diez ingleses. El teatro estaba abarrotado de público. En el frente habíamos conseguido por aquellos días grandes victorias, y el teatro entero aplaudió y aclamó estrepitosamente nuestros triunfos. Los ingleses me rodearon y aplaudieron también. Entre los que aplaudían, estaba Mr. Snowden. Hoy, seguramente que se avergüenza un poco de aquellos aplausos. Pero es un poco difícil borrarlos de la realidad. También yo borraría de buen grado, si pudiese, aquel episodio, pues mi “confraternización” con los laboristas fue algo más que una simple equivocación; fue un error político. Me quité de encima a los ingleses tan pronto como pude y me fui a ver a Lenin, a quien encontré excitadísimo: .
—¿Es cierto —me pregunta— que ha hecho usted acto de presencia en el palco con esos caballeros?
(Aunque no fue precisamente la palabra “caballeros” la que empleó).
Yo hube de apelar a Losovsky, a la comisión del Comité central, a la disciplina y, sobre todo, al hecho de que no tenía la menor idea de quiénes eran aquellos señores. Lenin se indignó sobremanera con la comisión en general y con Losovsky en particular. Yo, por mi parte, tardé mucho tiempo en perdonarme aquella insigne torpeza.
Uno de los actuales ministros ingleses estuvo en Moscú, si mal no recuerdo, repetidas veces; en todo caso, pasó una temporada de descanso en la República de los Soviets, viviendo en el Cáucaso, donde hubo de visitarme. Me refiero a Mr. Lansbury. La última vez que le vi fue en Kislovodsk. Me rogaron que me acercase, aunque sólo fuese por un cuarto de hora, a la “Casa de Descanso”, donde se alojaban varios miembros de nuestro partido y unos cuantos extranjeros. Encontré a varias docenas de hombres rodeados a una mesa grande. Estaban celebrando una especie de modesto banquete. Ocupaba la presidencia el homenajeado, que era Mr. Lansbury. Al entrar yo, el homenajeado pronunció un pequeño discurso, y luego, se puso a cantar en mi honor el “For he’s a jolly good fellow”. Tales fueron los sentimientos que me expresó Mr. Lansbury en el Cáucaso.
Tampoco a él le desagradaría hoy poderlo olvidar
Al cursar la solicitud pidiendo el visado del pasaporte, puse dos telegramas a Snowden y a Lansbury, recordándoles que ellos habían disfrutado de la hospitalidad rusa y de la mía personal. Supongo que estos telegramas no les impresionarían gran cosa. En política, los recuerdos tienen casi tan poca importancia como los principios democráticos.
A principios de mayo de 1929, estando ya en Prinkipo, tuve el gusto de recibir la visita de Mr.
Sydney Webb y Mrs. Beatrice Webb. Hablamos de las probabilidades de que el partido laborista llegase a formar Gobierno. Yo observé incidentalmente que, caso de subir al Poder Macdonald, solicitaría inmediatamente el visado para Inglaterra. Mr. Webb manifestose en el sentido de que probablemente el Gobierno, si se formaba, no sería lo bastante fuerte ni lo bastante libre tampoco, toda vez que dependería de los liberales. Yo repuse que un partido que se encontraba sin fuerza bastante para asumir las responsabilidades de sus actos, no tenía derecho a hacerse cargo del Poder. Por lo demás, no era necesario que sometiésemos a una nueva revisión nuestra divergencia irreducible de opiniones. Webb aceptó una cartera en el Gobierno y yo solicité el visado. Macdonald me lo negó, pero no porque los liberales le impidiesen practicar sus principios de democratismo. Al contrario: el Gobierno de los laboristas se negó a dar el visado a pesar de las protestas de los liberales. Mr. Webb no había previsto esta variación del tema. Claro está que cuando habló conmigo no, tenía aún el título de Barón da Passfield.
A algunas de estas personas de que he hablado las conozco personalmente. De las demás, puedo juzgar por analogía. Creo que tengo bastantes elementos de juicio para formarme una idea exacta de cómo son. Son todas gentes que han escalado los puestos que ocupan gracias al incremento automático de las organizaciones obreras, sobre todo después de la guerra, y al agotamiento político del liberalismo. Han perdido hasta los últimos vestigios de aquel idealismo simplista que algunos de ellos abrazaban hace unos veinticinco o treinta arios. A cambio de él, adquirieron la rutina política y la falta de escrúpulos en la elección de los medios. Pero su horizonte mental es el mismo de siempre: miedoso, mezquino, y sus métodos dialécticos inmensamente más atrasados que los métodos de producción de las minas inglesas de carbón, que ya es decir. Lo que más les desazona es que los palatinos y los grandes capitalistas no los tomen en serio. Y no es extraño, pues, colocados al frente del Poder, por fuerza tienen que sentir de un modo inmediato su pequeñez. No poseen las dotes de las antiguas pandillas gobernantes, en que la tradición y los hábitos de mando se transmitían de generación en generación y servían, con harta frecuencia, para suplir la razón y el talento que faltaban. Pero no poseen tampoco lo único que podía hacer de ellos una potencia verdadera: la fe en las masas y la capacidad para sostenerse sobre sus propios pies. Temen a las masas que los exaltaron al Poder, como temen a los clubs conservadores, cuyo esplendor ofusca su pobre imaginación. Para justificar su advenimiento al Poder no tienen más remedio que demostrar a las antiguas clases gobernantes que no son unos “parvenus” revolucionarios cualesquiera. ¡Dios nos libre! No, nada de eso: son personas perfectamente merecedoras de la confianza que en ellas se deposita: rendidamente fieles al rey, a la iglesia, a la Cámara de los Lores y a los títulos de la nobleza; es decir, que no sólo adoran en la sacrosanta propiedad privada, sino en todas las barreduras y despojos de la Edad Media. ¿Solicita un revolucionario el visado para entrar en el país? ¡Magnífica ocasión para demostrar una vez más la respetabilidad a que son acreedores! Yo, por mi parte, me alegro mucho de haberles deparado esa ocasión. Ya llegará la hora de ponerlo todo en cuenta. En la política, como en el mundo de la materia, nada se pierde ni nada se destruye
No hace falta tener una gran imaginación para representarse la entrevista celebrada por Mr. Clynes con su subordinado, el jefe de la policía política. En esta entrevista, Clynes adoptaría la aptitud del examinando que teme que el juez examinador le encuentre poco formado, poco moderado y conservador. Seguro que el jefe de policía no necesitaría esforzarse mucho para sugerirle a Mr. Clynes aquella resolución que al día siguiente había de recibir con unánime aplauso la prensa conservadora. Lo malo fue que esta prensa no se limitó a aplaudir, sino que aplaudió con un sarcasmo cruel, sin recatar el desprecio que le merecían hombres como aquellos que así se arrastraban para arrancar su aplauso. No habrá nadie que afirme que el Daily Express, por ejemplo, sea una de las instituciones más inteligentes del mundo. Y, sin embargo, no puede negarse que supo encontrar las palabras más venenosas para ensalzar al Gobierno laborista por el celo con que había procurado proteger al “pobre Macdonald” de la presencia de un silencioso vigía revolucionario.
¿Y estas gentes son las que van a poner la primera piedra para un orden social nuevo? No hay tal; son, pura y simplemente, las penúltimas reservas del orden antiguo. Y digo las penúltimas, pues las últimas las ofrecen siempre las represiones materiales.
Confieso que la apelación a las democracias europeas, en este pleito del derecho de asilo, me ha valido, de pasada, muchos ratos de regocijo. A veces, parecíame estar asistiendo a la representación de una especie de comedia “paneuropea”, en un acto, titulada “Los principios de la democracia”. Una comedia que podría haber escrito Bernard Shaw si a ese líquido “fabiano” que corre por sus venas se añadiese una buena dosis de la sangre de Jonathan Swift. Pero, cualquiera que su autor fuese, no puede negarse que la comedia, cuyo subtítulo podría rezar: Europa sin visado, tenía mucho de instructivo. ¡Y no hablemos de Norteamérica! Los Estados Unidos no tienen sólo el privilegio de ser el país más fuerte, sino también el más miedoso del mundo. No hace mucho que Hoover explicaba su pasión por la pesca haciendo resaltar el carácter democrático de este deporte.
Si ello es así —y yo lo dudo—, la pesca es una de las pocas reliquias de la democracia que quedan en los Estados Unidos. El derecho de asilo ya hace largo tiempo que los yanquis lo tienen derogado también de sus Códigos. De modo que el título puede ampliarse: Europa y América sin visado. Y como estos dos continentes rigen el resto del mundo, la conclusión es indiscutible: El planeta sin visado.
Por todas partes oigo decir que mi vicio más imperdonable es la falta de fe en la democracia. ¡Qué sé yo cuántos artículos y hasta libros se han escrito acerca de este tema! Pero el caso es que cuando a mi se me ocurre pedir que me den una lección práctica de democracia todo el mundo se excusa. ¡Ni un solo país en todo el planeta que se preste a estampar el visado en mi pasaporte! Y siendo esto así, ¿se me quiere hacer creer que ese otro pleito, inmensamente más importante y más cruento, que es el pleito entre los poseedores y los desposeídos, va a poder resolverse aplicando con rigor exquisito los hábitos y las formas de la democracia?
Pero, vengamos a cuentas, ¿es que la dictadura revolucionaria ha dado los frutos que se esperaban de ella? A esta pregunta, que oye uno constantemente, no se puede dar una respuesta más que analizando los resultados de la revolución de Octubre y enfocando las perspectivas que ante ella se abren. Una autobiografía no es, como se comprende, el lugar más adecuado para llevar a cabo este examen. Procuraré hacerlo en un libro consagrado especialmente al problema, en el que puse mano ya durante mi destierro en el Asia central. Entiendo, sin embargo, que no puedo abandonar el relato de mi vida sin decir, aunque sólo sea en unas pocas líneas, por qué sigo incondicionalmente en el camino en que siempre estuve.
El panorama que se ha desarrollado ante los ojos de mi generación —la que ahora está entrando en los años maduros o declinando hacia la vejez— puede describirse esquemáticamente como sigue: En el transcurso de algunas décadas —fines del siglo XIX y comienzos del XX— la población europea hubo de someterse a la disciplina inexorable de la industria. Todos los aspectos de la educación social se tuvieron que rendir al principio de la productividad en el trabajo. Esto trajo consigo magnas consecuencias y parecía abrir ante el hombre una serie de nuevas posibilidades. En realidad, lo que hizo fue desencadenar la guerra. Claro es que la guerra hubo de convencer a la humanidad de que no estaba, ni mucho menos, degenerada, como tanto clamara lamentatoriamente la anémica filosofía, sino por el contrario, pletórica de vida, de fuerzas, de ánimos y de espíritu emprendedor. Y la guerra sirvió también para evidenciar a la humanidad, con una potencia jamás conocida, su enorme poderío técnico. Era algo así como si un hombre, puesto delante de un espejo, ensayase a darse un tajo en el cuello con la navaja de afeitar, para cerciorarse de que su garganta estaba sana y fuerte.
Al terminarse la guerra de 1914 a 1918, se proclamó que, a partir de aquel momento, era deber moral sagrado enderezar todas las energías a restañar aquellas mismas heridas que por espacio de cuatro años se había estado predicando que era un sagrado deber moral producir. El trabajo y el ahorro no sólo se ven restaurados en sus antiguos derechos, sino atenazados por la férrea tenaza de la racionalización. Las tituladas “reparaciones” corren a cargo de las mismas clases, los mismos partidos e incluso las mismas personas a cuyo cargo corriera también la devastación. Y donde, como en Alemania, se implantó un cambio de régimen político, llevan la batuta en el movimiento de reconstrucción personajes que en la campaña de destrucción figuraban en segundo o tercer rango. A esto se reduce todo el cambio, en puridad.
Diríase que la guerra ha segado a toda una generación tan sólo para que en la memoria de los pueblos se produzca un lapso y la nueva generación no comprenda de un modo demasiado claro que lo que hace, en realidad, aunque sea en una fase históricamente superior y con consecuencias que serán, por tanto, mucho más dolorosas, es volver a las andadas.
En Rusia, la clase obrera, guiada por los bolcheviques, ha acometido el intento de transformar la vida para ver si es posible evitar que se repitan periódicamente esos ataques de locura de la humanidad, y a la par, para echar los cimientos de una cultura superior. No fue otro el sentido de la revolución de Octubre. Es indudable que la misión que se propuso no está aún cumplida, pues se trata de un problema que, por razón natural, sólo puede verse resuelto en el transcurso de bastantes años. Y diríamos más: diríamos que es menester considerar la revolución rusa como el punto de partida de la nueva historia humana en su totalidad.
Al terminar la Guerra de los Treinta años, es posible que el movimiento alemán de la Reforma tuviese todo el aspecto de una baraúnda desencadenada por hombres escapados del manicomio. Y en cierto modo, así era, pues Europa acababa de salir de los claustros de la Edad Media. Y, sin embargo, ¿cómo concebir la existencia de esta Alemania moderna, de Inglaterra, de los Estados Unidos y de toda la humanidad actual, sin aquel movimiento de la Reforma, con las víctimas innumerables que devoró? Si está justificado que haya víctimas —y no sabemos de quién habría que obtener, realmente, el permiso—, nunca lo está tanto como cuando las víctimas sirven para imprimir un avance a la humanidad.
Y lo mismo cabe decir de la Revolución francesa. Aquel reaccionario y pedante de Taine se imaginaba haber descubierto una gran cosa cuando decía que, a la vuelta de algunos años después de haber decapitado, a Luis XVI, el pueblo francés vivía más pobre y menos feliz que bajo el antiguo régimen. Sucesos como el de la gran Revolución francesa no pueden medirse por el rasero de “algunos años”. Sin la Gran Revolución sería inconcebible la Francia de hoy, y el propio Taine hubiera acabado sus días de escriba de algún gran señor del viejo régimen, en vez de dedicarse a denostar la revolución a la que debe su carrera.
Pues bien: a la revolución de Octubre hay que juzgarla a una distancia histórica aún mayor. Sólo gentes necias o de mala fe pueden acusarla de que en doce años no haya traído la paz y el bienestar para todos. Contemplada con el criterio de la Reforma o de la Revolución francesa, que representan, en una distancia de unos tres siglos, dos etapas en el camino de la sociedad burguesa, no puede uno por menos de admirarse que en un pueblo tan atrasado y solitario como Rusia se haya podido asegurar a la masa del pueblo, doce años después de la sacudida, un promedio de vida que, por lo menos, no es inferior al que se les brindaba en vísperas de la guerra. Ya esto, por sí solo, es un milagro. Pero, claro está que el sentido y la razón de ser de la revolución rusa no es ahí donde hay que buscarlos. Estamos ante el intento de un nuevo orden social. Es posible que este intento cambie y se transforme, fundamentalmente tal vez. Es seguro que habrá de adoptar un carácter totalmente distinto sobre la base de la nueva técnica. Pero, pasarán unas cuantas docenas de años, pasarán unos cuantos siglos, y el orden social que rija remontará la mirada a la revolución de Octubre como el régimen burgués de hoy hace con la Revolución francesa y la Reforma. Y esto es tan claro, tan evidente, tan indiscutible, que hasta los profesores de Historia lo comprenderán; claro está que pasados unos cuantos años
Bien, ¿y de la suerte que en todo esto ha corrido su persona, qué me dice usted? Ya me parece estar oyendo esta pregunta, en la que la ironía se mezcla con la curiosidad. A ella, no puedo contestar con mucho más de lo que ya dejo dicho en las páginas del presente libro. Yo no sé que es eso de medir un proceso histórico con el rasero de las vicisitudes individuales de una persona. Mi sistema es el contrario: no sólo valoro objetivamente el destino personal que me ha cabido en suerte, sino que, aun subjetivamente, no acierto a vivirlo si no es unido de un modo inseparable a los derroteros que sigue la evolución social.
¡Cuántas veces, desde mi expulsión, he tenido que oír a los periódicos hablar y discurrir acerca de mi “tragedia” personal! Aquí no hay tragedia personal de ninguna especie. Hay, sencillamente, un cambio de etapas en la revolución. Un periódico norteamericano publicó un artículo mío, acompañándolo de la ingeniosa observación de que el autor, a pesar de todos los reveses sufridos, no había perdido, como el artículo demostraba, el equilibrio de la razón. No puede uno por menos de reírse ante esa pobre gente para quien, por lo visto, la claridad de juicio guarda relación con un cargo en el Gobierno y el equilibrio de la razón depende de los vaivenes del día. Yo no he conocido jamás, ni conozco, semejante relación de causalidad. En las cárceles, con un libro delante o una pluma en la mano, he vivido horas de gozo tan radiante como las que pude disfrutar en aquellos mítines grandiosos de la revolución. Y en cuanto a la mecánica del Poder, me pareció siempre que tenía más de carga inevitable que de satisfacción espiritual. Pero, mejor será que acerca de esto oigamos palabras muy discretas, dichas ya por otros: El día 26 de enero de 1917, Rosa Luxemburgo escribía a una amiga, desde la cárcel: “Eso de entregarse por entero a las miserias de cada día que pasa, es cosa para mí inconcebible e intolerable.
Fíjate, por ejemplo, con qué fría serenidad se remonta un Goethe por encima de las cosas. Y sin embargo, no creas que no hubo de pasar por amargas experiencias: piensa tan sólo en la gran Revolución francesa, que, vista de cerca, seguramente tendría todo el aspecto de una mascarada sangrienta y perfectamente estéril, y en la cadena ininterrumpida de guerras que van desde 1793 a 1815 Yo no te pido que hagas poesías como Goethe, pero su modo de abrazar la vida —aquel universalismo de intereses, aquella armonía interior— está al alcance de cualquiera, aunque sólo sea en cuanto aspiración. Y si me dices, acaso, que Goethe podía hacerlo porque no era un luchador político, te replicaré que precisamente un luchador es quien más tiene que esforzarse en mirar las cosas desde arriba, si no quiere dar de bruces a cada paso contra todas las pequeñeces y miserias siempre y cuando, naturalmente, que se trate de un luchador de verdad ”.
¡Magníficas palabras! Las leí por vez primera no hace muchos días y ellas me han hecho cobrar nuevo afecto y devoción por la figura de Rosa Luxemburgo.
En cuanto a doctrinas, carácter e ideología, no hay en Proudhon, esa especie de Robinsón Crusoe del socialismo, nada que me simpatice. Pero Proudhon era, por naturaleza, un luchador; era, intelectualmente, generoso; sentía un gran desdén hacia la opinión pública oficial y en él ardía esa llama inextinguible del afán acuciante y universal de saber. Esto le permitía estar por encima de los vaivenes de la vida personal y por encima de la realidad circundante.
El día 26 de abril de 1852, Proudhon escribía a un amigo desde la prisión: “El movimiento, indudablemente, no es normal ni sigue una línea recta; pero la tendencia se mantiene constante. Todo lo que los Gobiernos hagan, primero unos y luego otros, en provecho de la revolución, es cosa que ya no se puede desarraigar; en cambio, lo que contra ella se intenta, se evapora como una nube.
Yo disfruto de este espectáculo, cada uno de cuyos cuadros sé interpretar; asisto a esta evolución de la vida en el universo como si desde lo alto descendiese sobre mí su explicación; lo que a otros destruye, a mí me exalta, me enardece y me conforta; ¿cómo, pues, puede usted pretender que me lamente de mi suerte, que me queje de los hombres y los maldiga? ¿La suerte? Me río de ella. Y en cuanto a los hombres, son demasiado necios y están demasiado enservilecidos, para que yo pueda reprocharles nada”.
Pese al regusto de patetismo eclesiástico que hay en ellas, también éstas son palabras muy bien dichas, y yo las suscribo.

Tumba de Trotsky, México